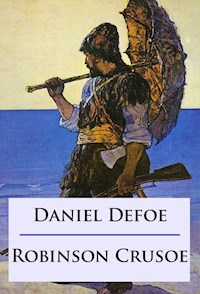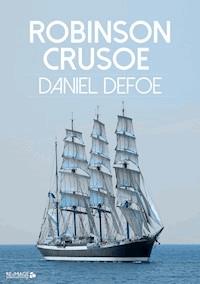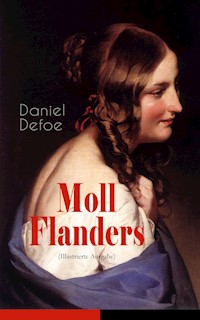Nuevas aventuras de Robinson Crusoe
segunda y última parte de su vida
Daniel Defoe
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción al autor y su obra: Fernando Diaz-Plaja.Traducción: Montserrat Conill Diseño de portada: Santiago Carroggio.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor y su obra
NUEVAS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOE:
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Introducción al autor y su obra
por
Fernando Diaz-Plaja
I. LA ISLA
He tenido la suerte de conocer en mi vida las islas más bellas del mundo. Madeira con su verdor, dulce verdor; las del Caribe con acento francés en Haití, Martinica y Guadalupe; con acento español en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico; con acento inglés en Trinidad, Jamaica, Bermudas, Bahamas; holandés en Curasao y todas con el lenguaje del círculo azul traslúcido de la laguna, la rubia arena y el moño verde central. Igual se presentan las del Pacífico con la dulzura de Oahu en Hawái, o las de Fiji con su recuerdo de comedores de hombres... o la más dramática de todas, cuyos habitantes tienen tres mil caballos y apenas barcas, poblada también por unos seres gigantescos que os miran desde su altura. Me refiero, claro está, a la isla de Pascua.
Y el rosario incomparable de las islas griegas donde la pared blanca refleja olas que cantó Homero; o Capri, cargada de un pasado sensual desde Tiberio a la Dolce vita.
(A menudo la isla separada de un continente por el mar quiere separarse también políticamente; romper los lazos con quienes imagina que la tratan duramente o mejor que no la tratan, que la desprecian por salvaje, por diferente. Es el destino de Córcega respecto a Francia o de Cerdeña con Italia).
Es curioso, pero las islas están llenas de otras islas internas. Parece que la separación del resto del mundo, esa sensación de estar fuera, aparte, valga también para el carácter del individuo que vive en ella. El aislamiento, en lugar de empujar a los habitantes a una sociedad más homogénea (todos en una piña contra el exterior hostil), les obliga por el contrario a separarse en pequeñas fracciones, como si necesitaran afirmar una personalidad que la naturaleza ha querido hacer común. Me asombró hace muchos años, en Cerdeña, la infinita variedad de costumbres que en un lugar tan reducido existía, hasta el punto de permitir mantener durante siglos una lengua catalana en Alghero sin que la obligada cercanía del dialecto sardo y la lejanía al otro lado del mar de los países catalanes hayan conseguido desterrar su forma de expresarse. Igual variedad de folklore puede encontrarse en una isla mucho más pequeña, llamada Mallorca, cuyos lugareños se mantienen tan impertérritos ante las modas locales del vecino como ante las del turista que lleva arribando a sus costas desde decenas de años.
Tengo por las islas, por todas las islas, un sentimiento ambivalente. Las adoro por lo que me deparan de una belleza limitada, es decir, que puedo llegar visualmente a sus límites para apreciarlas mejor, tenerlas en la mano; me refiero a las hechas a la medida del hombre, claro, no a Java por ejemplo o a esa gigante que se llama Australia. Y, por el otro lado, no me gusta la dificultad que presenta el salir de ellas.
«Todo hombre es una isla» dice el pensamiento antiguo. Una isla está rodeada de mar, es decir, de peligro; puede ser la tempestad, el pez asesino o simplemente su tremenda y prohibitiva extensión. Una isla es un confín de donde en principio no se puede salir si no es con ayuda de un sistema de locomoción. No bastan, como en el más lejano lugar de la Tierra, unas piernas bien dispuestas y unas provisiones que permitan echarse al camino. De la isla solo se sale con ayuda de una embarcación que vaya sobre las olas o que vuele por el aire.
Y ello perturba mi goce isleño. El más bello paraíso del mundo (paradisíaco es una palabra que se emplea mucho para las islas) deja de serlo cuando no se le puede abandonar. No hay felicidad en el universo que te obligue a contemplarla para siempre. Por atractiva que sea la selva o la mansión, la sensación de que estás uncido a ella, atado a ella, casado con ella, impide que gustes de su entorno. Y esto es lo que a mí me produce el rechazo de las islas: la ineluctabilidad de su estancia. El hecho de que tenga que depender de factores externos, como la voluntad de una compañía aérea o marítima, para marcharme.
Esa imposibilidad intrínseca, esa fijación obligada, es la que ha inspirado el tremendo número de narraciones que sobre las islas se han realizado a lo largo de la historia de la literatura. El escritor se sentía atraído por el tema al verse ayudado por una situación propicia. Los personajes estaban fijos en un escenario del que no podían huir, con lo que las aventuras resultaban ineludibles... Ese aislamiento obliga al enfrentamiento constante de un individuo con quienes no puede rehuir, haciendo subir forzosamente la temperatura del interés.
(Yo también me apunté al grueso del pelotón de los atraídos por esas posibilidades. En uno de mis Cuentos crueles describo cómo un europeo, testigo dolido de dos guerras mundiales, huye con su familia a una isla perdida en el Pacífico dispuesto a escapar así, en el anonimato de la distancia, a lo que estaba seguro sería la tercera y definitiva conflagración. Y conseguía su propósito de quedarse al margen de una sociedad que le daba por ahogado en el mar; vivía de los productos de la selva y se ocultaba con los suyos cuando algún avión de reconocimiento hacía una pasada por encima de la frondosa selva donde había encontrado su albergue. Y tan bien mantuvo su silencio y su escondrijo que el piloto de aquel aparato de reconocimiento pudo asegurar a sus jefes que en aquella isla no había un solo ser humano. Lo que permitió al Estado Mayor, ya con la conciencia tranquila, dar la orden de probar en ella el efecto mortífero de una bomba «H».)
Y no hace falta que se trate de una situación dramática; caben también las cómicas. Si por un lado existe una Isla del tesoro con sus feroces piratas, pueden encontrarse también en ese ambiente obras como La pequeña choza de Roussin, donde el problema no está en averiguar quién se llevará el tesoro en joyas, sino cómo se arreglará el eterno triángulo cuando, dadas las extremas circunstancias, el marido hasta entonces ajeno a su mal se entere y tenga que adaptarse a compartir su esposa como comparte el agua y el coco.
Y no hablemos ya de la caricatura gráfica que encontró en la isla desierta el ambiente perfecto. Desde que surgió el primer dibujante humorístico se ha repetido la estampa del hombre en su pequeña heredad a la sombra de su pequeña palmera-siempre una, no hay nunca dos- meditando su suerte o enfrentándose con graciosas aventuras.
Desde la frase que nos resulta ocurrente precisamente porque es lógica ¿-A qué vino usted a esta isla?-pregunta el capitán del barco salvador.
-A olvidar.-A olvidar ¿qué? -Ya no me acuerdo. A los mil diálogos que puede entablar la pareja de náufragos en sus relaciones basadas en el amor-odio que presenta Forges, pasando por el piano que, según Quino, puede caer inesperadamente sobre el náufrago desde un asombroso cielo musical, los humoristas han aprovechado de mil maneras una «atmósfera» que gráficamente tiene todas las posibilidades del mundo.
...Siempre que se trate de una posibilidad lejana, claro. Pocas sugerencias humorísticas se le ocurren a Robinson Crusoe cuando arriba a la isla que se imagina llena de peligros acechándole por todos lados, desde el animal dañino al salvaje antropófago. Sin embargo, esta actitud va cambiando poco a poco a medida que la isla le ofrece posibilidades... incluso increíbles para un lector ligeramente escéptico. No hay una sola fiera en la tierra ni un tiburón en el mar, no le amenazan víboras ni escorpiones; el clima es tórrido, pero la cobertura de los árboles se complementa con unas cuevas de grandes dimensiones donde refugiarse del calor y de la humedad tanto para su comodidad personal como para la conservación de sus provisiones. La tierra es fértil y da fácilmente diferentes cosechas de cereales y aun de frutas, los animales, fáciles de cazar y también de domesticar, le dan pieles con que cubrirse, leche que beber y carne que masticar. Poco a poco su temor se va desvaneciendo y la isla, que se le aparecía al principio como un lugar de terror de donde había de intentar huir lo antes posible, se convierte en un refugio fuera del cual no hay que arriesgarse. Lo desconocido se va haciendo familiar y lo externo, antes ambicionado, se convierte a su vez en peligroso, y así, cuando en una excursión su piragua está a punto de ser arrastrada por la corriente alejándole de la costa, su grito es de angustia; «Ahora recordaba mi desolada isla desierta como el lugar más agradable del mundo y toda la felicidad que ansiaba mi corazón era hallarme de nuevo allí.
La isla ha adquirido, pues, en la imaginación de Robinson el carácter de una concha protectora en lugar del erizo espinoso que le pareció al principio.
Es cierto que no puede salir de ella, es decir, que no puede gustar los placeres de otros mundos pero tampoco está expuesto a otros daños que esos mismos mundos le pueden proporcionar tales como el naufragio en el mar o el ataque de los hombres salvajes en tierra.
Sí; al parecer se trataba de una isla cómoda. ¿Y cómo era de grande? Robinson, que tan cuidadosamente nos cuenta las bajas que causa a los indígenas, las municiones que le quedan o los barriles de ron de su bodega, termina su narración sin decirnos el tamaño de la isla ni siquiera aproximadamente. Pero parece cierto que era lo bastante grande como para seguir permitiéndole la sorpresa del descubrimiento a lo largo de los años que vivió en ella y lo bastante pequeña para poder ser abarcada en su totalidad desde lo alto de una colina, lo que daba una sensación de seguridad-«sé dónde acaba mi mundo»- al inquilino-propietario que era Robinson.
Y quizá el cariño por esa idea de la isla haga que el náufrago intente repetirla creando una especie de sub-islas en su interior. Una podría ser su casa-fortaleza, base principal de su existencia; otra la más refinada y frívola situada en un claro del bosque, con su jardín: otras serían la cueva grande y la chica, es decir, forma una espiral de refugios cada vez más lejanos y profundos como va creando el animal al hurgar en su madriguera cada vez más adentro en un intento de escapar mejor del peligro grave que le acecha o, como en este caso, multiplicando esas madrigueras para desconcertar al posible perseguidor.
Si, el hombre es una isla. Y aun dentro del mismo Robinson habrá otros Robinsones cargados de desconfianza que le harán temer siempre a los demás y exigirles promesas y juramentos de toda índole antes de aceptarlos en su intimidad.
Veamos ahora al hombre más de cerca.
II. EL HABITANTE
Un inglés típico acostumbra a fumar en pipa, tener un criado, un perro, gustarle la caza, la vida regular, algo monótona, y leer la Biblia, el libro por excelencia, es decir, el libro que teniendo el cual puede prescindir de todos los demás libros. En la Biblia se encuentran las respuestas a todas las preguntas que un hombre puede hacerse. ¿Para qué buscar más?
Robinson Crusoe intenta en la isla seguir siendo un caballero inglés que por temporales circunstancias se encuentra fuera de su hábitat natural británico. Robinson organiza su vida con toda clase de detalles prácticos. Monta su casa y prepara su defensa contra el posible enemigo -armas, fortificación- y contra el hambre-caza primero y siembra y animales domésticos después-. Aun así, incluso a un británico le molesta estar solo, de vez en cuando necesita hablar y Robinson lo hace consigo mismo a menudo o enseña a su papagayo a dirigirse a él con expresiones lastimosas:
«Pobre Robin Crusoe!, ¿dónde estás?». Es una mínima concesión al sentimentalismo, porque un inglés no es un sentimental ni siquiera frente a un pájaro. Esa muestra de compasión no se la permitiría a un ser humano, claro. Cuando encuentra a un criado en la figura del salvaje, «Viernes» porque lo encontró ese día de la semana, este será su admirador, no su crítico.
Por cierto, en la edición de la obra que se publicó en español en 1942 el criado no se llamaba Viernes. El traductor pensó, probablemente con razón, que la censura del momento no le permitiría utilizar un nombre que ¡oh, horror! no estaba en el santoral y se le ocurrió emplear el único día de la semana que era además un nombre propio en español: Domingo.)
Ya tiene un criado que le sirve y a quien enseñarle su idioma para comunicarse. Naturalmente, al caballero inglés ni se le ocurre pensar que podría aprender él la lengua indígena con el mismo objetivo. Sería ridículo.
Los conceptos de raza superior e inferior, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es decente o no es decente, están muy claros en el interior del caballero inglés. Por ejemplo, ante la falta de vestimenta por el reiterado uso comenta que él no podía ir desnudo no, aunque me hubiera sentido inclinado a hacerlo, que no era así, no hubiera sabido acostumbrarme a ello, a pesar de hallarme completamente solo. Y cuando se deja unos largos bigotes reconoce que en Inglaterra se hubieran considerado monstruosos y que no podía dejar de sonreír al imaginarme viajando por el Yorkshire con tales avíos y vestimenta.
Robinson arranca su existencia solitaria protegido físicamente por su juventud y buena salud y moralmente por unas convicciones patrióticas y morales mucho más fuertes.
…Y, sin embargo, la necesidad le hará plantearse por vez primera unas preguntas que jamás hubiera tenido que hacerse de haberse quedado en la civilización.
Es evidente para Robinson que hay unos seres privilegiados en el mundo que pertenecen a la raza blanca y siguen al verdadero Dios y otros más desgraciados que fallan en ambos requisitos y que lógicamente irán al infierno. Pero surge la duda: ¿cómo puede la Divina Providencia, que ilumina el espíritu de unos y deja en las tinieblas a los otros, exigir a todos los mismos deberes? Al entrar en contacto obligado con un mundo de líneas morales distintas, Robinson llega a una conclusión esperanzadora para aquellos pobres y ¡lo que debió de costarle llegar a esta conclusión!: si estas criaturas eran sentenciadas a verse privadas de Él, sería a causa de haber pecado contra aquella luz que, como dice la Escritura, es su propia luz. Habrá, por así decirlo, un baremo distinto y se les castigará «de acuerdo con las normas que su conciencia reconociese como justas aunque su fundamento no se nos hubiese revelado a nosotros.
Otro problema surge cuando ante sus propios ojos los caníbales se dedican a matar a unos prisioneros y a comérselos después. Ante el horrendo espectáculo la primera reacción de Robinson es destruirlos, acabar con todos ellos. Luego duda, piensa que son muchos y-por la misma lógica anterior- empieza a cuestionarse el respaldo espiritual con que puede lanzarse a esa matanza. Si se trata de unos seres que no han aprendido otra cosa, ¿hasta qué punto son responsables? ¿Qué autoridad o misión tenía yo para pretender juzgar como criminales a aquellos hombres y convertirme en verdugo de alguien a quien el Cielo durante siglos había considerado oportuno dejar que continuaran impunemente con sus costumbres...? Para ellos no es más criminal matar a un prisionero de guerra que para nosotros degollar un buey; y comer carne humana es como para nosotros comer carne de cordero». Con lo que se llega a una razón de peso: si el Supremo Hacedor no había creído conveniente castigarles por aquellas prácticas infames, ¿por qué iba a hacerlo Robinson? Y teniendo en cuenta, además, que eran muchos y la venganza podría ser terrible el náufrago llega a una decisión sensata: «En vista de todo lo cual, concluí que tanto por principio como por prudencia no debía intervenir en esta cuestión». Simbiosis perfecta y definitiva. La verdad es que pocas veces en la vida nos ocurre que una decisión esté de acuerdo en la misma medida con nuestra moral y con nuestro interés; es natural, pues, que el inglés se sintiera satisfecho de haber llegado a una conclusión que nos satisfaría a todos al proteger al mismo tiempo el cuerpo y el alma.
Robinson está, pues, en paz consigo mismo. La Biblia le da valor en los momentos difíciles (un «Yo no te abandonaré leído a tiempo puede ser una medicina fabulosa para el ánimo deprimido) y su ética se ha hecho lo bastante acomodaticia como para hacer lo que le conviene en cada momento.
Cada inglés está hecho para mandar sobre criaturas inferiores y Robinson no es una excepción. Manda sobre el perro, el papagayo, las cabritas domesticadas de las que aprovecha leche y carne y luego mandará sobre el criado hasta que lo haga, aunque sea brevemente, sobre el capitán y la tripulación amotinada.
Ya que -como dice él mismo-«me consideraba a mí mismo rico en súbditos y a menudo pensaba alegremente en lo mucho que me parecía a un rey» desempeñó a gusto el papel del importante e inflexible Gobernador de la isla cuando se inventaron la existencia de una organización administrativa en la misma -inglesa, naturalmente- para convencer a los amotinados de que se rindieran.
Y cuando en otro barco naufragado cerca de su isla encuentre una pipa, habrá llegado al colmo de la perfección: no le falta nada...
¿Nada? ¿Y el sexo? ¿Y la vida sexual? Robinson tiene veintisiete años cuando llega a la isla; es un mocetón robusto y fuerte... « ¡Caballero!, un inglés no tiene sexo o al menos no habla de él». Defoe cumple a conciencia con este puritanismo. Su héroe viaja por varios mares, desembarca en diversos puntos, se coloca a menudo en el típico disparadero de todos los marineros que llegan a puerto sedientos de ron y hambrientos de mujer. Pues Robinson, nada. Ni una sola referencia a la aventura. La única figura femenina que aparece en el primer libro de sus aventuras-aparte de su madre- es la viuda de un amigo suyo, una mujer aséptica de la que se cuentan las virtudes-ahorradora, fiel económicamente hablando- pero no sus gracias femeninas. Hay más. Robinson vive unos años en Brasil dedicado a la plantación y empleando esclavos, y ni siquiera una vez se alude a la sinuosa típica mulata que ha encandilado a cualquier viajero que antes, entonces y ahora haya arribado a las costas brasileñas.
Pero vamos a suponer, en el beneficio de la duda, que, precisamente por considerar el sexo tan normal en la vida del hombre como el comer, Defoe-Robinson no creyera oportuno referirse a ello. Eso vale para la vida anterior del marinero. Pero cuando llega a una isla donde entre otras necesidades está esa, le ocurre lo mismo. A pesar de llegar a su destino en plena juventud, en todo su diario no aparece una sola vez el hambre de mujer que debía de atosigarle lo mismo que le atosigaba al principio la otra y que, una vez saciada con lo que encontraba, tenía que dejar paso libre al deseo carnal.
Ni una alusión. En sus oraciones pide continuamente compañía, eso sí, pero solo compañía de alguien con quien hablar; jamás con quien yacer.
Eso le debió parecer absolutamente fuera de la posible realidad a Luis Buñuel, uno de los que han intentado contar las aventuras de Robinson en el cine. Como buen latino no podía imaginar una existencia en la que el amor físico brillara por su ausencia y en la película que le dedicó el sexo aparece al menos en dos escenas evocadoras. Una en la que el viento hace agitarse las telas puestas a secar dándoles formas femeninas ante los ojos, desorbitados por la emoción, del solitario. Y otra mucho más intencionada porque se refiere a alguien presente, al único ser que le acompañará durante años: Viernes. En esa escena el criado ha descubierto en un arcón de los salvados del naufragio por Robinson unos vestidos de mujer con sus aderezos correspondientes y, como haría un niño, se disfraza para darle una sorpresa, gastarle una broma. Aunque han pasado muchos años desde que vi la película recuerdo perfectamente la aparición del indígena metido en un vestido femenino con cabellos arreglados, pendientes y collares, contoneándose en un baile improvisado. Recuerdo también la larga, intensa mirada de Robinson y el grito feroz con que remata su gesto obligando al muchacho a golpes a quitarse los adornos y el vestido con que había querido impresionar a su amo y señor... lo que había conseguido muy por encima de sus esperanzas. La cólera de Robinson, desproporcionada ante una broma infantil, tenía en cambio sentido como defensa instintiva ante un peligro que se le venía encima, el peligro de caer en una tentación que evidentemente le estaba invadiendo. Hay un precedente para comprender ese miedo. Mientras, como he dicho antes, no existe en el texto anterior una descripción de una muchacha atractiva, al recién adquirido Viernes se le describe como «individuo bien parecido, apuesto y muy bien formado... alto y de buena planta, su rostro... tenía un aspecto muy varonil y cuando sonreía en su cara se advertía la dulzura y la suavidad de los europeos; su pelo era largo y negro, no rizado como la lana. Su cara era redonda y llena; su nariz pequeña pero no achatada como la de los negros; su boca hermosa, de labios finos y los dientes bellos y regulares y blancos como el marfil». Obsérvese que para el hombre blanco que era Robinson el canon de belleza tenía que ser forzosamente el occidental; acercarse a él como hacía Viernes en lugar de semejarse a los caracteres de su raza era el mayor elogio que se le podía hacer. No olvidemos tampoco que toda persona gana en estética cuando no hay forma de compararla con otra... que es lo que ocurría en la isla.
Eso en lo físico. En cuanto al carácter Robinson tampoco le regatea elogios: «Aparte del placer que representaba hablar con él, el muchacho mismo me proporcionaba una satisfacción especial; su sencilla y auténtica honestidad se me mostraba cada día más y más y empecé realmente a quererlo; por su parte creo que me quería más de lo que hasta entonces le había sido posible querer a algo antes». La petulancia de la última frase encaja una vez más en el concepto racial tan continuo en Robinson: él era el primer inglés y blanco que Viernes había conocido. Por cierto que uno de los asombros de Robinson en el caso del criado es que Dios les hubiera dado a aquellos salvajes “los mismos poderes, la misma razón, las mismas emociones, los mismos sentimientos de benevolencia y obligación, la misma cólera y resentimiento ante lo injusto, el mismo sentido de la gratitud, de la sinceridad, de la fidelidad, y toda la capacidad de hacer el bien y recibir el bien que nos ha dado a nosotros”. Impresionante descubrimiento que, evidentemente, a juzgar por la historia posterior del colonialismo, no hizo demasiada escuela.
...Porque en algo todavía tan reciente como la guerra del Vietnam yo he oído en un reportaje decir al general norteamericano Westmoreland que los nativos de la antigua Indochina «sienten menos y por tanto sufren menos que nosotros las desgracias familiares que llegan con la acción bélica».
III. SUS UTENSILIOS
Una de las cosas importantes del libro de Robinson Crusoe es su obsesión, lógica por otra parte, por los utensilios que necesita para sobrevivir en el cautiverio sin rejas al que le ha condenado la vida. Es como un hombre prehistórico que intentara labrar y cocinar y buscara los medios apropiados para ello aunque la diferencia, un tanto frustrante en este caso, es que Robinson sabe que existen los aparatos de que carece y por tanto los echa más de menos que el ser primitivo que ni los puede suponer. Me impresionó que uno de los útiles que nuestro hombre añora cuando intenta ponerse a trabajar para mejorar su estilo de vida sea algo tan sencillo, humilde y «sabido» como una pala. Es acongojante descubrir que una cosa tan fácil de construir, tan poco complicada de elaboración, no puede ser substituida por nada. Mango podía encontrar, pero no esa lámina suavemente curvada que permite levantar la tierra para crear una zanja por un lado y levantar una barrera protectora por el otro, formando casi al mismo tiempo dos defensas, una por hueco y otra por elevación, para protegerse de los enemigos...
Procuró hacerla trabajando la madera más firme que encontró, la que en Brasil llaman «palo de hierro», y para luchar con la cual casi melló la única hacha que tenía. Con mucho esfuerzo pudo darle una forma parecida a la pala pero «al no llevar la pieza de hierro, no me duraría tanto», ¿y cuando tenía la tierra amontonada y quería llevarla a otro lugar?
Robinson no tenía carretilla porque no tenía rueda. Volvemos de nuevo a la historia pero esta vez con un desfase curioso. Los prehistóricos europeos no conocieron evidentemente la rueda, pero tampoco la habían descubierto civilizaciones tan adelantadas como las americanas precolombinas de México y del Perú en pleno siglo XVI. Claro que ellos contaban con el trabajo manual. Es evidente que una rueda puede reemplazar el trabajo manual de muchos esclavos, pero si estos se contaban por miles, como era el caso de los aztecas o los incas, el problema se reducía sensiblemente. Pero Robinson no tenía en los primeros tiempos más esclavos que sus propios brazos y una rueda le hubiera sido de gran utilidad. Le fue imposible porque no tenía medios para forjar el eje. (Me encanta cuando en su narración el autor nos cuenta que fracasó en algo; eso da mayor veracidad a un retrato de alguien que parecía capaz de improvisarlo todo.)
Bueno, la carretilla se suplirá con un artesón, una especie de cajón de albañil en el que echar la tierra, y así trasladará lo que sea necesario de un lugar a otro. El esfuerzo será mayor, pero el trabajo se rematará igualmente.
Y de pronto echamos de menos la existencia de otro utensilio igualmente primitivo y facilón. Es el que permite cocer un líquido o un sólido, algo que damos por descontado en los hogares más humildes, la pura, modesta, olla. Sin su presencia Robinson Crusoe se siente incapaz de preparar nada: le falta el recipiente capaz de cobijar en su interior una porción de carne y agua y de resistir el fuego el tiempo suficiente para que aquella se transforme en un manjar apetitoso y el agua en substancioso caldo. Ahí, sin embargo, la naturaleza le echa una mano. En la tierra hay barro y el náufrago tiene fuego. Robinson se improvisa alfarero y tras muchas roturas de aprendiz consigue el producto perfecto. Perfecto en su utilidad, claro, porque el mismo autor admite que la estética de sus ollas dejaba bastante que desear. Resultaban, al parecer, algo deformes a la vista, aunque en este caso la gente capaz de juzgar su belleza era inexistente. Tampoco pudo conseguir ahuecar una piedra grande para que le sirviese de mortero. Y en lugar de un rastrillo tuvo que emplear un tronco arrastrado.
Cualquier trabajo material, espiritual o artístico requiere, como es sabido, dos cosas: conocimiento del oficio y tiempo, elementos que se equilibran en proporciones distintas según el peso específico de cada uno; a mayor sabiduría de cómo se hace, menor número de horas serán necesarias para llevar a cabo el proyecto previsto. En el caso que estudiamos era evidente que a Robinson le faltaba conocer las primeras reglas de su trabajo (aparte de carecer de las herramientas más necesarias), por lo que el factor tiempo incidía de forma mucho más importante en la operación prevista. Tenía que multiplicar las horas para compensar la ignorancia y la falta de medios. Lo cual no era tan grave como parece a primera vista. Porque si había algo que le sobraba al Solitario en su isla era precisamente tiempo.
Tenía todo el tiempo del mundo para llevar adelante sus planes. Frente a él estaba el mar gigante cortándole toda posibilidad de salida. Si por él no llegaba un barco salvador -y no tenía ninguna razón para creer que la isla estaba en su ruta-, sus posibilidades de quedarse allí eran totales. Por ello Robinson afrontaba sus tareas con la tranquilidad de quien no es acuciado por nadie. En sus memorias los años cuentan como cuentan los meses o las semanas para quienes viven en países civilizados. «Empleé en ello dos años». «Me costó cinco años». El « ¿cuánto me va a llevar este proyecto?» no existía para Robinson Crusoe. Era lo único que le sobraba.
Por ejemplo: Robinson Crusoe necesita una tabla para hacer una mesa - un caballero inglés no come en el suelo si puede evitarlo-y la deducción es tan clara como una regla de lógica. La mesa se hace con tablas. La tabla es de madera, la madera la dan los árboles, los árboles abundan en la isla; conclusión: de un árbol sacaremos la tabla.
Así de fácil en el mundo normal. Pero en la tabla de Robinson esa empresa se transforma en una burla chaplinesca de la industria moderna o una sátira ecologista contra los destrozos que se hacen de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de la sociedad de consumo. Porque Robinson-y tenemos que creerle porque nos lo cuenta él- cuando tiene que fabricar una tabla, elige un árbol, lo derriba y cuando está en el suelo le va quitando madera hasta que queda solo la tabla. La matemática que se deduce es impresionante: un árbol igual a una tabla, Cuatro árboles a cuatro tablas. Con ocho árboles puede hacerse un armario, con seis una cama... bosques enteros quedarán talados cuando se termine de amueblar una casa.
…Además del tiempo que iba a emplear Robinson.
Pero tiempo, ya lo hemos dicho, era lo que más le sobraba.
NUEVAS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOE:
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE DE SU VIDA
PREFACIO DEL AUTOR
El éxito con que la primera parte de este libro ha sido acogida por todo el mundo no ha tenido otra causa que el reconocimiento de la sorprendente amenidad del tema y de la agradable manera con que ha sido expuesto.
Todos los empeños de los envidiosos de reprocharle ser una novela, de buscar errores geográficos, inconsecuencias en el relato y contradicciones en los hechos han resultado ineficaces y tan impotentes como maliciosos.
La justa aplicación de todos los incidentes, las consecuencias religiosas y prácticas que se extraen de cada parte son otros tantos testimonios del buen designio de publicarlo, y deben justificar toda la parte de la historia que pudiera llamarse de invención o parábola.
La segunda parte, si se acepta la opinión del editor, es (contrariamente a lo que suele ocurrir con las segundas partes) en todos sus aspectos tan entretenida como la primera, contiene otros tantos incidentes asombrosos y la misma gran variedad; no menos seria o adecuada es su aplicación y sin ningún género de dudas será para el lector sensato e ingenioso igual de provechosa y divertida que aquella; y eso hace que resumir esta obra sea tan escandaloso como ridículo viendo que acortar este libro, cuyo valor se pretende disminuir, es despojarlo de todas aquellas reflexiones, tanto morales como religiosas, que no solamente constituyen lo más hermoso del libro sino que aparecen en él a propósito para procurar infinitos beneficios al lector.
Con ello se despojaría a esta obra de sus más brillantes ornamentos y, si al mismo tiempo se pretendiera que toda ella es producto de la imaginación del autor, se la privaría de las provechosas meditaciones que ya por sí solas recomiendan esta ficción a los hombres sensatos y prudentes.
La injuria que ello representaría para el propietario de esta obra es algo que cualquier hombre honrado aborrecería, y él cree que puede desafiar a que se le muestre la diferencia entre eso y asaltar en un camino o robar en una casa.
Si no se puede llegar a mostrar ninguna diferencia entre ambos crímenes, también será difícil demostrar el que deban existir castigos diferentes para ellos; y por lo que a él respecta, no dejará de recurrir a cualquier medio para que se le haga justicia.
Capítulo I
EN EL QUE ROBINSON RETORNA A SU ISLA
Aquel conocido refrán que con tanta frecuencia se usa en Inglaterra, esto es: «Genio y figura hasta la sepultura», nunca resultó ser más cierto que en la historia de mi vida. Cualquiera pensaría que después de treinta y cinco años de aflicción y de una gran variedad de infortunios que muy pocos hombres, si es que ha habido alguno, han sufrido antes que yo, y después de casi siete años de disfrutar pacíficamente de la plenitud de todas las cosas, anciano ya y cuando hubiera debido tener experiencia de todos los estados de la vida mediana y saber cuál era el más adecuado para hacer completamente feliz a un hombre; pues, como digo, después de todo eso cualquiera hubiera pensado que mi innata inclinación a las aventuras, de la cual hablé al relatar mi primera salida al mundo y que tanta preponderancia había ocupado en mis pensamientos, se hubiera desvanecido, que la parte volátil se hubiese evaporado o cuando menos condensado, y que yo pudiera sentirme a mis sesenta y un años algo inclinado a quedarme en casa y a no arriesgar nunca más mi vida ni mi fortuna.
Más aún, ya no existía para mí el motivo principal de correr aventuras fuera de mi patria, pues no tenía fortuna que hacer ni nada que buscar; de haber ganado diez mil libras, no hubiera sido más rico por ello, puesto que poseía lo suficiente para mí y para aquellos a quienes debía dejárselo; mis bienes aumentaban visiblemente, pues como mi familia era reducida no podía gastar las rentas de mi capital a no ser que hubiera querido llevar un tren de vida lujoso como, por ejemplo, teniendo una gran familia, servidumbre, carruajes, diversiones y demás, que eran cosas que desconocía o no me atraían en absoluto; por lo cual no tenía nada que hacer excepto quedarme disfrutando plenamente de cuanto poseía y ver cómo iba aumentando cotidianamente en mis manos.
Y sin embargo todas esas cosas no producían en mí influjo alguno, o por lo menos no lo bastante como para hacerme resistir la firme inclinación que me impulsaba a partir de nuevo y que tenía en mí caracteres de enfermedad crónica; sobre todo el deseo de volver a ver mi nueva plantación de la isla y la colonia que allí dejara ocupaba continuamente mis pensamientos. De noche soñaba con ello y de día no dejaba de darle vueltas en la imaginación; era la idea predominante sobre todas mis otras ideas y se grabó en mi mente con tanta firmeza que incluso en sueños hablaba de ello; para abreviar, nada podía sacármelo de la cabeza y a veces irrumpía con tanta violencia en mis charlas que llegó a hacer pesada mi conversación, pues no sabía hablar de nada más: todas mis palabras tendían a ello, rayando incluso en la impertinencia, y yo mismo me daba cuenta.
He oído decir a menudo a personas de gran sensatez que todo el revuelo que existe en el mundo acerca de fantasmas y apariciones se debe a la fuerza de la imaginación y a la poderosa actuación de la fantasía sobre las mentes; que no existen espíritus que se aparecen ni fantasmas que caminan, ni cosas por el estilo; que lo que ocurre es que, al evocar intensamente antiguas conversaciones con amigos ya fallecidos, estos se hacen como reales y las gentes son capaces de imaginar en circunstancias excepcionales que los ven, que les hablan y que les responden, cuando en realidad no hay en todo ello más que sombras y vapores y no se sabe nada de este asunto.
Por mi parte yo ignoro hasta el momento si existen o no espectros, apariciones o gentes que caminen después de muertos, ni si hay algo más en las historias que se nos cuentan que no sea producto de alucinaciones, mentes enfermas y fantasías desatadas; pero lo que sí sé es que mi imaginación actuó con tanta fuerza y me llevó a tales extremos de alucinación, o como quiera llamársele, que muy a menudo me veía a mí mismo en aquel lugar, en mi viejo castillo detrás de los árboles; veía a mi viejo español, al padre de Viernes y a los réprobos marineros que allí había dejado; no, mejor dicho, me veía conversando con ellos y les miraba tan fijamente, aunque estaba despierto, como a personas que estuvieran realmente ante mí; y a menudo llegaba a asustarme de las imágenes que me representaba la fantasía. En una ocasión, en sueños, el primer español y el padre de Viernes me relataron tan vívidamente las villanías de los tres marineros piratas, que fue asombroso: me contaron cuán bárbaramente habían intentado asesinar a todos los españoles y cómo habían incendiado las provisiones que tenían almacenadas con el solo propósito de afligirles y hacerles morir de hambre; cosas de las que yo nunca había oído hablar y que la verdad es que nunca ocurrieron realmente, pero mi imaginación me las mostraba con tanta claridad y para mí eran tan reales, que cuando las veía tenía la certeza de que eran o serían verdaderas; también cómo me encolerizaba cuando el español me presentaba sus quejas y cómo yo los sometía ajuicio y los interrogaba y los condenaba a los tres a la horca.
Lo que hubo de verdad en todo esto se verá a su debido tiempo, pues, aunque todas estas visiones las tuve en sueños y llegaron a mí gracias a una misteriosa comunicación de los espíritus, hubo mucho de verdad en ellas. Como digo, confieso que en este sueño no había nada que fuera literal y específicamente verdadero; pero en líneas generales fue tan cierto, la vil e infame conducta de aquellos tres insensibles canallas llegó a tales extremos y había sido tanto peor de cuanto yo pudiera describir, que el sueño reprodujo con muchísimas semejanzas la realidad; y como más tarde los habría de castigar duramente, si los hubiera hecho ahorcar a los tres hubiese estado en mi perfecto derecho, y mi acción hubiese quedado plenamente justificada tanto ante las leyes de Dios como ante las de los hombres.
Mas volvamos a mi historia. En este estado de ánimo viví durante varios años; no encontraba ningún placer en mi vida, ninguna hora grata, ninguna diversión agradable que no estuviera relacionada de una manera o de otra con aquello; por lo cual mi mujer, al ver mis pensamientos tan absortos en ello, me dijo muy seriamente una noche que creía que dentro de mí existía un impulso de la Providencia, secreto y poderoso, que había determinado que yo regresara a mi isla; y que se había dado cuenta de que el único obstáculo que impedía mi partida era el estar ligado a mi esposa e hijos. Continuó diciéndome que la verdad era que no podía imaginar la posibilidad de separarse de mí, pero que, como estaba segura de que si ella moría partir sería lo primero que yo haría, tanto que le parecía que aquello había sido decidido por poderes superiores, había resuelto no convertirse en el único impedimento; pues si yo lo creía oportuno y había tomado la decisión de partir… En este momento advirtió que yo escuchaba con grandísima atención sus palabras y que tenía los ojos fijos en ella; eso la azaró un poco y se detuvo sin acabar la frase. Le pregunté entonces por qué no continuaba y me decía en voz alta lo que iba a decir, mas advertí que se hallaba acongojada y que tenía los ojos llenos de lágrimas.
—Habla, querida mía —le dije—, ¿deseas que me vaya?
—No —me respondió cariñosamente—, lejos estoy de desear tal cosa; pero si estás resuelto a partir —añadió—, antes que convertirme en tu único obstáculo, partiré contigo; pues aunque pienso que es lo más desatinado que puede hacer un hombre de tu edad y posición, si así ha de ser —agregó sollozando— no te abandonaré; pues si así lo quiere el Cielo, debes hacerlo, no hay modo de resistirse a ello; y si el Cielo hace que tu deber sea ir allí también hará que el mío sea acompañarte, o bien dispondrá de mí de otro modo para que no obstruya tu camino.
Tan afectuoso comportamiento de mi esposa disipó un poco los vapores de mi mente y empecé a reflexionar sobre el paso que iba a dar; enmendé un poco mi desatada fantasía y empecé a preguntarme serenamente a mí mismo cuáles eran los motivos que me impulsaban a los sesenta años y después de una vida repleta de infortunios y calamidades y que, sin embargo, ahora estaba llena de felicidad y comodidades; pues, como digo, cuáles eran los motivos que me hacían precipitarme hacia nuevos riesgos y aventuras propias solo de los que son jóvenes y se hallan en la pobreza.
Junto con estos pensamientos empecé a considerar mi actual situación, es decir, que tenía esposa, un hijo y que ella estaba encinta de nuevo; que poseía todo cuanto el mundo era capaz de ofrecerme y que no tenía ninguna necesidad de correr riesgos para obtener más ganancias; que ya empezaba a ser anciano y más bien debiera pensar en legar cuanto había ganado en vez de querer incrementarlo. Me dije que, en relación a las palabras de mi esposa de que debía tratarse de un impulso del Cielo y que mi deber era partir, no tenía ninguna noción clara de ello. Y así, después de hacerme muchas consideraciones de este tipo, comencé una lucha contra el poder de mi fantasía razonando para sustraerme a su influjo, que creo que es lo que la gente hace en tales casos si lo desean; y en pocas palabras, vencí esta batalla; me tranquilicé con todos los razonamientos que se me ocurrieron y de los que mi situación me proveía con abundancia y, sobre todo, lo más eficaz fue el que decidiera ocuparme de otras cosas y dedicarme a negocios que me impidieran volver a caer en ensueños de ese tipo, pues observé que me ocurrían siempre que estaba ocioso, cuando no tenía nada entre manos o nada urgente que realizar.
Con este propósito compré una pequeña granja en el condado de Bedford y decidí trasladarme allí. Tenía una casa no muy grande pero muy adecuada y vi que en sus tierras podían efectuarse grandes mejoras; eso era algo muy acorde con mis inclinaciones pues me agradaba sobremanera cultivar, trabajar la tierra, plantar e introducir mejoras; y, sobre todo, como estaba situada en el interior del país, me vería apartado de barcos y marineros y todo lo relacionado con los países remotos.
Para abreviar, me dirigí a mi granja, instalé a mi familia, me compré arados, gradas, una carreta, un carro, caballos, vacas y ovejas; y me dispuse seriamente a trabajar y al cabo de medio año me había convertido en un auténtico hacendado; no pensaba en otra cosa más que en dar órdenes a mis sirvientes, cultivar la tierra, cercar, plantar, etc., llevando, pues así me lo parecía, la vida más agradable que la naturaleza puede ofrecer o que un hombre siempre acostumbrado a los infortunios puede desear para su retiro.
Trabajaba mis propias tierras, no debía pagar rentas ni estaba limitado por nada; podía cortar o arrancar lo que se me antojase; todo cuanto plantaba era para mí y las mejoras redundaban en beneficio de mi familia; y habiendo abandonado mis fantasías viajeras, disponía de todas las comodidades en cualquier aspecto de mi vida en este mundo. Pensaba entonces que ahora sí que realmente disfrutaba el estado medio de la vida que mi padre tanto me recomendara, viviendo una especie de existencia celestial semejante a la que describe el poeta al hablar de la vida del campo:
A salvo de vicios, a salvo de cuidados
La vejez no conoce las penas
Ni la juventud el engaño.
Pero en medio de esta gran felicidad, me alcanzó un terrible e inesperado golpe de la Providencia que me trastornó por completo; y no solo abrió en mí una brecha inevitable e incurable sino que sus consecuencias hicieron renacer con gran violencia mis anhelos de aventuras, las cuales podría decir que llevaba innatas en mi propio cuerpo, ya que prontamente volvieron a dominarme y, como la recaída de una violenta enfermedad, resurgieron dentro de mí con una fuerza irresistible; así es que nada pudo causarme una mayor impresión. Este golpe fue la pérdida de mi esposa.
No es mi intención escribir aquí una elegía sobre mi mujer, reseñar sus más características virtudes ni rendir tributo a su sexo con el halago de una oración fúnebre. Ella era, en pocas palabras, el puntal de todos mis asuntos, el centro de todas mis empresas, el poder controlador que con su prudencia me sometía a aquella vida feliz y sabiamente ordenada en la que ahora me hallaba, apartándome de aquellos proyectos descabellados y ruinosos que revoloteaban en mi cabeza, como ya he mencionado; ella hizo más por encauzar mi temperamento viajero que las lágrimas de una madre, las advertencias de un padre, el consejo de un amigo o todo lo que pudieron hacer mis propios razonamientos. Yo era feliz escuchando sus súplicas y conmoviéndome ante sus lágrimas y su pérdida me dejó absolutamente desolado y desorientado.
Cuando me dejó, el mundo que me rodeaba me pareció incongruente: me sentía tan extraño en él en mis pensamientos como en los primeros tiempos de mi estancia en Brasil, y tan solitario, exceptuando la compañía de la servidumbre, como cuando estaba en mi isla. Ignoraba lo que debía hacer y lo que no. Veía en torno mío a todo el mundo atareado, unos trabajando para ganarse el pan, otros dilapidando sus vidas en viles excesos y placeres vacíos, y todos igualmente desgraciados porque el fin a que aspiraban se les escapaba de las manos; pues el que busca el placer cada día sacia su vicio y va amontonando lo que más tarde será pesar y arrepentimiento; y el que trabaja gasta sus fuerzas en la lucha diaria para ganar el pan que proporciona las energías vitales que su trabajo consume, y así se halla en un circuito cotidiano de aflicción pues vive solamente para trabajar y trabaja exclusivamente para vivir, como si el pan de cada día fuese el único objetivo de una vida fatigosa y su vida fatigosa el único medio de ganar el pan de cada día.
Esto me hizo pensar en la vida que había llevado en mi reino, la isla, donde no sembraba más grano porque no lo necesitaba y no criaba más cabras porque no podía utilizarlas, donde el dinero estaba metido en un cajón hasta que se enmohecía y sin que apenas le hiciese el favor de echarle una mirada durante veinte años.
Si hubiera reflexionado con provecho sobre todas estas cosas, como hubiera debido hacer y como la razón y la religión me lo dictaban, hubiera aprendido a buscar la felicidad completa más allá de los goces humanos, y a saber que existe algo que es ciertamente la razón y el motivo de la vida, superior a todas estas cosas, y que debía ser poseído o por lo menos esperado antes de bajar a la tumba.
Pero mi sabia consejera había partido, y yo era como un barco sin piloto que no podía sino dejarse llevar por el viento. Mis pensamientos volvieron a concentrarse en mi antigua obsesión, el capricho de correr aventuras en países lejanos me había sorbido el seso y los agradables e inocentes placeres de mi granja y mi jardín, de mis rebaños y de mi familia, que hasta hacía poco me habían satisfecho por completo, ya no significaban nada para mí, carecían de todo atractivo y eran como música para quien no tiene oído o manjares para quien ha perdido el sabor; en resumen, decidí abandonar la vida hogareña, deshacerme de la granja y volver a Londres.
Al llegar a Londres seguí sintiéndome tan inquieto como antes; la ciudad no me atraía, no tenía en ella ninguna ocupación, nada que hacer excepto deambular por ella como un holgazán de quien podría decirse que era completamente inútil en la Creación y que el que viviera o muriese no significaba absolutamente nada para el resto del género humano. Esta era la vida que entre todas las demás clases de vida me repugnaba más, yo que siempre había estado acostumbrado a la actividad, y a menudo me decía a mí mismo: «La ociosidad es la escoria de la vida», pensando que ciertamente empleaba mucho mejor mi tiempo cuando me pasaba veintiséis días haciéndome un tablón de madera.
Era a principios de 1693 cuando mi sobrino, a quien, como ya he dicho antes, había iniciado en la carrera de marino y le había dado el mando de un buque, regresó de un corto viaje a Bilbao, que era el primero que realizaba; vino a verme y me dijo que ciertos comerciantes conocidos suyos le habían propuesto realizar un viaje por cuenta de ellos a las Indias Orientales y a China, con fines de comercio privado; y añadió:
—Pues bien, tío, si os embarcáis conmigo, me comprometo a llevaros a vuestra antigua morada en la isla, ya que tenemos que tocar en Brasil.
No puede haber una más clara demostración de la existencia de una vida futura y de un mundo invisible que la convergencia de segundas causas con las ideas de las cosas, las cuales se forman en nuestra mente perfectamente ocultas y no se comunican a nadie.
Mi sobrino desconocía con cuánta fuerza había resurgido mi enfermedad de aventuras y yo ignoraba por completo lo que iba a decirme cuando, aquella misma mañana, antes de que él llegara, acababa de decidir tras confusos debates y un prolijo examen de mis circunstancias, que partiría para Lisboa para consultar a mi anciano capitán y que si él aprobaba mi propósito como racional y factible, volvería a la isla para ver lo que había sido de mi gente que allí había quedado. Me había detenido con agrado en la idea de poblar aquel lugar llevando moradores desde aquí, en obtener una patente de posesión y no sé cuántas cosas más; cuando a mitad de todo ello entró mi sobrino, como acabo de decir, con su proyecto de llevarme allí de paso hacia las Indias Orientales.
Me detuve unos momentos a reflexionar sobre sus palabras y luego, mirándole fijamente, le dije:
— ¿Qué poder diabólico te trae aquí con tan infausto mensaje?
Al principio mi sobrino me miró como asustado, pero, al advertir que su propuesta no me había desagradado, se recobró.
—Espero que no se trate de una proposición infausta, señor —me respondió—. Me atrevería a decir que os gustaría ver vuestra nueva colonia en aquel lugar donde tiempo atrás reinasteis con más ventura que muchos de los demás monarcas de este mundo.
En resumen, el proyecto se adaptaba con tanta exactitud a mi estado de ánimo, es decir, a la obsesión que me dominaba y de la que tanto he hablado, que brevemente le respondí que si llegaba a un acuerdo con los comerciantes le acompañaría, mas subrayé que no prometía ir con él más allá de mi propia isla.
— ¿Cómo, señor? —me contestó—. Supongo que no deseáis ser abandonado de nuevo allí.
— ¿Acaso—le dije— no puedes recogerme a tu regreso?
Me respondió que con toda seguridad los comerciantes no le permitirían regresar por aquella ruta con un cargamento de tanto valor, pues representaba perder un mes de navegación que tal vez en lugar de uno pudieran ser tres o cuatro.
—Además, señor —agregó—, si naufragara y no pudiese regresar os veríais reducido a la misma situación en que antes os encontrasteis.
Su objeción era muy razonable pero ambos hallamos remedio para ella, que consistía en llevar a bordo del buque una balandra desarmada cuyas piezas pudieran ser montadas por algunos carpinteros, que acordamos llevar con nosotros, una vez llegáramos a la isla y quedara lista para navegar en pocos días.
No tardé mucho en decidirme, pues la verdad es que la insistencia de mi sobrino se unió con tanta eficacia a mi propia inclinación, que nada podía hacerme desistir de ello; por otra parte, muerta mi esposa, no quedaba nadie que se preocupara tanto de mí como para llegar a persuadirme de aceptar o no aceptar tal proposición, a excepción de mi bondadosa amiga, la anciana viuda, que se esforzó seriamente por que tuviera en cuenta mi edad, mi holgada situación y los riesgos innecesarios de un viaje tan largo; pero por encima de todo trató de hacerme ver mis obligaciones para con mis pequeños hijos. Pero todo fue inútil; sentía un deseo irresistible de realizar aquel viaje; le dije que creía que había algo tan extraordinario en la impresión que aquel viaje producía en mi mente, que quedarme en casa sería como oponerme a los designios de la Providencia; después de lo cual dejó de amonestarme y me ayudó no solo a realizar los preparativos de mi viaje sino también a dejar en orden mis asuntos familiares para el tiempo que durase mi ausencia y prometió encargarse de la educación de mis hijos.
Con este fin hice testamento y dispuse de mis bienes de tal modo para mis hijos y los dejé en tan buenas manos que quedé totalmente tranquilo y satisfecho de que se les haría justicia, fuese cual fuese la suerte que yo corriera; y en cuanto a su educación, la confié por entero a la viuda junto con una asignación suficiente para que se ocupara de ellos, todo lo cual merecía sobradamente, pues ni una madre se hubiese desvelado tanto por su educación o por guiarles con tanto acierto; y como aún vivía cuando regresé, tuve ocasión de agradecérselo.
Mi sobrino estuvo listo para zarpar a principios de enero de 1695, y yo y mi criado Viernes subimos a bordo en los Downs el día 8, embarcando además de la balandra que ya he mencionado un cuantioso cargamento consistente en todo tipo de objetos necesarios para mis colonos, a quienes si no encontraba en una buena situación había decidido abandonar a su suerte.
En primer lugar llevé conmigo a varios sirvientes a quienes me proponía dejar allí como habitantes o por lo menos hacerlos trabajar por cuenta mía mientras durase mi estancia en la isla y luego o bien dejarlos allí, o bien llevármelos, como ellos deseasen; sobre todo me llevé a dos carpinteros, un herrero y un individuo muy hábil e ingenioso, tonelero de oficio pero que también entendía de mecánica, pues sabía hacer ruedas y muelas de mano para triturar grano; era un buen tornero y un excelente alfarero: el barro y la madera no tenían secretos para él; en resumen, que le llamábamos nuestro Jack «mil oficios».
Junto con ellos me llevé a un sastre que se había ofrecido voluntariamente a ir de pasajero a las Indias Orientales con mi sobrino pero que luego acordó quedarse en nuestra plantación y que resultó ser una persona utilísima y muy habilidosa en muchas otras actividades que no tenían nada que ver con su oficio; pues, como ya he observado anteriormente, la necesidad capacita al hombre para todo tipo de trabajos.
Mi cargamento consistía, si la memoria no me falla pues no guardé una relación detallada, en una sobrada cantidad de ropa blanca y varios paños ingleses ligeros para vestir a los españoles que esperaba encontrar allí, suficientes según mis cálculos para que se abastecieran holgadamente durante siete años; si mal no recuerdo, las ropas que llevé para que se vistieran y los guantes, sombreros, calzado, medias y demás prendas de vestir valían más de doscientas libras, incluyendo varias camas, ropa de cama y artículos caseros, sobre todo utensilios de cocina, es decir, ollas, calderos, pucheros de estaño y de latón, y casi cien libras más en herrajes, clavos, herramientas de todas clases, grapas, ganchos, bisagras y cuantos objetos imprescindibles se me ocurrieron.
También incluí un centenar de armas de repuesto, mosquetes y fusiles, una considerable cantidad de balas de diversos calibres y dos cañones de bronce; y como ignoraba cuánto tiempo durarían mis suministros o los conflictos que pudieran surgir, no olvidé añadir cien barriles de pólvora aparte de espadas, sables y las puntas de hierro de varias picas y alabardas; por lo que, en resumen, llevábamos un depósito de toda clase de cosas. También hice que mi sobrino subiera a bordo dos pequeños cañones más de los que se necesitaban en el buque para instalarlos en la isla si había necesidad, a fin de que al llegar allí pudiésemos construir un fortín equipado contra todo género de enemigos; y la verdad es que al principio pensé que sobrarían las ocasiones de utilizar todo aquel arsenal si confiábamos en mantener nuestra posesión en la isla, como se verá a lo largo de esta historia.
En esta travesía no tuve mala suerte como la que solía tener y por consiguiente tendré menos ocasiones de interrumpir al lector que tal vez esté impaciente por saber lo que ocurría en mi colonia; sin embargo en la primera parte de la travesía nos ocurrieron ciertos incidentes curiosos: tuvimos vientos desfavorables y mal tiempo que alargaron el viaje más de lo que esperábamos; y yo, que solamente había efectuado un viaje, esto es, el primero de todos a Guinea del cual puedo decir que fue el único del que regresé tal y como había previsto, comencé a pensar que mi mala fortuna aún no me había abandonado y que había nacido para no vivir nunca contento en tierra y, sin embargo, para ser siempre desdichado en el mar.
En primer lugar fuimos empujados por vientos contrarios hacia el Norte, viéndonos obligados a entrar en Galway en Irlanda donde permanecimos por causa del viento veintidós días; mas tal calamidad tuvo la compensación de que allí las provisiones eran muy baratas y abundantes por lo cual mientras estuvimos allí no tocamos para nada las que el barco llevaba sino que incluso las aumentamos; también compré allí varios cerdos vivos, dos vacas y algunos terneros con intención de dejarlos en la isla si el viaje era bueno, pero las circunstancias nos obligaron a disponer de ellos de manera muy distinta.
Partimos de Irlanda el cinco de febrero con buen viento que duró varios días; por lo que puedo recordar, sería alrededor del veinte del mismo mes a última hora de la tarde cuando el primer oficial que estaba de guardia vino a la camarilla donde nos encontrábamos diciendo que había divisado un resplandor de fuego y oído un cañonazo, y mientras nos estaba hablando de ello entró un grumete con la noticia de que el contramaestre había oído otro. Estas palabras nos hicieron salir corriendo al alcázar sin que se oyera nada durante un rato, mas al cabo de pocos minutos vimos un gran resplandor y comprendimos que había un incendio terrible a cierta distancia. Inmediatamente consultamos nuestros cálculos conviniendo todos en que no podía haber tierra en la dirección en que aparecía el fuego, no a menos de quinientas leguas, pues se veía al oeste-noroeste. Por lo cual dedujimos que se trataba de un barco que se había incendiado en el mar; y como a juzgar por los cañonazos que acabábamos de oír no debía estar muy lejos, pusimos proa en aquella dirección comprobando que pronto daríamos con él pues, cuanto más nos acercábamos, mayor se veía el resplandor, aunque, como hacía una tarde brumosa, durante un buen rato no pudimos distinguir nada más que eso; después de navegar una media hora con viento favorable aunque no demasiado, y de que el tiempo despejara un poco, pudimos ver con toda claridad un gran buque envuelto en llamas en medio del mar.
Quedé totalmente sobrecogido por aquella catástrofe aun cuando desconocía a las personas a quienes afectaba; recordé de inmediato las calamitosas circunstancias que padecí tiempo atrás y la condición en que me hallaba cuando me recogió el capitán portugués; pensé cuánto más desastrosa debía ser la situación de los pobres que iban en aquel barco si es que no viajaban en compañía de otro buque.
Por este motivo al punto ordené disparar cinco cañonazos, uno después de otro, para notificarles, si es que aún era posible, que acudíamos en su auxilio y para que tratasen de ponerse a salvo con su bote; pues, aunque nosotros veíamos las llamaradas, ellos, como era de noche, no podían divisarnos.