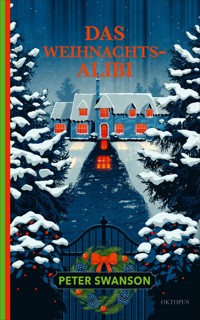Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Tras la asombrosa Ocho asesinatos perfectos, Swanson vuelve a dar en el clavo con este genial homenaje a la novela negra de la vieja escuela».Booklist Nueve desconocidos reciben por correo una lista de nombres entre los que figura el suyo. Solo eso, solo una lista en una hoja de papel. Ninguno de los nueve conoce o ha conocido a los demás, así que no le prestan la menor atención, atribuyéndolo a una broma, a un error o a una simple coincidencia. Hasta que empiezan a ocurrirles cosas: primero, un anciano muere ahogado en una playa de la pequeña localidad de Kennewick, Maine; después, un padre recibe un disparo en la espalda mientras corre por su tranquilo vecindario en los suburbios de Massachusetts… Enseguida empieza a perfilarse un patrón aterrador. ¿Qué tienen en común estas nueve personas? Aparentemente, nada. Sus profesiones van desde enfermero de oncología hasta aspirante a actor, y se encuentran diseminadas por todo el país. ¿Por qué están amenazadas entonces? ¿Y por quién? La agente del FBI Jessica Winslow, que aparece también en la lista, está decidida a averiguarlo. Mientras tanto, nadie puede dejar de preguntarse cuál será el próximo nombre en ser tachado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Dramatis personae
Nueve
1
2
3
4
5
6
7
8
Ocho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Siete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Seis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cinco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cuatro
1
2
3
4
5
6
Tres
1
Dos
1
2
3
Uno
1
Ninguno
1
Uno
1
Menciones
Notas
Créditos
Para John Merrill Swanson
Las encorvadas, doloridas
y sin linterna en lo oscuro:
ochenta y tres,
tarde o temprano,
las dignas de compasión:
noventa y nueve,
las mortales:
cien de cien.
Cifra que por ahora no sufre ningún cambio.
WISŁAWA SZYMBORSKA,
«Contribución a la estadística»
Dramatis personae
MATTHEW BEAUMONT: un padre desbordado por las complicaciones de la vida en familia que reside en un barrio de las afueras de Dartford, Massachusetts.
JAY COATES: aspira a convertirse en actor de éxito en Los Ángeles, California.
ETHAN DART: se gana la vida como cantautor en Austin, Texas.
CAROLINE GEDDES: profesora de Literatura de la Universidad de Míchigan. Vive con dos gatos en Ann Arbor.
FRANK HOPKINS: propietario del Windward Resort y residente de toda la vida de Kennewick, Maine.
ALISON HORNE: vive desde hace un tiempo en la ciudad de Nueva York, mantenida por la generosidad de un hombre casado.
ARTHUR KRUSE: un enfermero de oncología que llora la pérdida de su esposo en Northampton, Massachusetts.
JACK RADEBAUGH: un ejecutivo jubilado y recién divorciado que ha regresado a la casa de su infancia en West Hartford, Connecticut.
JESSICA WINSLOW: agente de la oficina local del FBI en Albany, Nueva York.
NUEVE
Matthew Beaumont
Jay Coates
Ethan Dart
Caroline Geddes
Frank Hopkins
Alison Horne
Arthur Kruse
Jack Radebaugh
Jessica Winslow
1
Miércoles, 14 de septiembre, 17:13
Jonathan Grant acudía con puntualidad a su casa todos los miércoles por la tarde si nada se lo impedía y la avisaba con tiempo. Ese día era la «noche de chicas» de su esposa (en ocasiones iban a Nueva York, pero solían quedarse en Nueva Jersey), así que Jonathan salía del trabajo a las cinco y, en media hora como tarde, se encontraba en el apartamento de un solo dormitorio de Gramercy Park.
Alison Horne ya estaba preparada cuando el portero llamó al telefonillo para decirle que Jonathan estaba subiendo.
En la misma puerta donde salió a recibirlo, la saludó con una botella de vino de Sancerre, un pañuelo Bulgari que jamás se iba a poner y el correo que le había entregado el portero. Alison empezó a ojear las cartas, pero él se la llevó directa al dormitorio sin tiempo a nada. Llevaba puesto un salto de cama de satén blanco (le gustaba que lo recibiera así) y esperó acostada a que el otro se desnudara. Estaba estupendo para haber cumplido los setenta, con una buena mata de pelo y bastante delgado, aunque los músculos del pecho y de los brazos se le empezaban a descolgar. Se deslizó a su lado bajo las sábanas, ya iba empalmado y con la piel de la cara y del cuello llena de rojeces que delataban la pastilla para la erección que había tomado nada más dejar la oficina. A veces esperaba a llegar a casa y entonces bebían juntos el vino hasta que le hiciera efecto.
Cuando, al terminar, Jonathan se quedó amodorrado, Alison tomó la segunda ducha del día y se vistió como si fueran a salir a cenar, aunque no lo habían hablado. Abrió el vino, se sirvió una copa y echó un vistazo al correo. Dos catálogos, una factura de Amex y una carta sin remite. La abrió con curiosidad. Dentro había una hoja de papel y, al desdoblarla, encontró una lista de nombres:
Matthew Beaumont
Jay Coates
Ethan Dart
Caroline Geddes
Frank Hopkins
Alison Horne
Arthur Kruse
Jack Radebaugh
Jessica Winslow
Extrañada, extendió el papel sobre la mesita y decidió que se lo iba a enseñar a Jonathan. Sacudió las piernas para quitarse de encima el escalofrío que le recorrió la piel. No dejaba de ser inquietante recibir una lista de nombres sin saber por qué. Quizá tuviera algo que ver con Jonathan. Aunque podría decirse que lo conocía poco para el tiempo que llevaban juntos, sabía que estaba forrado. Y la gente con mucho dinero también suele tener enemigos. Puede que reconociera algún nombre de la lista, además del suyo.
Cuando salió del dormitorio iba otra vez vestido, quiso una copa de vino y miró hacia la hoja de papel que le tendió Alison.
—¿Te dice algo? —le preguntó ella.
Sacudió la cabeza.
—¿Qué es esto?
—Estaba en el correo.
—¿Así, sin más?
—Sí. Es extraño, ¿verdad?
—Muy raro.
Le devolvió la lista a Alison.
—¿Salimos a cenar?
—Me encantaría, pero esta noche estoy pringado. He quedado con unos tipos del fondo de cobertura. Lo siento, Al.
Qué se le iba a hacer. Cuando empezaron a salir —hacía ya un año y medio—, montaba un numerito cada vez que se marchaba. Lo hacía sobre todo por consideración a él, hasta que se dio cuenta de que no hacía falta que le demostrara nada. Él buscaba sexo y compañía, y ella, dinero y (era de suponer) sexo. Antes de irse le dio una Visa de prepago: era su regalo de aniversario, por si no le gustaba el pañuelo.
—¿Cuánto hay?
Jamás le habría hecho esa pregunta cuando llevaban poco tiempo.
—Quiero que sea una sorpresa. Eso sí, para un coche no alcanza.
En cuanto se marchó, Alison Horne llamó a Doug, su mejor amiga, y le propuso cenar juntas. Invitaba ella.
2
Jueves, 15 de septiembre, 10:05
Fue lo más interesante que Arthur Kruse encontró en el buzón al volver de fisioterapia aquella mañana.
Abrió el sobre sin esperar nada digno de mención y le sorprendió encontrar una lista con unos cuantos nombres, el suyo entre ellos. No le sonaba ninguno más.
Tenía tres horas hasta que empezara el turno de enfermería en la unidad de oncología del hospital Cooley Dickinson de Northampton. Acababa de empezar Un mundo iluminado solo por fuego, de William Manchester. En verano había leído Un espejo lejano y desde entonces se resistía a abandonar la Edad Media. En esas vidas pasadas, en el sufrimiento constante y en la búsqueda de Dios, había algo que le hacía de bálsamo, lo único que lo calmaba desde el accidente de coche que se llevó hacía ya casi un año a su esposo Richard, a su cocker spaniel Misty y gran parte de la movilidad de la pierna izquierda. Era increíble que hubiera pasado un año entero. Joan, su pastor (y mejor amigo), le decía que tardaría al menos dos en sentir algo parecido a la normalidad y en recuperar una sombra de felicidad en la vida, pero no terminaba de creerlo. Tenía la sensación de que aquel año interminable iba a repetirse hasta el infinito. Nada le hacía sentirse mejor… En realidad, sí: tenía la historia medieval. Se acomodó con cuidado en la butaca y siguió leyendo el libro de Manchester, aunque no era tan bueno como el de Tuchman. Se quedó dormido a las dos páginas y despertó cuando quedaba una hora para entrar en el hospital.
La pierna siempre le daba guerra después de la siesta, así que fue cojeando hasta la cocina para poner agua al fuego y preparar una taza de té. Mientras esperaba a que el agua hirviera, miró por la ventana que había sobre el fregadero y vio por un segundo al zorro —se llamaba Reynard— que merodeaba por la linde de su terreno. Se movía muy rápido y, justo antes de desaparecer entre los árboles, giró la cabeza y a Arthur le pareció que llevaba algo entre los dientes (¿un pequeño roedor, quizá?). Por una razón que no alcanzaba a entender, aquello lo alegró de pronto. La última vez que había visto a Reynard le preocupó ver lo demacrado que estaba.
Era un día nublado y el sauce que había junto al arroyo empezaba a teñirse de amarillo. Bebió el té frente al ordenador y recordó la lista que había encontrado en el buzón. ¿Para qué era? Podría ser algún tipo de envío automático, un ordenador que se había vuelto loco en algún sitio y se dedicaba a enviar cartas con nombres al tuntún. Desde luego, cabía la posibilidad. Cuando murió Richard, empezó a hacer pequeñas donaciones a diferentes organizaciones benéficas, así que su nombre debía de estar en más de un centenar de listas de correo. Lo más probable era que ya lo hubieran marcado como «blanco fácil». No pasaba nada. Había cosas peores y recibir correo le hacía ilusión. De pequeño se dedicaba a solicitar catálogos por correo para que le llegaran a casa, hasta que su padre lo pilló y tuvo que dejarlo.
Terminó el té, le confirmó a Joan que se encargaría él de las flores para la misa del domingo y se preparó para ir al trabajo.
3
Jueves, 15 de septiembre, 11:00
Ethan Dart oyó el golpe del correo al caer por el bocacartas de la puerta. Enseguida se fijó en el extraño sobre y lo abrió sin tardar con la esperanza de que llevara la respuesta de algún agente. Acababa de atravesar la temporada más productiva de su vida y había enviado maquetas a una docena de representantes para cantautores. Sabía que aquello era dar palos de ciego, pero tampoco pasaba nada por probar. Dentro del sobre (el matasellos era de la ciudad de Nueva York y eso alimentaba las expectativas), no había más que una hoja de papel con una lista de nombres, nueve, el suyo entre ellos. ¿Le habrían enviado por error el listado de selecciones de algún agente?
Cogió el papel y una taza de café, volvió al dormitorio y encendió el portátil. Ethan escribió el nombre que encabezaba la lista, Matthew Beaumont, y añadió «cantautor» para precisar los resultados. Ninguno, nada que diera a entender que Matthew Beaumont fuera otro cantante en busca de representante. Probó con unos cuantos nombres más, pero no tardó en desistir. Estaba claro que no era una lista de cantautores ni de artistas. Aquello le inspiró una nueva canción, el estribillo diría: «Quiero ser el último de tu lista». Cogió un lápiz, dio la vuelta a la hoja y empezó a apuntar la letra de una canción country. La palabra «lista» era fantástica porque tenía muchas rimas, aunque a la vez era una porquería porque todas eran clichés. Vista. Sonrisa. Indecisa. Aun así, escribió tres frases e incluso empezó a escuchar una melodía en la cabeza. Fue a por otro café y a por la guitarra y, después de fumar la primera pipa de maría del día, se puso con la canción.
No volvió a pensar en la lista hasta mucho más tarde, en el bar del casino El Camino de Sixth Street, en Austin. Llevaba una hora con Hannah Scharfenberg y necesitaba algo interesante que contar.
—Esta mañana me ha llegado una lista por correo. Ocho nombres que no conozco de nada y el mío.
—¿Qué quieres decir?
Ethan acababa de abrir una botella de Lone Star y bebió un sorbo que era casi todo espuma.
—Lo que he dicho. Me han enviado una carta y dentro había una hoja de papel con nueve nombres en orden alfabético. El mío era uno de ellos.
—¿Iba escrita a mano?
—No, a máquina. De hecho, la habían impreso con un ordenador.
—Qué raro.
—Puede ser… Lo bueno es que se me ha ocurrido una canción. La he titulado El último de tu lista. En una hora la había terminado. Parece de Eric Church.
Hannah, farmacéutica y fanática de los Longhorns, no tenía gran interés por los sueños y esperanzas musicales de Ethan, a quien no se le escapó cómo entornó ella los ojos cuando mencionó la canción. La invitó a un chupito de George Dickel, sacó otro para él y luego la convenció para acompañarla a casa. Allí lo invitó a pasar porque Ashley, su compañera de piso, estaba en Dallas visitando a sus padres. Fumaron algo de hierba y vieron la mitad de Los Tenenbaums antes de hacerlo en el futón.
—No podemos seguir con esto —dijo Hannah al salir del baño vestida tan solo con una vieja sudadera de sóftbol.
—¿Por qué?
—Porque estás saliendo con Ashley y yo vivo con ella.
—Dice que no somos pareja cerrada.
—Claro que no, pero vivimos juntas y sería muy incómodo si se enterase.
—Creo que tú me gustas más que ella.
—Eso no importa.
—A mí, sí.
—Hazme caso, las cosas que te importan a ti no le importan a nadie más, por si aún no te habías enterado.
Convenció a Hannah para que le dejara pasar allí la noche. Antes tuvo que preparar una tortilla de queso y la compartieron en la mesa de desayuno de formica de la cocina. Estuvieron tonteando un rato en la cama de Hannah (en realidad, un colchón en el suelo), hasta que le dijo que el Ambien empezaba a hacerle efecto y que iba a dormir. Dio media vuelta hecha un ovillo y Ethan, sin quitarle la mano de la cadera, hizo un repaso del día; se preguntó si Hannah no habría dado en el clavo con aquello de que lo que le importaba a él no le importaba a nadie más. Eso explicaría muchas cosas.
Antes de quedarse también dormido, pensó en la lista. Se sabía de carrerilla siete de los nombres (tenía una memoria casi fotográfica), pero no recordaba el último. Apenas le había prestado atención. Luego repasó la letra de su nueva canción y se dio cuenta de que era una bazofia, entonces se durmió.
4
Jueves, 15 de septiembre, 13:44
El nombre que Ethan Dart no conseguía recordar era el de Jessica Winslow. El jueves recibió la lista en una carta a la atención de la agente especial Winslow de la oficina local del FBI en Albany. Llevaba un sello sin denominación arriba a la derecha y, por el matasellos, venía de Nueva York. Habían enviado el sobre dos días antes.
No era habitual que le llegara correo a la oficina, mucho menos algo tan misterioso. Nada más que unos nombres. El instinto le dijo que sujetara la carta por los bordes y la dejara con cuidado en el escritorio. Llamó a su supervisor y le pidió a Aaron Berlin que se acercara a su despacho.
—¿Conoces los demás nombres? —le preguntó.
Solo cinco minutos después, lo tenía pegado a la espalda. Aunque ya había leído la lista varias veces, la volvió a repasar para sus adentros.
—El único que me suena es Arthur Kruse, pero solo porque mi padre hablaba de un amigo que se llamaba Art Kruse, aunque puede que lo recuerde mal. La verdad es que siempre pensé que el apellido se escribiría Cruise, como Tom Cruise.
—¿No lo conocías?
—No, mi padre solo lo mencionaba en ocasiones. Cuando alguien le hablaba de una cabaña en el lago o de irse a vivir a orillas de un lago, papá siempre decía algo así como «en la universidad pasé un verano en la casa del lago de Art Kruse». Le tomábamos el pelo, por eso lo recuerdo.
—No es un nombre muy común.
—¿Kruse? En realidad, sí. Aunque para un alemán. En Google he encontrado unos cuantos Arthur Kruse, pero todos son alemanes. Alemanes de Alemania.
—Hum.
Jessica se giró en la silla y miró hacia Aaron. Nunca lo había visto desde ese ángulo y se fijó en la cantidad de pelo negro que le crecía dentro de los orificios nasales.
—¿Tú qué opinas? —dijo.
El hombre se encogió de hombros.
—Mándala a laboratorio si quieres. Puede que no sea nada. Algún error informático que se dedica a enviar correo basura.
—Podría ser.
Cuando Aaron se marchó, metió el sobre y la hoja de papel en bolsas de plástico diferentes y las dejó junto al correo. Luego siguió estudiando el expediente del juicio por asesinato de William Brundy en el que debía testificar una semana después. Aún tenía la esperanza de que la Fiscalía llamara para decir que habían llegado a un acuerdo antes de ir a juicio, pero ya parecía tarde. William Brundy era un agente de policía de Stark, en Nueva York, que había asesinado a su exmujer y simulado un allanamiento en su rancho de dos plantas. Habían enviado a la oficina las muestras de sangre y las fotografías de la escena del crimen, y pusieron a Jessica al frente de la investigación. No era que le importara gran cosa testificar en un juicio, pero el abogado defensor de Brundy era un cenutrio llamado Elliot Skenderian que siempre se las arreglaba para sacarla de quicio. Si Jessica tuviera una diana, pondría una foto de su cara en el centro.
En cuanto dieron las cinco y antes de salir de la oficina, echó otro vistazo a la enigmática lista y anotó los nombres en la aplicación de notas del móvil. Por la noche podría seguir gugleando un poco mientras veía algún capítulo de The Good Wife. Si algo la relacionaba con esas personas, iba a encontrarlo. A internet le gustaba desvelar secretos.
No le sorprendió ver a Aaron Berlin en el Club Room después del trabajo, pero sí que no estuviera solo. Compartía mesa con Roger Johnson, el agente especial al mando saliente, que le pidió que los acompañara cuando la vio entrar en el bar.
—Muchas gracias, pero cenaré en la barra con Anthony.
El camarero ya la esperaba con una copa de pinot noir y ella se sentó en un taburete alto con asiento de cuero. Le dio por pensar si estaría mal visto haber rechazado a sus compañeros para cenar sola en la barra, pero enseguida se quitó la idea de la cabeza. Johnson se iba a trasladar a la oficina de Schenectady y Berlin… En fin, a Berlin que le dieran.
Paladeó el vino, entretenida con el crucigrama de The Times y la ayuda de Anthony en cuanto tenía un segundo libre. Pidió otra copa, media ración de penne con salsa puttanesca y una ensalada jardinera. Cuando terminó el crucigrama (solo dudaba de una respuesta), volvió a guardar el periódico plegado en el bolso, pagó la cuenta y se preparó para irse.
—Anthony, dos Belvedere con hielo —dijo Aaron, que se sentó en el taburete de al lado.
—No, gracias, Aaron. Estaba a punto de irme a casa.
Por detrás de Aaron, Jessica vio a Roger ir hacia la salida.
—Solo una copa, Jess. Quédate, por favor.
Aceptó. Para su sorpresa, Aaron le hizo unas cuantas preguntas sobre cómo le iban las cosas antes de meterse de lleno en su tema favorito: su aventura y por qué lo habían dejado.
—Estás casado.
—Más o menos. Más menos que más. Sé que mi mujer tiene algún que otro lío.
—Eso no es lo importante.
—Entonces, ¿el qué?
—Sinceramente, ni siquiera sé si quiero una relación, pero si la quisiera, sería con alguien de mi edad, que estuviera libre y sin hijos, que no trabajara conmigo ni fuera narcisista…
—Ese tipo me cae mal.
Jessica sonrió, aunque esa clase de bromas sin gracia era de las cosas que había llegado a detestar. Cuando empezaron a quedar, saltaban chispas entre ellos. Aaron era algo capullo (siempre lo había sabido), pero se tomaba su trabajo muy en serio, era empático y al principio, durante una semana, incluso pensó que se podrían enamorar. Bebió un sorbo de vodka, tenía los labios algo adormecidos y se dio cuenta de que había sido un error aceptar otra copa. Decidió cambiar de tema.
—¿En serio que no te ha parecido extraña la lista del correo?
Aaron le estaba haciendo señas a Anthony con la mirada para que les sirviera dos más.
—¿Perdona? ¿La lista de nombres? ¿Estás preocupada?
—Preocupada no. Pero me ha extrañado, es rara.
—Supongo… Si quieres, le digo a Rick que busque coincidencias en la base de datos. Quizá encuentre alguna conexión. Quién sabe, igual habéis ganado tres días gratis en unos apartamentos multipropiedad de Fort Myers.
—Puede que tengas razón. Será un fallo en algún sistema de correo comercial.
Llegaron dos vodkas más y Jessica miró el vaso, sabiendo que la distancia entre beberlo y no era la que separaba una noche de sueño reparador y tener a Aaron metido en la cama.
Bajó del taburete y empezó a ponerse el abrigo.
—Lo siento, Aaron. Tengo que acostarme temprano.
Él torció el gesto.
—De acuerdo —le dijo—. ¿Quieres que almorcemos mañana a primera hora?
—Claro.
Anthony miró a Jessica y a ella le pareció ver un gesto de aprobación. Aunque nunca se lo había dicho, a Anthony no le gustaba mucho Aaron.
—¿Ya te marchas? —preguntó el camarero con un atisbo de sonrisa en la cara.
—Sí, Anthony. Gracias de nuevo, y dile a María que me ha encantado la pasta.
Anthony ya estaba cogiendo la botella de vodka cuando Aaron lo detuvo.
—No te preocupes, T, lo dejamos para otro día —dijo vaciando la copa de Jessica en la suya.
Ella terminó de anudarse la bufanda, dio medio vuelta y se marchó antes de cambiar de opinión. Sin duda, necesitaba dormir.
5
Jueves, 15 de septiembre, 14:00
Caroline Geddes tenía tutoría los jueves. Apenas iba ningún alumno, así que desde hacía un tiempo dedicaba esas dos horas a escribir con tranquilidad. Aquella semana solo pasó por el despacho Elaine Cheong. Apareció sin avisar y, en cambio, los dos alumnos que le habían pedido cita no se dignaron a hacer acto de presencia. Caroline era profesora desde hacía el tiempo suficiente (una docena de años ya) como para advertir que el correo electrónico había transformado la relación entre profesores y alumnos. Ahora los estudiantes trataban de ingeniárselas para resolverlo todo por correo o en la wiki que preparaba para las asignaturas grandes. Por allí le enviaban los trabajos atrasados, elaboraban excusas e incluso le hacían la pelota para subir nota, todo por email. Incluso tenía la sensación de que el curso pasado un alumno se le había insinuado por esa vía, aunque, a pesar de llevar veinte años analizando textos, todavía no tenía claro qué había querido decir con lo de «ojalá fuera mi profe d refuerzo. s brma vms». Le costó casi un día descifrar que «s brma vms» era «es broma, nos vemos».
Con lágrimas en los ojos, Elaine le explicó a Caroline que llegó tarde a la segunda clase del semestre porque no había sonado el despertador. Por eso no pudo hacer el examen sorpresa.
—No es justo que no pueda intentarlo —insistió.
—Solo era un control, apenas contará en la nota final.
—Pero tengo que sacar sobresaliente en esta asignatura.
—¿Sabes qué, Elaine? Voy a repetirte el examen. Vamos a hacerlo ahora mismo.
Caroline cogió un folio y anotó aprisa tres nuevas preguntas sobre un poema de Wordsworth; no era de los que habían repasado en clase por la mañana, pero sí entraba para examen. Caroline le pasó la hoja de papel a su alumna y le dijo que tenía diez minutos.
—Pero este no es el mismo examen.
A Elaine se le habían marcado dos surcos profundos en la frente, por lo demás completamente tersa.
—Claro, es un examen sorpresa nuevo.
Caroline sacó un libro y empezó a hacer como que leía mientras observaba a la chica, que se mordía el labio inferior tan fuerte que se dejaba marcas.
—Pensaba que no teníamos que memorizar fechas.
—Tú hazlo lo mejor que puedas, al menos sacarás algo más que un cero.
Elaine se encorvó sobre el papel, garabateó algunas respuestas y, justo cuando Caroline iba a anunciar que el tiempo había terminado, deslizó el control sobre la mesa.
—Tampoco me parece justo —dijo, pero tan bajo que Caroline casi no la oyó.
—Te veré en clase la semana que viene —dijo Caroline y Elaine se marchó hecha una furia con el móvil ya en la mano.
Imaginó que estaría diciéndole a alguien que la profesora de Literatura era una perra. Qué más daba, solo quedaban veinte minutos de tutoría. Echó un vistazo al correo electrónico. No tenía que responder nada, así que abrió el mensaje que le había enviado un par de semanas antes David Latour, el profesor de la Universidad McGill que conoció en verano cuando impartió la conferencia sobre Joanna Baillie en el congreso de Teorías Académicas de Toronto.
En un correo le confesó cuánto le había gustado la exposición y le envió también un poema de Louis MacNeice titulado Lobos, convencido de que le gustaría. El primer verso era «No quiero seguir siendo reflexivo» y Caroline no podía sacarse la frase de la cabeza desde que la leyó. Releyó el poema y estuvo a punto de escribirle a David para decirle otra vez que había acertado, pero cambió de idea. Le bastaba con haberle respondido ya un día y pensar que podría verlo de nuevo en otra ocasión y hacerlo en persona.
Cuando terminó la tutoría, cruzó el campus para coger el Prius que esperaba aparcado y volvió a su casa de dos dormitorios en la zona de Water Hill de Ann Arbor. Fable, el más intrépido de sus gatos, había pasado todo el día fuera y la tranquilizó ver que la esperaba en el porche. También respiró aliviada al descubrir que no había cazado nada ni la aguardaba con un pájaro muerto sobre el felpudo. Entró tras ella, levantó las orejas grises y salió corriendo hacia el comedero de la cocina. Estrella, la asustadiza gata atigrada, saltó a la mesa del comedor para saludarla. Caroline echó una ojeada al correo y levantó un sobre blanco que llevaba su dirección impresa en una etiqueta postal con fuente Courier. A la derecha había pegado un sello sin denominación con la bandera de Estados Unidos. Tampoco había remite.
Aunque era del todo impersonal, tenía algo que la hacía personal de alguna manera. Dejó a un lado el recibo del impuesto al consumo y las cartas de ong para pedirle un donativo (estaba claro como el agua que Pet Smart había vendido su dirección a alguna lista de correo comercial) y abrió el sobre con la uña.
Dentro no había más que una hoja de papel impresa por ordenador, con la misma fuente Courier que la etiqueta.
Matthew Beaumont
Jay Coates
Ethan Dart
Caroline Geddes
Frank Hopkins
Alison Horne
Arthur Kruse
Jack Radebaugh
Jessica Winslow
Caroline miró si había algo más dentro del sobre, pero salvo por la lista estaba vacío. No le sonaba ningún nombre aparte del suyo, por supuesto.
Estrella intentó frotar el morro contra el papel y Fable maulló alto desde la cocina para reclamar su comida. A Caroline se le pasó una idea terrible por la cabeza: «Es una lista de muertos. Alguien nos quiere ver muertos». Fue un acto reflejo, igual que, cada vez que sonaba el teléfono, lo primero que pensaba era que había ocurrido alguna desgracia. Volvió a leer la lista y, para sus adentros, se rio de lo macabra que era. Claro que todos los de esa lista iban a morir, antes o después morirían. Desde luego, era una idea estremecedora y le recordó el libro de Muriel Spark, Memento mori. En fin, estaba dándole demasiadas vueltas a una lista que en realidad no tendría mayor trascendencia. Pero, después de todo, a eso se dedicaba ella: se pasaba la vida dándoles vueltas a las cosas.
«No quiero seguir siendo reflexivo —recitó—, envidiando y retando hechos insensatos». MacNeice llevaba razón en eso, aunque probablemente estaba pensando en la situación política de Alemania en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y no en la afición por analizarlo todo en exceso. De todas formas, en privado (en clase no) se permitía interpretaciones personales de las obras literarias. ¿Cómo continuaba el poema? ¿Era eso de «no quiero ser un coro reflexivo o trágico», no sé qué, no sé cuántos y, luego, «y que el mar pase después sobre nosotros»? Puede que esa noche memorizara el poema. Aquello era lo único bueno que le había enseñado su madre: memorizar y recitar poesía.
Caroline acarició a Estrella en el pescuezo y notó el temblor de un ronroneo en los dedos. Después fue a la cocina y le dio de comer a Fable.
6
Jueves, 15 de septiembre, 12:33
Echó un vistazo a la lista y la tiró al cubo de la cocina sin concederle mayor importancia. Aquel día Jay Coates se iba a presentar al casting para un anuncio y tenía una buena corazonada. Era de arroz instantáneo y él sería el chef estirado que quedaba embelesado por el arroz cutre precocinado. La convocatoria era a las tres de la tarde en Burbank, así que aún le quedaban dos horas para coger el BMW y ponerse en marcha.
Aunque había salido a correr nada más levantarse, sacó la máquina de remo y estuvo con ella una hora entera, tiempo que aprovechó para ver de una vez el episodio de NCIS en el que salía su amiga Madison. Tenía la grabación desde hacía semanas y ella no paraba de preguntarle si la había visto, quería sus observaciones. «Observaciones. Joder». ¡Era NCIS! Salía en dos escenas, con tres frases de diálogo en total. Hacía de entrenadora personal en un gimnasio y el director del capítulo se aseguró de que las tetas (seguro que le parecieron auténticas) quedaran encuadradas a la perfección en todo momento. Cuando terminó de ver el episodio, Jay se quitó un peso de encima al saber que a) era un papel de mierda y b) Madison lo había hecho de pena. Aquel podía haber sido su gran salto y había tardado tanto en verlo por miedo a que lo hubiera clavado y le dieran más trabajo. Eso era algo que no habría podido soportar en aquel momento.
En cuanto aparcó en una plaza para visitas del parque empresarial con edificios de una planta donde tenía su sede Buchman Creative, Jay se metió dos tiritos de coca que guardaba para la ocasión y echó a andar a más de treinta grados de temperatura por el asfalto pegajoso y con los dedos cruzados para no empezar a sudar antes de la prueba. La recepcionista —por el acento parecía del Medio Oeste— no lo hizo esperar. Rechazó la botella de agua mineral y pidió un vaso del grifo. Madison se lo había recomendado: si pides agua del grifo, parece que tienes los pies en la tierra. Repitió sus frases delante de los dos guionistas de publicidad (unos cretinos que podrían ser más jóvenes que él, aunque no lo tenía del todo claro) y de Amy Buchman. La directora de la agencia había pasado a dar una vuelta porque tenía cinco minutos libres. Al marcharse, Jay vio a Dan Sweden en la sala de espera. Ambos hicieron como que no se habían reconocido.
Una hora después lo llamó su representante para decirle que no lo habían cogido, pero que a Amy le había gustado mucho y que si tenían algo que le encajara… Esas cosas. Cuando lo llamó estaba dando una vuelta por el Brentwood Country Mart, decidiendo si comprar unas deportivas nuevas en James Perse. En lugar de las zapatillas, fue a por unos aros de cebolla a Barney’s Burgers, se sentó en una mesa y, echando humo, empezó a buscar a una buena candidata. Tardó veinticinco minutos, pero por fin la vio cuando estaba a punto de terminar los aros. Era perfecta: veintimuchos, leggins, no tan guapa como le habían hecho creer y sola del todo. La siguió, sabía hacerlo sin llamar la atención ni perderla de vista. Fue pisándole los talones hasta Christian Louboutin y, mientras ella hacía como que podía permitirse un par de aquellos zapatos, Jay se acercó al mostrador para preguntar si Tracy todavía trabajaba en la tienda. La mujer pareció confundida hasta que cayó en la cuenta.
—¿Se refiere a Theresa?
—Sí, exacto.
—Solo trabaja el fin de semana.
—Gracias —dijo Jay y salió por la puerta al mismo tiempo que la rubia.
La siguió hasta el aparcamiento y la vio acercarse a un Honda Civic azul metalizado que le compraría su padre al cumplir los veinticinco. «Es un coche muy fiable, cariño», le diría con convencimiento y ella le respondería cuánto lo quiere, con un beso la mejilla.
Cuando subió al coche y salió del aparcamiento, Jay echó una carrera hasta el BMW y la alcanzó en San Vicente, en dirección este. Fue su sombra hasta Koreatown y memorizó la matrícula. La chica aparcó en la puerta de un edificio de apartamentos de dos plantas y cruzó las puertas de cristal con una llave que llevaba en el mismo llavero que la del coche. Vivía allí. Jay entró en el centro comercial de enfrente, aparcó en un sitio desde donde podía vigilar el edificio y encendió uno de los dos cigarrillos Parliament que se permitía al día. Cogió el móvil y buscó #brentwoodcountrymart en Instagram; aunque no esperaba encontrar nada, tampoco le sorprendió ver que la imagen más reciente, un primer plano de la espuma de un café con leche en forma de corazón, la había publicado una tal «abbybritell». Casi todas sus fotos eran selfis y le confirmaron que era la rubia a la que había seguido. Se presentaba como actriz, escritora y profesora de taichí.
Ya lo tenía, era suya. Su nombre y sus fotos personales. Sabía dónde vivía y cuál era su coche. También sabía, no tenía ninguna duda, que podía asesinarla en las próximas veinticuatro horas. Y que nadie lo iba a atrapar. No había nada que relacionara a Jay Coates de West Hollywood con Abby Britell de Koreatown. Ya veía los titulares. Asesinan a una bonita chica blanca en Hollywood. Saldría en todas partes. Empezó a fantasear con cómo sería, pero se frenó. Ya habría tiempo para eso; en aquel momento, el mero hecho de haber averiguado su nombre y su dirección le daba un subidón de adrenalina. Se sintió mejor mientras sacaba el coche del aparcamiento y volvía a casa. Creyó que se iba a sentir igual de bien hasta llegar, pero no fue así: le faltaba algo. Había sido demasiado fácil seguirle el rastro a esa mujer, quizá necesitaba dar un paso más en el juego y hacerle daño de verdad a una de esas zorras engreídas para descubrir qué se sentía.
Esa noche, después de hacer cien flexiones y a continuación su rutina facial, llamó a Madison para decirle que la había visto en NCIS.
—Vaya, por fin. ¿Y bien?
—Buenísimo. Y tus tetas…
—Lo sé, quedaban estupendas. ¿Puedes creer que me dieron tres frases?
—Técnicamente son dos.
—Ya, bueno. Tienes razón.
—Pero es estupendo. Lo has hecho muy bien, Mads, tienes que estar contenta.
—Sí. Gracias, Jay.
No le contó nada de la prueba, pero, antes de colgar, le dijo:
—Por cierto, un maquillaje brutal el de NCIS, ¿no?
—¿A qué te refieres?
—¿No recuerdas lo preocupada que estabas? Tenías algo de sarpullido. Casi ni se notaba. A ver, yo me he dado cuenta, pero porque lo sabía. El maquillaje lo disimulaba a la perfección.
—Es verdad —le respondió—. Lo hicieron bien.
Jay percibió la inseguridad que se le colaba en la voz; terminó la llamada a toda prisa y se metió bajo las sábanas. Para dormir se preguntó cómo sería tener el valor de ir a visitar a Abby Britell o alguna otra aspirante y hacerles las cosas con las que soñaba. Enseñarles quién mandaba de verdad. Estiró la mano y se agarró la polla, estaba tan dura como una barra de acero, pero no se permitió hacer nada más que tocarla. Siguió un poco más con Abby Britell, pero al rato estaba pensando en Amy Buchman («Amy no te ha elegido, Jay, pero le has gustado mucho») y en cuánto le gustaría atarla y coger una barra de acero de verdad y ahogarla con ella. Esa idea por fin lo calmó lo suficiente como para quedarse dormido.
7
Jueves, 15 de septiembre, 17:15
En el viaje de vuelta a casa desde el trabajo —cuarenta minutos a solas que acababan demasiado pronto—, Matthew Beaumont se dedicaba a pensar en las cosas de la vida. Lo hacía a diario, era su rutina para recordar lo bueno y tener presente lo que debían mejorar.
Aquel día se iba diciendo que Emma, la mayor, era una adorable niña de séptimo curso que empezaba a mostrar señales más que evidentes de inseguridad y angustia, igual que su madre. Pero era tan bondadosa y complaciente que resultaba fácil olvidarla en el caos en el que estaban sumidos. «Préstale atención, tiene que saber que al final todo saldrá bien». Alex estaba a punto de cumplir los ocho años y por fin habían conseguido un diagnóstico oficial: no solo tenía TDAH, sino también trastorno negativista desafiante, lo que explicaba ciertos problemas de conducta. No todos, como insistió Nancy; aun así, ese diagnóstico era un primer paso y serviría para que el colegio elaborara un plan de estudios adaptado. El pequeño Joshua estaba bien, salvo por las persistentes sinusitis. Tenía que volver a sacar el tema de las terapias alternativas con Nancy, que insistía en darle antibióticos. Puede que esa noche no fuera el momento, pero quizá sí el fin de semana. Según cómo la viera de humor.
Entró por Trail Ridge Way, una calle larga y casi vacía que terminaba en un callejón sin salida flanqueado por tres flamantes mansiones de estilos muy dispares. La suya era la italianizante; al menos era italiana por fuera, aunque por dentro era palladiana (como se dijera) sin lugar a duda. Al pensar en la casa, su mente volvió con Nancy. ¿Estaba mejor o peor en los últimos días? Ya ni siquiera lo tenía claro, aunque en esas semanas había centrado sus obsesiones en Alex y en las últimas pruebas del diagnóstico, y tenía algo aparcada la «aventura» de Matthew con la nueva secretaria de dirección. Se equivocaba en lo de la aventura, por supuesto; salvando alguna fantasía que se permitía de vez en cuando —en realidad, solían ser con la jefa del departamento jurídico Ellen Matthiessen—, Matthew había sido fiel durante los quince años de matrimonio. En julio salió a tomar unas copas con el equipo y acabó acompañando a Jada Washington hasta su apartamento en el South End antes de coger el coche en el Back Bay, era cierto. Sin embargo, Jada no paró de hablar de su afición por los libros de Cazadores de sombras y le recordó más a su hija que a cualquier posible objeto de deseo. Cometió el error de contarle a Nancy cómo había acabado la noche, pensando que le resultaría divertido que la «secretaria de dirección» tuviera tanto en común con su hija doceañera. Pero a ella no le hizo ni pizca de gracia y estuvo toda la noche acusándolo de infiel, y los dos, sin pegar ojo. Al final consiguió convencerla de que no había ocurrido nada, pero tuvo que pasar lo que restaba de verano tratando de persuadirla de que tampoco había querido que ocurriera nada. Ahora llevaba más de una semana sin sacar el tema a relucir y podía ser (solo podía) que se hubiera acabado.
Metió el Lexus en el garaje de cuatro plazas y se quedó ahí un rato, escuchando unos minutos más su mezcla de Foo Fighters; luego, cruzó el vestíbulo y fue a la cocina, donde encontró a Nancy apoyada en la isla y con una hoja de papel en la mano para que la viera nada más entrar.
—¿Qué pasa? —le preguntó él.
—Dímelo tú.
Se acercó vacilante justo en el momento en que Alex entró corriendo en la cocina con el disfraz de ninja que había elegido para Halloween, espada samurái de plástico incluida. Matthew esquivó los ataques de Alex mientras cogía la hoja que le tendía Nancy. Era una lista con unos cuantos nombres, entre ellos el suyo. No le sonaba ninguno más.
—¿Esto qué es? —le preguntó a su esposa, y luego, dirigiéndose a su hijo, gritó—: ¡Alex, ya basta!
—No lo sé. Ha llegado hoy por correo y estoy segura de que no debería haberla visto. La verdad, ojalá no lo hubiera hecho, pero ahora que es así me gustaría saber de qué se trata. Es una especie de mensaje en clave.
—No tengo ni idea. ¡Alex, ya vale! Ve a buscar a Joshie y pregúntale si quiere jugar. Nance, ¿a qué viene esa cara? ¿Qué quieres decir con lo del mensaje en clave?
—Bueno, no entiendo de qué va. Solo eso.
—Yo tampoco lo entiendo. Lo más seguro es que no sea nada, se habrán equivocado. ¿Qué ponía en el sobre?
Nancy dio media vuelta y cogió el sobre de entre las cartas que había sobre la encimera de granito. Emma entró en la cocina y abrazó a Matthew mientras Alex se marchaba para buscar a su hermano pequeño; estaría escondido porque Joshua era el único niño de seis años del país que no quería jugar a peleas.
—No pone nada, por eso me pareció tan sospechoso.
Emma le quitó la hoja de papel a su padre y empezó a leerla.
—Sinceramente, Nance, no tengo ni idea.
—A mi instituto va Abby Horne, pero creo que no hay ninguna Alison Horne —dijo Emma.
—Bueno, es igual —dijo Nancy, sirviéndose una copa de vino—. Me pareció sospechoso, eso es todo. Le habré dado demasiadas vueltas.
—¿Qué creías que era, mamá? —preguntó Emma, con una voz rayana en el desdén.