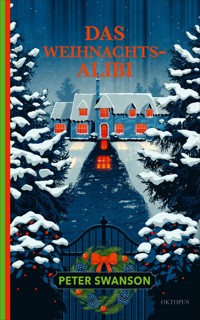Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
¿EXISTE EL CRÍMEN PERFECTO? Ocho clásicos de la novela negra. Ocho maneras de matar. Un solo asesino. «Diabólicamente entretenido». Anthony Horowitz «De manera perspicaz e inesperada, Peter Swanson nos arrastra de un giro de la trama al siguiente, hasta que, con la tensión a flor de piel y los nervios disparados, llegamos a la sorprendente conclusión final. Un verdadero tour de force». Lisa Gardner Hace quince años, el aficionado a las novelas de misterio Malcolm Kershaw publicó en el blog de la librería en la que entonces trabajaba una lista —que apenas recibió visitas ni comentarios— sobre los que a su juicio eran los más logrados crímenes literarios de la historia. La tituló Ocho asesinatos perfectos e incluía clásicos de varios de los grandes nombres del género negro: Agatha Christie, James M. Cain, Patricia Highsmith... Por eso Kershaw, ahora viudo y copropietario de una pequeña librería independiente en Boston, es el primer sorprendido cuando una agente del FBI llama a su puerta en un gélido día de febrero, buscando información sobre una macabra serie de asesinatos sin resolver que se parecen inquietantemente a los seleccionados por él en aquella vieja lista... ¿Existe el asesinato perfecto? En este original e inteligente thriller, Peter Swanson desdibuja con mano maestra las fronteras entre la realidad y la ficción, convirtiendo así su apasionante y lúdica trama en un nostálgico homenaje a los más brillantes y acabados crímenes de la literatura detectivesca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Ocho asesinatos perfectos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Agradecimientos
Otra lista
Notas
Créditos
Ocho asesinatos perfectos
Para los reyes, para las reinas y para los príncipes:
Brian, Jean, Adelaide, Maxine, Oliver y Julius
Aviso: Aunque lo que van a leer en estas páginas es cierto en su mayor parte, algunos acontecimientos y conversaciones están reconstruidos desde el recuerdo. Además, he cambiado ciertos nombres y señas personales para proteger a los inocentes.
Capítulo 1
Se abrió la puerta y escuché los zapatazos de la agente del FBI en el felpudo. Empezaba a nevar y en la librería entró con ella una bocanada de aire recia y arrolladora. La puerta se cerró a su espalda. Debía de estar justo al lado cuando telefoneó, porque no habrían pasado ni cinco minutos desde que accedí a verla.
No había nadie más en la tienda. No sé muy bien por qué abrí aquel día. Habían anunciado una tormenta que iba a dejar más de medio metro de nieve y que duraría desde primera hora de la mañana hasta la próxima tarde. Los colegios públicos de Boston ya habían informado de que iban a cerrar antes y cancelaron todas las clases del siguiente día. Llamé a mis empleados para que se quedaran en casa, a Emily le tocaba el turno de mañana y mediodía, y a Brandon el de la tarde. Después, me conecté con la cuenta de Twitter de Los Viejos Demonios para avisar con un tuit de que estaríamos cerrados mientras durase la tormenta, pero algo me frenó. Quizá fuera la perspectiva de pasar el día solo en el apartamento. Además, no vivía ni a ochocientos metros de la tienda.
Así que decidí acudir; al menos, pasaría un rato con Nero, organizaría algún estante e incluso podría sacar algo de tiempo para preparar un par de pedidos electrónicos.
Un cielo de color granito amenazaba nieve cuando abrí las puertas de Bury Street en Beacon Hill. Los Viejos Demonios no está en una zona muy transitada, pero somos una librería especializada (libros de suspense, nuevos y de segunda mano) y casi todos nuestros clientes vienen directamente a buscarnos o hacen pedidos a través de la web. Un jueves cualquiera de febrero como aquel, no sería extraño que apenas diez clientes cruzaran la puerta, a menos, claro está, que hubiera algo en el programa. Aun así, siempre había trabajo por hacer. Además estaba Nero, el gato de la librería, y no le gustaba nada pasar el día sin compañía. Tampoco recordaba si le había dejado comida extra el día anterior. De hecho, lo más probable es que no fuera así porque vino a mi encuentro a la carrera en cuanto asomé por la puerta. Era un gato pelirrojo de edad incierta y perfecto para la librería por su buena disposición (su afán, en realidad) para aguantar las muestras de cariño de desconocidos. Encendí las luces, le di de comer a Nero y me preparé un café. A las once, entró Margaret Lumm, una clienta habitual.
—¿Qué hacéis abiertos? —preguntó.
—¿Y qué haces tú por la calle?
Levantó dos bolsas de un supermercado de lujo de Charles Street.
—Provisiones —dijo, con su tono sofisticado.
Estuvimos charlando sobre la última novela de Louise Penny. Le permití hablar más a ella. Yo fingí haberla leído. Desde hace un tiempo, aparento que he leído muchos libros. Por supuesto, leo las críticas de las principales revistas del sector y sigo unos cuantos blogs. Uno de ellos se llama «Spoilers de sofá y manta» y en las reseñas de novedades explica también cómo terminan. Ya no tengo el estómago para las novelas de suspense que se publican (solo a veces repaso alguno de los libros que me gustaban de niño) y no sé qué sería de mí sin los blogs literarios. Quizá podría sincerarme y reconocer con franqueza que he perdido el interés por el género y que últimamente lo que más leo es historia y algo de poesía antes de dormir, pero prefiero mentir. Las pocas personas a quienes he confesado la verdad siempre han querido saber por qué he abandonado la novela policiaca y no es nada de lo que pueda hablar.
Margaret Lumm se marchó con un ejemplar de segunda mano de Un adiós para siempre de Ruth Rendell1 que estaba segura al noventa por ciento de no haber leído. Después, comí el almuerzo que había preparado en casa (un bocadillo de ensalada de pollo) y, cuando me disponía a dar por terminado el día, sonó el teléfono.
—Librería Los Viejos Demonios —respondí.
—¿Podría hablar con Malcolm Kershaw? —dijo una voz de mujer.
—Sí, soy yo.
—Ah, estupendo. Soy la agente especial Gwen Mulvey del FBI. Me gustaría robarle algo de tiempo para hacerle unas preguntas.
—Por supuesto —dije.
—¿Le vendría bien ahora?
—Claro —respondí, dando por sentado que quería hablar por teléfono, pero lo que hizo fue decir que enseguida estaba conmigo y colgar. Seguí un rato sin soltar el teléfono, imaginando qué aspecto tendría una agente del FBI llamada Gwen. Por teléfono, la voz sonaba ronca, así que dibujé a una mujer a punto de jubilarse, imponente y seria, con una gabardina de color beis.
A los pocos minutos, Mulvey asomó por la puerta y era muy distinta a la de mi fantasía. Como mucho, pasaría de los treinta y vestía unos tejanos metidos por las botas de color verde oscuro, un abrigo mullido y un gorro blanco de lana con pompón. Pisó con fuerza el felpudo de la puerta, se quitó el gorro y vino hacia el mostrador. Me tendió la mano cuando salí para recibirla. El apretón fue firme, aunque tenía las manos algo sudadas.
—¿Agente Mulvey? —le pregunté.
—Sí, hola. —Los copos de nieve se derretían en el abrigo verde y lo llenaban de puntos más oscuros. Sacudió la cabeza, tenía mojadas las puntas del cabello. Era rubia—. Me sorprende que siga abierto.
—Lo cierto es que estaba a punto de cerrar.
—Vaya. —Llevaba un bolso de cuero colgado del hombro, sacó la correa por la cabeza y se bajó la cremallera del abrigo—. Pero ¿tiene algo de tiempo?
—Sí. Además, siento curiosidad. ¿Quiere que hablemos en el despacho?
Se giró hacia la puerta de entrada. Los tendones del cuello se le marcaron en la piel blanca.
—¿Podrá oír si entra alguien?
—No creo que vaya a pasar, pero sí, lo oiré. Acompáñeme por aquí.
Más que un despacho, aquello era un recoveco en la trastienda. Le ofrecí una silla a Mulvey y yo me senté al otro lado del escritorio, en un sillón reclinable de cuero que perdía el relleno por las costuras. Me coloqué para poder verla entre dos pilas de libros.
—Disculpe —le dije—, olvidé preguntar si quería tomar algo. Queda un poco de café.
—No, no se preocupe —dijo, mientras terminaba de quitarse el abrigo y dejaba en el suelo el bolso tipo cartera a su lado. Bajo el abrigo, llevaba un suéter de color negro y cuello redondo. Allí que podía verla bien, me di cuenta de que no solo tenía pálida la piel. Toda ella era blanquecina: el pelo, los labios y los párpados eran casi traslúcidos; incluso las gafas, con una fina montura metálica, parecían fundirse con la cara. Costaba saber cuál era su aspecto en realidad, como si un artista le hubiera pasado el pulgar por las facciones para desdibujarlas—. Antes de comenzar, me gustaría pedirle que no comente esta conversación con nadie. Algunas cosas serán de dominio público, pero otras, no.
—Ahora sí que siento curiosidad. —Se me aceleró el pulso—. Por supuesto, no hablaré con nadie.
—Estupendo, gracias —dijo y se acomodó en la silla. Bajó los hombros y puso la cabeza a la altura de la mía—. ¿Ha oído hablar de Robin Callahan?
Robin Callahan era una presentadora de noticias de la ciudad que año y medio antes apareció muerta por disparos en su casa de Concord, a unos cuarenta kilómetros al noroeste de Boston. Desde que sucedió, llenó los titulares de los noticieros locales y, aunque se sospechaba de su exmarido, no había detenidos.
—¿De su asesinato? —le respondí—. Por supuesto.
—¿Y de Jay Bradshaw?
Sacudí la cabeza tras darle una vuelta.
—Creo que no.
—Vivía en Denis, una ciudad del cabo. Este agosto lo descubrieron en su garaje. Lo mataron de una paliza.
—No —dije.
—¿Seguro?
—Seguro.
—¿Y qué hay de Ethan Byrd?
—Me suena el nombre.
—Estudiaba en la Universidad de Massachusetts-Lowell. Desapareció hace más de un año.
—Oh, claro. —Recordaba el caso, aunque no los detalles.
—Lo encontraron enterrado en un parque público de Ashland, su ciudad natal. Fue unas tres semanas después de su desaparición.
—Ah, es cierto. Fue una noticia impactante. ¿Están conectados los tres asesinatos?
Se echó hacia delante en la silla de madera y extendió una mano hacia el bolso, pero la retiró de repente, como si cambiara de idea.
—Al principio, no nos lo pareció. Lo único que tenían en común era que seguían abiertos… Pero entonces, a alguien le llamaron la atención los nombres. —Hizo una pausa, como para darme la oportunidad de decir algo. Como no lo hice, continuó ella—: Robin Callahan, Jay Bradshaw y Ethan Byrd.
Lo pensé un momento.
—Tengo la sensación de estar suspendiendo una prueba —dije.
—Tómese su tiempo. Aunque, si lo prefiere, puedo decírselo yo.
—¿Tiene algo que ver con pájaros?
Asintió.
—Eso es. Dos tenían nombre de pájaro, Robin es «petirrojo» y Jay, «arrendajo». Y el otro se apellidaba Byrd… Sé que parece echarle demasiada imaginación, pero… No puedo entrar en detalles, solo le diré que, después de cada asesinato, la comisaría más cercana al crimen recibió lo que podría ser un mensaje del asesino.
—Entonces, ¿están relacionados?
—Eso parece, en efecto. Aunque también podría haber otra coincidencia entre los tres. ¿Estos asesinatos le recuerdan algo? Se lo pregunto porque es usted experto en novela negra.
Me quedé un momento mirando el techo y luego respondí:
—Es como si salieran de una novela de asesinos en serie o de Agatha Christie.
Se enderezó en la silla.
—¿Alguna novela de Agatha Christie en particular?
—Me ha venido a la cabeza Un puñado de centeno. ¿Salían pájaros?
—No lo sé. Yo no pensaba en esa.
—También podrían tener un aire a El misterio de la guía de ferrocarriles.
La agente Mulvey sonrió, como si acabara de llevarse un premio.
—Exacto. Esa era mi apuesta.
—En la novela, lo único que conecta a las víctimas son los nombres.
—Justo. Y no solo pienso en ella por eso, sino también por los mensajes que llegaron a comisaría. En el libro, Poirot recibe cartas que el asesino firma con las letras «A. B. C.».
—¿Lo ha leído?
—Diría que a los catorce años. A esa edad, devoré casi todos los libros de Agatha Christie, así que no faltaría este.
—Es uno de los mejores —dije, tras un silencio. Tenía perfectamente grabada la trama. Hay una serie de asesinatos y lo que los conecta son los nombres de las víctimas. Primero, asesinan a alguien con las iniciales «A. A.» en una ciudad que comienza por la letra A. Luego, muere alguien con las iniciales «B. B.» en la ciudad B. Ya se harán una idea. Al final, se descubre que el asesino solamente quería matar a una de las víctimas, pero hizo pasar todos los crímenes por obra de un asesino en serie.
—¿Usted cree? —dijo la agente.
—Sí. Uno de sus mejores argumentos, sin duda.
—La volveré a leer, pero hasta entonces he refrescado memoria con la Wikipedia. En el libro, había un cuarto asesinato.
—Eso diría, sí —respondí—. El nombre de la última víctima comenzaba por la D. Resultó que el asesino solo quería matar a una persona y simuló la obra de un loco. Los demás asesinatos eran más bien una tapadera.
—Así lo resumía la Wikipedia. En el libro, la persona con las iniciales «C. C.» era el auténtico objetivo del asesino desde el primer momento.
—Ajá. —Empezaba a preguntarme qué hacía allí. ¿Sería porque mi librería estaba especializada en novela negra? ¿Solo querría un ejemplar? Pero, si era eso, ¿por qué preguntó por mí al teléfono? Si simplemente quería hablar con alguien que trabajara en una librería de suspense, podría haber venido a la tienda y preguntar al primero que encontrara.
—¿Puede contarme algo más del libro? —preguntó y, tras una pausa—: Usted es el experto.
—¿Yo? No crea… De todas formas, dígame, ¿qué le gustaría saber?
—Ni idea. Lo que sea. Esperaba que usted lo supiera.
—Bueno… Aparte de que un tipo bastante extraño viene a la tienda todos los días para comprar un ejemplar de El misterio de la guía de ferrocarriles, no se me ocurre nada. —Arqueó las cejas un instante hasta que comprendió que bromeaba (o intentándolo al menos) y, entonces, sonrió—. ¿Cree que los asesinatos tienen algo que ver con el libro?
—Sí, lo creo —respondió—. Es demasiado rocambolesco como para no ser cierto.
—Entonces, ¿cree que están imitando el libro para asesinar sin consecuencias? ¿Que alguien, por ejemplo, quería matar a Robin Callahan y asesinó a todos los demás para hacerse pasar por un asesino en serie obsesionado por los pájaros?
—Podría ser.
La agente Mulvey se deslizó un dedo por la nariz hasta terminar junto al ojo izquierdo. También las manos eran pequeñas y pálidas, con las uñas sin pintar. Volvió a guardar silencio. Aquella era una conversación peculiar, jalonada de pausas. Imagino que quería que yo llenara esos silencios. Decidí no decir nada y, al rato, continuó hablando:
—Debe de preguntarse por qué he venido a hablar con usted.
—Así es.
—De acuerdo, pero antes quiero preguntarle por otro caso reciente.
—Adelante.
—Seguramente no habrá oído nada de él. Se trata de un hombre llamado Bill Manso. Lo encontraron muerto cerca de las vías del tren en Norwalk, Connecticut, esta primavera. Cogía el mismo tren casi a diario y, aunque en un principio dio la impresión de que había saltado, en realidad lo mataron en otro lugar y lo colocaron después junto a las vías.
—No. —Sacudí la cabeza—. No sabía nada.
—¿Le recuerda algo?
—¿El qué debería recordarme algo?
—La forma en que murió.
—No —dije, aunque no era del todo cierto. Algo me rondaba en la memoria, pero no sabía el qué—. Eso creo.
Volvió a quedarse en silencio.
—¿Le importa decirme por qué me está haciendo estas preguntas?
Abrió el bolso de cuero y sacó una hoja de papel.
—¿Se acuerda de una lista que escribió para el blog de la librería en 2004? Se titulaba «Ocho asesinatos perfectos».
Capítulo 2
He sido librero desde que salí de la facultad en 1999. Mi primer empleo fue en un Borders del centro de Boston y, después, fui ayudante del encargado y encargado jefe en una de las pocas librerías independientes que sobrevivían en Harvard Square. Amazon acababa de ganar su particular guerra por la dominación total y prácticamente todas las librerías independientes se hundían como endebles tiendas de campaña bajo el azote de un huracán. Redline, sin embargo, conseguía capear el temporal, en parte por una clientela ya entrada en años que no se manejaba bien con las compras por internet, pero sobre todo, porque el dueño, Mort Abrams, era también propietario del edificio de ladrillo de dos plantas en el que estaba ubicada, con lo que no tenía que pagar alquiler. Pasé cinco años en Redline, dos de ayudante del encargado y tres de encargado jefe y comprador a tiempo parcial. Mi especialidad era la ficción, sobre todo, el suspense.
En esa librería conocí también a la que se convirtió en mi esposa, Claire Mallory, que consiguió un puesto de librera al poco de dejar los estudios en la Universidad de Boston. Nos casamos el mismo año en el que Mort Abrams perdió a su esposa a los treinta y cinco años por un cáncer de mama. Mort y Sharon vivían a un par de calles de la librería y eran muy buenos amigos míos, casi como unos segundos padres a decir verdad; la muerte de Sharon fue un duro golpe, sobre todo porque le quitó a Mort las ganas de vivir. Un año después de su muerte, me dijo que iba a cerrar la tienda, a menos, claro estaba, que yo decidiera hacerme cargo de ella. Lo cierto es que me lo planteé, pero en ese momento Claire había dejado Redline para trabajar en la emisora por cable de la ciudad y yo no quería asumir la carga de trabajo ni el riesgo económico de llevar mi propio negocio. Así fue como contacté con Los Viejos Demonios, una librería de Boston especializada en literatura negra, y John Haley, el propietario en la época, creó un puesto a mi medida. Me encargaría de organizar los actos para el público y, además, debía crear contenido para el flamante blog de la tienda, una página para los amantes del misterio. Mi último día de trabajo en Redline fue también el último de la librería. Mort y yo echamos juntos la persiana y luego lo acompañé a su despacho, donde apuramos una botella de whisky que acumulaba polvo desde que se la regalara Robert Parker. Me dije que Mort no iba a sobrevivir aquel invierno, después de perder a su esposa y también la librería. Me equivoqué. Superó el invierno y la primavera, pero se las arregló para morir ese verano en su cabaña del lago Winnipesaukee; Claire y yo teníamos planeada una visita una semana después.
«Ocho asesinatos perfectos» fue la primera entrada que escribí para el blog de Los Viejos Demonios. John Haley, mi nuevo jefe, me pidió una lista de mis novelas favoritas de suspense, pero en su lugar le propuse publicar los asesinatos perfectos de la ficción. Todavía no tengo claro por qué esa desgana a hablar de mis libros favoritos, pero sé que me dije que escribir sobre asesinatos perfectos generaría más tráfico que eso. Era la época en la que despegaron algunos blogs que hicieron famosos y ricos a sus creadores. Por ejemplo, había uno en el que publicaban una receta de Julia Child cada día; luego, sacaron un libro e incluso puede que hicieran la película. Debí de fantasear con que aquel blog fuera la tribuna que me convirtiera en un experto reputado y reconocido en novela policiaca. Claire alimentó esos delirios de grandeza, siempre andaba repitiendo que el diario podía pegarlo fuerte y estaba convencida de que iba a dar con mi vocación: convertirme en crítico literario de novela de suspense. Lo cierto es que yo ya había encontrado esa vocación (o eso creía, al menos), era librero y estaba satisfecho con los cientos de minutos de trato con personas que definen el quehacer cotidiano del oficio. Además, lo que me gustaba sobre todas las cosas era leer: esa era mi auténtica vocación.
Con todo, de algún modo empecé a sentir que mi obra «Asesinatos perfectos» (todavía por escribir) era más importante de lo que era en realidad. Me decía que iba a marcar el tono de la página y a ser mi carta de presentación para el mundo. Quería que fuera impecable, no solo la redacción, sino la selección. Debía incluir libros muy conocidos junto a rarezas. También debía estar representada la edad de oro del género, pero dar cabida a la novela actual. Pasé días y días dándole vueltas, retocando la lista, añadiendo títulos y quitando otros, e indagando sobre libros que no había leído. Creo que, si la terminé, solamente fue porque John comenzó a quejarse de que el blog siguiera vacío. «Es un simple blog —me decía—. Escribe una lista con los libros que se te ocurran y publícala de una santa vez. No va para nota».
La publiqué en Halloween, de forma muy oportuna. Al leerla ahora, siento vergüenza ajena. Abusa de estilo y a veces resulta pedante. Casi deja oler la búsqueda de aprobación. Esto es lo que publiqué en su día:
OCHO ASESINATOS PERFECTOS
Malcolm Kershaw
Evocando las inmortales palabras de Teddy Lewis en Fuego en el cuerpo, el infravalorado neo-noir que Lawrence Kasdan estrenó en 1981: «Cuando se planea un crimen hay cincuenta formas de cagarla; si consigues reducirlas a veinticinco eres un genio… y tú no eres ningún genio». Muy cierto, pero la historia de la novela negra está plagada de criminales, en su mayoría muertos o encarcelados, que intentaron lo casi imposible: el crimen perfecto. Muchos de ellos, además, intentaron el crimen perfecto por antonomasia: el asesinato.
Esta lista reúne los que son a mi criterio los homicidios más brillantes, ingeniosos e infalibles (si es que tal
cosa existe) en la historia de la literatura de suspense. No son mis libros favoritos del género ni sugiero que sean los mejores. Sencillamente, son aquellos en los que el asesino más cerca está de alcanzar el ideal platónico de la perfección.
Esta es, por tanto, una lista personal de «asesinatos perfectos». Advierto al lector de antemano que, si bien he
tratado de evitar grandes spoilers, no lo he conseguido en todos los casos. Si no ha leído alguno de estos títulos y no quiere que le destripe nada, le recomiendo empezar por los libros y, resuelta la tarea, leer esta selección.
El misterio de la Casa Roja (1922), A. A. Milne
Mucho antes de que Alan Alexander Milne alumbrara el que iba a ser su legado llamado a perdurar (me refiero a Winnie-the-Pooh, por si no lo sabe), escribió una novela sobre un crimen perfecto. Es un misterio de casa de campo, en el que un hermano perdido hace tiempo regresa inopinadamente para pedirle dinero a Mark Ablett. Suena un disparo en una habitación cerrada con llave, el hermano pródigo muere y Mark Ablett ha puesto pies en polvorosa. En el libro hay algunos ardides algo artificiosos (como personajes suplantando identidades y un pasadizo secreto), pero los elementos básicos del plan para el asesinato son extremadamente astutos.
Complicidad (1931), Anthony Berkeley Cox
Célebre por ser la primera novela negra «invertida» (se conoce la identidad del asesino y de la víctima desde la primera página), es en esencia una exposición de caso práctico sobre cómo envenenar a una cónyuge y salirse con la suya. Por supuesto, para conseguirlo es de gran ayuda ser médico rural y tener acceso a sustancias letales como le sucede a este asesino. Su insoportable esposa no es más que la primera víctima porque, una vez que se saborea el crimen perfecto, la tentación es tratar de repetirlo.
El misterio de la guía de ferrocarriles (1936),
Agatha Christie
Poirot va tras la pista de un «demente» que, en apariencia, está obsesionado por el abecedario y asesina a Alice
Ascher en Andover, a Betty Barnard en Bexhill y así sucesivamente. Es un ejemplo de manual de cómo ocultar un asesinato premeditado entre una serie de crímenes, con la esperanza de que los investigadores deduzcan que están ante la obra de un lunático.
Pacto de sangre (1943), James M. Cain
Mi novela favorita de Cain, sobre todo por el cierre fatalista y oscuro. Brillante es sin embargo la ejecución del asesinato que está en el corazón de la obra: un corredor de seguros conspira con la femme fatale Phyllis Nirdlinger para librarse de su esposo. La puesta en escena tiene tintes clásicos; el hombre es asesinado en un coche y luego lo colocan en las vías del tren para simular que cayó del vagón para fumadores que va a la cola del convoy. Walter Huff, el corredor amante, sube al tren y se hace pasar por el marido para que los testigos den fe de la presencia de la víctima.
Extraños en un tren (1950), Patricia Highsmith
En mi opinión, el crimen más ingenioso de todos los que integran esta selección. Dos hombres quieren ver a alguien muerto, así que intercambian los asesinatos y se aseguran de agenciarse una coartada en el momento del crimen. Al no haber relación entre ellos ni con las víctimas (apenas han hablado un instante en el tren), los crímenes parecen irresolubles. En teoría, claro está. A pesar de la brillantez de la trama, Highsmith estaba más interesada por las ideas de coerción y de culpa, por la capacidad de un hombre para imponer su voluntad a otro. La novela es fascinante y podrida hasta la médula a partes iguales, como casi toda la producción de Highsmith.
Muerte por ahogamiento (1963), John D. MacDonald
MacDonald, infravalorado maestro del suspense de mediados de siglo, hizo muy pocas incursiones en el subgénero de trama whodunit. Le interesaba demasiado la mente criminal como para mantener la identidad de sus villanos oculta hasta el final. Muerte por ahogamiento es una excepción en este sentido y muy buena, por cierto. El asesino (o asesina) ingenia una manera de ahogar a sus víctimas y conseguir que todo parezca un accidente.
Trampa mortal (1978), Ira Levin
No es una novela, por supuesto, sino una obra de teatro, aunque recomiendo encarecidamente su lectura, así como echar un vistazo a la excelente adaptación cinematográfica de 1982, La trampa de la muerte. Nunca volverá a mirar a Christopher Reeve de la misma manera. Es un thriller brillante y divertido que consigue ser tan original como satírico. El primer asesinato (una esposa con problemas de corazón) es astuto a la par que infalible. Los ataques cardiacos son muerte natural, aunque su causa no lo sea.
El secreto (1992), Donna Tartt
Otra muestra de novela negra «a la inversa» como Complicidad, en la que un pequeño grupo de estudiantes de lenguas clásicas de la Universidad de Nueva Inglaterra acaba con uno de los suyos. Sabemos quién mucho antes de saber por qué. El asesinato en sí tiene una ejecución sencilla: empujan a Bunny Corcoran por un barranco en su habitual paseo dominical. Con todo, si por algo sobresale esta novela es por la explicación que el cabecilla Henry Winter nos brinda para el crimen: «dejar que Bunny elija las circunstancias de su propia muerte». Ni siquiera están seguros del camino que va a seguir aquel día, pero lo aguardan en un paraje con bastantes probabilidades, para que la muerte planeada parezca azarosa. Lo que sigue es una exploración escalofriante en la culpa y el remordimiento.
Lo cierto es que fue complicado armar la lista. Supuse que me resultaría más sencillo dar con ejemplos de asesinatos perfectos en la literatura, pero no fue así. Por eso incluí Trampa mortal, aunque se trate de una obra de teatro. De hecho, ni siquiera había leído el guion original de Ira Levin ni la había visto sobre un escenario. Me gustaba mucho la película, nada más. Mirando ahora la lista, está claro que Muerte por ahogamiento no encaja demasiado, aunque es un libro que me fascina. La asesina acecha en el estanque con una bombona de oxígeno y arrastra a su víctima hacia el fondo. La idea es ingeniosa, pero bastante inverosímil y difícilmente infalible. ¿Cómo sabe dónde tiene que apostarse? ¿Y si hubiera alguien más en el estanque? Supongo que, una vez ejecutado el asesinato, es fácil hacerlo pasar por un accidente, pero creo que el libro tan solo está en la lista por lo mucho que me gusta John D. MacDonald. Además, quería incluir algún título que no fuera demasiado conocido y que no hubiera acabado en el cine.
Cuando lo publiqué, Claire afirmó que le encantaba cómo escribía y John, mi jefe, se limitó a lanzar un suspiro de alivio al ver que por fin arrancaba el blog. Esperé a que llegaran los comentarios y fantaseé con que el artículo causara sensación en internet y que se llenara de lectores ávidos por debatir sobre sus asesinatos favoritos. Incluso me veía de invitado en algún programa de la radio pública para hablar del tema. Al final, la entrada terminó con solo dos comentarios. SueSnowden escribió: «¡Bien! ¡Ya tengo libros que apuntar en la lista de lectura!». Al tiempo, ffolliot123 dijo: «¿Haces una lista de asesinatos perfectos y no pones ni siquiera un libro de John Dickson Carr? No tienes ni idea».
Lo que me pasa con John Dickson Carr es que sus libros no me enganchan, aunque probablemente el autor del comentario acertó al criticar su ausencia. Carr se especializó en misterios de asesinatos en habitaciones cerradas, crímenes imposibles. Ahora suena ridículo, pero en el momento me molestó leer aquella opinión, seguramente porque sabía que no le faltaba razón. Incluso me planteé hacer una entrada de continuación, algo así como «Ocho asesinatos perfectos más». Pero nunca la hice y lo siguiente que publiqué fue una lista con mis novelas de suspense favoritas del año que no tardé ni una hora en redactar. También aprendí a enlazar los títulos de los libros con nuestra tienda web y con eso John quedó más que satisfecho: «Estamos aquí para vender libros, Mal —me decía—. No se trata de abrir polémicas».
Capítulo 3
La agente Mulvey me tendía una hoja de papel impresa. La cogí y eché un vistazo a la lista.
—La recuerdo —le dije—, pero ha pasado mucho tiempo.
—¿Se acuerda de los libros que incluyó en la selección?
Al mirar otra vez la página, me fijé enseguida en Pacto de sangre y supe de pronto a qué se debía aquella visita.
—Oh —dije—. El hombre que encontraron en las vías. ¿Cree que se inspiraron en Pacto de sangre?
—Es una posibilidad, en efecto. Cogía el mismo tren a diario. Aunque lo mataron en otro lugar, fingieron que saltó desde un vagón en marcha. Cuando me enteré, me vino inmediatamente a la memoria Pacto de sangre. En realidad, Perdición, la película. No he leído el libro.
—¿Y ha venido a verme porque yo sí?
Parpadeó muy rápido y sacudió la cabeza.
—No, he venido porque, cuando deduje que el crimen podía ser la imitación de una película o de un libro, busqué en Google Pacto de sangre y El misterio de la guía de ferrocarriles. Así me topé con su lista.
Me miró expectante, directamente a los ojos; me di cuenta de que no podía sostener la mirada y la deslicé hacia su frente despejada y las cejas casi invisibles.
—¿Soy sospechoso? —pregunté y eché a reír.
Ella se recostó ligeramente en la silla.
—No lo es oficialmente. Si fuera así, no estaría yo sola hablando con usted. Sin embargo, estoy investigando la posibilidad de que todos estos crímenes sean obra de una misma persona y de que el asesino esté tratando de reproducir de forma deliberada los asesinatos de su lista.
—Mi listado no puede ser el único que incluya Pacto de sangre y El misterio de la guía de ferrocarriles.
—La verdad es que, prácticamente, sí. Mejor dicho, la suya es la lista más corta que incluye los dos. Aparecen juntos en otras, pero son mucho más largas, del tipo «Cien novelas negras que debe leer antes de morir», y la suya es diferente. Habla de cometer el asesinato perfecto. Se mencionan ocho libros. Además, trabaja en una librería de Boston y todos los asesinatos han tenido lugar en Nueva Inglaterra. Verá, sé que probablemente se trate de una coincidencia, pero consideré que valía la pena investigarlo.
—Parece evidente que alguien podría estar imitando El misterio de la guía de ferrocarriles, pero lo del hombre que hallaron junto a las vías… ¿No es exagerado relacionarlo con Pacto de sangre?
—¿Recuerda bien el libro?
—Claro. Es uno de mis favoritos.
Era cierto. Cuando leí Pacto de sangre tendría unos trece años y me gustó tanto que busqué la adaptación cinematográfica de 1944, con Fred MacMurray y Barbara Stanwyck. La película me abrió las puertas al mundo del cine negro y pasé la adolescencia a la caza de videoclubs que tuvieran clásicos. Ninguna de las películas de cine negro que vi a raíz de Pacto de sangre superó esa experiencia primera. A veces, creo que fue la banda sonora de Miklós Rózsa la que me la incrustó de esa manera en el cerebro.
—El día en el que encontraron el cadáver de Bill Manso en las vías, forzaron una ventana de emergencia del tren, cerca de donde descubrieron el cuerpo.
—Entonces, ¿es posible que saltara de verdad?
—De ninguna manera. Los de la científica confirmaron que lo mataron en otro lugar y que lo trasladaron hasta las vías. El forense dictaminó además que murió de un traumatismo por objeto contundente en la cabeza, algún tipo de arma seguramente.
—Comprendo.
—Eso significa que alguien, el propio asesino o un cómplice quizá, subió al tren y rompió la ventana de emergencia para fingir que fue él quien saltó.
Por primera vez desde que empezamos aquella conversación, me saltaron las alarmas. En el libro —lo mismo que en la película—, un corredor de seguros se enamora de la esposa del ejecutivo de una compañía petrolífera y, juntos, planean asesinarlo. Lo hacen el uno por el otro, pero también por dinero. El corredor de seguros, Walter Huff, falsifica una póliza de accidentes a nombre de Nirdlinger, el hombre a quien pretenden asesinar. La póliza incluye una cláusula de «doble indemnización», que da el título original a la novela y por la que se duplica el monto del pago si la muerte tiene lugar en un tren. Walter y Phyllis, la esposa infiel, le parten el cuello al marido en un coche; después, Walter sube al tren para hacerse pasar por Nirdlinger. Lleva la pierna escayolada y unas muletas, aprovechando que el auténtico Nirdlinger acababa de romperse la pierna. Le resulta la puesta en escena perfecta porque los demás pasajeros caerán en la cuenta de haberlo visto, aunque ni siquiera se hayan fijado en su cara. Sube al coche de fumadores en la cola del tren y, desde allí, salta. Después, Walter y Phyllis colocan el cadáver junto a las vías para simular que cayó del tren.
—Entonces, ¿está diciendo que quisieron que pareciera el asesinato de Pacto de sangre?
—Sí, eso es. Aunque soy la única que está tan convencida.
—¿Cómo eran esas personas? —le pregunté—. Me refiero a las víctimas.
La agente Mulvey levantó la vista hacia el falso techo de la trastienda y me respondió:
—Por lo que sabemos, no existe ninguna relación entre ellas, más allá de que todas han muerto en Nueva Inglaterra y de que sus asesinatos parecen copias de crímenes salidos de la ficción.
—Y de mi lista.
—Exacto. Su lista podría ser una conexión. Pero existe otra… En realidad, se trata más bien de una intuición. Tengo la sensación de que todas las víctimas… no es que fueran malas personas, pero tampoco eran precisamente buenas. La verdad, no creo que ninguna de ellas fuera muy querida.
Paré un momento a pensar. Noté que oscurecía en la trastienda y miré mecánicamente hacia el reloj, pero aún era temprano. Eché la vista hacia el almacén, en el que había dos ventanas que daban al callejón trasero. La nieve comenzaba a amontonarse en el alféizar y el trozo de calle que podía distinguir a través de los cristales estaba tan en penumbra como si ya anocheciera. Encendí la lámpara del escritorio.
—Por ejemplo —continuó diciendo—, Bill Manso era un agente de bolsa divorciado. Sus hijos ya eran mayores, pero según los inspectores que hablaron con ellos, no lo veían desde hacía más de dos años; no es que fuera un tipo paternal precisamente. Estaba claro que no le tenían demasiado cariño. Y Robin Callahan, seguro que lo ha oído, era una persona bastante polémica.
—¿A qué se refiere?
—Hace unos años, rompió el matrimonio de un compañero de trabajo. Y, después, el suyo propio. Luego, escribió un libro contra la monogamia… Fue hace bastante tiempo. No le caía bien a demasiada gente. Si busca su nombre en Google…
—Bueno, eso no quiere decir mucho…
—Tiene razón, ahora todo el mundo tiene enemigos. Pero, para responder a su pregunta, creo que existe la posibilidad de que todas las víctimas no fueran lo que se dice dechados de virtudes.
—Entonces, ¿cree que alguien leyó mi lista de asesinatos y decidió imitar sus métodos? Además, ¿se aseguró de que las personas que iba a matar merecieran morir? ¿Esa es su teoría?
Frunció los labios, que parecieron todavía más descoloridos de lo que ya eran.
—Sé que suena disparatado…
—¿No creerá que yo escribí esa lista y decidí comprobar si funcionaba?
—Es igual de descabellado —dijo—. Soy consciente. Pero también es improbable que alguien copie la trama de una novela de Agatha Christie y que al mismo tiempo otra diferente escenifique el asesinato en un tren de…
—De una novela de James Cain.
—Eso es. —La lámpara que hay en mi mesa tiene una bombilla con el cristal amarilleado y, vista con aquella luz, era como si llevara tres noches en vela.
—¿Cuándo estableció la conexión entre los crímenes? —le pregunté.
—¿Lo que quiere saber es cuándo encontré su lista?
—Supongo que sí.
—Ayer. Ya he encargado todos los libros y he leído resúmenes, pero decidí venir a hablar con usted en persona. Se me ocurrió que podría darme alguna idea o incluso vincular otros crímenes recientes con su lista. Sé que hay pocas probabilidades, pero…
Estaba mirando la página que me había dado y repasando los ocho libros de mi selección.
—Hay algunos que no se podrían copiar del mismo modo —le dije—. O tal vez sí, pero después sería difícil identificarlos.
—¿Qué quiere decir?
Repasé la lista.
—Trampa mortal, por ejemplo, la obra de Ira Levin. ¿La conoce?
—Sí, pero refrésqueme usted la memoria.
—Para asesinar a la mujer, le dan un susto que le provoca un ataque al corazón. Todo es un plan urdido por el marido y el amante de este, además de un crimen perfecto, por supuesto, porque sería imposible probar que un infarto es en realidad un asesinato. Ahora, imaginemos que alguien quiere imitarlo. En primer lugar, es bastante complicado provocar un paro cardíaco a alguien, pero aún lo sería más detectarlo. Supongo que no tendrá un caso de infarto que le resulte sospechoso, ¿verdad?
—En realidad, sí —dijo y, por primera vez desde que llegó a la librería, vi un destello de arrogancia en sus ojos. Estaba convencida de que tenía razón—. No tengo muchos detalles, pero una mujer llamada Elaine Johnson de Rockland, una ciudad de Maine, murió de un ataque al corazón en su casa, el septiembre pasado. Tenía problemas cardíacos, así que pareció una muerte natural, pero también había indicios de que allanaron la casa.
Me rasqué el lóbulo de la oreja.
—¿Fue un robo?
—Eso es lo que concluyó la policía. Dijeron que entraron en la casa para robar o agredirla, pero sufrió un infarto al ver a los intrusos y estos se marcharon.
—¿No se llevaron nada de la casa?
—Eso es. Nada.
—No lo sé…
—Piénselo bien —dijo, inclinándose ligeramente hacia delante en la silla—. Imagine que quiere matar a alguien de un infarto. Para empezar, elige a una víctima que ya haya tenido uno, en este caso, Elaine Johnson. Luego, se cuela en la casa donde vive sola, se pone un disfraz aterrador y la espera dentro un armario para saltarle encima. Ella cae muerta y usted ha cometido un asesinato, exactamente igual que en el libro.
—¿Y si no funciona?
—Si no funciona, el asesino sale corriendo de la casa y la mujer no sabe quién es.
—Pero lo denunciaría a la policía.
—Por supuesto.
—¿Alguien ha denunciado algo así?
—No, que yo sepa. Pero eso solo significa que funcionó al primer intento.
—Claro —le dije.
Se quedó callada un momento. Escuché el repiqueteo que avisaba de que Nero venía hacia nosotros por el parqué. La agente Mulvey también lo escuchó y se giró para mirar al gato de la librería. Le ofreció la mano para que la olisqueara y, acto seguido, le frotó la cabeza con auténtica pericia. Nero se echó al suelo y se puso de costado, entre ronroneos.
—¿Tiene gatos? —le pregunté.
—Dos. ¿A este se lo lleva a casa o se queda en la tienda?
—Vive aquí. Para él, el universo son dos habitaciones llenas de libros y una sucesión de extraños, algunos de los cuales le dan de comer.
—A mí me parece una buena vida.
—Creo que sí. La mitad de la gente que pasa por esa puerta viene para verlo a él.
Nero se levantó de nuevo, estiró las patas traseras, una cada vez, y fue de vuelta hacia la entrada.
—Dígame, ¿qué quiere de mí?
—Verá, si alguien está siguiendo esta lista para cometer asesinatos, usted es el experto.
—Yo no sé nada de todo esto.
—Me refiero a que usted conoce a fondo los libros de la lista. Son sus títulos favoritos.
—Supongo que sí —le dije—. Escribí esa lista hace mucho y algunos los conozco mucho mejor que otros.
—Aun así, no está de más saber su opinión. Quería pedirle que echara un ojo a algunos casos que he reunido, son asesinatos sin resolver que han tenido lugar en Nueva Inglaterra en los últimos años. Lo he preparado esta noche a toda prisa, no son más que unos resúmenes, en realidad. —Sacó varias hojas grapadas de la cartera—. Me gustaría que los viera y me dijera si alguno podría ser una reconstrucción de los libros de su lista.
—Por supuesto —dije, mientras cogía las páginas—. ¿Esto… es confidencial?
—Casi toda la información que he incluido es pública. Si alguno de los crímenes le llama la atención, lo examinaré más a fondo. La verdad es que con estos casos solo estoy tanteando, probando suerte. Yo ya los he revisado, pero como usted ha leído los libros podría encontrar algo…
—Yo también tendré que volver a leer algunos de esos libros —le dije.
—¿Eso significa que me va a ayudar? —Enderezó la espalda y dibujó una media sonrisa. Tenía el labio superior fino y, cuando abrió la boca, enseñó la encía.
—Lo intentaré.
—Gracias. Hay algo más. He encargado los libros, pero, si tuviera algún ejemplar aquí, podría ponerme antes con ellos.
Comprobé las existencias en el ordenador. Por lo visto, teníamos varios ejemplares de Pacto de sangre, de El misterio de la guía de ferrocarriles y de El secreto, además de un ejemplar de El misterio de la Casa Roja. También teníamos Extraños en un tren, pero era una primera edición de 1950 en perfecto estado de conservación que valía no menos de diez mil dólares. Había un expositor con llave junto a la caja donde guardábamos los libros que valían más de cincuenta dólares, pero ese no estaba allí. Lo tenía en mi despacho, en otra vitrina con llave donde guardaba las ediciones de las que aún no estaba preparado para desprenderme. Tenía cierta vena coleccionista, lo que no es precisamente bueno cuando se trabaja en una librería y se tienen las estanterías del ático llenas. Estuve a punto de decirle a Mulvey que no teníamos el libro de Highsmith, pero decidí que era mejor no mentir al FBI, al menos con algo tan insustancial. Le dije lo que valía y optó por esperar a que llegara su ejemplar de bolsillo. Con eso, quedaban Muerte por ahogamiento —del que sabía que tenía un ejemplar en casa— y Complicidad —que también podía estar por ahí—. De lo que no tenía ningún ejemplar era del guion de Trampa mortal, ni en casa ni en la tienda. Se lo expliqué todo.
—De todos modos, no puedo leer ocho libros en una sola noche —dijo.
—¿Va a volver a…?
—Pasaré la noche aquí cerca, en el hotel Flat of the Hill. Quizá, cuando haya echado un vistazo a la lista, podríamos reunirnos de nuevo y ver si se le ha ocurrido algo. Tal vez mañana…
—Por supuesto —le respondí—. Aunque no sé si abriré la librería, si sigue así el tiempo…
—Podría pasar por el hotel. El FBI le invitará a desayunar.
—Suena bien.
Al llegar a la puerta de entrada, la agente Mulvey quiso pagar por los libros que se llevaba.
—No se preocupe por eso —le dije—. Puede devolverlos cuando termine.
—Gracias.
Abrió la puerta en el momento justo en el que una ráfaga de viento azotaba Bury Street. La nieve empezaba a amontonarse y el viento la arrastraba, borrando las líneas angulosas y afiladas de la calle.
—Tenga cuidado —le dije.
—No queda lejos. ¿Mañana a las diez? —añadió para confirmar la hora de nuestro encuentro.
—Perfecto —dije de pie en la puerta y la vi desaparecer envuelta en nieve.