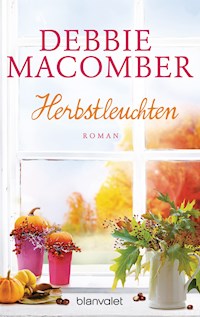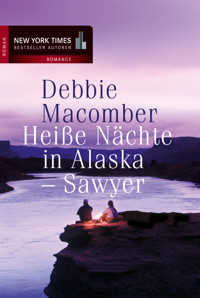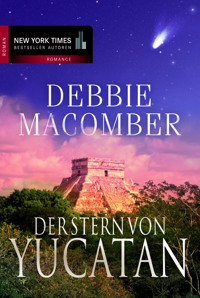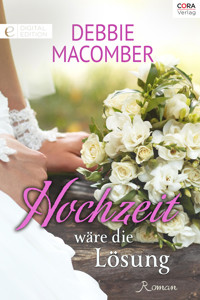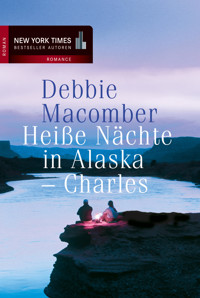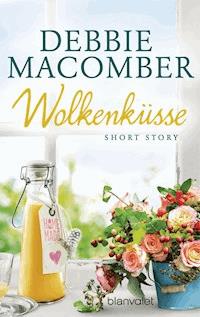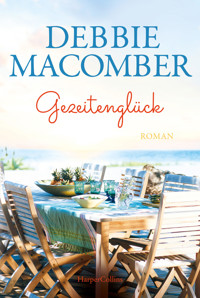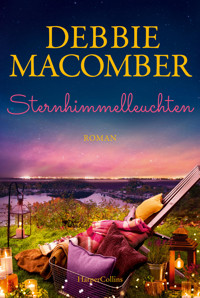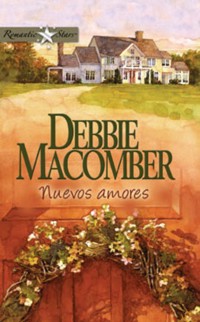
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Peggy Beldon Pensión Thyme and Tide Cranberry Point, 44 Cedar Cove, Washington Querida lectora, Me encanta vivir en Cedar Cove, pero las cosas han cambiado mucho desde que murió un hombre en nuestra pensión. Resulta que se llamaba Max Russell, y fue compañero de Bob en Vietnam. Aún no sabemos por qué vino a la ciudad, ni quién lo mató... pero al parecer, murió envenenado. ¡Espero que descubran la verdad cuanto antes! Pero yo no soy la única fuente de cotilleos en Cedar Cove. Me he enterado de que Jon Bowman y Maryellen Sherman van a casarse, y de que la madre de Maryellen, Grace, tiene varios pretendientes. La cuestión es con quién acabará quedándose. Olivia... que ahora es Olivia Griffin, porque se ha casado... ya ha vuelto de su luna de miel, y parece ser que Charlotte, su madre, (que debe de tener setenta y tantos años), también tiene un hombre en su vida. No sé si a Olivia le hace demasiada gracia... Hay un montón de novedades más, ven a tomar una taza de té y una de mis magdalenas de arándanos y charlaremos un rato. Peggy. Las historias de Debbie Macomber sobre Cedar Cove son irresistiblemente deliciosas y adictivas Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Debbie Macomber. Todos los derechos reservados.
NUEVOS AMORES, Nº 50 - mayo 2011
Título original: 44 Cranberry Point
Publicada originalmente por Mira Books®, Ontario, Canadá.
Publicado en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-341-1
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Para Leslee Borger y su increíble madre, Ruth Koelzer
Uno
Peggy Beldon salió a su jardín recién plantado, y saboreó los olores y las vistas que la rodeaban. Aquél era su lugar privado, su verdadera fuente de serenidad. Mientras inhalaba el aroma fresco y salobre del agua de Puget Sound, contempló el transbordador que iba de Bremerton a Seattle en un trayecto de setenta minutos. Era una típica tarde de mayo en Cedar Cove, hacía una temperatura agradable, y soplaba una suave brisa.
Después de desenrollar la manguera, avanzó con cuidado entre las hileras de lechugas, guisantes y habichuelas. Era una mujer muy práctica, y ese rasgo se reflejaba en su huerto; en cambio, el precioso jardín de flores delantero la satisfacía desde un punto de vista estético.
Sonrió con satisfacción, ya que tenía la casa con la que siempre había soñado. Se había criado en Cedar Cove, se había graduado en el instituto local, y se había casado con Bob Beldon cuando él había regresado de Vietnam. Los primeros años habían sido difíciles, porque Bob había empezado a tener problemas con el alcohol, pero, afortunadamente, él había acudido a Alcohólicos Anónimos.
Le estaría eternamente agradecida a aquella asociación, porque había salvado su matrimonio e incluso la vida de su marido. Antes de empezar a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, Bob solía pasarse noche tras noche bebiendo, solo o en compañía de sus amigos, y se convertía en otra persona que no se parecía en nada al hombre con el que se había casado. A ella no le gustaba pensar en aquellos tiempos; por fortuna, su marido llevaba veintiún años sin probar ni una gota de alcohol.
Avanzó entre las hileras de plantas mientras las regaba con cuidado. Bob había optado por la jubilación anticipada varios años atrás, y se habían comprado aquella casa en Cranberry Point por la que ella siempre había tenido debilidad. Estaba situada en una zona elevada con vistas a la ensenada Sinclair, y se trataba de un edificio de dos plantas que se había construido en los años treinta. Siempre le había parecido una verdadera mansión. La casa había cambiado de propietarios en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y como nadie se había encargado del mantenimiento necesario, había ido deteriorándose. Bob y ella se habían rascado el bolsillo, y habían podido comprarla por un precio muy inferior al que tenía en ese momento.
Su marido era todo un manitas, y en cuestión de un par de meses la casa había quedado convertida en una acogedora pensión a la que habían llamado Thyme and Tide. Al principio no tenían ni idea de si el negocio iba a funcionar, pero tenían la esperanza de ir ganando una cantidad que, sumada a las pensiones de jubilación de los dos, les permitiera salir adelante. Lo cierto era que lo habían conseguido, y estaba muy orgullosa del éxito que tenían.
La suma de una casa tradicional, una hospitalidad cálida y una comida casera les había proporcionado tanto un flujo constante de clientes como una reputación en ascenso. Una revista de ámbito nacional había hablado de ellos, y había alabado sobre todo la comida que ella preparaba; de hecho, el crítico había escrito dos frases enteras describiendo sus magdalenas de arándanos y sus pasteles de frutas.
Cuidaba con esmero las veinte matas de arándanos y los ocho frambuesos que tenía en el huerto, y que cada verano le proporcionaban frutos de sobra tanto para su familia como para los huéspedes. La vida que llevaba le había parecido ideal... hasta que había pasado algo inconcebible.
Hacía más de un año que un desconocido había llegado a la pensión en medio de una oscura noche de tormenta. Si no fuera porque parecía un cliché sacado de una película, quizás incluso le habría hecho gracia, pero el asunto era muy serio. El hombre había pedido una habitación, y se había encerrado dentro de inmediato.
A posteriori se había arrepentido una y mil veces de no haber insistido en completar el papeleo necesario, pero como era tarde y el hombre parecía bastante cansado, Bob y ella se habían limitado a asignarle una habitación, creyendo que a la mañana siguiente tendrían tiempo de cumplir con los formalismos.
Pero a la mañana siguiente, el hombre había aparecido muerto.
Desde entonces, se sentía como si estuviera atrapada en medio de un torbellino, como si la zarandearan de un lado a otro fuerzas que escapaban a su control. Por si fuera poco el hecho de que el desconocido hubiera muerto en su casa, las autoridades habían descubierto que la identificación que llevaba era falsa. Nada era lo que parecía. Al final de aquel día interminable, después de pasar horas hablando con el sheriff y con el juez de instrucción, habían quedado más preguntas que respuestas.
Al ver que Bob sacaba el cortacésped del garaje, se detuvo y se protegió los ojos del sol con una mano. A pesar de todos los años que llevaban casados, jamás se cansaría de la vida que habían construido. Habían sobrevivido a los malos tiempos con el amor y la atracción que sentían el uno por el otro intactos. Bob era un hombre alto que seguía en buena forma física. Tenía el pelo de un color castaño claro, y lo llevaba bastante corto. Debido a las horas que pasaba al aire libre, tenía los brazos bastante bronceados. Le encantaba trabajar en su pequeño taller de carpintería, y resultaba impresionante lo que podía llegar a hacer con un par de troncos de roble o de pino. Ella se había enamorado de aquel hombre en la adolescencia, y seguía amándolo.
Pero a pesar de todo, estaba preocupada. No quería pensar en el desconocido, pero resultaba inevitable, sobre todo después de las últimas novedades. El sheriff, Troy Davis, había averiguado que el huésped misterioso era un tal Maxwell Russell, y decir que la noticia había impactado a Bob era quedarse muy corto; al parecer, Max y él habían estado juntos en Vietnam, y habían formado parte del mismo escuadrón junto a Dan Sherman, que también había fallecido, y junto a otro hombre llamado Stewart Samuels. Los cuatro se habían perdido en una jungla del sudeste asiático, y las consecuencias habían sido trágicas.
Después de que se descubriera la verdadera identidad del desconocido, había salido a la luz otra revelación sorprendente. El sheriff y Roy McAfee, un investigador privado de la ciudad, habían descubierto que la muerte de Max Russell no había sido accidental, sino que lo habían envenenado; al parecer, alguien había puesto Rohypnol en su botella de agua, una sustancia inodora y sin sabor muy utilizada en casos de agresiones sexuales. La dosis que le habían administrado había bastado para pararle el corazón. Max Russell se había acostado agotado después de un largo día de viaje, y ya no había vuelto a despertar.
Cuando Bob pasó de largo con el cortacésped y la saludó con la mano, le devolvió el gesto y siguió regando las plantas, pero no pudo evitar sentirse inquieta. Era posible que Bob estuviera en peligro, pero él parecía empeñado en comportarse como si no pasara nada, y se negaba a admitir que los temores que la atormentaban estaban más que fundados.
Justo cuando dejaba a un lado la manguera, alzó la mirada y vio que el coche patrulla del sheriff se acercaba por la calle. Se puso tensa de inmediato, pero se sintió esperanzada. Era posible que Davis fuera capaz de lograr que Bob entrara en razón.
Su marido debió de ver el coche al mismo tiempo que ella, porque detuvo el cortacésped y se bajó mientras el sheriff enfilaba por el camino de entrada de la casa y aparcaba. Al principio, cuando cabía la posibilidad de que consideraran a Bob sospechoso en el caso de la muerte del desconocido, Davis no era tan bien recibido como en ese momento.
El sheriff bajó del coche, y como tenía unos cuantos kilos de más, se tomó unos segundos en subirse bien los pantalones y ajustarse la pistolera antes de ir hacia Bob. Como no quería que la dejaran al margen de la conversación, se apresuró a apagar el agua y se dirigió hacia ellos a través del césped medio cortado.
–Hola, Peggy –Davis se llevó la mano al borde de su sombrero, y la saludó con una inclinación de cabeza–. Estaba diciéndole a Bob que los tres deberíamos tener una pequeña charla.
Ella asintió, y se sintió agradecida al ver que no quería excluirla.
Fueron hacia el patio, y se sentaron alrededor de la mesa redonda de pino que Bob había construido varios años atrás. La había pintado de un tono azul grisáceo que combinaba a la perfección con los remates en blanco. El sol daba de lleno en aquella zona de la casa, así que la sombrilla estaba abierta.
–He estado hablando con Hannah Russell, y he venido a poneros al día.
Varios meses atrás, cuando habían descubierto la verdadera identidad de Max, la hija de éste había querido hablar con Bob y con ella. Había sido un encuentro bastante incómodo, pero había sentido pena por la joven y se había esforzado por responder a todas sus preguntas; por su parte, Hannah no había podido aportarles casi ninguna información. Su padre sólo le había dicho que se iba de viaje, pero ni siquiera había especificado adónde pensaba ir. La joven había denunciado su desaparición al ver que no regresaba, y había tardado un año en saber lo que había sido de él.
–Lo siento mucho por ella –comentó. Hannah también era huérfana de madre, y no le quedaba ningún familiar con vida.
–Estaba bastante afectada –comentó Davis–. Para ella fue un golpe muy duro enterarse de que su padre estaba muerto, pero descubrir encima que le habían asesinado...
–¿Tiene idea de quién pudo haberlo hecho?
–No. Me encargó que os diera las gracias por lo amables que habíais sido con ella. Hablar con vosotros la ayudó a asimilar lo que le había pasado a su padre. Peggy, mencionó la carta que le enviaste, y me di cuenta de lo mucho que había significado para ella.
Ella se mordió el labio inferior, y le preguntó:
–¿Cómo le van las cosas?
–La verdad es que no lo sé. Me dijo que ya no tenía razón alguna para quedarse en California, y a juzgar por algunos de sus comentarios, es obvio que está pensando en mudarse. Le pedí que se mantuviera en contacto, y me prometió que lo haría.
La reacción de la joven era comprensible, seguro que sin sus padres se sentía desarraigada. No era de extrañar que quisiera alejarse del lugar donde se había criado, ya que allí estaba rodeada de recuerdos relacionados con sus seres queridos.
–¿Has averiguado algo sobre el coronel Samuels? –le preguntó Bob.
Stewart Samuels era el cuarto integrante del escuadrón que se había perdido en aquella selva de Vietnam. El sheriff se había puesto en contacto con él, y a pesar de que había llegado a la conclusión de que no había tenido nada que ver en el asesinato de Max, Bob no lo tenía tan claro. Tanto Bob como Max Russell y Dan Sherman habían dejado el ejército en cuanto habían regresado de Vietnam, pero Samuels había seguido con su carrera de militar y había ido ascendiendo.
–En este momento, el coronel no es uno de mis posibles sospechosos.
–Tengo entendido que está metido en los servicios de información del ejército –murmuró Bob, como si eso fuera un motivo más que suficiente.
–Sí, pero vive en la zona de Washington D.C. –le contestó Davis con calma–. He hecho que varias de mis fuentes le investiguen. Es un tipo muy respetado, y parece dispuesto a cooperar y a ayudar en todo lo que pueda. A lo mejor deberías hablar con él, Bob.
Su marido hizo un seco gesto de negación con la cabeza. Era reacio a involucrarse en algo que tenía que ver con el pasado. Le había costado mucho asimilar el suicidio de Dan y lo que le había pasado a Max, así que cuanto menos pensara en el pasado, en el efecto que tenía en el presente, mejor.
–¿Crees que Bob corre peligro? –su marido prefería actuar como si no existiera ninguna amenaza, pero ella quería valorar la situación desde un punto de vista realista.
–Sí, creo que es posible –le contestó el sheriff con voz suave.
No era lo que a ella le habría gustado oír, pero se sintió agradecida ante su franqueza. Tenían que enfrentarse a la verdad por muy desagradable que fuera, y tomar las precauciones adecuadas.
–Vaya tontería. Si alguien quisiera matarme, a estas alturas ya estaría enterrado –dijo Bob.
Aunque cabía la posibilidad de que aquello fuera cierto, no estaba dispuesta a arriesgar la vida de su marido, así que le dijo:
–¿Por qué no nos tomamos unas largas vacaciones? –hacía años que no se alejaban de la pensión, y un respiro les iría bien.
–¿Cuánto tiempo estaríamos fuera? –le preguntó Bob.
–Hasta que se resuelva el caso –lo miró con expresión implorante, porque no era el momento de intentar aparentar una tranquilidad que no sentía.
–Ni hablar.
Su negativa no la sorprendió, porque Bob parecía decidido a mantenerse ajeno a lo que estaba pasando; sin embargo, alguien tenía que hacerle entender que la posibilidad de que estuviera en peligro era muy real, y que en ese caso, ella también estaba corriendo un serio riesgo.
–No pienso marcharme de Cedar Cove.
–Bob...
–No dejaré que nadie me eche de mi propia casa.
Ella sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
–Pero...
–He dicho que no, Peg –le dijo él, con voz firme–. ¿Cuánto tiempo tendríamos que pasar fuera? ¿Un mes?, ¿dos? –se detuvo por un segundo–. ¿Incluso más? –al ver que ni el sheriff ni ella le respondían, añadió–: Max murió hace un año, así que en teoría yo ya corría peligro en aquel entonces, ¿no?
El sheriff Davis intercambió con ella una mirada llena de preocupación antes de decir:
–Te entiendo, pero en aquella época no sabíamos lo que sabemos ahora.
–¡No pienso huir! Me pasé media vida haciéndolo, y estoy harto. Si alguien quiere verme muerto, que así sea –al oír que ella soltaba una exclamación ahogada, alargó el brazo por encima de la mesa y la tomó de la mano–. Lo siento, cariño, pero me niego a vivir con miedo.
–Pero podríais encontrar un término medio –le dijo Davis–. No tienes por qué invitar a entrar a tu casa a alguien que puede tener malas intenciones.
–¿Qué quieres decir? –Bob se inclinó hacia delante. Su lenguaje corporal reveló lo que él mismo se negaba a admitir. A pesar de sus palabras desafiantes, era obvio que tenía miedo.
–No sé cuántas reservas tenéis en la pensión, pero os aconsejaría que no aceptarais más huéspedes.
–Podemos cancelar las que ya tenemos –comentó ella. Había otros negocios en la zona que aceptarían encantados más clientes.
–¿Así te sentirías más tranquila? –le preguntó Bob.
Ella tragó con dificultad, y finalmente asintió.
Su marido no pareció demasiado convencido; al parecer, no le gustaba la idea de tener que hacer alguna concesión.
–Estoy preocupada desde la boda de Jack y Olivia –le susurró.
Jack Griffin se había casado una semana antes, y Bob había sido el padrino. La boda se había celebrado uno o dos días después de que supieran que Max Russell había sido asesinado.
–De acuerdo, cancelaremos las reservas –le dijo él a regañadientes.
–Nada de huéspedes –insistió ella.
–Nada de huéspedes... hasta que este asunto se aclare de una vez por todas.
Daba igual que aquello pudiera perjudicarles desde un punto de vista económico. Lo único que importaba era que Bob estuviera a salvo.
–Haré lo que pueda por resolver el caso lo antes posible –les dijo Troy.
La cuestión era cuánto tiempo iba a alargarse aquella situación.
Dos
Cecilia Randall estaba esperando en el puerto de la Armada, mientras el portaaviones George Washington entraba en la ensenada Sinclair. Su marido, Ian, regresaba por fin a casa después de pasar seis meses de servicio en el Golfo Pérsico. Antes, cuando oía hablar de corazones henchidos de felicidad, creía que se trataba de una exageración sensiblera, pero en ese momento estaba experimentando en primera persona esa sensación. Mientras la enorme nave se acercaba a Bremerton, su corazón rebosaba amor, orgullo y patriotismo.
Esposas, amigos y familiares abarrotaban el puerto, y había un sinfín de banderitas y de pancartas de bienvenida ondeando en el aire. Los helicópteros de las cadenas de televisión de Seattle sobrevolaban la zona, y grababan el evento para emitirlo en los noticiarios de las cinco. A pesar del día lluvioso, la rodeaban una alegría y un entusiasmo contagiosos. Ni siquiera el cielo plomizo y la amenaza de lluvia inminente podían aguarle el día. Había una banda de música tocando de fondo, y la bandera norteamericana ondeaba al viento. La escena parecía sacada de un cuadro de Norman Rockwell.
Junto a ella estaban sus dos mejores amigas, Cathy Lackey y Carol Greendale, cuyos maridos también estaban en la Armada. Al verlas saludando entusiasmadas con una mano mientras con la otra sujetaban a sus respectivos hijos contra la cadera, deseó volver a ser madre cuanto antes.
–¡Me parece que ya veo a Andrew! –exclamó Cathy. Soltó un gritito de felicidad, y saludó con la mano como una loca antes de señalarle a su hijo dónde estaba su padre.
Los tres mil marineros estaban colocados a lo largo de la barandilla del portaaviones, vestidos con sus uniformes blancos. Estaban alineados a lo largo del perímetro de la cubierta de vuelo, y permanecían firmes con los pies ligeramente separados y las manos a la espalda. Cecilia era incapaz de distinguir a Ian desde allí, pero siguió gritando y saludando entusiasmada con la esperanza de que su marido alcanzara a verla.
–¿Puedes sujetar a Amanda? –le dijo Carol.
Cecilia tomó en brazos encantada a la pequeña de tres años. Hubo un tiempo en que se habría sentido angustiada con sólo mirar a aquella niña, porque había nacido en la misma semana que su propia hija. Si hubiera sobrevivido, Allison también tendría tres años, pero había muerto después de aferrarse a la vida durante unos días. La muerte de su hija había hecho que su matrimonio se desmoronara, y habría acabado engrosando la triste lista de matrimonios fallidos de no haber sido por una sensata juez de familia, que se había saltado las convenciones y les había denegado el divorcio.
–¡Aquí, Ian! –exclamó, mientras alzaba el brazo y saludaba–. ¿Ves a tu papá, Amanda?
La pequeña se agarró con más fuerza a su cuello, y ocultó el rostro en su hombro.
–¡Ahí está, Amanda! ¡Ahí está papá! –gritó Carol, mientras señalaba hacia el portaaviones. Cuando su hija alzó la mirada y sonrió, volvió a tomarla en sus brazos.
Pasó una eternidad hasta que los marineros empezaron a desembarcar cargados con sus petates y se reencontraron con sus seres queridos. En cuanto vio a Andrew, Cathy echó a correr hacia él llorando de felicidad.
Cecilia buscó frenética a Ian entre el gentío, y se quedó sin aliento al verlo por fin, tan alto y atlético como siempre, con la piel bronceada y el pelo oscuro asomando bajo la gorra blanca. Se echó a llorar de alegría, y al cabo de un instante estuvo entre sus brazos.
Apenas podía verlo, porque las lágrimas le nublaban los ojos, pero se aferraron el uno al otro y sus bocas se encontraron en un beso profundo y sensual que acumulaba seis meses de deseo y añoranza. Para cuando se separaron un poco, estaba temblorosa y sin aliento. Su mundo estaba completo de nuevo, porque Ian estaba en casa. Si el universo se hubiera disuelto a su alrededor en ese momento, a ella le habría dado igual.
–No sabes cuánto te he echado de menos –le susurró, mientras se aferraba a él y le acariciaba la nuca.
Tenía tantas cosas que decir, tantas cosas acumuladas en el corazón... pero en ese momento lo único que le importaba era sentir el abrazo de su marido, saber que él estaba en casa sano y salvo y que era suyo por completo, al menos hasta que la Armada de los Estados Unidos volviera a reclamarlo.
–Cariño, han sido los seis meses más largos de toda mi vida –le dijo él, mientras seguía abrazándola con fuerza.
Ella cerró los ojos, y saboreó aquel momento tan esperado. Pensaba aprovechar al máximo los tres días de permiso de su marido. Según sus cálculos, estaba en los días más fértiles del mes, así que Ian había regresado en un momento perfecto.
Él se echó el petate al hombro, la tomó de la mano y echaron a andar hacia el aparcamiento; al parecer, no la tenía lo bastante cerca, porque le rodeó la cintura con un brazo y la apretó contra su costado. La miró sonriente, y el amor que desprendía su mirada la recorrió como... como la cálida luz del sol. Era la única comparación que se le ocurrió, quizá porque en ese momento el sol brillaba por su ausencia. Como había empezado a lloviznar, aceleraron el paso sin dejar de mirarse arrobados.
–Te amo –le dijo ella.
–Estoy deseando demostrarte lo mucho que te quiero... no tienes que volver al trabajo, ¿verdad?
Cecilia estuvo a punto de hacerle creer que sí para gastarle una pequeña broma, pero fue incapaz de hacerlo.
–El señor Cox me ha dado tres días libres –le dio las llaves del coche, y él abrió las puertas de inmediato.
–Tu jefe me cae cada vez mejor.
Ella compartía aquella buena opinión, sobre todo desde que su jefe se había casado de nuevo con su ex mujer. El ambiente que se respiraba en el despacho era mucho más relajado desde que la pareja había vuelto a unirse.
Los Cox desaparecieron de su mente cuando Ian puso rumbo a casa. Apenas hablaron durante el trayecto, pero sus miradas se encontraron con frecuencia. Al cabo de diez minutos, ya estaban aparcando en la plaza que tenían asignada. Se habían trasladado a una vivienda militar justo antes de que Ian se marchara al Golfo Pérsico, cuando había quedado disponible una unidad.
–¿Has traído todo lo que te mandé? –le preguntó, con voz ronca.
–Fuiste muy cruel conmigo, Cecilia –le dijo él, ceñudo.
Si no lo conociera tan bien, habría pensado que su pequeña travesura no le había hecho ninguna gracia, pero el brillo de sus ojos lo delataba. Durante cada una de las tres últimas semanas le había mandado una parte de un picardías transparente, y en el último envío había incluido una nota en la que le prometía que lo luciría para él cuando llegara a casa. En el último mensaje electrónico que él le había enviado, prácticamente lo había oído jadear de deseo.
–Supongo que eres consciente de que has creado un monstruo con tu truquito, ¿verdad?
–Estoy deseando amansarlo –le susurró ella, antes de inclinarse para besarlo.
Él se apartó un poco al cabo de unos segundos, y le dijo con voz entrecortada:
–Cariño... será mejor que entremos cuanto antes.
–A la orden –le dijo ella, con un saludo militar.
Ian bajó del coche a toda prisa, fue a ayudarla a bajar, y agarró su petate. Mientras corrían bajo la llovizna hacia el dúplex, se echaron a reír llenos de excitación. Él estaba tan ansioso por entrar, que tuvo problemas para abrir la puerta.
Cecilia había limpiado a fondo, y todo estaba resplandeciente. Había puesto sábanas limpias en la cama y había dejado bajadas las persianas del dormitorio, porque sabía de antemano que querrían hacer el amor de inmediato después de seis meses de separación.
En cuanto entraron en la casa, Ian soltó el petate y la tomó en brazos mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. La llevó sin preámbulos al dormitorio, y en cuanto cruzaron el umbral, empezó a besarla con desesperación.
Cuando la soltó y empezó a desnudarse, Cecilia le preguntó:
–¿Quieres que me ponga el picardías?
–La próxima vez –le dijo él con voz ronca, mientras se sentaba en la cama y se quitaba los zapatos a toda prisa.
–Ian, antes de nada... –cuando él la miró con expresión interrogante, se arrodilló tras él en la cama y apoyó la barbilla en su hombro desnudo–. Hay algo que deberías saber.
–¿No puede esperar?
–Sí, pero me parece que querrás saberlo de antemano.
–¿Qué pasa? –se volvió hacia ella, la agarró de la cintura, y sus ojos oscuros la miraron con una expresión penetrante.
Cecilia lo miró sonriente, y bajó las manos por sus hombros musculosos mientras saboreaba el contacto con su piel.
–Me parece que esta tarde sería el momento perfecto para engendrar un bebé.
–Creía que estabas tomando la píldora.
Ella negó con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó.
–No, ya no. Hace seis meses que tiré la caja a la basura –al ver que él fruncía el ceño, añadió–: Como tú estabas en alta mar, no hacía falta que tomara medidas anticonceptivas; además...
–¿No empezaste a tomártelas otra vez cuando supiste que volvía a casa?
–No.
–Pero... sabías que iba a llegar hoy.
–Sí, y estaba deseando verte –le dijo ella con voz sugerente.
–Pero... ¡cariño, tendrías que haberme avisado! No tengo nada para protegerte de un embarazo.
–¿Quién dice que quiero protección? Marinero, lo que quiero es un bebé.
Él se quedó inmóvil.
–¿Ian?
Su marido se enderezó, y le dio la espalda antes de decirle:
–¿No crees que antes tendríamos que haber hablado del tema?
–Es lo que estamos haciendo.
–Sí, en el último momento.
–¿No quieres que tengamos hijos?
Él se levantó, y se volvió hacia ella. Tenía el torso desnudo, y los pantalones medio desabrochados. Se frotó los ojos, como si la pregunta lo hubiera agobiado, y al final le dijo:
–Sí, quiero tenerlos, pero aún no.
–Creía que...
–Es demasiado pronto, cariño.
–Ya han pasado tres años.
Su deseo de tener un hijo había ido acrecentándose durante los últimos meses. Tiempo atrás había decidido acabar los estudios antes de volver a quedarse embarazada, pero ya lo había hecho, y además había encontrado un empleo fantástico.
–Estoy lista, Ian.
Él agachó la cabeza, y le dijo:
–Pero yo no, no puedo arriesgarme a dejarte embarazada –se abrochó la bragueta, y después de ponerse la camisa en un tiempo récord, agarró las llaves del coche.
Cecilia se mordió el labio inferior al darse cuenta de que él tenía razón, tendría que haber mencionado el tema antes. Se comunicaban casi a diario a través del correo electrónico, así que habían tenido tiempo de sobra de hablar de aquello antes de que él regresara.
Al llegar a la puerta del dormitorio, Ian se volvió hacia ella y le dijo:
–No te muevas de aquí.
–¿Adónde vas?
Él soltó una pequeña carcajada llena de impaciencia.
–A la farmacia. Quédate donde estás, ¿vale? Ahora mismo vuelvo.
Cecilia sintió como si el sol acabara de ocultarse tras una nube plomiza. Quizás, en el fondo, había sabido de antemano que él reaccionaría así. Ian tenía miedo de otro embarazo, del efecto que podría tener en ella en el aspecto físico y en los dos como pareja. Le entendía, porque ella también se había enfrentado a aquellos temores, pero había creído... o más bien, había querido creer... que él también los había superado; al parecer, se había equivocado.
Tres
Maryellen Sherman salió de su casa cargada con una pesada caja de cartón que metió en el maletero del coche. Estaba pletórica, porque muy pronto estaría viviendo con Jon Bowman... estaría casada con él.
Después de tanto tiempo, le costaba creerlo, pero las barreras que los separaban se habían derrumbado. Ya no podía ocultar el amor que sentía por él, ni tenía que hacerlo. Los dos habían admitido lo que sentían. Habían aclarado los malentendidos que los distanciaban, habían dejado a un lado el orgullo y el enfado.
Jon salió de la casa con otra caja, y la colocó en el maletero junto a la otra. La tomó de la mano, y le dio un pequeño apretón que expresaba sin necesidad de palabras lo feliz que se sentía porque al fin iban a estar juntos de verdad.
Sacaron dos cajas más y volvieron a entrar a toda prisa en la casa. Katie, la hija que habían tenido nueve meses atrás, dormía plácidamente en su cuna, pero seguro que no tardaría en despertar. Sólo les quedaban unos minutos de paz, y la mayor parte de sus pertenencias aún estaban por empaquetar.
–¿Eso es todo por ahora? –Jon se llevó las manos a las caderas, y recorrió la sala de estar con la mirada.
–Sí, pero dentro de un rato tendré más cajas listas –de hecho, apenas había empezado a empaquetar. Había vivido durante doce años en aquella casa de alquiler, y era increíble cuántas cosas había acumulado. Había tardado semanas en organizar la ropa y los libros, y en decidir lo que iba a quedarse, lo que iba a tirar, y lo que iba a regalar.
–¿Cuántas más? –le preguntó Jon con cautela.
–Un montón. ¿Quieres que preparemos unas cuantas ahora mismo? –le preguntó, al darse cuenta de que sería mejor llenar también el asiento trasero del coche para trasladar el máximo de cosas posible.
–Lo que quiero es tenerte en mi casa de una vez por todas –parecía tan impaciente como ella.
–Yo tengo tantas ganas como tú –Maryellen entró en la cocina, mientras intentaba decidir qué más deberían llevarse esa misma tarde. Aquella mudanza estaba resultándole muy difícil y frustrante.
–¿Has hablado con tu madre sobre la fecha de la boda?
–A ella le parece perfecto que sea en mayo, en el Día de los Caídos –tuvo que contener una sonrisa, porque estaba convencida de que su madre se sentía más que aliviada al ver que habían decidido casarse. Como ya tenían una hija en común, Grace Sherman consideraba que la ceremonia había tardado demasiado en llegar.
–¿Estás segura de que no te importa que no tengamos una boda a lo grande?
Maryellen negó con la cabeza, y sacó una jarra de té de la nevera. En su primer matrimonio había tenido una boda fastuosa, pero su vida de casada había sido un desastre. En aquella época era joven e ingenua. Se había divorciado al cabo de un año, pero había tardado mucho en recuperarse desde un punto de vista emocional.
Doce años después, cuando había conocido a Jon, la idea de volver a enamorarse seguía aterrándola. Al principio lo había rechazado, le había insultado, y había hecho todo lo posible por mantenerlo alejado; de hecho, se sentía mortificada al recordar todo lo que había dicho y hecho.
Jon sacó dos vasos, los colocó sobre la encimera y le dijo:
–Ya sabes que el marido que vas a tener no es ninguna maravilla.
Ella lo fulminó con la mirada, y le dijo indignada:
–Si vuelves a decirme algo así, te juro que... que te haré sufrir.
Él esbozó una sonrisa que suavizó sus facciones. No era un hombre guapo. Era alto, tenía el pelo oscuro y unos intensos ojos marrones, y era el fotógrafo con más talento que ella había conocido en su vida. Sus obras se exponían en una de las mejores galerías de arte de Seattle, y su nombre iba ganando prestigio.
–Ahora ya lo sabes todo sobre mí –Jon apartó la mirada, y agachó la cabeza.
–Y tú sobre mí.
Los dos tenían sus secretos, recuerdos dolorosos del pasado. Pero también se tenían el uno al otro, y por primera vez desde que se había divorciado, se sentía preparada para acabar de sanar las penas remanentes de aquel primer matrimonio. Sus respectivos pasados los habían mantenido separados. Se habían sentido atraídos el uno por el otro desde el principio, pero los secretos que habían querido ocultar habían estado a punto de destrozarlos.
–Tú no tienes antecedentes penales –murmuró Jon.
Maryellen le tomó la mano, y se la llevó a los labios.
–Para mí, ser tu esposa es como una bendición. Hasta que te conocí, yo también estaba en la cárcel... una cárcel que había creado yo misma –podía sonar un poco melodramático, pero era lo que sentía.
Cuando él la miró con una sonrisa que habría podido iluminar la cocina, lo abrazó por la cintura y apoyó la cara contra él.
–Estoy deseando compartir el resto de mi vida contigo, Jon.
Él la abrazó con fuerza, y suspiró de forma audible antes de comentar:
–¿No crees que es una tontería que sigas viviendo aquí hasta después de la boda?
–Puede que sí, pero prefiero esperar –había cometido muchos errores, pero quería que todo lo relacionado con aquel matrimonio fuera perfecto, que la noche de bodas fuera especial.
–Tenemos una hija, ya hemos...
Ella lo miró a los ojos, y no supo cómo expresar lo que sentía.
–¿Te importa que esperemos? –le preguntó al fin.
–Claro que me importa, pero puedo aguantar si significa tanto para ti.
Maryellen asintió y le dio un beso en la mandíbula para mostrarle sin palabras que le agradecía su paciencia, pero flaqueó un poco cuando él hundió las manos en su pelo oscuro y la besó en los labios con pasión. Todo aquello le resultaba tan nuevo y excitante... el deseo que sentían el uno por el otro siempre había sido explosivo e insaciable.
De repente, Katie empezó a llorar, y Jon se apartó con un suspiro de resignación.
Maryellen fue de inmediato al cuarto de su hija. La pequeña estaba de pie en la cuna y alargó los brazos hacia ella al verla. Después de cambiarle el pañal, la llevó a la cocina y la sentó en la trona, donde ya estaban preparados un vaso de zumo y un plato de galletas.
La niña, que ya se había despertado del todo y estaba de muy buen humor, agarró el vaso y tomó un trago antes de volver a dejarlo con un sonoro golpetazo sobre la bandeja de plástico.
–Cada vez que la miro, me quedo embobado –Jon se agachó hasta quedar cara a cara con la niña–. Eres la niñita de papá, ¿verdad?
Katie le contestó con una enorme sonrisa. Él agarró de inmediato su cámara, que estaba sobre la encimera, y empezó a hacerle fotos.
–¡Jon! –Maryellen no pudo evitar echarse a reír al ver lo predecible que era.
Cuando habían empezado a trabajar juntos en la galería de arte de Harbor Street, la había invitado a salir un montón de veces, pero ella siempre se había negado porque no quería tener un hombre en su vida; sin embargo, había acabado sucumbiendo, y poco después se había dado cuenta de que se había quedado embarazada.
Había intentado por todos los medios mantener a Jon apartado tanto de la vida de su hija como de la suya, y como tantas otras mujeres, había decidido ser madre soltera; sin embargo, después de que Katie naciera, se había dado cuenta de lo mucho que la pequeña necesitaba un padre, y también había descubierto que ella misma quería y necesitaba que Jon la ayudara a criar a su hija. Pero para entonces ya parecía demasiado tarde, porque estaba convencida de que Jon no quería tener nada que ver con ella, que lo único que a él le importaba era la niña.
Cuando acabó de hacerle fotos a Katie, Jon se volvió hacia ella y le hizo varias antes de que pudiera reaccionar. Al comienzo de su relación se había sentido entre incómoda y halagada cuando la fotografiaba, pero ya confiaba plenamente en él y no protestaba cuando la enfocaba con su Nikon, por muy desprevenida que la tomara. En muchos aspectos, Jon se sentía más cómodo estando tras la lente de su cámara. Era como si revelara su personalidad y sus emociones a través de la fotografía.
–Quiero teneros a las dos a mi lado lo antes posible –le dijo él, después de rebobinar y sacar el carrete.
–Ya falta poco, dos semanas.
Él hizo ademán de protestar, pero pareció pensárselo mejor y dijo a regañadientes:
–Ya hemos esperado hasta ahora, supongo que un par de semanas más no me matarán.
–Hay que saborear la anticipación –sonrió al ver que él rezongaba algo, porque a pesar de que no alcanzó a oírle bien, no le costó imaginar lo que había dicho–. Podríamos pedirle al reverendo Flemming que oficiara la ceremonia –no solía ir a la iglesia, pero el reverendo metodista había casado recientemente a Olivia Lockhart, la mejor amiga de su madre, con Jack Griffin, y la ceremonia había sido preciosa.
–¿No prefieres que nos case la juez Lockhart...? Bueno, ahora es la juez Griffin, ¿no?
–Usa los dos apellidos. La verdad es que... en fin, me gustaría que fuera una boda religiosa –aunque conocía a Olivia desde siempre, había decidido que no quería tener una boda civil. Al pronunciar los votos matrimoniales iba a comprometerse, ante Dios y toda la comunidad, a amarlo durante el resto de su vida.
–¿Quieres casarte en una iglesia?, ¿estás segura?
–Podemos hacerlo en la iglesia metodista, o en tu finca. ¿Te parece bien? –Jon había construido una preciosa casa de dos plantas en unas tierras que su abuelo le había dejado en herencia. La finca tenía vistas a Puget Sound, y el monte Rainier quedaba de fondo.
–Perfecto. ¿Y el banquete?
–En la finca también –de repente, se preguntó si estaba pidiéndole demasiado–. No creo que tengamos demasiados invitados, estarán la familia y unos cuantos amigos. Sólo tendremos que servir la tarta de boda y champán. Si hace buen tiempo, podríamos casarnos al aire libre –con los rododendros y las azaleas que abundaban en la finca, todo estaría precioso.
–Vale. También podríamos servir canapés, puedo prepararlos con uno o dos días de antelación.
–Jon...
–Un amigo mío puede hacer las fotos, pero de las tuyas quiero encargarme yo en persona.
Como era obvio que estaba entusiasmándose cada vez más con el tema de la boda, le preguntó:
–¿Vamos a poder organizarlo todo en dos semanas?
–Claro que sí –al ver que sonreía entusiasmada, añadió–: ¿Tienes alguna otra petición?
Sí, tenía una más, pero no sabía cómo sacarla a colación. Él pareció darse cuenta de su indecisión, porque le preguntó con cautela:
–¿Qué pasa?
–En cuanto a la lista de invitados...
–¿Cuántos?
–No se trata del número... vendrán mamá, mi hermana, y unas cuantas amistades. Pero hay varias personas a las que me gustaría invitar, y no sé si estarás de acuerdo.
Katie soltó un gritito, y dejó caer el vaso sobre la bandeja.
Jon besó a Maryellen en la sien, y le dijo:
–Sabes que no podría negarte casi nada, ¿a quién quieres invitar?
Ella se apoyó un poco más contra él, porque no quería verle la cara mientras se lo decía.
–A tu padre y a tu madrastra.
Jon le había revelado recientemente el daño que le habían causado sus padres cuando habían decidido proteger a su hermano. Como ellos habían mentido al prestar declaración en un juicio, él había sido condenado injustamente por tráfico de drogas, y le habían impuesto una condena de siete años de cárcel. Desde entonces no había vuelto a cruzar palabra con ellos.
Él se tensó, y la soltó poco a poco antes de decirle:
–Ni hablar, ya no forman parte de mi vida. Me dieron la espalda, y...
–Eres lo único que les queda.
El hermano de Jon había muerto, y ella estaba convencida de que su familia se arrepentía tanto de haber traicionado al uno como de no haber hecho que el otro se enfrentara a las consecuencias de sus actos.
–No quiero que volvamos a hablar del tema, ¿está claro? Mi única familia sois Katie y tú –respiró hondo, y la soltó.
Maryellen tuvo ganas de insistir, porque quería contribuir a restablecer la relación entre Jon y su familia, pero era obvio que él aún no estaba preparado. Sus padres tenían una nieta a la que no conocían, así que era una gran oportunidad para empezar desde cero, pero era consciente de que era un asunto en el que no podía inmiscuirse, sobre todo teniendo en cuenta lo tajante que se mostraba Jon.
–¿Qué me dices de la luna de miel? –le dijo él–. Nada demasiado rebuscado, habría que encontrar un sitio en el que podamos pasar un par de días.
–¿Quieres que nos vayamos de luna de miel? –ni siquiera había pensado en el tema, porque había estado muy atareada con la mudanza y la boda.
–Pues claro.
–Podríamos ir al Thyme and Tide –la pensión de Bob y Peggy Beldon tenía fama de ser la mejor de la ciudad.
–No puede ser. Ya lo había pensado, así que llamé para informarme, y me dijeron que no iban a admitir huéspedes hasta que se resolviera lo del asesinato.
–Vaya.
–¿Qué te parece si pasamos una noche en Seattle los dos solos? A tu madre no le importaría quedarse con Katie, ¿verdad?
Maryellen soltó una carcajada, y le dijo:
–Claro que no, lo hará encantada.
–Perfecto. Entonces, ¿está decidido? ¿Vamos a Seattle? –cuando ella asintió, añadió–: La luna de miel será la mejor parte –le dio un beso en la nariz, y Katie se echó a reír como si no hubiera visto nada tan gracioso en toda su vida–. Te hace gracia, ¿verdad? –le dijo, sonriente–. Sí, supongo que es comprensible.
–Vamos a tener una boda preciosa –le dijo Maryellen con convicción. El caos de la mudanza valía la pena, porque en cuestión de un par de semanas iba a convertirse en la esposa de Jon... los tres iban a ser una familia.
Cuatro
Charlotte Jefferson se vistió con nerviosismo para su comparecencia en el juzgado. Había pasado muchas tardes allí, observando orgullosa mientras su hija ejercía de juez de familia. Estaba convencida de que Olivia era una de las jueces más sensatas y brillantes de todo el estado, y le encantaba verla dictando sentencias con su toga negra.
Pero aquella tarde en particular no iba a estar en la sala de Olivia, sino en la del juez Robson. Y tampoco iba a estar sola, porque, junto con algunos de sus más queridos amigos, iba a tener que enfrentarse a las consecuencias de la desobediencia civil en la que había incurrido. Era posible que la mandaran a la cárcel, pero sería un pequeño precio a pagar si con sus actos había conseguido que el Ayuntamiento se decidiera por fin a crear un centro de salud en Cedar Cove.
Iba a encontrarse con Laura, Bess, Ben Rhodes y los demás a la una, en el vestíbulo que precedía a la sala del juez Robson.
Se puso su mejor vestido de los domingos y un sombrero que había comprado en el año sesenta y seis. Se trataba de una prenda amarilla de ala ancha, que tenía una pluma blanca sujeta con una cinta de satén. Si el juez Robson decidía encarcelarlos a todos, iba a entrar en la celda estando tan impecable como cuando iba a misa.
Olivia y Jack creían que era improbable que la encarcelaran, pero había oído hablar del juez Robson y tenía entendido que era mucho más estricto que Olivia, y que de vez en cuando optaba por sentencias especialmente duras para dar ejemplo.
Se sorprendió al oír el timbre de la puerta. Su gato, Harry, saltó desde los pies de la cama y se fue corriendo a la sala de estar en un despliegue inusual de energía. Se preguntó quién sería, porque Olivia y Jack aún estaban de luna de miel. Le había dado vergüenza pedirle a Justine, su nieta, que la acompañara al juzgado. Dejando a un lado a Olivia, que por supuesto estaba al corriente de la situación, no había querido contárselo a nadie, pero era imposible mantener en secreto algo así.
Fue a la puerta principal y vio por la mirilla que se trataba de Ben Rhodes, que estaba tan pulcro y elegante como siempre. A pesar de que era una mujer mayor, se le aceleró el corazón al verlo. Hacía muchos años que se había quedado viuda, así que había dado por hecho que era demasiado mayor para enamorarse, pero gracias a Ben se había dado cuenta de lo equivocada que estaba.
Se apresuró a descorrer los cuatro pestillos de la puerta, y le dijo:
–¡Hola, Ben! ¿Qué haces aquí?, habíamos quedado en encontrarnos en el juzgado.
–Ya lo sé, pero he decidido venir a buscar a mi chica favorita. ¿Estás lista?
Charlotte se puso bien la falda del vestido, que tenía un colorido estampado floral, y por un momento se sintió como la protagonista de un musical de los sesenta. Ben hacía que todo aquello pareciera una aventura, en vez de un escándalo... o algo peor.
–¿Cómo estoy?
Él esbozó una sonrisa que la encandiló. A veces le costaba recordar que no era el magnífico actor cubano César Romero, pero ella consideraba que podría haber sido su doble.
–Preciosa –le dijo él.
Por mucho que aquello pareciera una aventura, no podía evitar sentirse nerviosa.
–¿Qué crees que nos va a pasar?
Él le dio unas palmaditas en la mano y le contestó:
–No creo que el Ayuntamiento quiera tener publicidad negativa. Imagínate lo que dirían los periódicos de Seattle sobre una ciudad que castiga a un puñado de personas mayores que exigían mejoras en la sanidad.
–Reunión no autorizada... –rezongó Charlotte en voz baja–, estoy dispuesta a entrar en la cárcel, si así consigo que esta ciudad se despierte –la mera presencia de Ben servía para envalentonarla. Él hacía que se sintiera valiente, la ayudaba a mantenerse firme a la hora de defender sus principios y de actuar según sus convicciones.
–Estoy de acuerdo contigo, pero... –vaciló por un segundo, y exhaló con fuerza–. No creo que nos metan en la cárcel, seguro que se limitan a ponernos una multa.
Charlotte no lo tenía tan claro. Estaba preocupada, sobre todo teniendo en cuenta la reputación del juez Robson. Se preguntó si la considerarían la cabecilla. Estaba especialmente ansiosa por sus amigos, que la habían respaldado con lealtad cuando ella había desafiado al sheriff Davis.
–He contratado a una abogada –le dijo él.
Había accedido a representarlos él mismo en el juicio, pero al parecer había cambiado de idea. Ella no había querido que hubiera abogados de por medio, porque además de cobrar unas tarifas exorbitantes, seguro que la persona elegida acabaría contándole a Olivia todo lo que sucediera. Quería que su hija supiera cuanto menos mejor, aunque sabía que eso era muy difícil. Había tenido la esperanza de poder contener las habladurías.
–Sharon Castor se reunirá con nosotros en el juzgado.
–¿Sharon Castor? –Charlotte lo miró horrorizada. Aquella abogada trabajaba con frecuencia en la sala de Olivia, y recientemente había representado a Rosemary Cox cuando ésta se había divorciado. La custodia compartida que Olivia había decretado en aquel caso había sido muy controvertida, pero sin duda había contribuido a que Rosemary se reconciliara con su ex marido–. En fin, será mejor que nos vayamos –añadió, con un suspiro de resignación.
Fue al dormitorio y tomó una bolsa de viaje en la que había metido su medicación y su crema hidratante de noche. Por si acaso, también agarró una chaqueta. Hacía fresco, y a juzgar por lo que había leído, en las celdas solía haber corrientes de aire. Recorrió el dormitorio con la mirada por última vez. En el peor de los casos, cuando el juez hubiera dictado la sentencia, llamaría a Justine para pedirle que se hiciera cargo de Harry.
–Charlotte, no vas a necesitar una bolsa de viaje –le dijo Ben, al verla entrar de nuevo en la sala de estar.
–Yo de ti no estaría tan segura. Quiero estar preparada, por si el juez Robson decide ponerme un castigo ejemplar –hacía mucho que creía que había que prepararse para lo peor... y esperar lo mejor.
Ben intentó hacer que cambiara de opinión, pero al ver que era un esfuerzo inútil, acabó metiendo la bolsa en el maletero del coche.
No tardaron en llegar al juzgado. Helen, Laura y Bess ya estaban allí, y se apresuraron a ir hacia ellos en cuanto los vieron.
–Nadie que intente cachearme vivirá para contarlo –Bess alzó las manos en una típica postura de kárate. No se había perdido ni una sola de las clases de autodefensa que se habían organizado en el centro para ancianos varios años atrás.
–¿Has vuelto a ver las películas de Karate Kid? –le preguntó Charlotte en voz baja.
–No estoy bromeando, Charlotte.
–¿Creéis que el juez nos dejará entrar en la cárcel con las agujas de tejer? –dijo Laura–. Me gustaría empezar varios proyectos que quiero acabar para Navidad, y así no perderé el tiempo.
Justo cuando Charlotte iba a contestar, Sharon Castor se acercó a Ben y le dijo:
–¿Estamos todos?
Ben asintió, y Charlotte les dijo en voz baja a sus amigas:
–Ben la ha contratado para que nos represente, está convencido de que el juez sólo va a multarnos.
–¿En serio?, tenía ganas de entrar en la cárcel –comentó Laura, que parecía decepcionada.
Bess juntó las manos y alzó los ojos hacia el cielo antes de decir:
–Que Dios bendiga a Ben.
Charlotte tuvo que admitir para sus adentros que se alegraba de que el asunto no recayera sobre sus hombros. Ella era quien había metido a sus amigos en aquel lío y se sentía responsable por lo que pudiera pasarles.
–Nos toca ya, será mejor que entremos juntos en la sala –les dijo Sharon.
Charlotte se colocó bien el sombrero, Ben la tomó de la mano y el grupo entero entró en la sala. Sharon y Bess iban las primeras, las seguían Helen y Laura, y Charlotte y Ben iban los últimos.
Charlotte se quedó atónita al ver que la sala estaba abarrotada; de hecho, no quedaba ni un solo asiento libre. Las primeras personas en las que fijó la mirada resultaron ser Bob y Peggy Beldon, los propietarios de la pensión Thyme and Tide.
–¡Estamos contigo, Charlotte! –exclamó Peggy.
Justine y su marido, Seth, también estaban allí. Él tenía en brazos a Leif, el hijo de dos años de la pareja. El pequeño estaba intentando zafarse de su padre, pero se quedó inmóvil al verla. Charlotte sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando Justine la saludó con la mano, pero se apresuró a parpadear para contenerlas; al parecer, media ciudad había ido a ofrecerle su apoyo.
Bess y Helen estaban encantadas con su nuevo estatus de celebridades, y empezaron a saludar como si fueran las reinas del baile.
Charlotte alzó la cabeza para mirar a Ben, y le preguntó:
–¿Sabías que iba a venir tanta gente?
–No, no tenía ni idea. Mira, Troy Davis también está aquí.
El sheriff que los había arrestado había ido a apoyarlos. Charlotte siempre lo había apreciado, así que estaba dispuesta a perdonarlo por el error que había cometido; al fin y al cabo, el pobre no había tenido más remedio que arrestarlos cuando ellos se habían negado a disolver la manifestación y a dispersarse. Él había jurado hacer respetar la ley, y tenía que hacerlo al margen de sus propias opiniones, pero su presencia dejaba clara cuál era su postura personal.
–Roy y Corrie McAfee también han venido –añadió Ben en voz baja.
Los McAfee llevaban poco tiempo en la ciudad. Roy había sido inspector de policía en Seattle, y después de retirarse y de mudarse a Cedar Cove, había abierto su propia agencia de investigación.
Grace Sherman se acercó a Charlotte y le dio un abrazo antes de susurrarle al oído:
–Olivia me pidió que viniera. He traído a varias conocidas de la biblioteca, espero que no te importe. Queremos mostrarte nuestro apoyo.
Charlotte le apretó la mano. Olivia no podía estar allí, porque estaba de luna de miel en Hawái con Jack, así que no era de extrañar que le hubiera pedido a Grace, que era su mejor amiga desde siempre, que fuera en su lugar.
En ese momento, Maryellen Sherman entró en la sala y se sentó junto a su madre. Iba acompañada de Jon Bowman, que tenía en brazos a Katie. Era un hombre al que Charlotte apreciaba bastante, y le alegraba que fueran a casarse en breve. Aunque no fuera asunto suyo, consideraba que ya era hora de que lo hicieran.
–¡Orden en la sala! Preside el honorable juez Robson –dijo el alguacil.
A pesar de las palabras tranquilizadoras de Ben, Charlotte sintió que se le aceleraba el corazón. Aquello podía acabar muy mal. No se había dado cuenta de lo asustada que estaba hasta que les pidieron que permanecieran en pie mientras se leían los cargos. Entre Bess practicando sus golpes de kárate y las ganas que tenía Laura de tener tiempo libre en la cárcel para ponerse a tejer, la situación era impredecible.
Se sintió gratamente sorprendida al ver la profesionalidad de la que hacía gala Sharon Castor.
–Señoría, le pido que mire a estas personas y me diga lo que ve –dijo la abogada.
El juez empezó a releer la hoja en la que se detallaban los cargos.
–Señora Castor... organizaron una manifestación no autorizada, se negaron a dispersarse...
–Sí, Su Señoría, pero mis clientes querían dar voz a una reivindicación, y creyeron que era la única forma de hacerlo. Consideran que en Cedar Cove hace falta un centro de salud, y estoy de acuerdo con ellos.
–En ese caso, tendrían que haber acudido al Ayuntamiento.
–Ya lo hice, Su Señoría –apostilló Charlotte, antes de poder morderse la lengua. Decidió que ya no podía amilanarse, así que añadió–: Disculpe la interrupción, juez Robson, pero es que tanto el señor Rhodes como yo asistimos a varios plenos, y no sirvió de nada. El alcalde Benson nos dijo que no había fondos para abrir un centro de salud, pero...
–No es el momento de hablar de si en Cedar Cove debería haber un centro de salud.
–De acuerdo, Su Señoría –se quedó cabizbaja, y vio que Ben la miraba con una sonrisa de aliento.
Se sintió esperanzada al ver que el fiscal no parecía inclinado a mandarlos a la cárcel. Cuando él se sentó después de hacer varios comentarios, Sharon Castor volvió a ponerse de pie.
–No gaste saliva, señora Castor. Ya he tomado una decisión –le dijo el juez.
La abogada volvió a sentarse.
–Querían dar a conocer su reivindicación en lo relativo al centro de salud, ¿verdad? –añadió el juez.
Tanto Charlotte como sus amigos asintieron.
–Pues me parece que su plan ha funcionado, porque media ciudad ha venido a apoyarlos. Si hay presente alguien del Ayuntamiento, espero que esté tomando buena nota. No creo que sea razonable sancionar a cinco personas mayores que lo único que querían era mejorar Cedar Cove. Si me prometen que no volverán a manifestarse sin obtener antes el debido permiso, estoy dispuesto a desestimar todos los cargos.
Tanto Charlotte como los demás se apresuraron a dar su palabra, y en cuanto los cargos fueron desestimados, la sala entera empezó a aplaudir. Mientras iban hacia la salida, los trataron como si fueran héroes. Eran libres, del primero al último.
Antes de marcharse, Charlotte y Ben les dieron las gracias a Sharon y a todos los que habían ido a apoyarlos. Era increíble el interés que había despertado aquel caso en la comunidad. Charlotte no había hablado con nadie sobre la cita que tenía en el juzgado porque no había querido preocupar ni a su familia ni a sus amigos, pero el hecho de que tanta gente hubiera ido a apoyarla era una prueba irrefutable del afecto y el respeto que le tenía la comunidad entera.
Ben la llevó de vuelta a casa. Cuando él le abrió la puerta del coche para que bajara, lo miró y le dijo:
–No sabía que todo el mundo se había enterado de lo que pasaba.
–Yo tampoco.
–Me parece que Grace se ha encargado de alistarlos a todos en nuestro favor.
–La próxima vez que vaya a la biblioteca, volveré a darle las gracias.
–Yo también –pensaba contarle a Olivia el fantástico trabajo que había hecho Grace.
–Eres una persona muy querida en esta comunidad, Charlotte Jefferson –le dijo él, mientras subían los escalones del porche. Llevaba en la mano la bolsa de viaje, ya que se había acordado de sacarla del maletero.
–Me siento honrada al ver que tantos amigos míos se han tomado la molestia de venir al juzgado –comentó con voz queda. Aún se sentía un poco abrumada por lo que había pasado.