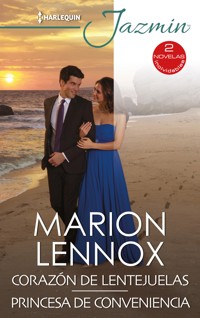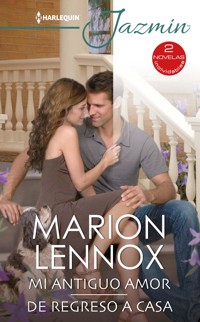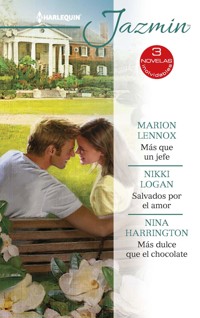2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Ben Logan nunca había pedido ayuda, hasta que un ciclón lo arrastró hasta una isla desierta. Allí dejó su vida en manos de una pizpireta enfermera, Mary Hammond. Y, atrapados, se reconfortaron el uno al otro. De vuelta a casa, Ben no pudo olvidarse de Mary y, tres meses más tarde, esta apareció en su despacho de Nueva York y le contó que la noche que habían pasado juntos podía cambiarles la vida para siempre…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Marion Lennox
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Ocurrió en una isla, n.º 2555 - noviembre 2014
Título original: Nine Months to Change His Life
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5564-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
LOS hermanos Logan habían causado problemas desde el día de su nacimiento.
Eran morenos, de ojos oscuros y muy traviesos. Sus padres, ricos y distantes, solían ignorarlos y eran las niñeras las que los sufrían. Pasaban el día retándose el uno al otro.
Al convertirse en hombres, altos, duros y atléticos, los retos aumentaron en dificultad. Ben tenía que admitir que algunos eran incluso insensatos. Alistarse en el ejército e ir a Afganistán había sido una insensatez porque, a la vuelta, habían tenido que continuar con sus carreras a pesar del trauma que seguían sufriendo.
Recorrer el mundo en barco para distraer a Jake después de que su matrimonio hubiese fracasado también había sido una tontería. Sobre todo en esos momentos, en los que el ciclón Lila estaba sacudiendo el frágil bote salvavidas en el que se encontraban.
Jake miró el arnés que colgaba del helicóptero que tenían encima y gritó a la mujer que había descendido de él:
–Primero Ben.
–Yo soy el mayor –respondió este.
Había nacido veinte minutos antes que Jake, pero había cargado durante toda la vida con la responsabilidad.
–Ve tú.
Jake se negó, pero la mujer que estaba con ellos también estaba arriesgando su vida para salvarlos, así que no podían perder el tiempo en discutir.
Así que Ben le dijo a su hermano varias cosas imperdonables, pero consiguió que este se colocase el arnés.
–El helicóptero está lleno –le gritó la mujer a Ben, haciendo un gesto hacia el aparato para que se los llevase–. Volveremos a por ti lo antes posible.
O no. Todos sabían lo difícil que sería realizar otro rescate. El ciclón había cambiado de trayectoria repentinamente y había pillado desprevenido a todo el mundo. Las olas eran enormes y lo peor todavía estaba por llegar.
Al menos Jake estaba a salvo, o eso esperaba Ben. El viento hacía que la cuerda que colgaba del helicóptero se sacudiese violentamente.
La siguiente ola golpeó el bote salvavidas con fuerza y Ben, que la había visto venir, cerró la escotilla y se agarró con todas sus fuerzas mientras el mar lo sacudía a su antojo.
«Volveremos a por ti lo antes posible».
¿Cuando hubiese pasado el ciclón?
La ola pasó y Ben se atrevió a abrir un poco la escotilla. El helicóptero había ascendido, pero Jake y su rescatadora seguían oscilando en el aire.
–Cuídate, hermano –susurró Ben–. Cuídate hasta que vuelva a verte.
Si volvían a verse…
Aquello no era una tormenta normal y corriente. Era un ciclón, y durante un ciclón había pocos lugares peores en los que refugiarse que en la isla Hideaway.
Era una isla minúscula, un pequeño punto en el extremo más exterior de Bahía de Islas, en la Costa Norte de Nueva Zelanda. Dos amigos de Mary, un cirujano y su esposa, que era abogada, la habían comprado por muy poco dinero varios años antes. Habían construido una cabaña en el centro y habían conseguido un barco que los llevase y trajese del continente. Habían pensado que era un paraíso.
Pero, en esos momentos, Henry y Barbara tenían una vida profesional muy complicada y tres hijos, así que casi nunca podían ir allí. La isla llevaba un año a la venta, pero no habían conseguido venderla por culpa de la crisis económica mundial.
En esos momentos, Henry y Barbara estaban en Nueva York, pero, antes de marcharse, Henry le había dado a Mary las llaves de la casa y del barco.
–Te vendrá bien algo de soledad hasta que pase todo el escándalo –le había dicho–. ¿Podrías cuidar de la casa en nuestra ausencia? Te agradeceríamos mucho que te alojases en ella. Y tal vez sea justo lo que necesitas.
Había sido lo que necesitaba. Henry era una de las pocas personas que no culpaban a Mary de lo sucedido.
Heinz, su perro, la estaba mirado como si estuviese preocupado, y con razón. El viento era cada vez más fuerte. En el exterior, los árboles se estaban doblando e incluso la madera de la fuerte cabaña parecía protestar.
–Espero que no vayamos a parar a Texas –murmuró Mary, sacudiendo la radio, que no funcionaba.
Tampoco tenía teléfono.
A las seis de la mañana habían dicho en la radio que el ciclón Lila estaba a más de quinientas millas de la costa, desplazándose hacia el noreste, a pesar de que en un principio se había predicho que fuese hacia el norte. Al parecer, una regata internacional corría peligro, pero no habían dicho nada de que el ciclón fuese a ir hacia Bahía de Islas, que estaba hacia el sur. Solo se había advertido a los habitantes del norte de Nueva Zelanda que podía haber rachas fuertes de viento, que guardasen los muebles de exterior y no aparcasen debajo de los árboles.
Lo normal cuando había una tormenta fuerte. Mary había pensado en tomar el barco e ir hacia el continente, pero el mar ya estaba encrespado, así que había decidido esperar a que todo pasase.
Le había parecido lo más seguro, pero eso había sido una hora antes.
Otro golpe de viento sacudió la cabaña, la madera crujió y los cuadros se balancearon en las paredes, una hoja de hierro salió despedida del techo y la lluvia empezó a entrar.
–Deberíamos ir a la cueva –le dijo a Heinz.
El pequeño animal agachó la cabeza y la miró todavía más preocupado.
Pero Mary había inspeccionado la cueva un par de días antes y le pareció buena idea refugiarse allí. Era amplia y profunda, estaba situada en los acantilados, justo encima de la única playa en la que era posible bañarse. Y lo mejor era que estaba orientada hacia el oeste. Así que estarían protegidos de lo peor de la tormenta.
Sin techo en la cabaña, no tenían elección. Tenían que salir de allí lo antes posible. Mary se preguntó qué llevar. La cueva estaba a solo unos metros de allí, había un camino que conducía a ella y también había un carrito de la compra en el que Barbara y Henry trasladaban las provisiones del barco a la cabaña.
El barco. Estaba anclado en un pequeño puerto situado al este de la isla en el que podía estar si las condiciones meteorológicas no eran muy malas…
Así que estaba incomunicada. Sin barco. Y sola.
Aunque siempre había estado sola. Hacía tiempo que había aprendido a depender únicamente de sí misma, y podía hacerlo.
Solo tenía que concentrarse y ser práctica.
Tomó varias bolsas de plástico y empezó a meter en ellas provisiones, comida para el perro, pastillas para encender fuego, algo de leña, unas sábanas. Y su manuscrito, no podía dejar allí su manuscrito.
Agua. ¿Y qué más? ¿Qué habrían querido Henry y Barbara que salvase?
Otra placa de hierro del tejado salió volando, dejando la cabaña completamente abierta.
Mary supo que debía marcharse de allí.
–Ya podías ser un perro de trineo –le dijo a Heinz–, para ayudarme a llevar esto.
Como respuesta, el animal miró hacia los árboles, saltó al carrito y se escondió entre las bolsas de plástico.
Estaba aterrado, lo mismo que Mary, pero esta mantuvo la calma. Se quedó pensativa. ¿Qué más podía ser importante?
–El botiquín –murmuró, volviendo a recuperarlo.
Como era enfermera, siempre lo llevaba con ella.
No le daba tiempo a más.
–Vamos –dijo, tirando del carrito, que pesaba muchísimo.
Se preguntó si debía deshacerse de algo, quedarse solo con lo esencial.
–No seas cobarde –se dijo a sí misma–. Henry y Barbara te han confiado su isla. Lo menos que puedes hacer es intentar salvar algunas de sus cosas. Venga, tira.
El carrito empezó a moverse lentamente.
–Tú puedes –se dijo a sí misma.
El bote salvavidas no paraba de moverse y Ben se sentía como en una atracción de feria, pero sin el cinturón de seguridad. Se preguntó quién habría diseñado aquella cosa.
No encontraba nada a lo que agarrarse y no paraba de darse golpes.
Sentía náuseas, pero no tenía tiempo ni para vomitar.
Se repitió que al menos Jake estaba a salvo. Quería creer que el helicóptero habría dejado a su gemelo en un lugar seguro. No podía pensar otra cosa.
El bote volvió a sacudirse, pero en aquella ocasión fue diferente. Había chocado contra algo duro.
Ben se temió lo peor. Dado que estaba a muchas millas de la costa, debía de estar chocando contra los restos del yate y sintió todavía más náuseas.
El segundo golpe rasgó el lateral del bote. Otra ola lo zarandeó y, prácticamente, le dio la vuelta, haciendo que Ben saliese despedido de él.
Se agarró a una de las cuerdas del exterior del bote, pero otra ola enorme lo sacudió y pensó que era imposible resistir.
Y entonces se quedó solo en el mar abierto. El GPS estaba en el bote, así que no había ninguna posibilidad de que lo encontrasen.
No merecía la pena nadar. Ni hacer nada, solo esperar que el mar no le arrancase también el chaleco salvavidas. E intentar poder seguir respirando.
Lo único que le quedaba era la esperanza. Estaba luchando por respirar, luchando por vivir.
No tenía ninguna ayuda. No había nada, salvo el mar infinito.
Mary tuvo que rodear un promontorio para llegar hasta la cueva, lo que significó bajar la cabeza y luchar contra el viento. No supo cómo, pero el carrito se estaba moviendo.
En verano, los turistas iban a aquel lugar en kayak y exploraban la isla. Por eso había un camino.
–Esto es una locura –se dijo a sí misma mientras seguía intentando avanzar.
Cinco pasos más. Cuatro…
Terminó de rodear el promontorio y miró hacia la playa, hacia donde estaba lo peor de la tormenta. Y se quedó inmóvil.
¿Era una persona lo que había en el agua? ¿Con un salvavidas rojo?
Tenía que estar imaginándoselo, pero si era real…
Había que ir por partes. Lo primero, poner a salvo las provisiones. Necesitaba que todo estuviese seco si quería ayudar a alguien, o ayudarse a sí misma.
Llevó el carrito hasta el fondo de la cueva casi sin darse cuenta. Al menos esta estaba resguardada de la tormenta, lo mismo que la playa.
Aunque el mar también estaba muy revuelto allí.
–Quédate aquí –le dijo a Heinz.
El animal asomó un momento la cabeza entre las bolsas de plástico y volvió a esconderla.
A ella tampoco le apetecía salir, pero había creído ver a alguien y tenía que hacerlo.
El camino que bajaba hasta la playa era empinado, pero practicable. Y correr por la playa también fue sencillo sobre la arena mojada.
Podía hacer aquello.
Entonces rodeó la punta y el viento la sacudió con todas sus fuerzas.
Casi no podía ver y se preguntó si habría sido todo producto de su imaginación. ¿Estaría arriesgando su vida por un trozo de madera?
No obstante, había llegado hasta allí, así que siguió avanzando entre las rocas, buscando frenéticamente.
Estaba agotado. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba en el agua, ni de cómo de desesperada era su situación. Lo único que sabía era que tenía que seguir respirando. Era tan sencillo y tan imposible como aquello.
Era como si su cuerpo ya no le perteneciese. El mar estaba haciendo lo que quería con él. Las olas lo golpeaban y, en ocasiones, solo tenía unos segundos para respirar.
No podía pensar en otra cosa que no fuese respirar.
Pero entonces notó que su pierna chocaba contra algo duro. Después se golpeó el hombro. Era muy duro, inamovible.
¿Rocas?
El agua se apartó de repente y, durante un segundo, se sintió libre.
Entonces llegó otra ola y tuvo que estar veinte segundos más sin respirar.
Otra ola más y ya no estaba en aquella superficie tan dura…
¿Era arena?
Casi había perdido la consciencia, pero se dio cuenta de que tenía el rostro hundido en la arena.
Hasta que llegó la siguiente ola.
Sin saber cómo, levantó la cabeza y vio arena, rocas, un acantilado.
El agua volvió a llegar, pero Ben estaba preparado e hizo fuerza contra la arena para que no se lo llevase.
No obstante, supo que no podría resistir mucho más. Tenía que escapar de las olas. La arena era su única salvación.
Y mientras tanto, rezó a Dios para que Jake estuviese sano y salvo.
Otra ola. Pero él consiguió quedarse donde estaba y avanzar un poco más a pesar de que le dolía la pierna, y la cabeza…
Pensó en cerrar los ojos un instante.
Si Jake estaba bien, él podía cerrar los ojos y olvidar.
Entonces lo encontró.
No eran restos de un barco, sino un hombre moreno y fuerte que llevaba puesto un chaleco salvavidas.
Estaba con el rostro enterrado en la tierra y había perdido un zapato. Tenía los pantalones rotos. ¿Estaría muerto?
Lo tocó y vio un hilo de sangre en su rostro. Era sangre fresca. Tenía la piel blanca y mojada. ¿Cuánto tiempo llevaría en el agua?
Le tocó el cuello.
¡Tenía pulso! ¡Estaba vivo!
Tiró de él y lo tumbó de lado. Intentó limpiarle la arena de la boca y de la nariz. Y luego acercó la oreja a sus labios.
Estaba respirando. Le desató el chaleco y vio cómo su pecho subía y bajaba.
Tenía el rostro embadurnado de arena y Mary pensó que se la iba a tragar y le iba a ir a los pulmones.
Se quitó el chubasquero y se acercó a las olas para recoger algo de agua. Se apartó rápidamente porque era peligroso y volvió a donde estaba el hombre para echarle el agua cuidadosamente en la cara.
Se preguntó por qué estaría inconsciente, si por la arena que había respirado o por el golpe de la cabeza. ¿Habría estado a punto de ahogarse? Bajó los labios a los suyos y respiró. Más oxígeno no le haría daño.
Su pecho subió y bajó con más seguridad.
Mary siguió ayudándolo a respirar mientras la lluvia la empapaba, el viento la golpeaba y la arena la cegaba.
¿Qué podía hacer? La marea estaba subiendo. En una hora, o antes, la playa estaría cubierta de agua.
Pensó en el carrito, pero supo que no era una opción. Aquel hombre era alto y fuerte y, a pesar de que ella tampoco era pequeña, no podría con él.
¿Cómo iba a sacarlo de allí?
–Por favor –dijo en voz alta, sin saber por qué.
Pero, como si la hubiese oído, el hombre se movió. Abrió los ojos y la miró.
Tenía los ojos grises y llenos de dolor.
–Estás a salvo –le dijo Mary en voz baja y tranquila, con voz de enfermera, aunque fuese de enfermera mentirosa–. Estás bien. Relájate.
–Jake… –murmuró él.
–¿Te llamas Jake?
–No, Ben, pero Jake…
–Yo soy Mary, y ya nos preocuparemos por Jake cuando hayamos salido de aquí –le respondió con firmeza–. He venido a ayudarte, Ben. La marea va a subir y tenemos que marcharnos. ¿Puedes mover los dedos de los pies?
Él se quedó pensativo. Puso gesto de concentración.
Movió los pies y ella se sintió aliviada, no tenía ninguna lesión medular.
–Ahora las piernas –le dijo, viendo que movía una pierna y que después ponía gesto de dolor.
–Estupendo –dijo ella, aunque no lo fuese–. Tenemos una pierna bien y otra herida. Ahora, los dedos de las manos y los brazos.
–No los siento.
–Es por el frío, pero inténtalo.
Él obedeció, y los movió.
–Bien. Ahora, respira hondo. Tenemos poco tiempo.
Como mucho, cinco minutos.
Mary estudió la sangre de su rostro y se dijo que podía tener una hemorragia interna, pero prefirió no pensar en aquello.
Una pierna herida. Necesitaba darle algo en lo que apoyarse.
Intentó incorporarse, pero él la agarró del brazo con sorprendente fuerza.
–No me dejes aquí –le rogó.
–No voy a dejarte. Voy a buscar un palo para que puedas apoyarte en él. Sé que no me ves bien, pero, aunque soy alta y una campeona de roller derby, no voy a poder yo sola contigo. Necesitamos un palo
–¿Roller derby?–repitió él en un hilo de voz.
–Mi nombre de guerra es Aplástalas Mary –le dijo ella–. Así que no me busques las cosquillas.
–¿Aplástalas Mary? –susurró él.
Y ella se sintió satisfecha porque había conseguido que pensase en otra cosa que no fuese el drama y la tragedia que había vivido.
–Ya te invitaré a un partido –añadió–, pero hoy, no. Aguanta mientras voy a buscarte el palo.
–No necesito un palo.
–Ya, vas a decirme que puedes levantarte y andar por la playa sin más –replicó Mary–. No lo creo. Quédate ahí quieto y no pienses en nada mientras vuelvo. No te muevas.
No te muevas. No tenía elección.
«Aplástalas Mary», el nombre retumbó en su cabeza y, aunque pareciese extraño, hizo que Ben se sintiese mejor.
Las últimas horas habían sido una pesadilla. Al final, había decidido que era un sueño. Había estado semiinconsciente, mezclando el pasado con el futuro. Había recordado su niñez con Jake en la mansión que sus padres llamaban casa. A su padre gritándoles.
–Sois unos idiotas, os parecéis a vuestra madre. No habéis heredado nada de mí. Idiotas, idiotas, idiotas.
Y así era como se sentía él en esos momentos, como un idiota.
Recordó a Jake colgando de la cuerda del helicóptero.