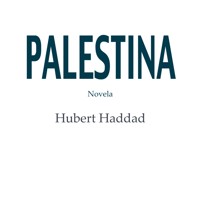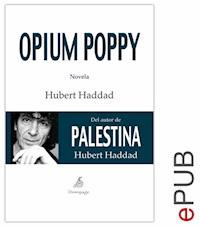
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Demipage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
«El amor no llora jamás como llora la sangre». En esta certidumbre se basa la novela de Hubert Haddad, un relato trágico, realista y contundente a la vez En el corazón de un Afganistán desgarrado, un muchacho de 12 años, Alam, es descubierto inconsciente tras una ráfaga de disparos. Comienza un descenso obsesivo a los infiernos. Alam lo ha perdido todo durante la guerra, hasta el nombre de pila que ha tomado prestado de su hermano, e inicia una huida hacia un mundo que le roba poco a poco la infancia. Sintiéndose acorralado como un animal, sin familia y sin lugar en ninguna parte, llega a los suburbios de una gran metrópoli europea, junto a los drogadictos y los locos. De esta forma, debido a un contacto demasiado precoz con la guerra y con adultos sin escrúpulos, Alam pierde su inocencia y se convierte así en un arma terrible. Se trata de una novela que sacude al lector, apoyada en una escritura a la vez poética y violenta, en la precisión de las atrocidades cometidas. Hubert Haddad no ahorra ningún detalle y presenta un catálogo de todos los horrores engendrados por el fanatismo. Magnífica y aterradora, Opium Poppy nos hace reflexionar sobre la suerte de los niños en la guerra; sobre la acogida o, más bien, la falta de acogida que les reserva Europa; sobre nuestro mundo cruel e injusto. Una novela que golpea en el lugar adecuado.EXTRACTODe nuevo la misma pregunta. La primera vez que trataron de averiguar su nombre, unas personas sentadas le salmodiaron todos los que empezaban por la letra A. Sin motivo aparente, se habían detenido en Alam; tal vez por la expresión de espanto en su mirada. Si hubieran empezado por el final, si hubieran pronunciado el nombre de Zia, sus ojos habrían reaccionado del mismo modo. Pero por darles el gusto, repitió las dos sílabas de Alam después de ellos. Aquello sucedió al principio. Acababan de pillarlo, en el andén de la estación, nada más apearse del tren.La mujer que se planta frente a él tiene el cabello encrespado y una sonrisa de porcelana. Su bolígrafo, que sujeta con dos dedos, planea por encima de un expediente de color gris azulado lleno de casillas en blanco.—¿Es así como te llamas? ¿Alam?SOBRE EL AUTOR(Túnez, 1947) Escritor, poeta, novelista, historiador de arte y ensayista francés. Sus orígenes son árabes y judíos. De padre tunecino y madre argelina, pasó su niñez en París. Después de estudiar literatura publica, a los veinte años, su primera selección de poemas. Funda luego la revista literaria Le Point d'être. Vendrán a continuación una veintena de novelas y ensayos. Ha formado parte del Grupo Quando y de la Nouvelle Fiction. Con la impactante novela Palestina, publicada en Demipage, Hubert Haddad consigue el reputado Premio Renaudot 2009 y el Premio de los Cinco Continentes de la Francofonía 2008, en reconocimiento a su labor de tantos años por haber sabido cómo involucrarnos, de un modo sublime, en su compromiso intelectual, humano y literario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
De nuevo la misma pregunta. La primera vez que trataron de averiguar su nombre, unas personas sentadas le salmodiaron todos los que empezaban por la letra A. Sin motivo aparente, se habían detenido en Alam; tal vez por la expresión de espanto en su mirada. Si hubieran empezado por el final, si hubieran pronunciado el nombre de Zia, sus ojos habrían reaccionado del mismo modo. Pero por darles el gusto, repitió las dos sílabas de Alam después de ellos. Aquello sucedió al principio. Acababan de pillarlo, en el andén de la estación, nada más apearse del tren.
La mujer que se planta frente a él tiene el cabello encrespado y una sonrisa de porcelana. Su bolígrafo, que sujeta con dos dedos, planea por encima de un expediente de color gris azulado lleno de casillas en blanco.
—¿Es así como te llamas? ¿Alam?
Miau le llaman los gatos cuando duerme en un tejado; o guau, los perros que, con azúcar robada, domestica en los garajes. Hasta responde al nombre que le da el autillo cuando ulula en la noche de los bosques… Pero ¿por qué no le dice ella su nombre? Todos quisieran verle sacudir la cabeza arriba y abajo, como una mula que carga demasiado peso. Alam era su hermano, allá en las montañas. La señora rubia se levanta y le señala un banco metálico.
—Ahora, quítate la ropa.
Él no entiende lo que le dice y se aparta del banco.
—¡Vamos! ¡Quítate todo esto! —le apremia tirándole del cuello del abrigo.
Con semblante determinado, le da la espalda. Aprieta los codos contra los costados para impedir el robo del anorak. ¿Por qué se lo han dado, entonces? Si quieren recuperarlo, tendrán que devolverle su vieja chaqueta. Ahí traspasaría su fortuna: todo cuanto posee le cabe en los bolsillos. Tras él, la señora ríe con una mueca afligida.
—¡Venga, date prisa! ¡Tengo que reconocerte!
Él, todavía receloso, deja caer los brazos a los lados.
—¿Tú,daaktar? —pregunta, volviendo la cara.
A modo de respuesta, ella saca un estetoscopio de un cajón corredizo y se lo cuelga del cuello. Sus pendientes tintinean contra el aluminio. El chico ha palidecido. Claudica sin oponer demasiada resistencia, como si el instrumento de auscultación fuera un arma. Completamente desnudo, con un leve temblor en las piernas y más desconfianza que una oveja durante la esquila, se deja manipular.
—No voy a comerte —masculla la doctora mientras tantea con el índice la cicatriz curvada en forma de cristal de lupa que asoma por debajo del pecho izquierdo. Traza el camino hasta otra huella de impacto, en el hueco de la clavícula y, finalmente, palpa la zona de la nuca, cerca del lóbulo medio arrancado de la oreja.
—Te escapaste por los pelos, ¿eh?
Repite estas palabras insistentemente, absorta en el enigma que plantea una constelación a flor de piel: tres cicatrices del mismo tamaño se alinean como el Cinturón de Orión. Para infundir confianza al niño que ausculta, la doctora se pone a charlar sin esperar respuesta, en una especie de melopeya improvisada que el otro escucha con la gravedad de un animal cautivo.
—Hay muchos refugiados que, como tú, huyeron de la guerra. Familias enteras, huérfanos, viudas… También criminales. Pero necesitamos que nos echéis una mano. Necesito que me cuentes tu historia. ¿Cómo vamos a encontrar a los tuyos si no nos ayudas? De ti,sabemos bien poco: que vienes de un pueblo del sur, enel Kandahar. Tú mismo lo señalaste en el mapa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te marchaste? No sé cómo has podido sobrevivir a semejante salva… Fue una ejecución en toda regla. En general, solo exterminan a los hombres. A los críos, los reclutan o los abandonan. Pero ya no tienes nada que temer. Nuestro papel es protegerte; aquí, estás a salvo de los malos. Vas a aprendernuestra lengua. Nos encargaremos de tu educación. Te enseñaremos un oficio, tendrás un porvenir…
El niño observa unas manos demasiado blancas sobre su piel. Los huesos de los búfalos que descansaban en el desierto tenían el mismo color. Le sorprende que se interesen por sus viejas heridas. Ya no sangran, ni duelen. Muchos meses han pasado desde aquello. Pronto dará el estirón, como lo hizo su hermano, Alam el Tuerto, antes de que lo reclutaran.
Un poco más tarde, en clase de alfabetización, responde con docilidad al nombre por el que no dejan de llamarle. Hay incluso algo en él que le lleva a sentir cierta satisfacción: Alam ya no está muerto del todo. Ese nombre, repetido por el desconocido que se sube a la tarima, resuena en lo más hondo de su alma. Y cuando menea la cabeza, lo hace con semblante compungido. Hoy el maestro escribe la fecha en la pizarra negra: 3 de noviembre. Explica el significado de la palabra «ser». Es un verbo y las leyes de la conjugación le otorgan ciertos poderes. Todas las acciones tienen lugar gracias a él: nada existe realmente en su ausencia. No hay relaciones. «Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos…» ¿Qué sentido tiene balbucir sin cesar, balbucir en la lengua de otros, y callar, ahogar tus propias palabras, tus canciones? Desde que lo detuvieron, lo tratan como al retoño de unos padres imaginarios. Le enseñan cosas irreales. Los niños no sirven sinopara complacer a los adultos. A su alrededor, los alumnos sonríen al maestro; añoran los mimos, sobre todo las niñas. Menos la de la primera fila, esa chica alta con trenzas más espesas que las crines de un caballo. Esa que se encorva, con aire de fantoche triste, hecha añicos, dejando ver unos huesos que sobresalen de sus hombros de pajarillo. A veces, cuando emerge de su letargo y aprovechan para hacerle una pregunta, sorprende a todos con la claridad de su voz. Habla con una alegría que su cuerpo no puede soportar. Su piel negra y lisa es objeto de las burlas de los pequeños blancos, de aquellos que vienen de Serbia o de Kosovo. Ella, sin embargo, no les hace caso; hasta le hace gracia. De su mirada de pantera quieta destellan chispas de marfil. Dicen que toda su familia ardió ante sus ojos en un último espasmo de guerra civil, en las fronteras de su país. Fue ella quien lo contó.
Diwani la Tutsi fue alcanzada por una reliquia de la milicia Interahamwe que huía en desbandada; capturada y violada por esas hordas provistas de largos cuchillos reclutadas de entre los hinchas de los equipos de fútbol.
—¿Quién me construye una oración en pasado simple con el verbo «ser»?
Sin malicia alguna, el maestro lanza la pregunta a la clase de niños perdidos. Se diría que busca el perdón, que le digan: «No es culpa tuya, no dejes de hostigarnos con tu pasado simple». Alto, con manosgrandes, gesticula con cabeza y brazos desde lo alto de la tribuna. El pasado nunca es tan simple. Los acontecimientos han sucedido miles de veces. Uno no sabe muy bien cómo encontrar su lugar entre verdugos, reclutadores, pasadores, aduaneros, delatores, policías. ¿Y quién puede jurar haber cometido tal acto en tal momento dado? Ya que se lo piden, Diwani recita el verbo «salvar»: «yo salvé, tú salvaste, él salvó…». Enmudece en un gemido y esconde la cara entre las manos. Hasta los pequeños blancos han dejado de reír. El maestro, incómodo, anuncia el fin de la clase.
En el CAMAR, sigla de letras azules de Centro de Acogida de Menores Aislados y Refugiados, un centro de retención como cualquier otro, los pequeños blancos de los países del Este controlan el comedor y los dormitorios. A los demás residentes, procedentes de África o Asia, no les sobran las afinidades. Para crear una banda hacen falta al menos tres personas que hablen la misma lengua. Los blanquitos alcanzan la media docena; todos han sufrido en sus propias carnes el desastre de vivir y ahora reclaman venganza. Droga o prostitución… Más de uno ha probado su sabor a muerte. Lobos con colmillos de acero les rompieron la nuca. Yuko, el líder, de apenas quince años, heredó de ellos unas orejas puntiagudas y unas pupilas cruciformes. Alardea de haber matado con sus propias manos a un joven zíngaro arrogante, una noche, en un depósito de trenes en Belgrado. Los demás le respetan como cachorros desairados. Yuko no tolera que nadiele mire a los ojos; le provoca una sensación desagradable, como si le tocaran las entrañas. Le entran ganas de pegar, de derramar sangre. Se pasea por los pasillos del Centro con un sentimiento de abandono inexorable. Y puesto que no hay nada que esperar de los hombres, será peor que ellos. Ya se entrena con cuantos se le acercan, hermanitos aterrorizados, todos refugiados de ninguna parte. Tener a alguien sujeto a tu yugo es extorsionarle a cada instante. Yuko sabe perfectamente que si la administración logra identificarlo, lo transferirán a un centro de detención, en la sección de menores. Ya le imputan suficientes infracciones y reincidencias lejos de aquí, en otros países, así como continuas fechorías de poca monta, algunas pasibles de sanciones penales. A veces es una suerte no tener documentación. Ningún fichero antropométrico ha podido dar con su rastro. Conoce sus derechos. La Convención de Ginebra prohíbe su expulsión. Puede darse el caso de que una mosca escape a las telas de araña que forman las leyes. Yuko no soporta muy bien la atmósfera de internado que se respira en el CAMAR, mitad residencia de acogida de menores, mitad campo de tránsito. Pero no hay ningún cabecilla con navaja automática o escopeta corredera merodeando por allí, ni tampoco ninguna hermana mayor toxicómana que venga a pedirle pasta; al menos, lo dejan en paz. Y cuando quieran juzgarlo, ya se habrá escabullido. El viento azota un árbol huérfano de hojas en un rincón solitario del parque. Con la frente contra una ventana, el adolescente contempla el juego cruzado de dos urracas que dan saltitos de una rama a otra, a pesar de la tormenta. Unas nubes de ceniza se estrellan contra los tejados de las casas obreras que se alinean en fila bajo el horizonte anguloso de una zona industrial.
En ese preciso momento, el ruido de unos pasos ligeros le invita a acercar la mirada a la ventana empañada antes de dirigirla hacia una esquina del pasillo. Diwani camina grácil, sin verlo. No repara en los hombres ni tampoco en los hijos de estos; deambula en una mitad del mundo.
—¡Alto! —impreca Yuko agarrándola por la muñeca. De su risa se desprende una frialdad rabiosa fuera de lugar mientras retuerce el brazo de la chica para obligarla a arrodillarse.
Pero, a pesar del dolor, ella no se rinde. La noche de sus pupilas escruta el rostro pálido.
—¿Qué quieres de mí? —pregunta con tono sofocado. Él la suelta. Quisiera seguir riendo; tiene que controlarse para no golpearla.
—Nada, no quiero nada. Te odio. Os aborrezco a todos. ¡A los negratas, a los moros, a los amarillos! ¡Lárgate o te zurro!
Diwani se percata del rictus doloroso que se dibuja en la parte inferior de su cara y se acuerda del último hombre, aquel encargado de rematarla después de que todos hubieran exhalado, sobre ella, sus jadeos. Sucedió en un campo más desolado aún, al otro lado de las fronteras, lejos de sus colinas.
Atraídas por una silueta que se mueve tras la ventana, sus miradas se pierden. Un rayo de connivencia atraviesa este cara a cara mudo. Alguien pasea ahí abajo, por el césped. Es ese chiquillo sin nombre, aquel al que llaman Alam. Se diría que cuenta sus pasos, como si pretendiera localizar un tesoro enterrado.Todos en el Centro desconfían de él, de su mirada fija, del silencio que lo rodea. Tiene once o doce años pero no hay nada que le divierta, sus labios arrastran retales de sílabas, sus dos manos parecen crisparse sobre una piedra demasiado pesada que le quiebra las costillas. En la pronunciada indiferencia que manifiesta hacia la gente, toda su atención se vuelve hacia el cielo o la tierra. Y, no obstante, no hay nada que se le escape. Es como si, cual esponja, se empapase de las presencias ajenas. Y entonces desaparece, en un soplo de fantasma.
De hecho ya no está. De nuevo, las miradas de Diwani y de Yuko se rozan, incrédulas, antes de volver a concentrarse en el césped amarillento. Esta ventana que domina el parque viene a sellar una especie de pacto que atañe al presagio del instante.
—¡Lárgate de una vez! —dice Yuko, que no puede soportar que alguien, aunque sea en un abrir y cerrar de ojos, haya podido ver a través de él.
2
Atrapado por la inmovilidad, el mal nombrado Alam se extravía noche tras noche en el mismo dolor. Allá, lo bautizaron con el nombre de el Desvanecido. Acurrucado en su cama de hierro, pasa las horas tratando de escapar al incendio de los sueños. La primera imagen es la del cielo color de fuego. El cielo abrasa la tierra agrietada, vasta cuenca desierta que ciñen unas montañas azules.
Sucedió en las proximidades de Sangīn, a unas decenas de millas de un puesto militar avanzado. Los rebeldes habían esperado hasta el amanecer para asaltar el pueblo. Unos peñascos sobresalían de las colinas, como ruinas de una fortaleza. Las primeras explosiones apenas inquietaron a nadie; y es que el estrépito de los bombarderos en vuelo rasante sacudía la región día y noche. Fue el crepitar de los fusiles automáticos lo que alertó a los lugareños. Familias enteras, presas del pánico, saltaban por las ventanas y se precipitaban hacia los campos de adormideras. En cuestión de segundos, el asaltante concentró su potencia de fuego. Los campesinos caían como muñecos de trapo bajo las balas. De esos paños que rodaban por el suelo parecía manar un polvo de azufre. Una mujer alcanzada en el cuello se puso a chillar, como una loca, bajo su velo; la sangre empapaba su ropa, su pecho de madre. Tapándose los oídos con las manos, dos niños aterrados le imploraban desde una esquina. Otras mujeres huían hacia la carretera, precedidas por una manada de ovejas. Un burro trabado rebuznaba con resolución entre los insurgentes que, kalashnikov en ristre, afluían. Unas granadas acallaron los llantos que se escapaban del interior de un granero. En cuanto un campesino asomaba la cabeza por la puerta, le derribaba un tiro certero. Los niños chocaban contra las piernas de los asaltantes; trepaban sus cuerpos para huir hacia las colinas.
El sonido de las armas automáticas cesó repentinamente en medio del tumulto. El adalid, ataviado con un turbante, había dado la orden de retirada. A lo lejos se distinguía el zumbido de los rotores de los helicópteros de combate: alertadas de una forma u otra, las fuerzas de la coalición enviaban su desfile explosivo. El grupo armado se dispersó en las escarpaduras con una celeridad de culebra. Unos cuantos minutos más tarde, las bombas y la metralla barrieron en vano los contrafuertes estériles.
Otros helicópteros, desprovistos de lanzamisiles esta vez, aterrizaron en un campo de artemisas, cerca de las construcciones. Escoltados por hombres armados, camilleros y médicos de uniforme acudieron a través de una ondulación de espejismo. En la distancia, el sol del amanecer se desplegaba sobre las montañas descoloridas que recordaban las lonas de tiendas de campaña en un campo de tránsito. Al estruendo de las armas y rotores, le sucedió un silencio sepulcral. Ahora solo se oían estertores y llantos contenidos. Todos temían la acción suicida de algún rebelde emboscado que quisiera cubrir el repliegue de los suyos. Trasladaron a los heridos al resguardo de las carlingas antes de identificarlos siquiera. Fueron evacuados muy deprisa mientras un comando de paracaidistas lanzados desde una aeronave destinada al transporte de tropas despejaba la zona. El eco de disparos esporádicos resonaba aún en las colinas. El burro no había dejado de rebuznar en ningún momento. Se oían otros gritos, más agudos; en un movimiento de pánico inverso, las mujeres diseminadas al abrigo de cuevas o tras rocas despeñadas salieron corriendo en dirección al pueblo cuyas tres calles estaban atestadas de cadáveres de hombres y de ovejas.
Habiéndose quedado con el comando, un médico del ejército y un enfermero rodearon los muretes de piedra al amparo de los cuales se ocultaban las casuchas de adobe. Tras la incursión, la mayoría delos heridos, al menos los que habían salido mejor parados, se habían refugiado en sus respectivos hogares. Varios de ellos rechazaron los cuidados de los canadienses. El médico distribuyó apósitos y antisépticos. Un anciano, que de delgado parecía una cigüeña, se retorcía la barba blanca mientras dejaba que le examinaran el pie. La metralla de un cohete le había destrozado los huesos. Mientras lo entablillaban, el viejo sonrió descubriendo hasta la última arruga, como si se tratara de una visita de cortesía. En sus ojos de hombre se atisbaba un trasfondo de ironía. La melena del médico acababa de escurrirse de su gorra. En un gesto mecánico, el comandante se apartó los mechones detrás de las orejas. En ese instante, alguien le interpeló desde una ventana cuyos cristales quedaban forrados de un papel aceitoso.
—¡Hélène! ¡Aquí! ¡Date prisa! ¡Tenemos a un chaval gravemente herido!
Por encima de los muretes de color ocre, el sol dominaba las montañas que se desplegaban en altas ondas petrificadas. En un recoveco del dédalo, al fondo de un patio, yacía un niño acurrucado. Parecía muerto.
—Respira —conjeturó el enfermero.
La mujer de uniforme se arrodilló y le desgarró la túnica con las dos manos. Acto seguido, hizo ademán de apartarse.
—Tres balas de frente. Parece una ejecución. Creía que solo la tomaban con los hombres…
Un helicóptero del campamento recibió un aviso de emergencia. Mientras colocaba la aguja en la jeringuilla, consideraba con cierta desconfianza el cuerpecito que estremecían unas leves convulsiones. La muerte venía a reclamarlo y ellos no podían hacer otra cosa que contar los minutos. Un año sobre el terreno y la comandante Hélène no terminaba de acostumbrarse a cerrar los ojos a los niños. Había tenido que aprender a controlar sus emociones. La carne herida estaba desprovista de alma, sustancia aturdida en la pez del dolor. Al menos eso quería creer a fuerza de asistir a la agonía de unos y otros, ya fueran asesinos o víctimas. A Hélène le costaba soportar la enigmática dignidad de los más jóvenes en semejantes circunstancias, como si nunca hubiesen desconocido lo absurdo de la vida. Vestía los harapos habituales de los pastores analfabetos que vivían en las montañas y, curiosamente, llevaba unas sandalias de cuero sólidas. Tenía los ojos cerrados, le sangraban la nariz y los labios; una expresión de infinito distanciamiento flotaba sobre su hermoso rostro, listo para transformarse en máscara de polvo.
De regreso de su misión, los pesados helicópteros de combate rasgaron el azul por encima de las pendientes iluminadas. La comandante había esperado durante un instante la llegada de los auxilios. Los Tigres merodearon a baja altitud alrededor de unas escarpaduras antes de dirigirse como flechas hacia la base militar levantada en los alrededores de Salavat. Unos pajarracos ocuparon pronto su lugar; carroñeros planeando con una elegancia incomparable en la atmósfera cargada de queroseno.
Ocultas bajo sus velos, las lugareñas corrían ahora de una casa a otra, gritando, implorando a Dios. Las más ancianas se habían arrodillado ante las casuchas y, entre ululares, se abofeteaban la cara. Con el fusil en bandolera, unos soldados alineaban los cadáveres en el atrio de una mezquita. Otros, al acecho, patrullaban a lo largo de los muretes o campo a través. Cuando regresó junto al niño, el enfermero interpeló a unas cuantas mujeres que se encontraban alrededor de un pozo. Todas lo ignoraron, aparentando incomprensión.
—¡Su familia sabrá reclamarlo, vivo o muerto! —gritó él señalando con el dedo el enorme insecto que vibraba a la orilla del horizonte.
Cuando el helicóptero de auxilio aterrizó, la comandante Hélène tomó una vez más el pulso del niño. El corazón latía con apenas más viveza que el párpado que tiembla bajo una caricia.
—Sería un milagro —se limitó a decir.
3
Una mujer de ojos hendidos, de gato o de zorro, lo interroga desde un lapso de tiempo indefinido. Le llama Alam con una voz un tanto ronca. Todas sus preguntas terminan por «Alam». Y a él no le desagrada, aunque tiembla en secreto. Le sudan las manos. La mujer le enseña unas imágenes.
—¿Qué ves en estas manchas?
Le tiende unos cuantos folios y lápices de colores.
—Vas a hacer tres dibujos: primero, sobre cómo eran las cosas antes de la guerra; sobre cómo eran durante la guerra; y, por fin, sobre cómo serán cuando acabe.
Dibujar tampoco le disgusta. Uno puede esconder el rostro entre los trazos. Le gusta el color amarillo, aunque nunca tiene suficiente. Aprieta tanto que casi rompe la mina. Tres veces seguidas, la mujer que sesienta frente a él afila el lápiz con la hoja de un cuchillo minúsculo. Dibuja el antes de la guerra, aunque el conflicto no ha tenido nunca un principio; va y viene, como la tormenta. El amarillo le recuerda a su casa cuando las ventanas abiertas dejaban entrar el sol y las golondrinas. El azul podría cubrir la hoja por completo, pero él lleva la noche en su interior. Finalmente el negro lo invade todo con sus patas de escolopendra. Nunca utiliza el rojo; el rojo lo desgarra por dentro. Cuando la mujer le tiende el lápiz, repara en que lleva pintadas las uñas del mismo color. Sus uñas y sus labios se mueven por encima del cuchillo. No quiere hacer un tercer dibujo. Menea la cabeza. Está demasiado cansado.
—Lo harás la próxima vez —dice la psiquiatra infantil del servicio sanitario vinculado al Centro de acogida.
Recoge los folios y los lápices sin quitarle los ojos de encima. La cicatriz que asoma por debajo del lóbulo arrancado no deja de ilustrar su expresión arisca. Todo lo que ha visto está escrito en su cuerpo; lo refleja mejor que cualquier prueba de tinta china o de lápices de colores. Y, sin embargo, el joven Alam conserva ese aire de ingenuidad propio de los oseznos y los lobatos. Con la diferencia de que él ya no sabe jugar. No ha disfrutado lo más mínimo dibujando, ¡y fíjense cómo se balancea en la silla! La joven evita encogerse de hombros: su sentimentalismo solo puede compararse con su sentido crítico.
Un poco más tarde, anotará en el expediente informático del joven Alam X los avatares de un «síndrome psicotraumático diferido» y subrayará en rojo sus conclusiones: «Angustia relacionada con el rechazo existencial, suspensión del sentido, insensibilidad caracterizada a los estímulos emocionales, anestesia afectiva, trastorno general de adaptación…».
En clase de alfabetización, Alam experimenta la misma sensación que el otro día, con la médico del pelo encrespado. El aceite sobre los rostros desnudos, las manos cuidadas como las de una muñeca de fiesta, los perfumes de flores desconocidas: todo lo que emanan las mujeres de este país le resulta un tanto hechizante. Le aterran y atraen esas gigantes sin entrañas. Algo falta en ellas, una llama, un tumulto, pero su prestancia glacial le asusta un poco. La primera vez que tuvo esa sensación, deambulaba por los bulevares protegidos de los barrios privilegiados de Kabul. Los maniquíes asomaban grandes y pálidos tras los escaparates. Como las muertas de otro mundo. En su memoria, extraña herida entregada al soplo nocturno, no hay más que velos. Se acuerda de las niñas traperas y de todas esas viudas del sol que se despojaban de su luto en cuanto la puerta se cerraba tras ellas. Dentro o fuera, todas las mujeres trajinaban con paños, los lavaban sin cesar y se cubrían con ellos, los tendían al viento y los recogían. Para sus niños y para sus muertos, para la cama de sus hijos y los vestidos de fiesta; cortaban telas continuamente, las cosían y bordaban. Todos esos tejidos que se amontonaban convertían la casa en un nido de orugas o abejorros. Un taller de arañas tranquilas.
Las mujeres de aquí se parecen más bien a libélulas gigantes. Permanecen en vuelo estático con sus melenas y sus manos en abanico, sin apartar sus ojos vidriosos de ti.
El maestro se vuelve hacia él con aire confiado. Pide una oración con el verbo «ser» conjugado en presente.
—¡Tou yak bandé asté! ¡Tou yak bandé asté!—gritaAlam el Desvanecido entre las risas de los compañeros.
El maestro no entiende su idioma, como no comprende el soninké ni el bambara.
—Yo tampoco puedo hablar bien. Me quedo sola —dice la bella Diwani que acude al rescate.
El maestro sonríe; parte de la seriedad se ha desvanecido de su rostro.
—Mañana aprenderemos el futuro —concluye mientras borra la pizarra negra.