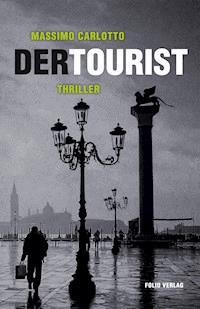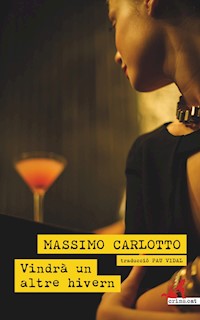Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Bruno Manera y Federica Pesenti parecen una pareja feliz. Él es un rico heredero del valle cuya fortuna no es del todo transparente, mientras que ella es una mujer vistosa y elegante, heredera de la prestigiosa dinastía Pesenti. Un día cualquiera, Manera empieza a sufrir una serie de ataques intimidatorios que, con el tiempo, se van agravando hasta llegar a temer por su propia vida. Para ayudarlo, solo tiene a Manlio Gavazzi, un vigilante jurado con una existencia desafortunada y con excesos de todo tipo, convencido de que ciertos asuntos se tienen que resolver siempre entre la gente del pueblo. A partir de aquí, el azar empezará a jugar en su contra y nos sumergiremos en un mundo podrido, donde la amistad es una falsedad, el amor una especulación, el matrimonio un campo de batalla y la solidaridad entre compatriotas un simple pacto. Con Otro invierno llegará, Massimo Carlotto nos dibuja una novela de chantajes, corrupciones y engaños, donde todos los personajes parecen tener secretos inconfesables, consiguiendo crear un mundo asfixiante y, lo que es peor, hacernos partícipes de ello.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Massimo Carlotto (Padua, 1956), escritor, dramaturgo y guionista. Considerado uno de los máximos representantes de la novela negra italiana. Además de Il Fuggiasco, novela autobiográfica, entre sus títulos de ficción destacan L’oscura inmensità della morte, Arrivederci amore, ciao i la serie protagonizada por el detective Marco Buratti. Todos sus libros han sido traducidos a numerosas lenguas y son un instrumento para conocer la realidad que nos rodea y, sobre todo, el concepto de justicia, una de sus grandes obsesiones.
Bruno Manera y Federica Pesenti parecen una pareja feliz. Él es un rico heredero del valle cuya fortuna no es del todo transparente, mientras que ella es una mujer vistosa y elegante, heredera de la prestigiosa dinastía Pesenti. Un día cualquiera, Manera empieza a sufrir una serie de ataques intimidatorios que, con el tiempo, se van agravando hasta llegar a temer por su propia vida. Para ayudarlo, solo tiene a Manlio Gavazzi, un vigilante jurado con una existencia desafortunada y con excesos de todo tipo, convencido de que ciertos asuntos se tienen que resolver siempre entre la gente del pueblo.
A partir de aquí, el azar empezará a jugar en su contra y nos sumergiremos en un mundo podrido, donde la amistad es una falsedad, el amor una especulación, el matrimonio un campo de batalla y la solidaridad entre compatriotas un simple pacto.
Con Otro invierno llegará, Massimo Carlotto nos dibuja una novela de chantajes, corrupciones y engaños, donde todos los personajes parecen tener secretos inconfesables, consiguiendo crear un mundo asfixiante y, lo que es peor, hacernos partícipes de ello.
Otro invierno llegará
Otro invierno llegará
MASSIMO CARLOTTO
Traducido del italiano porJudith Sánchez Gordaliza
Primera edición: febrero de 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, Massimo Carlotto
© de la traducción, 2023, Judith Sánchez Gordaliza
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-93-0
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Sono la mano sinistra del caso.Sono silenzio che gela un saluto.Sono soccorso che arriva correndo, ma a tempo scaduto.
GIANMARIA TESTA (cantautor italiano),«Tela di ragno»
[Soy la mano izquierda del azar.Soy el silencio que congela un saludo.Soy la ayuda que llega corriendo, pero cuando el tiempo se ha agotado.
«Tela de araña»]
PRÓLOGO
Robi seguía agitando las manos bajo el vestigio de luz de la farola que iluminaba el salpicadero del coche. Parecía un ilusionista ensayando un nuevo truco de magia.
—Para —le advirtió Michi, pasándose el pañuelo por el cuello.
—Estos guantes verdes son ridículos.
—En el supermercado solamente tenían estos —mintió el otro. En realidad había cogido el primer paquete que le había quedado a mano—. Además, es de noche, nadie lo notará.
—Son fosforescentes. Parezco un marciano —insistió Robi, quisquilloso.
Michi rio socarronamente.
—A propósito de fosforescente, ¿te acuerdas de las virgencitas de plástico que el párroco nos traía todos los años de Lourdes?
—Claro. Desenroscabas la cabeza y dentro había agua bendita. Mamá me daba un sorbito cuando tenía fiebre.
Robi se perdió en su pasado, cuando eran niños, y Michi lo dejó hablar. Cuando estaba nervioso había que distraerlo, porque podía complicar las cosas.
Michi lo conocía bien: eran primos, de la misma edad, y habían crecido juntos. A menudo los tomaban por hermanos. Además, compartían el mismo apellido: Vardanega. Los unía un vínculo especial. El uno necesitaba del otro. Robi había comprendido desde pequeño que él no era demasiado listo, pero el primo sí lo era. Siempre sabía qué tenía que decir o hacer, y convertirse en su sombra fue la mejor opción. Michi en cambio había aprovechado la sumisión del otro siempre que había podido, aunque nunca de un modo evidente. Por algo era el listo de la pareja. La gente que los conocía pensaba que se querían con toda el alma, pero no era exactamente así. Entre los dos existía la relación de íntima complicidad que puede nacer entre dos socios. Los lazos familiares y los sentimientos poco tenían que ver.
Michi pensaba, maquinaba, se devanaba los sesos, y Robi no se esforzaba siquiera en comprobar si su primo estaba en lo cierto o si había metido la pata. Tampoco perdió tiempo en pensar cuando Michi le aconsejó que se comprometiera con Alessia Cappelli, la hermana de Sabrina, la joven que no tardaría en convertirse en su mujer.
Alessia era guapa, simpática, buena, pero, como él, no era demasiado lista y a menudo actuaba impulsivamente. Estaban hechos el uno para el otro, y el quinto año de casados se querían todavía con locura, gracias a una buena dosis de inmadurez e imprudencia a la hora de enfrentarse a la vida que lo hacía todo más fácil.
También aquella noche estrellada de mediados de junio, después de un día caluroso y a ratos bochornoso a pesar de encontrarse a los pies de las colinas, Robi había seguido a Michi sin protestar. Primero para robar un coche. Un Fiat Punto, elección obligada teniendo en cuenta que era el único modelo que fueron capaces de forzar y arrancar gracias a las lecciones de Fausto Righetti, conocido como el Riga, el único criminal de cierto prestigio del que podía presumir el pueblo: se había alojado en las cárceles patrias durante un año porque había dirigido una banda de receptadores. No era muy sociable, se dejaba ver poco, y no tenía amigos en el pueblo. Y si los tenía, o vivían a las afueras del valle o se andaban con cuidado para no dejarse ver con él. Precisamente aquella misma tarde habían ido a su encuentro, en el viejo lavadero, para que les entregara una pistola, envuelta en un trapo grasiento de lubricante, que habían alquilado por ciento cincuenta euros. Mientras contaba los billetes, el expresidiario les había pedido que no hicieran gilipolleces.
Después los dos primos Vardanega se habían refugiado al fresco en el bar Taiocchi para tomarse una cerveza y repasar el plan. Habían cenado en sus respectivas casas, en familia, para salir más tarde con la excusa de ir a jugar a billar, una partida a la que se habrían entregado, con entusiasmo y profesionalidad, después de escarmentar al tipo al que estaban esperando acechados en el coche robado. «Una coartada tambaleante, pero siempre es mejor que nada», había deducido Michi, el listo. Un par de meses antes habían rajado los neumáticos del precioso Volvo de su víctima y diez días después habían quemado el coche en el jardín de su chalé. Las llamas habían acariciado la fachada, que todavía no habían vuelto a pintar.
—Podríamos ofrecernos nosotros para pasar un par de manos de pintura —bromeó Robi cuando llegaron unos diez minutos antes.
—Sí, claro —se dijo Michi.
Su víctima venía de la ciudad. Se llamaba Bruno Manera. Hacía poco más de un año que se había casado con Federica Pesenti, una mujer del pueblo mucho más joven que él. Las habladurías habían concluido que se trataba de un matrimonio de conveniencia, ya que el hombre estaba forrado y ella era un bellezón de treinta y cinco años, culta y perteneciente a una familia muy conocida del pueblo, que se había visto afectada durante los últimos años por adversidades económicas. El padre había invertido en Indonesia, y había trasladado allí su empresa de productos químicos para la industria textil que daba de comer a todos en la zona, pero había salido malparado. Fue el primer y último empresario local que apostaba por la deslocalización en Oriente. El resto eligió en parte Europa del Este, pero la mayoría se había quedado para encargarse de las fábricas que emergían en las pequeñas áreas industriales de los cuatro pueblos del valle. Con una sola vía provincial para entrar y salir: para los habitantes el nivel máximo de serenidad era observar el tránsito de camiones.
«Cuando la mercancía circula, circula también el dinero»: una frase pronunciada por quién sabe quién, pero que se había convertido en un clásico. La repetían todos, sobre todo en dialecto. Incluido el párroco, que durante la misa, por pudor, sustituía la palabra «dinero» por «bienestar» cuando invocaba la bendición del Señor sobre sus fieles.
Manera era empresario. Por lo que había explicado su joven esposa a las amigas, que se habían encargado después de informar a todo el pueblo, se había hecho rico comprando, restaurando y revendiendo inmuebles de valor sobre todo en las localidades turísticas.
Él se ocupaba de la tasación y la compraventa, mientras que su primera mujer, una prestigiosa arquitecta, proyectaba y supervisaba las obras. Cuando murió a causa de un tumor, Manera redujo mucho su actividad, pero, de vez en cuando, si se olía un buen negocio, no lo dejaba escapar.
Por lo tanto, al recién llegado lo etiquetaron como uno de los pocos personajes excéntricos que podían contarse en el pueblo, pero solamente hasta que se convirtió en víctima de los primeros actos vandálicos. A partir de aquel momento, la predisposición a la benevolencia cambió y la opinión dominante era que Manera no decía la verdad.
Un rumor alimentado por el mariscal jefe Piscopo, comandante del cuartel de los carabinieri, que estaba más que convencido, y no desaprovechaba ninguna oportunidad para confirmarlo, de que los problemas habían seguido a aquel hombre desde la ciudad. Y añadía, después de una estudiada pausa, que era evidente que Manera tenía secretos que esconder. Piscopo era un hombretón imponente con unas manos grandes como palas, que los pocos delincuentes del valle conocían bien porque elogiaban con respeto y temor la violencia de sus bofetones. Pero ninguno de ellos había sido interrogado después del episodio de los neumáticos, ni mucho menos después del incendio del coche. El mariscal no creía en los indicios locales y al final el único al que interrogaron fue el propio Manera, el cual, indignado por las sospechas, se quejó con vehemencia ante la fiscalía y el mando provincial del cuerpo de los carabinieri. Sin que surtiera el más mínimo efecto.
Michi y Robi, Michele y Roberto en el registro civil, no serían nunca sospechosos. No solo porque no tenían antecedentes, sino también porque se les consideraba trabajadores honrados y ciudadanos respetuosos con la ley. Al igual que sus compañeros, frecuentaban los bares, jugaban a billar y salían en grupo para ir a follar con las nigerianas que hacían la calle a las afueras de la ciudad, pero por la mañana se levantaban para deslomarse trabajando, se casaban por la Iglesia y, en el caso de Michi, había dejado embarazada a su mujer en el tiempo previsto. Robi y Alessia parecían tomárselo con calma, pero tal vez era lo mejor: a saber lo que podrían haber engendrado esos dos.
Michi no estaba para nada orgulloso de haber tomado aquella decisión drástica. En aquel momento hubiese preferido estar en el bar con los amigos o en el sofá del salón, acurrucado con Sabrina viendo la televisión, comentando sus programas favoritos con las salidas tontas y un poco subidas de tono que tanto le gustaban. Le encantaba oírla reír, algo que últimamente ocurría pocas veces. En casa se respiraba un aire cargado desde que lo habían despedido. La empresa en la que trabajaba junto a su primo Roberto, que fabricaba uniformes de trabajo, había sido absorbida por un grupo extranjero interesado solamente en conseguir la patente de un tejido ignífugo, y no en seguir con la producción en la zona. De modo que todos se habían visto de patitas en la calle y sin ningún derecho a reclamar, ya que el anterior propietario los había convencido para que se convirtieran en «dueños de sí mismos», en profesionales libres, con IVA y todo. Fuera del valle no faltaba el trabajo, pero ponerse a ir de aquí para allá para trabajar era de pringados. Significaba descender en la escala social, en cuya cúspide estaban los maggiorenti, y el buen nombre de los Vardanega se resentiría. Mejor estar en el paro durante un tiempo, apretarse el cinturón y esperar la oportunidad adecuada. Solamente por necesidad y con reticencia, Michi había aceptado infringir la ley. Dinero fácil en apariencia, porque los delitos de los que los podrían acusar no eran tan graves. Más que actos de auténticos criminales, se trataba de simples fechorías que terminarían tan pronto como encontrase un nuevo trabajo.
A Roberto, en cambio, aquello no le suponía ningún problema, al contrario, la idea de vivir aquella aventura como un forajido le entusiasmaba. Michele había aprovechado para animarlo a asumir un papel protagonista en la emboscada a Manera. No tenía ganas de poner como un Cristo a un hombre al que ni siquiera conocía, y, además, su primo era más corpulento. En las peleas marginales de las fiestas en las que se habían visto involucrados de niños, nunca había tenido miedo del enfrentamiento físico. Y, de todos modos, su víctima era un cincuentón que, en el mejor de los casos, se mantenía en forma jugando a tenis una vez a la semana. Roberto sería el encargado de vapulearlo hasta que Michele sacara la pistola y lo amenazara con apretar el gatillo si Manera no demostraba que había entendido que el único modo de seguir vivo era abandonar el pueblo. Regresar a la ciudad.
Según el tipo que les pagaba, la gota que había hecho colmar el vaso fue la compra por parte de Manera de una cascina en una subasta judicial. Había pertenecido a la familia Nava durante generaciones, y en el pueblo nadie se había atrevido a aprovecharse de la desgracia ajena.
Quinientos euros por los neumáticos, mil por quemar el Volvo, tres mil por intimidar de una vez por todas al empresario. Con los primeros pagos habían liquidado algunas facturas, pero aquella noche la suma dividida entre los dos equivalía al sueldo de un mes. El riesgo de acabar en la cárcel era real, pero en aquel momento era más importante asegurar el bienestar de la familia. Michele no quería que su matrimonio entrara en crisis por problemas de dinero. Sabrina trabajaba como ayudante en la peluquería de Mia Adami, la más distinguida del pueblo. Llevaba a casa mil cien euros. Y no le interesaba ganar más. Nunca había cultivado ambiciones en el sector, como aprender el oficio para abrir su propio negocio, porque tenía un solo deseo: convertirse en ama de casa a tiempo completo y cuidar de sus hijos. De momento tenían uno, Aurelio, como el abuelo materno, pero Sabri había expresado su deseo de volver a quedarse embarazada el mismo día que le dijo que lo habían despedido. Solamente para recordarle que no renunciaría al futuro que le había prometido en el altar. Y Michi estaba dispuesto a todo para complacerla. Su padre siempre consiguió mantener a su mujer y a sus tres hijos con un solo sueldo. Por supuesto, fue duro hasta que el mayor cumplió dieciséis años, cuando dejó de perder el tiempo en la escuela y entró en la fábrica.
La versión electrónica de una canción del verano inundaba el coche y salía por las ventanillas, bajadas para no morir de calor. Michi reaccionó.
—Está llegando —dijo una voz.
Robi se estiró como un atleta antes de la carrera. El primo, en cambio, pensó de nuevo que preferiría estar en otro lugar.
Los potentes faros deslumbrantes de un lujoso todoterreno iluminaron de repente la calzada y los primos Vardanega tuvieron que agacharse para no ser descubiertos.
Manera utilizó el mando a distancia para abrir la verja y entró en el jardín del chalé. Los dos primos salieron del Fiat Punto poniéndose los pasamontañas y atacaron al hombre que acababa de bajar del vehículo.
Roberto comenzó a golpearlo con excesiva violencia, como si quisiera hacerlo trizas. Una descarga de puñetazos en la cara y en el estómago. El empresario se deslizó por el lateral y cayó sentado, con los brazos en alto intentando parar los golpes. Michele sacó la pistola y apartó a Roberto. Ahora le tocaba a él.
Plantó el cañón en la frente de Manera, empujando con fuerza. Le sorprendió que estuviera todavía consciente.
—Tienes que irte —farfulló—. Si no, la próxima vez te mataremos.
El discurso todavía no había terminado y el guion imaginado por los dos agresores contemplaba la total rendición de la víctima, que, sin embargo, les sorprendió cuando agarró el arma con las dos manos y empezó a gritar como un poseso.
Los matones profesionales habrían intuido inmediatamente que el desdichado estaba preso de un ataque de pánico fruto del miedo, y habrían reaccionado desarmándolo y golpeándole con fuerza en la boca para hacerlo callar. El éxito de una paliza, sobre todo si acababa con amenazas, se basa en reglas científicas. Los Vardanega, por el contrario, se comportaron como aficionados, limitándose a arrebatar la pistola a Manera y a retroceder un par de pasos. Los primos estaban seguros de que la esposa no estaba en casa, y de que la asistenta tenía el día libre y, como de costumbre, se quedaría a dormir en casa de su madre. Sin embargo, los vecinos, alertados por los gritos, no tardarían en asomarse por las ventanas armados con los rifles de caza que los hábiles y reputados artesanos del valle fabricaban desde hacía un par de siglos.
Al final fue Roberto quien tomó la iniciativa. Se apoderó del arma que empuñaba Michele y disparó tres veces. El primero hizo añicos la ventanilla trasera del coche, el segundo destrozó la clavícula de la víctima y el tercero se alojó en la rodilla derecha.
A los gritos de Manera se unieron los de Michi, que se lanzó sobre su primo, desarmándolo y arrastrándolo luego hacia el coche.
—¿Qué coño has hecho, Robi? —preguntó rauco mientras metía la marcha.
El otro echó un vistazo a Manera, que se retorcía de dolor en el suelo, dibujó en los labios una sonrisa burlona y se encogió de hombros.
1
Parecía que lo hacía a propósito. Pero solamente era lento. Como siempre, era más lento que el resto. Era lento en todo. Incluso en el sexo. Cuando follaban, algo que por suerte ya no sucedía desde hacía tiempo, se veía obligada a jadear y a animarlo sujetándolo por las caderas. Y cuando finalmente eyaculaba tenía que empujarlo fuera o se quedaba allí, tumbado encima de ella, besándole la mejilla y metiéndole la lengua en la oreja.
Aquel día Federica estaba más irritada que de costumbre. Bruno no se decidía a salir de casa y ella habría querido echarlo y cerrar la puerta con pestillo. Hacía poco que había descubierto dónde escondía su marido aquel maldito cuaderno negro con el borde rojo que debía haber encontrado en a saber qué negocio en liquidación. Al principio no le había prestado atención, pero luego se había dado cuenta de que justo después del puente del Ferragosto, por la noche, se retiraba a la cocina con la excusa de tomarse una tisana nocturna y escribía. Utilizaba una pluma cara que sospechaba que había pertenecido a Annabella, su anterior esposa. Difunta y nunca olvidada. Federica lo había espiado muchas veces desde el salón. Bruno creía que estaba tumbada en el sofá, con la mirada clavada en el televisor, pero, sin embargo, ella permanecía inmóvil a pocos pasos de él, conteniendo casi la respiración, fascinada por las arrugas que la concentración en la escritura dibujaba en su rostro. Cada palabra debía costarle un enorme esfuerzo: una bala le había destrozado la clavícula, desgarrando músculos y tendones, y la rehabilitación todavía era larga y dolorosa.
Bruno había sido hábil al ocultar el cuaderno hasta aquella mañana, cuando lo había visto entrar en el vestidor donde guardaban los zapatos llevando puestas las mismas zapatillas horribles de siempre, de marca alemana con suela fabricada en corcho que le había aconsejado el fisioterapeuta, y salir instantes después sin habérselas cambiado.
Federica había reído satisfecha, se había encerrado en el cuartucho y había empezado a registrarlo sistemáticamente. Encontró el cuaderno metido en una bota de goma y no pudo resistirse a echar un vistazo a la primera página. El marido lo había titulado, utilizando una letra de imprenta un poco ladeada: «Diario de agosto».
Según el doctor Rampini, escribir podría ayudarme. Al parecer tiene un gran poder curativo, y el doctor sostiene que incluso algunas grandes novelas nacieron de la necesidad de narrar preocupaciones, miedos, fobias. Pero existe otro motivo que me ha llevado a elegir un cuaderno entre los muchos que he encontrado en una papelería cerca del hospital. Me ha impresionado la dureza de la portada, la única desprovista de cualquier referencia a la naturaleza, a la diversión y a la juventud.
Inmediatamente me ha parecido adecuado para el propósito que me he fijado: comprender. Comprender antes de decidir cómo afrontar la verdad, o más bien aquellas partes de verdad que se han revelado, desde luego no gracias a las investigaciones del mariscal Piscopo, que sigue manteniendo en lo que a mí respecta una actitud cuando menos ofensiva. Está convencido de que conozco muy bien a los delincuentes que me han perseguido y atacado, y que los abusos tienen su origen en mis negocios. Su desprecio me ofende y su torpeza garantiza la impunidad de los culpables. El problema es que ha convencido a todo el pueblo. Todos piensan que estoy involucrado, todos están seguros de que tengo una doble vida y de que no me he hecho rico con mi trabajo. No solo la plebe, sino también los maggiorenti, como se conoce aquí a los miembros de las familias de empresarios e industriales. En pocas palabras: mi entorno. Quieren desterrarme, obligarme a abandonar el valle donde he decidido vivir el resto de mi vida. Pero esto podría incluso soportarlo. Lo que no puedo aceptar en absoluto es que la más acérrima defensora de estas aberrantes invenciones sea mi mujer. Federica quiere acabar conmigo. Me lo ha dicho en el hospital. Jamás podré olvidar ese momento: acababa de regresar de la unidad de cuidados, consumido por el dolor, y me ha atacado acusándome incluso de estar enredado con mafiosos y narcotraficantes, y de haberla utilizado para alejarme de la ciudad, para esconderme en el valle bajo el ala del buen nombre de su familia. El disparate que más me ha dolido ha sido que me acusara de haberla puesto en peligro. No he vuelto a verla hasta que me han dado el alta y he regresado al chalé. Estaba molesta por no haber podido irse de vacaciones con sus amigas de siempre, ya que la necesidad de encargarse de los aspectos prácticos de la separación la ha obligado a renunciar al viaje. Estamos viviendo como dos desconocidos. También ha despedido a la asistenta para evitar que alimente posibles habladurías fuera de casa. Una pena infinita.
Federica cerró el cuaderno de golpe y salió del vestidor. No quería arriesgarse a que la descubrieran, aunque la curiosidad la consumía por dentro. Encontró a Bruno en la cocina, concentrado en prepararse un café. Con filtro, obviamente, a la francesa: el líquido se colaba gota a gota en una jarra. Era el único en todo el valle que perdía un cuarto de hora en tomarse una taza de café. No mucho tiempo atrás, aquellos modales la habían fascinado hasta convencerla de casarse con un hombre diecisiete años mayor que ella. Se dio cuenta del error cuando volvió al pueblo. En la ciudad su relación podía funcionar, pero en el valle una diferencia de edad tan evidente era inconcebible. Significaba que la mujer tenía algo que no funcionaba.
Y aun así había sido ella la que había perseverado en su relación con Bruno. Tras el fracaso de la deslocalización de su padre en Oriente, quiso regresar como una señora, con un hombre rico, con clase. Pensaba que se lo debía a sí misma y a su familia.
Se conocieron en la inauguración de un atelier de alta costura de un amigo común. Ambos sabían todo lo que debían saber del otro, aprovecharon la ocasión para tantear el terreno y se gustaron. Bruno Manera era un hombre bastante culto, con gustos refinados en el campo enogastronómico y de la moda. Requisitos esenciales para frecuentar ciertos círculos sin que los confundieran con nuevos ricos, o «piojos resucitados», como solía definirlos desde siempre la familia Pesenti. A Federica también le impresionó el esmero con el que evitaba hacer alarde de su riqueza. De buenas a primeras, no era especialmente guapo, pero a las mujeres les gustaba, y mucho, y no solo por su cuenta bancaria. No era un hombre alto, pero tampoco bajo, ojos color avellana, un mechón de cabello grisáceo en la frente alta, una sonrisa atractiva. Y una barriga apenas perceptible, nada desagradable. Y ella tenía treinta y cinco años, su madre estaba obsesionada con que se casara y le diera un nieto al que malcriar. Federica nunca tuvo deseos de casarse, nunca lo había considerado una prioridad, pero tuvo que rendirse al paso de los años. En tener hijos no pensaba en absoluto y había aprovechado la edad de Manera para escaquearse.
La primera vez que se acostaron fue en el gran piso de Bruno, la planta noble de un antiguo edificio en el corazón de la ciudad. De aquella noche recordaba solamente cómo la fascinaron la meticulosidad de la decoración, una colección del diseño italiano de los últimos cincuenta años, y la extraordinaria compilación de obras de pintores italianos del Novecento que colgaba de las paredes. Comprendió enseguida que el hombre que la cortejaba era mucho más rico de lo que imaginaba.
Y ahora era precisamente a la ciudad adonde su marido, pronto ex, debería haber regresado. Federica estaba convencida de que en cuanto saliera del hospital abandonaría el valle, pero, sin embargo, se había quedado, renunciando incomprensiblemente incluso a sus amigos de siempre, como si quisiera recordarle en todo momento el error de haberse casado con él.
—No puedo hacerme a la idea de que termine así —gritó de repente, interrumpiendo el flujo de sus pensamientos—. Yo te amo, he invertido todas mis energías en nuestra relación, me mudé aquí…
—Ahora no, Bruno —lo interrumpió ella, con frialdad.
Manera resopló y lavó la taza a pesar de tener lavaplatos. Unos diez minutos después apareció en el salón, donde Federica fingía hojear una revista.
—No sé a qué hora volveré.
—No me importa —contestó molesta—. Nos estamos separando. Cada uno hace lo que quiere.
Él asintió con un tono abatido y se alejó cojeando.
Federica esperó quieta hasta que escuchó que el motor del automóvil se alejaba de la verja. Luego fue a rescatar el cuaderno y continuó leyendo de pie, con la espalda apoyada en una estantería.
… Los días pasan y a Federica cada vez le cuesta más soportar mi presencia: incluso verme le molesta. Tiene prisa. Ahora tiene a otro y quiere deshacerse de mí para vivir por fin una verdadera historia de amor. Que, por lo que tengo entendido, empezó hace muchos años, en el instituto para ser exactos. Después el destino los separó hasta que ella insistió en volver a vivir al pueblo. Yo estaba presente cuando se reencontraron: ocurrió en el banco, en el despacho de su exnovio. Recuerdo la sorpresa de ambos al verse de nuevo. Perdían el tiempo en incómodas formalidades, y para interrumpir aquel espectáculo empalagoso me vi obligado a resollar con impaciencia. Por los amoríos juveniles de mi mujer no tengo el más mínimo interés.
De la garganta de Federica salió un sonido ronco. Bruno lo sabía. Estaba segura, segurísima, de que nadie, especialmente él, estaba al corriente de aquella relación clandestina. Sintió que se ahogaba, salió del vestidor y corrió a la cocina. Abrió la nevera y se sirvió dos dedos de vodka. El destilado helado se convirtió inmediatamente en calor reconfortante. Se sintió preparada para reanudar la lectura.
Se llama Stefano Clerici. Treinta y seis años, asesor financiero. Desde hace aproximadamente ocho meses, gestiona una parte considerable de mi patrimonio. No todo, por suerte. Mi intención era empezar a invertir en el valle, tanto en el sector empresarial como en el inmobiliario. Desde el punto de vista económico, la zona sigue ofreciendo todavía muchas posibilidades. «Clerici es de fiar. Nunca se permitiría estafarme», repetía siempre Federica. Y al final me convenció. En opinión de mi contable, no es muy hábil, pero siempre he preferido pasar por alto este aspecto para no parecer un viejo celoso.
La estancia en el hospital ha sido larga y solitaria. Hubiese podido llamar a algún amigo y estoy seguro de que varias de mis amigas habrían acudido a la cabecera de mi cama fácilmente, alentadas por el distanciamiento de Federica. Sin embargo, decidí pagar a una enfermera, una mujer ucraniana, basta pero eficiente, no solo para no tener que dar explicaciones, sino sobre todo porque estaba convencido de que mi mujer se daría cuenta de lo injusta que había sido, que buscaría honestamente en su corazón y que recogería los pedazos para reparar el amor que me había jurado en tantas ocasiones.
Aquellos largos días en el hospital posteriores a la agresión permanecerán para siempre grabados en mi memoria como uno de los peores momentos de mi vida. Después de los que pasé cuidando a Annabella en su agonía. La amaba tanto que deseaba que dejara de sufrir, y despedirme de ella fue una liberación. Cuando el cáncer borró cualquier rastro de esperanza en su curación, ella me obligó a prometerle que encontraría la fuerza para entregarme, con sinceridad y pasión, a otra historia de amor. Y ahora sospecho que esta se haya convertido en el mayor fracaso de mi existencia.
El tiempo, a veces, parece infinito, y reflexionar se convierte en la única manera de no dejarse abrumar por él. En la habitación para hospitalizados número 119, la última al final del pasillo de la unidad de ortopedia, he empezado a analizar los detalles de todo lo que sucedió antes y después de que se produjeran las agresiones hacia mí: el corte de los neumáticos del coche.
A pesar de la meticulosidad con la que he catalogado los recuerdos, sigo encontrando callejones sin salida.
Sin embargo, un domingo por la tarde, el día que se hacía más duro de llevar debido al bullicio afectuoso de los familiares que visitaban a otros pacientes, apareció un hombre.
Pensé que se había equivocado de habitación o que se había perdido. Pero había venido a comunicarme que no creía en las tesis del mariscal Piscopo y que, en cuanto me dieran el alta, tenía que investigar a mi mujer. Estaba seguro de que me engañaba con Clerici. La había visto entrar en casa del asesor financiero, que vive a las afueras, en una zona lo suficientemente aislada como para entrar y salir sin ser vistos. Aquella noche el hombre se encontraba a unas decenas de metros de distancia, protegido por la oscuridad, y pensó que, ciertamente, no era la hora más oportuna para que una mujer casada, con su marido hospitalizado, visitara a un exnovio.
No lo creí y, cegado por la rabia, lo insulté. Lo acusé de andar detrás de mi dinero o de quién sabe qué más. Él no se inmutó. Dijo que entendía mi reacción y me invitó a reflexionar. Si el mariscal Piscopo estaba equivocado, había que buscar a los instigadores y a los autores en el pueblo. Y los cuernos siempre son un buen punto de partida en estos casos, sobre todo si los intereses económicos están a la vuelta de la esquina. Se expresó exactamente en estos términos, se despidió de mí y salió de la habitación. A pesar del dolor que me produjo la simple idea de que mi mujer me engañara, me vi obligado a considerar sus revelaciones y ahora estoy seguro de que Stefano Clerici está implicado en la conspiración contra mí.
Quería deshacerse de mí echándome del pueblo, para quedarse con Federica y el dinero de la separación, o tal vez el plan contemplaba mi muerte, en cuyo caso los bienes de la viuda serían más sustanciosos porque estoy solo en el mundo, no hay más herederos.
La duda que me atormenta es si Federica es realmente cómplice de todo esto o si desconoce el proyecto criminal. Espero descubrir su inocencia, porque todavía la amo. Un amor tan desesperado que, aunque descubriera que estaba realmente involucrada, seguiría amándola...
El resto de las páginas habían sido arrancadas, pero Federica no habría sido capaz de leer una sola palabra más.