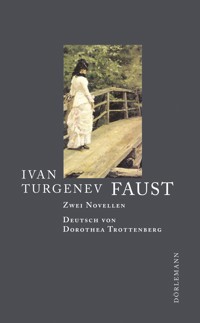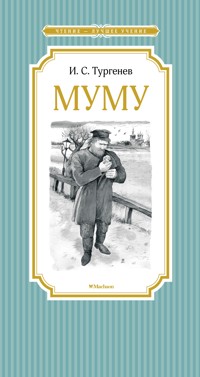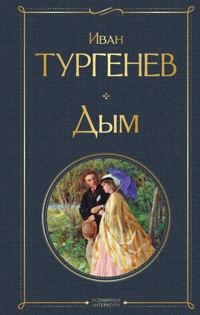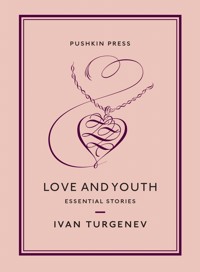Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
Publicada por primera vez en 1862, Padres e hijos es, según los críticos de varias generaciones, la mejor novela de este autor, quien reflejó en su obras, y en especial en esta, la cotidianidad y la esencia del pueblo ruso. Y esa es la clave para que esta obra tenga vigencia en nuestros tiempos, ya que las relaciones entre los seres humanos no han variado mucho, excepto por el contexto en el que suceden. Es decir, los sentimientos son los mismos en cualquier época. Esperamos, querido lector, que este clásico de la literatura universal quede en su recuerdo para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Padres e hijos
Padres e hijos (1862)Iván Turgénev
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Octubre 2021
Imagen de portada: PixabayTraducción: Ana LevProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
.
I
—¿Y qué, Piotr? ¿No se divisa nada todavía? —preguntaba el 20 de mayo de 1859 un señor de algo más de cuarenta años, saliendo con la cabeza descubierta al zaguán de hostería situada en el camino. Vestía abrigo, cubierto de polvo, y pantalones a cuadros. Preguntaba a un mozo mofletudo, de barbilla incipiente y pequeños ojuelos opacos.
Todo en el criado denotaba un hombre de la nueva generación: pendiente color turquesa en la oreja, cabello de color indefinido y perfumado, camino y respondió:
—Pues no, no se ve nada.
—¿Nada? —respondió por segunda vez el criado.
El señor lanzó un suspiro y se sentó en un pequeño banco (lo presentaremos a nuestro lector mientras permanece sentado, con las piernas encogidas, mirando pensativo a su alrededor).
Se llama Nikolai Petrovich Kirsanov. A unas quince verstas(1) de la hostería posee una buena hacienda, con unas doscientas almas, o de dos mil desiatinas(2) de tierra, como dice desde que deslindó sus tierras de las de los campesinos y organizó una “granja”. Su padre había sido general y combatió en 1812. Hombre rudo, poco ilustrado, aunque bastante bueno, fue haciendo lo que pudo: primeramente tuvo a su mando una brigada, después una división, y vivió de un modo permanente en provincia donde, a merced de su graduación, desempeñó un papel bastante importante.
Nikolai Petrovich nació en el sur de Rusia y al igual que su hermano Pavel, al que nos referiremos más adelante, se educó en casa hasta la edad de catorce años, rodeado de preceptores de poca monta, serviles ayudantes y demás personajes pertenecientes al regimiento y al estado mayor. Su progenitora, de soltera Agathe Koliasina y de generala Agazfokleia Kusminishna Kirsanova, era una mujer mandona, usaba tocadas crinolinas y crujientes vestidos de seda. En la iglesia era la primera en acercarse a la cruz, hablaba en voz alta, permitía que los niños le besaran la mano por la mañana y los bendecía por la noche. En pocas palabras, vivía a su gusto.
Nikolai Petrovich, lejos de distinguirse por su valor, se había ganado el calificativo de cobarde. Sin embargo, como correspondía a un hijo de general, debía incorporarse al ejército, lo mismo que su hermano Pavel. Y justamente el mismo día que llegó la noticia de su nombramiento, se rompió una pierna.
Después de guardar cama durante dos meses se quedó cojo para toda la vida. En cuanto cumplió dieciocho años lo llevó a Petersburgo y lo dejo en la universidad. Por entonces su hermano Pavel alcanzó el grado de oficial en el regimiento de la guardia. Ambos jóvenes se alojaron juntos en un departamento, bajo la lejana custodia de un tío segundo por línea paterna, Ilia Koliasin, alto funcionario. El padre volvió a su división y con su esposa, y sólo de cuando en cuando enviaba a sus hijos grandes cuartillas de papel gris, escritas con negligente letra de escribano, que firmaba con las palabras: “Piotr Kirsanov, general-mayor”, rubricadas con rebuscados trazos.
En el año 1835 Nikolai Petrovich se graduó de licenciado y ese mismo año el general Kirsanov, que fue relevado en el servicio por cometer una falla al pasar revista, tuvo que pedir el retiro e instalarse con la esposa en Petersburgo. Se disponía a alquilar una casa junto al parque Tavricheski y hacerse miembro del aristocrático Club Inglés, cuando falleció repentinamente de un ataque de apoplejía. Agazfokleia Kusminishna lo siguió a la tumba poco después. No podía acostumbrarse a la vida tranquila de la capital y la nostalgia del ambiente militar acabó con ella.
Entre tanto Nikolai, todavía atado a sus padres y con pesar de éstos, se enamoro de la hija del funcionario Prepolovienski, antiguo dueño de su departamento. Era una joven agraciada y hasta instruida, que leía en las revistas sesudos artículos en la sección de ciencias. Tan pronto acabó el luto, Nikolai se casó con ella, dejando el ministerio de rentas, donde su padre lo había colocado por recomendación.
Vivió feliz, primeramente en una dacha, cerca del Instituto Forestal, luego, en la ciudad, en un lindo departamento con pulcras escaleras y frío recibidor, y más tarde en la aldea, lugar en el que se instalaron definitivamente y donde pronto nació su hijo Arkadi. El matrimonio llevaba una vida plácida y tranquila: nunca se separaron, leían juntos, tocaban el piano a cuatro manos, cantaban a dúo. Ella plantaba flores y cuidaba aves del corral. Él salía de caza de cuando en cuando y se ocupaba de la hacienda. En cuanto a Arkadi, se criaba plácidamente y sin ruido. Y así pasaron diez años como un sueño.
En el año 1847 la esposa de Kirsanov falleció y él soporto a duras penas el golpe; encaneció en unas semanas. Y se disponía a salir para el extranjero con el fin de distraerse aunque fuera un poco, cuando llegó el año de 1848(3) y se vio obligado a regresar a la aldea, donde después de un periodo bastante largo de inactividad comenzó a reformar su hacienda. En el año 1855 llevó a su hijo a la universidad y vivió con él tres inviernos en Petersburgo, sin salir apenas de casa y procurando hacer amistad con los jóvenes compañeros de Arkadi. El último invierno no pudo desplazarse y aquí lo tenemos en el mes de mayo de 1859, totalmente encanecido, regordete, algo encorvado y esperando a su hijo que lo mismo que él en otro tiempo, ha recibido el título de licenciado.
El criado, quizá por cortesía o quizá por librarse de la vigilancia del señor, entró en el portal y encendió su pipa. Nikolai Petrovich bajó la cabeza y comenzó a contemplar las viejas escaleras del zaguán. Un hermoso gallo de abigarrado plumaje se paseaba pausadamente por ellas, pisando fuerte con sus patas amarillentas, mientras una gata manchada lo miraba con hostilidad, acurrucada en la barandilla. El sol abrasaba y el fondo del zaguán de la hostería despedía olor a pan de centeno reciente. Nuestro Nikolai Petrovich soñaba despierto. A su mente acudían constantemente las mismas palabras: “Mi hijo... Arkacha... licenciado.” Trataba de pensar en alguna otra cosa, mas de nuevo volvían a su imaginación las mismas ideas. Recordaba a su difunta esposa... “¡No llegó a ver esto!”, musitó abatido... Una paloma azul se posó en el camino y se apresuró a beber en un charquito, cerca del pozo, Nikolai Petrovich se puso a contemplarla, pero en aquel instante su oído percibió el traqueteo de unas ruedas que se aproximaban...
—¡Creo que ya se viene! —exclamó el criado, saliendo del portal.
Nikolai Petrovich se levantó de un salto y fijo la vista en el camino. Apareció un tarantas(4) tirado por una tríada de caballos de relevo. En el coche se divisaba la silueta de un joven con un gorro de estudiante y las fracciones del rostro amado...
—¡Akarcha! ¡Akarcha! —gritó Kirsanov, y echó a correr agitando los brazos.
Unos instantes después sus labios besaban la mejilla lampiña, tostada por el sol y polvorienta, del joven licenciado.
(1) Una vesrtá es una antigua unidad de medida rusa que equivale a 1,066.8 metros. A su vez equivale a 500 sazhen, que miden 2.13 metros cada uno.(2) Una desiatina, también antigua unidad de medida rusa, equivale a 10,925.4 metros.(3) En ese año el zar Nicolás prohibió los viajes al extranjero debido al brote de la revolución en Francia.(4) Carruaje de cuatro ruedas.
II
—Deja que me sacuda primero, papascha —exclamó Arkadi, con sonora voz juvenil, aunque algo ronca por el viaje, respondiendo alegremente a las caricias de su padre—, te voy a llenar de polvo.
—¡No importa, no importa! —repetía sonriendo enternecido Nikolai Petrovich, sacudiendo un par de veces el polvo del cuello del capote de su hijo y de su propio abrigo.
—¡Déjame que te vea, déjame! —añadió apartándose, y enseguida se dirigió con paso apresurado a la hostería, diciendo— ¡Que traigan inmediatamente los caballos!
Nikolai Petrovich parecía mucha más emocionado que su hijo; se mostraba aturdido, intimidado. Arkadi lo contuvo.
—Papasha —dijo—, permíteme que te presente a mi buen amigo Basarov, de quien te he escrito con tanta frecuencia. Es tan amable que ha accedido a ser nuestro huésped.
Nikolai Petrovich se volvió rápidamente y se acerco a un joven de elevada estatura que acababa de apearse del coche y estrechó con fuerza la mano enrojecida, que aquél tardó en tenderle.
—Encantado y agradecido por su buena intención de visitarnos; espero... Por favor, ¿Su nombre y patronímico?
—Evgueni Vasilievich —respondió Basarov con voz perezosa, pero varonil, abriendo el cuello de su larga camisa y mostrando a Nikolai Petrovich su rostro, largo y enjuto, frente alta, nariz achatada en su parte superior y aguda en la punta, grandes ojos verdes y patillas de color de arena. Animado por una plácida sonrisa, aquel rostro expresaba seguridad en sí mismo e inteligencia.
—Espero, amable Evgueni Vasilievich, que no se aburra usted con nosotros —continuó Nikolai Petrovich.
Los labios finos de Basarov se movieron ligeramente, mas no hubo respuesta. El joven se echó atrás la visera descubriendo sus cabellos de un rubio oscuro, largos y espesos, que no lograban ocultar su anchurosa frente.
—Bueno, Arkadi —dijo de nuevo Nikolai Petrovich volviéndose a su hijo—, ¿enganchemos ya los caballos o prefieres descansar?
—Ya descansaremos en casa, papasha, manda que los enganchen.
—¡Enseguida, enseguida! —exclamó el padre—. Vamos, Piotr, ¿no has oído? Ocúpate de ello, rápido.
Piotr, que como aleccionado sirviente, no había tenido la mano del señorito, limitándose a hacerle una reverencia desde lejos, desapareció de nuevo tras el portalón.
—También para tu carruaje hay una tríada de caballo —brindó obsequioso Nikolai Petrovich, mientras Arkadi bebía agua jarrita de hierro que le trajo la dueña de la hostería y Basarov fumaba su pipa—, sólo que mi coche es de dos asientos y no sé si tu amigo...
—Él ira en el tarantas —le interrumpió a media voz Arkadi—. Por favor no seas tan ceremonioso con él, es un chico estupendo, muy sencillo, ya lo verás.
El cochero de Nikolai Petrovich sacó los caballos.
—¡Vamos barbudo, gira! —dijo Basarov al cohcero.
—¿Has oído, Mitiuja, lo que te ha dicho el señor? —observó otro cochero que estaba allí con las manos metidas en las aberturas traseras de su larga zamarra—, te ha llamado barbudo.
Mitiuja se sacudió el gorro y tiró de las riendas del sudoroso corcel.
—¡Rápido! ¡Rápido, muchachos, que habrá para vodka! —exclamó Nikolai Petrovich.
Al cabo de unos minutos los caballos estaban ya enganchados y padre e hijo se acomodaron en el coche.
Piotr se encaramó en el pescante. Basarov subió de un salto al tarantas, reclinó la cabeza en la almohada de cuero y ambos carruajes arrancaron.
III
—Por fin te has licenciado y has vuelto a casa —dijo Nikolai Petrovich tocando cariñosamente a su hijo, ya en el hombro, ya en la rodilla.
—¿Y el tío? ¿está bien? —preguntó Arkadi, quien pese a la sincera alegría, casi infantil que lo embargaba, se apresuró a llevar el tono emocional de la conversación hacia el cauce normal.
—Está bien. Hubiera querido venir conmigo a recibirte, pero finalmente cambió de opinión.
—¿Estuviste mucho tiempo esperándome?
—Unas cinco horas.
—¡Qué bueno eres, papascha!
Arkadi se volvió súbitamente y beso la mejilla de su padre.
Nikolai Petrovich rió.
—Ya verás qué estupendo caballo te he preparado. Y tu habitación ha sido empapelada.
—¿Hay también habitación para Basarov?
—Habrá también una para él.
—Por favor, papascha, sé amable con él. No puedo expresarte hasta qué punto estimo su amistad.
—¿Hace poco que lo conoces?
—Sí, hace poco.
—Por eso no lo vi el año pasado. ¿Cuál es su ocupación? —Estudia ciencias naturales. Pero sabe de todo. El año que viene quiere doctorarse.
—¡Ah! En la facultad de medicina —observó Nikolai Petrovich, y calló. Luego señalando con el dedo, agregó—: Piort, ¿serán campesinos nuestros aquellos que pasan?
Piotr miró en la dirección que le indicaba su señor.
Unos cuantos carros, tirados por caballos sin arreos, rodaban ligeros por el angosto camino. En cada carro iban uno o dos campesinos, con las pellizas desabrochadas.
—Exactamente —respondió Piort. —¿Y dónde irán? ¿A la ciudad?
—Es de suponer que a la ciudad. Irán a la taberna —añadió despectivamente Piotr, y se inclinó ligeramente hacia el cochero, como aludiéndolo. Más éste ni siquiera se inmutó; era un hombre de viejo temple, que no hacía caso de alucinaciones por el estilo.
—Este año me dan mucho que hacer los campesinos —continuó Nikolai Petrovich dirigiéndose a su hijo—. No pagan obrok(5), ¿qué harías?
—Y con tus jornaleros ¿estás contento?
—Sí —musitó entre dientes Nikolai Petrovich—. Lo malo es que les pegan; pero de todos modos no se afanan de verdad. Estropean los arreos. Aunque hay que decir que no han arado mal. Sí se muele, habrá harina. ¿Es que acaso ahora te interesa la hacienda?
—Lástima que aquí no hay sombra —observó Arkadi sin dar respuesta a la última pregunta de su padre.
—He puesto una gran marquesina sobre el balcón, en la parte norte —dijo Nikolai Petrovich—, ahora podremos comer al aire libre.
—Se parece a una dacha... mas no tiene importancia. ¡Lo que vale es el aire de aquí! ¡Qué aroma tan magnífico! De verdad creo que en ningún otro lugar hay un olor como el de estos confines. Y este cielo...
Arkadi se detuvo de pronto, lanzó una mirada hacia atrás, en dirección a Basarov, y se calló.
—Es natural —apuntó Nikolai Petrovich —, Tú has nacido aquí y debe parecerte que todo tiene algo de especial.
—Pero papacha, qué más da el lugar donde nazca el hombre. — Sin embargo...
— No, es absolutamente lo mismo.
Nikolai Petrovich miró de lado a su hijo. El coche había recorrido ya media versta antes que la conversación se reanudase entre ello.
—No recuerdo si te notifiqué el fallecimiento de Egoravna, tu antigua aya(6) —profirió Nikolai Petrovich:
—¿De veras? ¿Pobre vieja! Y Prokofich, ¿vive?
—Si y no ha cambiado nada. Continúa echando barriga. En general, no hallarás grandes cambios en Marino.
—¿Tienes el mismo intendente?
—De intendente sí he cambiado. He decidido no tener más antiguos domésticos, o al menos, no confiarles ningún puesto de responsabilidad. Ahora tengo un intendente de la pequeña burguesía que parece un chico activo. Le he designado doscientos cincuenta rublos anuales.
—Bueno —añadió Nikolai Petrovich pasándose la mano por la frente y las cejas, lo cual ere siempre en él indicio de turbación—. Acabo de decirte —añadió— que no hallarás grandes cambios en Marino... Pero eso no es del todo cierto. Creo mi deber prevenirte que, aunque...
Tartamudeo un instante y finalmente continuó en francés:
—Un moralista riguroso encontraría inoportuna mi sinceridad; en primer lugar, lo que te voy a decir no se puede ocultar, y en segundo, tú sabes que yo siempre he tenido mis principios particulares respecto a las relaciones entre padre e hijo. Naturalmente que tienes derecho a censurarme. A mi edad... Para decirlo de una vez... Se trata de esa muchacha... de aquella chica de quien probablemente has oído hablar...
—¿Fiechnika? —preguntó Arkadi con desenfado.
Nikolai Petrovich se sonrojo.
—Por favor, no la nombres en voz alta. Sí, Fiechnika; ahora vive conmigo. La instalé en casa, había dos habitaciones pequeñas. No obstante, todo eso se puede cambiar.
—¿Cambiar, papacha? ¿Para qué?
—¿Me parece violento, ante tu amigo.
—Por Basarov no te preocupes, él está encima de todo eso. —Lo malo es que el pabellón lateral no vale nada.
—¡Ea, papacha, parece que estuvieras disculpándote. ¿No te da vergüenza?
—Claro que tiene que darme vergüenza —respondió Nikolai Petrovich enrojeciendo cada vez más.
—¡Basta, papacha, basta! Hazme el favor —exclamó Arkadi sonriendo cariñoso —.
“¡Disculparse de eso!”, pensó para sus adentros, mientras se adueñaba de él un sentimiento de indulgente ternura hacia su bondadoso y blando padre, mezclado con una sensación de cierta superioridad oculta.
—¡No hables más de eso, por favor! —repitió una vez más, complaciendo espontáneamente al percatarse de su propia instrucción y sentido de la libertad.
Nikolai Petrovich lo miró y sintió una punzada en el corazón... Mas inmediatamente se repuso.
—Estos ya son nuestros campos —dijo después de un largo silencio.
—Y aquél parece nuestro bosque —contestó Arkadi.
—Si, el nuestro. Pero lo vendí. Este año lo talarán.
—¿Por qué lo vendiste?
—Necesitaba dinero. Además esa tierra pasa a los campesinos. —¿Los que no te pagan el obrok?
—Eso es cosa suya; por lo demás, algún día pagarán.
—¡Lastima de bosque! —señaló Arkadi mirando a su alrededor.
Los parajes que atravesaban no podían denominarse pintorescos. Campos y más campos se extendían hasta la misma línea del horizonte, ya elevándose suavemente, ya descendiendo de nuevo. Aquí y allí se divisaban pequeños arbustos. Serpenteaban los barrancos, recordando al que los contemplaba la imagen de los mismos en los antiguos planos de los tiempos de Ekaterina.
Aparecían también riachuelos con escarpadas orillas y diminutos estanques con un mal dique, y aldeúchas con pequeñas cabañas de madera de oscuros tejados medio desmantelados, con paredes de seco ramaje entretejido, y las bostezantes portezuelas de parajes desiertos, y las iglesias, una veces de ladrillo con el estuco desconchado a trechos, otras de madera con las cruces torcidas y los cementerios ruinosos.
Akadi sentía que el corazón se le oprimía cada vez más. Como si fuera a propósito, los campesinos que encontraban a su paso montaban cansadas cabalgaduras, iban vestidos de harapos, como mendigos. En el borde del camino se alzaban sauces con la corteza desgarrada y las ramas rotas. Vacas flacas de ordinario pelambre pastaban ávidamente la hierba, como si acabasen de liberarse de amenazadoras garras. Y al conjuro del miserable aspecto de aquellos exhaustos animales, en medio de un hermoso día primaveral, se le pareció el níveo espectro del invierno, triste e infinito, con sus borrascas, heladas y nieves...
“No, pensó Arkadi, no es rica esta comarca. No sorprende por el bienestar ni el amor al trabajo. No, no puede quedarse así, son necesarias transformaciones..., pero ¿cómo realizarlas? ¿Cómo proceder...?”
Así reflexionaba Arkadi... y mientras lo hacía, la primavera se iba imponiendo. Todo alrededor reverdecía con destellos dorados; todo palpitaba y brillaba amplía y dulcemente bajo el apacible hálito del viento cálido: los árboles, los arbustos y la hierba. Por doquier cantaban las alondras con largos y sonoros trinos. Las avefrías ora gritaban batiendo las alas sobre los prados, ora revoloteaban en silencio sobre los terrones. Destacando su negro plumaje sobre las verdeantes espigas, iban de un lado para otro los grajos, que desaparecían después de entre los ondulados trigales, asomando de cuando en cuando sus cabecitas. Arkadi miraba extasiado y paulatinamente fueron disipándose sus reflexiones... Se quitó bruscamente el capote y miró a su padre con alegría infantil, abrazándolo de nuevo.
—Ya queda poco —observó Nikolai Petrovich—. En cuanto salvemos ese montículo se verá la casa. Viviremos a placer, Arkadi. Tú me ayudarás en la hacienda, si ello no te aburre. Es necesario que nos unamos estrechamente, que nos conozcamos bien, ¿verdad?
—Claro —respondió Arkadi—, pero ¡qué maravilloso día hace hoy!
—Es por tu llegada, hijo mío. Sí, la primavera brilla en todo su esplendor. Además, estoy de acuerdo con Puchkin, que en Evgueni Oneguin dice:
¡Cómo me entristece tu llegada, Primavera, tiempo de amar! Que...
—¡Arkadi, mándame una cerilla, no tengo con qué encender la pipa! —resonó la voz de Basarov desde el carruaje.
Nikolai Petrovich se calló. Arkadi, que había empezado a escuchar a su padre con cierto asombro, mezclado de compasión, se apresuró a sacar del bolsillo una cerillera de plata, que pasó a Basarov por medio de Piort.
—¿Quieres un cigarro? —gritó de nuevo Basarov.
—Pásame uno —respondió Arkadi.
Piotr volvió al coche y le entregó la caja de cerillas junto con
un gran puro que Arkadi encendió al instante extendiendo en torno suyo un fuerte olor acre a tabaco malo. Nikolai Petrovich, que jamás había fumado, apartó sin querer la nariz, aunque lo hizo de un modo imperceptible, para no ofender a su hijo.
Al cabo de un cuarto de hora ambos carruajes se detuvieron ante el soportal de una casa nueva de madera, pintada de gris, y con tejido de chapa de hierro en color rojo. Aquello era Marino, la Nueva Solvodka, o como lo llamaban los campesinos, el caserío de Bobili.
(5) Tributo en dinero o especie que pagaba el campesino al terrateniente en Rusia durante el feudalismo.(6) Nana.
IV
La numerosa servidumbre no salió al zaguán a esperar a los señores. Apareció solamente una niña de unos catorce años y tras ella salió de la casa un mozo muy parecido a Piort, vestido de chaqueta gris de librea, con botones blancos con blasones. Era el criado de Nikolai Petrovich quien abrió en silencio la portezuela del coche.
Nikolai Petrovich, su hijo y Basarov atravesaron una sala oscura, casi vacía, tras la puerta de la cual asomó el rostro de una joven, y se dirigieron al salón, amueblado y decorado a la última moda.
—Ya estamos en casa —dijo Nikolai Petrovich quitándose el gorro y sacudiéndose el cabello—. Lo principal ahora es cenar y descansar.
—Eso de comer, desde luego, no está mal —observó Basarov estirándose y dejándose caer en un diván.
—Sí, sí. ¡Rápido! ¡Que nos sirvan rápidamente la cena! —exclamó Nikolai Petrovich golpeando el suelo con los pies, sin ningún motivo aparente—. A propósito, ahí está Prokofich.
Entró un hombre de unos sesenta años, de cabello blanco, delgado y de tez morena. Vestía frac color marrón con botones metálicos y llevaba un pañuelo rosa en el cuello. Hizo una reverencia, besó la mano de Arkadi, saludó al huésped y se retiró hacia la puerta cruzando los brazos tras la espalda.
—Ahí lo tienes, Prokofich —le dijo Nikolai Petrovich—. ¿Cómo lo encuentras? por fin ya lo tenemos en casa...
—Su aspecto es excelente —profirió el viejo inclinándose de nuevo, pero inmediatamente frunció el entrecejo—. ¿Desea el señor que se sirva la mesa? —preguntó con acento grave.
—Sí, claro, haga el favor. Pero quizás desea usted pasar antes a su habitación, Evgueni Vasilich.
—No, gracias. No hace falta. Ordene solamente que me lleven allí la maleta y esta pequeña prenda —respondió Basarov quitándose al capote.
—Está bien. Prokofich, llévate también su capote.
Prokofich tomó desconcertado la “pequeña prenda” de Basarov y elevándola con ambas manos por encima de la cabeza, salió de puntillas.
—Y tú, Arkadi, ¿no quieres pasar un momento a tu habitación?
—Sí, tengo que asearme —respondió Arkadi, y ya se dirigía hacia la puerta cuando entró en el salón un hombre de mediana estatura, vestido con un traje oscuro de corte inglés, corbata corta a la última moda y zapatos de charol.
Era Pavel Petrovich Kirsanov. Aparentaba unos cuarenta y cinco años. Sus cabellos grises, cortos, tenían reflejos plateados. Su rostro cetrino, pero sin arrugas, extraordinariamente correcto y pulcro, como tallado con fino y leve cincel, mostraba las huellas de una gran hermosura. Sobre todo destacaban los ojos, unos ojos claros, brillantes y rasgados. Todo el aspecto del tío de Arkadi, elegante y de buena casta, conservaba una esbeltez juventud y esa tendencia a ir siempre erguido, que generalmente desparece después de los veinte años.
Pavel Petrovich sacó del bolsillo del pantalón su hermosa mano, de largas y sonrosadas uñas, mano que embellecía aún más la nívea blancura del puño, abrochado por un único botón de ópalo, y se la tendió a su sobrino.
Después del previo choque de manos europeo, lo besó tres veces al estilo ruso, rozando con sus perfumados bigotes la mejilla de Arkadi y diciendo después:
—¡Bienvenido!
Nikolai Petrovich lo presentó a Basarov. Pavel Petrovich inclinó ligeramente su gentil figura, mientras que sus labios apenas dibujaron una sonrisa; pero no le tendió la mano, y por el contrario se la guardó de nuevo en el bolsillo.
—Ya creía que no vendría hoy —dijo con voz agradable y cariñoso ademán, mostrando sus maravillosos dientes blancos—. ¿Acaso ha ocurrido algo en el camino?
—No ha ocurrido nada —respondió Arkadi—, nos hemos retrasado un poco, eso es todo. Y ahora tenemos un hambre canina. Dile a Prokofich que se dé prisa, papá, yo vuelvo enseguida.
—Espera, voy contigo —dijo Basarov levantándose súbitamente del diván.
Ambos jóvenes salieron.
—¿Quién es ése? —preguntó Pavel Petrovich.
—Un amigo de Arkadi, muy inteligente, según dice.
—¿Va a ser nuestro huésped?
—Sí.
—¿Ese melenudo?
—Sí, claro.
Pavel Petrovich repicó con las uñas en la mesa.
—Encuentro que Arkadi s'est dégourdi(7) —observó—. Me alegra su llegada.
En el transcurso de la cena se habló poco. Basarov, sobre todo, apenas dijo nada, aunque comía mucho. Nikolai Petrovich contó varios episodios de su vida de granjero, como él la llamaba, comento las disposiciones del gobierno, habló de los comités, de los diputados, de la necesidad de adquirir máquinas, etcétera. Pavel Petrovich, que jamás cenaba, se paseaba pausadamente por el comedor, bebiendo de cuando en cuando de su copa, llena de vino tinto, y habiendo de muy en tarde en tarde alguna observación, o, mejor dicho, alguna exclamación, como “!Ah! ¡Eh! ¡Hum!”, Arkadi comunicó algunas novedades de Petersburgo, pero experimentaba esa clase de embarazo que suelen sentir los jóvenes cuando han dejado de ser niños y regresan al lugar donde están acostumbrados a verlos y considerarlos como niños. Se extendía en detalles sin motivo, evitaba el término papascha, sustituyéndolo incluso una vez por la palabra “padre”, aunque la pronunció más bien entre dientes. Con excesiva desenvoltura llenó el vaso mucho más de lo que él mismo deseaba y lo apuró todo. Prokofich no le perdía de vista, aunque no decía nada. Después de la cena cada cual se fue por su lado.
—Es extravagante tu tío —dijo Basarov a Arkadi, sentándose cerca de su lecho con batín y fumando en pipa—. ¡Ostentar semejante elegancia en una aldea! ¿Y las uñas? ¡Qué uñas! Parecen uñas para mostrarlas en una exposición.
—Lo que tú no sabes —respondió Arkadi— es que en tiempos fue un verdadero león(8). Alguna vez te contaré su historia. Fue un hombre guapo, que traía de cabeza a las mujeres.
—¿Deberás? Entonces continúa siendo fiel a su vieja costumbre. Lástima que aquí no haya a quien conquistar. Estuve observándolo todo: el cuello impecablemente estirado, la barbilla tan esmeradamente afeitada. ¿No encuentras todo eso ridículo, Arkadi Nikolaievich?
—Tal vez, pero de veras, es buena persona.
—Un fenómeno arcaico. Tu padre sí que es un buen hombre. Es malo recitando versos y dudo que entienda algo en la administración de la hacienda, pero es bonachón.
—Mi padre es oro puro.
—¿Has notado que se turba?
Arkadi asintió con la cabeza, como si él mismo no se turbase. —Es algo asombroso —continuó Basarov—, estos viejecitos
románticos excitan su sistema nervioso hasta la irritación y... llegan a perder el equilibrio. Bueno, me retiro. En mi habitación hay un lavado inglés, aunque la puerta no se cierra. De todos modos es digno de estímulo lo del lavado inglés. ¡Qué progreso!
Basarov salió. Arkadi experimentaba una sensación de alegría y bienestar. Era dulce dormir en la casa paterna,
En el lecho hogareño, bajo una manta confeccionada por manos amadas, tal vez las manos cariñosas, incansables, bondadosas de su nodriza. Al evocar el recuerdo de Egorovna, Arkadi suspiró y le deseó eterno descanso en el reino de los cielos. Nunca rezaba por sí mismo.
Tanto él como Basarov se durmieron enseguida, pero los otros moradores de la casa tardaron mucho en conciliar el sueño.
El regreso de su hijo había emocionado a Nikolai Petrovich. Se acostó sin apagar la vela y con la cabeza apoyada en el brazo meditó largo rato. Su hermano permaneció en su despacho sentado en un moderno sillón hasta muy entrada la noche, ante la chimenea, en la que ardía con débil chisporroteo el cabrón de piedra.
Pavel Petrovich no se desvistió, sólo sustituyo sus zapatos de charol por unas pantuflas rojas chinas. Tenía en las manos del último número del Galignani(9), pero no leía.
Mira fijamente la chimenea en la que centellaba una llama azul, ya languideciendo, ya reanimándose... Dios sabe donde vagaban sus ideas, más no solo vagaban en el pasado. La expresión de su rostro, taciturno y reconcentrado, era la de un hombre que no sólo se entregaba al recuerdo. Entre tanto, en una pequeña habitación trasera, ataviada con una toquilla azul celeste y con un pañuelo blanco sobre los oscuros cabellos, permanecía sentada en un gran baúl, la joven Fienichka, que, medio dormía, ,miraba y escuchaba atreves de la puerta entreabierta, tras la cual se veía una cuna y se oía la respiración acompasada de un niño dormido.
(7) Francés: “se ha despabilado”(8) Así se les llamaba a los tenorios bien vestidos, en esa época.(9) Galignani’s Messenger. Periódico fundado en 1814 y cerrado en 1884.
V
A la mañana siguiente Basarov fue el primero en despertarse y en salir de la casa. “Vaya —pensó mirando su alrededor—, el lugar no es muy bonito que digamos.”
Cuando Nikolai Petrovich deslindó sus tierras con los campesinos tuvo que agregar a su nueva finca unas cuatro desiatinas de campo completamente liso y pelado.
Construyó la casa, las oficinas y la granja; plantó un jardín y cavó un estanque y dos pozos. Pero los arboles jóvenes crecían mal, el estanque recogía muy poca agua y la de los pozos tenía un sabor salobre. Sólo un espacio rodeado de lilas y acacias se desarrollo normalmente. Allí a veces almorzaba o tomaba el té.
En unos instantes Basarov recorrió todos los senderos del jardín, entró en el establo, en la cuadra, encontró a dos muchachos con los que enseguida hizo amistad, y se fue con ellos a buscar ranas a un pequeño pantano, sito a una versta de la finca.
—¿Y para qué quieres las ranas, barín(10)? —preguntó uno de los muchachos.
—Verás —le respondió Basarov, que poseía una habilidad especial para infundir confianza en las gentes del pueblo, aunque nunca era tolerante con ellas y las trataba con desgano—: Cojo la rana, la abro y miro lo que pasa dentro de ella, y puesto que nosotros somos lo mismo que las ranas, sólo que andamos con los pies, de esa forma sé también lo que pasa dentro de nosotros.
—¿Y de qué te sirve eso?
—Para no equivocarme si te pones enfermo y me toca curarte. —¿Acaso eres médico?
—Sí.
—Vaska, ¿has oído? El barín dice que tú y yo somos lo mismo que las ranas, ¿Qué te parece?
—A mí me dan miedo las ranas —respondió Vaska, un chico de unos siete años, rubio como el lino, vestido con una casaquilla gris de cuello tieso y con los pies descalzos.
—¿Por qué te dan miedo? ¿Acaso muerden?
—¡Vamos, filósofos, al agua! —les dijo Basarov.
Entre tanto, Petrovich también se había despertado y se encamino al instante a la habitación de Arkadi, que ya estaba vestido. Padre e hijo salieron a la terraza, situándose bajo el alero de la marquesina. En una mesa, cerca de la barandilla, ya estaba dispuesto el samovar(11) con agua hirviendo. Apareció la misma niña que recibió a los viajeros y dijo con un hilillo de voz:
—Fidosina Nikolaievna no se encuentra bien del todo y no puede venir. Me ordena les pregunte si desean servirse ustedes mismos el té o quieren que envié a Duniasha.
—Yo mismo lo serviré —se apresuró a responder Nikolai Petrovich.
—Arkadi, ¿cómo lo prefieres, con crema o con limón?
—Con crema —respondió Arkadi, y después de un breve silencio añadió—: ¡Papascha!
—¿Qué? —profirió Nikolai Petrovich mirando a su hijo con turbación. Arkadia bajó los ojos.
—Perdona, papascha, si mi pregunta te parece inoportuna —comenzó—, pero tu sinceridad de ayer me anima a corresponder del mismo modo... ¿No te enfadarás?
—Habla.
—Tú me infundes valor para preguntarte... ¿No crees que Finichka...? ¿No crees que ella no vine a servir el té porque estoy yo aquí?
Nikolai Petrovich se volvió ligeramente.
—Quizá —dijo al fin—. Ella supone..., le da vergüenza... Arkadi lanzó una rápida mirada a su padre.
—No tiene por qué darle vergüenza. En primer lugar, ya conoces mi modo de pensar —a Arkadi le gustaba mucho pronunciar esas palabras—, en segundo lugar, ¿acaso quiero yo causar la más ligera molestia en tu vida, en tus costumbres? Además, estoy seguro de que no pudiste hacer una mala elección; si has permitido que viva contigo, bajo el mismo techo, es porque ella lo merece. En todo caso un hijo no es quién para juzgar padre, y mucho menos yo. Y sobre todo a un padre como tú que jamás limitó mi libertad en ningún sentido.
Al principio a Akardi le temblaba la voz. Se sentía generoso, pero al mismo tiempo, tenía la impresión de que estaba sermoneando a su padre. Sin embargo, que la voz propia influye grandemente en la persona y Akardi pronunció las últimas palabras con firmeza, incluso produciendo efecto.
—Gracias, Akardi —dijo con voz sorda Nikolai Petrovich, y pasó sus dedos de nuevo por sus cejas y su frente—. Tus suposiciones en verdad justas. Claro que si esa joven no lo mereciese... No se trata de un capricho pasajero. Me cuesta trabajo hablar contigo de esto, mas tú debes comprender que para ella era violento venir aquí, estando tú, el mismo día de tu llegada.
—En ese caso yo mismo iré a verla —exclamó Akardi, en un nuevo arranque de generosidad, levantándose de un salto—. Le explicaré que no debe avergonzarse de mí.
—Arkadi —balbuceo—, por favor, espera. Allí... No te he advertido...
Pero Akardi ya no lo oía, pues había abandonado la terraza a toda prisa. Nikolai Petrovich lo siguió con la vista y se dejó caer en la silla lleno de turbaciones. Su corazón empezó a latir con fuerza... Era difícil adivinar, lo sentía; quizás imaginara las futuras relaciones con su hijo, o creería que Arkadi lo hubiese estimado más de no haberle hecho confidencias y al mismo tiempo se reprochaba a si mismo su propia debilidad. Todos esos sentimientos lo embargaban, pero a manera de sanciones y no muy precisas. Mientras tanto el sonrojo no desaparecía de su rostro y su corazón no cesaba de latir.
Se oyeron pasos acelerados y Arkadi entró en la terraza.
—¡Ya nos hemos presentado, padre! —exclamó éste, denotando en su rostro cierta expresión de cariñoso y benevolente triunfo—. Fiedosia Nikolaievna, efectivamente, no se encuentra del todo bien y vendrá después. Pero, ¿cómo no me anunciaste que tengo un hermano? Anoche mismo lo hubiera besado sin esperar a hoy.
Antes que Nikolai Petrovich tuviera tiempo de estrechar a su hijo contra su corazón, Arkadi se levantó y se echó en sus brazos. —¿Qué es eso? ¿Otra vez abrazándose? —resonó detrás la voz de Pavel Petrovich. Padre e hijo se alegraron igualmente de su aparición en aquel momento. En la vida hay situaciones conmovedoras, de las cuales deseas salir cuanto antes.
—¿De qué te asombras? —inquirió alegremente Nikolai Petrovich—. Hace un siglo que esperaba a mi Arkadi... Desde que llegó ayer no he podido expansionarme a mis anchas.
—No me asombro en absoluto —observó Pavel Petrovich—; por el contrario, estoy dispuesto a abrazarle yo también.
Akardi se acercó a su tía y sintió de nuevo en las mejillas el contacto de sus bigotes perfumados. Pavel Petrovich se sentó en la mesa. Llevaba un elegante traje inglés de mañana y de tocado un pequeño fez, aunque, que lo mismo que la corbata, anudada con descuido, hacía alusión al albedrío de la vida de la aldea, aunque el apretado cuello de la camisa, que no era blanca, sino mas abigarrada, como corresponde al atuendo matinal, se ajustaba, inexorablemente, como de costumbre, en la rasurada barbilla.
—¿Dónde está tu nuevo amigo? —preguntó.
—¿No está en casa. Generalmente madruga y se va por ahí.
Ante todo, no hay que prestarle atención. No le gustan las ceremonias.
—Si salta a la vista —Pavel Petrovich empezó a untar con parsimonia la mantequilla en el pan—. ¿Y estará mucho tiempo con nosotros?
—Ya veremos. Ésta aquí de paso. Va a ver a su padre.
—¿Y donde vive su padre?
—En nuestra misma provincia, a unas ochenta verstas de aquí.
Posee allí una pequeña finca. Antes era médico de regimiento.
—¡Tate! Por algo me preguntaba yo donde había oído ese apellido. Basarov. ¿Recuerdas, Nikolai, que en la división de papá había un medico que se apellidaba Basarov?
—Creo recordarlo.
—Exactamente. Entonces el médico es su padre. —Pavel Petrovich se atusó los bigotes—. Bien y este señor Basarov, ¿Qué es?
¿Qué es Basarov? ¿Desea usted, tío, que le explique quién es Basarov?
—Hazme ese favor, querido sobrino.
—Pues es un nihilista.
— ¿Cómo? —preguntó Nikolai Petrovich, mientras que Pavel
Petrovich quedaba inmóvil, con el cuchillo en el aire, untado de mantequilla.
—Es un nihilista —repitió Arkadi.
—Nihilista según tengo entendido, proviene del vocablo latino nihil, que significa nada —dijo Nikolai Petrovich—. Y en consecuencia, ¿ese término define a una persona... que no reconoce nada?
—Di mejor, que no respeta nada —aclaró Pavel Petrovich, volviendo a untar mantequilla.
—Que todo lo considera con sentido crítico —observó Arkadi.
—¿Y no es lo mismo? —preguntó Pavel Petrovich.
—No, no es lo mismo. Nihilista es una persona que no acata ninguna autoridad, que pone y no acepta ningún principio, por muy respetable que sea.
—¿Y acaso eso está bien?
—Según como se mire tío. Para unos está bien; para otros muy mal.
—¿De veras? Bueno, eso no va con nosotros. Pertenecemos al siglo pasado y creemos que sin principios —Pavel Petrovich pronunció esa palabra suavemente, con acento francés mientras Akardi, por el contrario, la pronunciaba con acento ruso—; sin admitir esos principios, como tú dices, es imposible dar un paso, es imposible respirar. Vous avez changé tout cela(12). Dios nos dé salud y nos conceda honores. A nosotros sólo nos tocará admirarnos, señores... ¿Cómo dijiste?
—Nihilista —precisó Arkadi.
—Antes había hegelianos y ahora, nihilistas. Veremos cómo vas a existir en el vacío en un espacio sin aire.
Pero ya es hora del chocolate. Hermano, haz el favor de llamar.
Nikolai Petrovich tocó el timbre y llamó: “¡Duniasha!” Mas en lugar de Duniasha, acudió a la terraza la misma Fienichka. Era ésta una joven de unos veintitrés años, blanca y dulce, de ojos y cabello oscuros, con rojos y gordezuelos labios infantiles y manos pequeñas y finas. Llevaba un aseado vestido de percal y sobre sus hombros torneados echaba con soltura una pequeña pañoleta nueva de color azul celeste. Traía una taza grande de chocolate que puso ante Pavel Petrovich, dando muestras de enorme turbación. Un rubor ardiente cubrió su lindo rostro. Bajó la mirada y se detuvo ante la mesa, apoyándose en la misma punta de los dedos. Parecía avergonzada de haber venido y al mismo tiempo, se sentía con derecho de hacerlo. Pavel Petrovich frunció el ceño severamente y Nikolai Petrovich quedó confuso.
—Buenos días, Fienichka —musitó entre dientes.
—Buenos días —respondió ella con voz tenue, pero sonora. Y mirando de reojo a Arkadi, que le sonría amistosamente, salió silenciosa. Andaba contoneándose ligeramente, pero lo hacía con discreción.
Por unos instantes reinó el silencio en la terraza. Pavel Petrovich, que estaba tomando su chocolate, levantó súbitamente la cabeza y dijo a media voz:
Efectivamente, Basarov se acercaba a través de los macizos de flores. Traía el gabán y los pantalones manchados de lodo. Una planta de pantano rodeaba el ala de su viejo sombrero. En la mano derecha traía un pequeño saco en el que se movía algo vivo.
Con paso acelerado llegó a la terraza y saludando con un ademán de cabeza, dijo:
—Buenos día, señores, perdonen que haya llegado con retraso al té. Tengo que colocar en su sitio a estas cautivas.
—¿Qué son? ¿Sanguijuelas? —preguntó Pavel Petrovich. —No, son ranas.
—¿Y usted se las come o las cría?
—Las utilizo en mis experimentos —respondió con indiferencia Basarov, entrando en la casa.
—Entonces las abrirá —observo Pavel Petrovich—. No cree en los principios, pero en las ranas, sí.