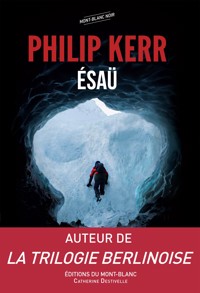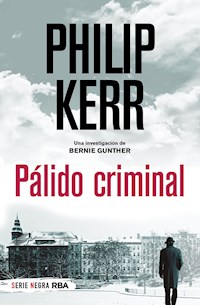
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
Mientras Hitler está preparando una guerra, las calles de Berlín son el escenario de un tipo de terror ajeno a los nazis. Un psicópata está asesinando y violando a muchachas jóvenes y de apariencia aria. Las altas esferas no pueden permitir esta ofensa al pueblo alemán. Por eso, el poderoso Reinhard Heydrich recurre al investigador privado Bernie Gunther para atrapar al criminal. A pesar de su odio hacia los nazis, Gunther colaborará para conseguir su objetivo. No hay nada más terrorífico que un desequilibrado que mata a adolescentes indefensas... o quizá sí.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Título original: Berlin Noir. The Pale Crimina
© Thynker Ltd, 1990.
© de la traducción: Isabel Merino, 2001.
© de esta edición digital: RBA Libros S.A., 2021. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO875
ISBN: 9788491878056
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PORTADA
PORTADILLA
CRÉDITOS
DEDICATORIA
PRIMERA PARTE
1. VIERNES, 26 DE AGOSTO
2. LUNES, 29 DE AGOSTO
3. MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO
4. LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
5. MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
6. VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
7. DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE
8. LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE
9. VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE
10. LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE
11. JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE
12. SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
13. DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
14. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE
SEGUNDA PARTE
15. LUNES, 17 DE OCTUBRE
16. MARTES, 18 DE OCTUBRE
17. VIERNES, 21 DE OCTUBRE
18. MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE
19. SÁBADO, 20 DE OCTUBRE
20. JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE
21. VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE
22. DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE
23. LUNES, 7 DE NOVIEMBRE
24. JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE
NOTA DEL AUTOR
KERR PHILIP. BERNIE GUNTHER
KERR PHILIP. SCOTT MANSON
OTROS TÍTULOS DE PHILIP KERR EN RBA
PARA JANE
Hay muchas cosas en tu buena gente que me asquean, y no hablo de su maldad. Cómo desearía que poseyeran una locura que les llevara a perecer, igual que este pálido criminal. Querría que su locura se llamara verdad, lealtad o justicia, pero poseen su virtud a fin de vivir mucho y con una deprimente comodidad.
NIETZSCHE
PRIMERA PARTE
Sueles fijarte mucho más en la tarta de fresas del Café Kranzler cuando tu dieta te la prohíbe.
Bueno, últimamente he empezado a sentirme igual respecto a las mujeres. Solo que no estoy a dieta, sino que me encuentro con que las camareras, sencillamente, no me hacen ningún caso. Y además, hay tantas bonitas por todas partes. Mujeres, quiero decir, aunque me follaría igual a una camarera que a cualquier otro tipo de hembra. Hubo una mujer hace un par de años. Estaba enamorado de ella, pero desapareció. Bueno, es algo que le sucede a mucha gente en esta ciudad. Pero desde entonces solo he tenido asuntos ocasionales. Y ahora, si me vierais en Unter den Linden, moviendo la cabeza de un lado a otro, pensaríais que tenía la mirada fija en el péndulo de un hipnotizador. No sé, puede que sea el calor. Este verano Berlín suda tanto como el sobaco de un panadero. O puede que sea yo, a punto de cumplir los cuarenta y empezando a babear cuando tengo cerca una chica. Cualquiera que sea la razón, mi ansia por copular es absolutamente salvaje, algo que las mujeres te ven enseguida en los ojos y entonces ni se acercan a ti.
A pesar de todo, en el largo y tórrido verano de 1938, la violencia más cruel disfrutaba de cierto renacimiento de tipo ario.
1
VIERNES, 26 DE AGOSTO
—Es igual que un jodido cuco.
—¿Quién?
Bruno Stahlecker levantó la vista del periódico.
—Hitler, ¿quién va a ser?
Se me encogió el estómago al sentir que se me venía encima otra de las profundas analogías de mi socio sobre los nazis.
—Sí, claro —dije con firmeza, deseando que esa muestra incondicional de comprensión le haría desistir de una explicación más detallada. Pero no hubo suerte.
—Acaba de arrancar al polluelo austríaco del nido europeo y ya parece que el checoslovaco corre peligro —dijo, y golpeó el periódico con el dorso de la mano—. ¿Has visto esto, Bernie? Movimientos de tropas alemanas en la frontera de los Sudetes.
—Sí, ya me imaginaba que hablabas de eso.
Cogí el correo de la mañana y, sentándome, empecé a mirarlo. Había varios cheques y eso ayudó a calmar mi irritación con Bruno. Parecía difícil de creer, pero estaba claro que ya había bebido. Aunque por lo habitual es casi monosilábico (lo cual prefiero, porque yo también soy un tanto taciturno), el alcohol siempre hacía que Bruno se volviera más locuaz que un camarero italiano.
—Lo raro es que los padres no se dan cuenta. El cuco sigue echando a los otros polluelos y los padres adoptivos siguen alimentándolo.
—Quizá confían en que cerrará el pico y se largará —dije con intención, pero Bruno era demasiado insensible para enterarse. Eché una ojeada al contenido de una de las cartas y luego volví a leerla, más despacio.
—Lo que pasa es que no quieren enterarse. ¿Qué hay en el correo?
—¿Qué? Ah, algunos cheques.
—Bendito sea el día que nos trae cheques. ¿Algo más?
—Una carta. Anónima. Alguien quiere que me reúna con él en el Reichstag a medianoche.
—¿Dice por qué?
—Asegura que tiene información sobre un antiguo caso mío. Una persona que desapareció y sigue desaparecida.
—Claro, las recuerdo a todas igual que me acuerdo de los perros con rabo. Son algo muy poco corriente. ¿Vas a ir?
—Últimamente no duermo muy bien —dije, encogiéndome de hombros—, así que, ¿por qué no?
—¿Quieres decir aparte de que el Reichstag sea una ruina calcinada y no sea seguro meterse allí? Bueno, para empezar, podría ser una trampa. Alguien podría querer matarte.
—Entonces, a lo mejor la enviaste tú.
Se rio, incómodo.
—Tal vez debería ir contigo. Podría ocultarme, pero estar a tiro.
—¿A tiro de bala? —Negué con la cabeza—. Si quieres matar a alguien no le pides que vaya a un sitio donde lo natural es que esté alerta.
Abrí un cajón del escritorio. A primera vista no hay mucha diferencia entre una Mauser y una Walther, pero cogí la Mauser. El ángulo de la culata y la forma general de la pistola hacen que tenga más solidez que la Walther, es algo más pequeña, pero tiene la misma fuerza de impacto. Es una pistola que, igual que un cheque por una cifra sustanciosa, me daba una sensación de tranquila confianza en cuanto me la metía en el bolsillo. Blandí la Mauser en dirección a Bruno.
—Y sea quien sea el que me haya enviado la invitación a esta fiesta, sabrá que llevaré una pipa.
—¿Y si hay más de uno?
—Coño, Bruno, tampoco hay que llamar al mal tiempo. Sé que hay riesgos, pero nuestro negocio es así. Los periodistas reciben boletines, los soldados reciben partes y los detectives reciben anónimos. Si hubiera querido recibir cartas lacradas, me habría hecho abogado.
Bruno asintió, jugueteó con el parche de su ojo y luego trasladó sus nervios a la pipa; ese utensilio símbolo del fracaso de nuestra asociación. Detesto la parafernalia de fumar en pipa: la petaca, el atacador, escariador y el mechero especial. Los fumadores de pipa son grandes maestros en manosear y toquetear, y una maldición tan enorme para nuestro mundo como un desembarco de misioneros cargados de sostenes en Tahití. No era culpa de Bruno, porque, a pesar de beber tanto y de sus irritantes costumbres, seguía siendo el buen detective que yo había rescatado de su olvidado destino en una remota comisaría de la Kripo en Spreewald. No, la culpa era mía: había descubierto que mi temperamento era tan incompatible para asociarme con alguien como para ser presidente del Deutsche Bank.
Pero, al mirarlo, empecé a sentirme culpable.
—¿Te acuerdas de lo que decíamos en la guerra? Si lleva tu nombre y dirección escritos, puedes estar seguro de que te encontrará.
—Lo recuerdo —dijo, encendiendo la pipa y volviendo a su Völkischer Beobachter.
Lo miré leer, extrañado.
—Antes sacarás una información de verdad de un pregonero que de ese periodicucho.
—Cierto. Pero me gusta leer el periódico por la mañana, aunque sea un montón de mierda. Es una costumbre que tengo.
Nos quedamos callados durante un rato.
—Mira, aquí hay otro de esos anuncios: «Rolf Vogelmann, Investigador Privado. Especializado en personas desaparecidas».
—Nunca he oído hablar de él.
—Sí que has oído. Ya salía uno igual en los anuncios por palabras del viernes pasado. Te lo leí, ¿no te acuerdas? —Se sacó la pipa de la boca y me apuntó con la boquilla—. ¿Sabes?, a lo mejor tendríamos que anunciarnos, Bernie.
—¿Por qué? Tenemos todo el trabajo que podemos hacer y más. Las cosas nunca nos habían ido mejor. Así que, ¿quién necesita gastos extra? Además, es la reputación lo que cuenta en este negocio, no los centímetros de una columna en el periódico del partido. Es evidente que ese Rolf Vogelmann no sabe qué coño está haciendo. Piensa en todo el trabajo que nos viene de los judíos. Ninguno de nuestros clientes lee esa mierda.
—Bueno, si no crees que lo necesitemos, Bernie...
—Lo necesitamos tanto como un tercer pezón.
—Antes había quien pensaba que eso era señal de buena suerte.
—Y otros muchos creían que era razón suficiente para quemarte en la hoguera.
—La señal del diablo, ¿eh? —dijo con una risita—. Oye, puede que Hitler lo tenga.
—Tan seguro como que Goebbels tiene una pezuña hendida. Coño, todos vienen del mismo infierno. Todos y cada uno de esos cabrones.
Oí cómo resonaban mis pasos en la desierta Königsplatz mientras me acercaba al edificio del Reichstag. Solo Bismarck, frente a la entrada oeste, de pie en su pedestal, con la mano en la espada y la cabeza vuelta hacia mí, parecía dispuesto a oponerse a mi presencia allí. Pero, por lo que yo recordaba, nunca había sido un entusiasta defensor del Parlamento alemán —ni había pisado aquel lugar—, así que dudaba que se hubiera sentido muy inclinado a defender una institución a la que su estatua, quizá simbólicamente, volvía la espalda. Y no es que quedara mucho en el recargado edificio de estilo renacentista por lo que ahora valiera la pena luchar. Con su fachada ennegrecida por el humo, el Reichstag parecía un volcán que hubiera presenciado su última y más espectacular erupción. Pero el fuego fue algo más que la mera ofrenda calcinada de la República de 1918; también fue la más clara muestra de piromancia que se le podía dar a Alemania para anunciar lo que Adolf Hitler y su tercer pezón nos reservaban.
Me encaminé al lado norte, hasta lo que había sido el Portal V, la entrada pública por la que yo había pasado una vez, con mi madre, hacía más de treinta años.
Dejé la linterna en un bolsillo de mi chaqueta. Lo único que le falta a un hombre que anda por la noche con una linterna en la mano para ser un blanco perfecto es pintarse unos círculos de color en el pecho. Y, además, entraba más que suficiente luz de la luna a través de lo que quedaba del tejado para que yo viera por dónde iba. Sin embargo, mientras cruzaba el vestíbulo norte y entraba a lo que había sido una sala de espera, amartillé la pistola ruidosamente para que quienquiera que me estuviera esperando supiera que iba armado. Y en aquel fantasmagórico silencio resonó más fuerte que un escuadrón de la caballería prusiana.
—No vas a necesitar eso —dijo una voz desde las tribunas, que estaban por encima de mí.
—De todas formas, la conservaré por el momento. Puede que haya ratas por aquí.
El hombre soltó una risa burlona.
—Las ratas se fueron hace mucho tiempo. —La luz de una linterna me dio en la cara—. Vamos, Gunther, sube.
—Me parece que conozco tu voz —dije, empezando a subir las escaleras.
—A mí me pasa lo mismo. A veces reconozco mi voz, solo que no me parece conocer al hombre que la usa. Eso no es nada raro, ¿verdad? Al menos en estos tiempos.
Saqué la linterna del bolsillo y la dirigí al hombre que ahora retrocedía y entraba en la sala que yo tenía enfrente.
—Es interesante saberlo. Me gustaría oírte decir una cosa así en la Prinz Albrecht Strasse.
—Así que finalmente me has reconocido —dijo riendo de nuevo.
Lo alcancé al lado de una enorme estatua de mármol del emperador Guillermo I, que se erigía en el centro de un gran vestíbulo de forma octogonal, donde mi linterna puso de relieve sus rasgos. Tenían un algo cosmopolita, aunque hablaba con acento berlinés. Algunos dirían que parecía más que un poco judío, considerando el tamaño de su nariz. Esa nariz que dominaba el centro de su cara como la varilla de un reloj de sol y tiraba del labio superior, forzando una sonrisa desdeñosa. Llevaba el pelo rubio, que ya encanecía, muy corto, lo cual tenía por efecto acentuar la altura de su frente. Era una cara astuta y artera, y le iba perfectamente.
—¿Sorprendido? —dijo.
—¿De que el jefe de la policía criminal de Berlín me haya enviado una nota anónima? No, es algo que me pasa constantemente.
—¿Habrías venido si la hubiera firmado?
—Probablemente no.
—¿Y si hubiera sugerido que vinieras a la Prinz Albrecht Strasse en lugar de aquí? Admite que sentías curiosidad.
—¿Desde cuándo la Kripo tiene que confiar en las sugerencias para llevar a la gente a comisaría?
—En eso tienes razón. —Sonriendo más abiertamente, Arthur Nebe sacó una petaca de un bolsillo de su chaqueta—. ¿Un trago?
—Gracias. No me vendrá mal.
Eché un buen trago al claro alcohol de cereal que me ofrecía amablemente el Reichskriminaldirektor y saqué mis cigarrillos. Después de encender los de ambos sostuve la cerilla en alto durante un par de segundos.
—No es un sitio fácil de incendiar —dije—. Un hombre solo, actuando sin ayuda alguna..., debió de ser un cabrón muy ágil. Incluso así, calculo que Van der Lubbe necesitaría toda la noche para conseguir que su bonito fuego de campamento ardiera.
Di una calada al cigarrillo y añadí:
—Por ahí se dice que Hermann el Gordo le echó una mano; una mano con un tizón encendido, quiero decir.
—¿Cómo te atreves a decir una cosa así de nuestro amado primer ministro? —Pero Nebe se reía al decirlo—. El bueno de Hermann, mira que cargarle la culpa. Claro que estuvo de acuerdo con el incendio, pero no fue idea suya.
—¿Y de quién fue, entonces?
—De Joseph el Tullido. Con aquel pobre capullo de holandés le cayó el premio gordo. Van der Lubbe tuvo la mala suerte de decidirse a incendiar este sitio justo la misma noche que Goebbels y sus muchachos. Joseph pensó que le había tocado la lotería, y más cuando resultó que Lubbe era comunista. Lo único que olvidó fue que si arrestas a alguien, habrá un juicio, y eso supone que tendrás que pasar por esa irritante formalidad de presentar pruebas. Y desde el principio estuvo claro para cualquiera con la cabeza en su sitio que Lubbe no podía haber actuado solo.
—¿Y por qué no dijo nada durante el juicio?
—Lo llenaron de no sé qué mierda para que se estuviera callado, amenazaron a su familia... ya sabes a qué me refiero. —Nebe esquivó un enorme candelabro de bronce, retorcido y caído en el sucio suelo de mármol—. Ven. Quiero que veas algo.
Hizo que lo siguiera hasta el gran salón de la Dieta, donde Alemania había visto su última apariencia de democracia. Elevándose muy por encima de nosotros estaba el esqueleto de lo que había sido la cúpula de cristal del Reichstag. Pero todo el cristal había saltado por los aires y, a la luz de la luna, el armazón de cobre parecía la tela de una araña gigantesca. Nebe enfocó con su linterna las vigas requemadas y partidas que rodeaban el salón.
—Resultaron muy dañadas por el fuego, pero ¿ves aquellas medias figuras que sostienen las vigas... las que soportan letras del alfabeto?
—Apenas.
—Sí, bueno, algunas son irreconocibles. Pero si te esfuerzas todavía podrás ver que forman un lema.
—La verdad es que no puedo, no a la una de la madrugada.
Nebe no me hizo caso.
—Dice: «El país antes que el partido».
Repitió el lema casi con reverencia y luego me dirigió una mirada que supuse llena de significado.
Suspiré y sacudí la cabeza.
—Vaya, esta sí que es gorda. ¿Tú? ¿Arthur Nebe? ¿El Reichskriminaldirektor? ¿Un nazi hasta la médula? Que me parta un rayo.
—Camisa parda por fuera, sí —dijo—. No sé de qué color soy por dentro, no es rojo, no soy comunista. Pero tampoco es pardo. Ya no soy nazi.
—Coño, eres el mismo diablo cambiando de chaqueta.
—Lo soy ahora. Tengo que serlo para seguir vivo. Claro que no siempre fue así. La policía es mi vida, Gunther. La quiero. Cuando vi como la corroía el liberalismo durante los años de Weimar pensé que el nacionalsocialismo restablecería el respeto a la ley y el orden en este país. Pero ha sucedido lo contrario, ahora es peor que nunca. Fui yo quien ayudó a quitarle a Diels el control de la Gestapo, solo para encontrarme con que lo sustituían Himmler y Heydrich, y...
—... y entonces todo empezó a hacer aguas. Ya me hago una idea.
—Está llegando el momento en que todos tendrán que hacer lo mismo. No cabe el agnosticismo en la Alemania que Himmler y Heydrich nos tienen preparada. O das la cara por tus principios o sufres las consecuencias. Pero todavía se pueden cambiar las cosas desde dentro. Y cuando llegue el momento necesitaremos hombres como tú. Hombres dentro del cuerpo en quienes se pueda confiar. Por eso te he pedido que vinieras, para tratar de convencerte para que vuelvas.
—¿Yo? ¿Volver a la Kripo? Bromeas. Mira, Arthur, tengo un buen trabajo, me gano muy bien la vida. ¿Por qué voy a tirar todo eso por la borda por el placer de volver a la policía?
—Puede que no tengas otra alternativa. Heydrich cree que podrías serle útil si volvieras a la Kripo.
—Ya veo. ¿Por alguna razón en particular?
—Hay un caso del que quiere que te encargues. Seguro que no tengo que contarte que Heydrich se toma su fascismo como algo muy personal. Y, por lo general, consigue lo que quiere.
—¿Y ese caso de qué va?
—No sé qué intenciones tiene. Heydrich no me confía lo que piensa. Solo quería prevenirte, para que estuvieras sobre aviso y no hicieras ninguna estupidez, como decirle que se vaya al infierno, que podría ser tu primera reacción. Los dos sentimos mucho respeto por tus cualidades como detective. Pero, además, da la casualidad de que yo quiero tener a alguien en la Kripo en quien pueda confiar.
—Vaya, hay que ver lo que pasa cuando eres popular.
—Lo pensarás, ¿verdad?
—No veo cómo podría evitarlo. Será un cambio respecto a los crucigramas, supongo. De cualquier modo, gracias por el aviso, Arthur, te lo agradezco. —Me pasé la mano por la boca reseca, nervioso—. ¿Te queda algo de ese refresco? No me iría mal un trago. Que te den tan buenas noticias es algo que no pasa cada día.
Nebe me alargó la petaca y me lancé sobre ella como un bebé sobre el pecho de su madre. Era menos atractiva, pero casi igual de reconfortante.
—En tu carta de amor mencionabas que tenías cierta información sobre un antiguo caso. ¿O era solo el equivalente al perrito de un pederasta?
—Hace un tiempo buscabas a una mujer. Una periodista.
—De eso hace ya bastante. Casi dos años. No la encontré. Fue uno de mis muy frecuentes fracasos. Quizá tendrías que informar a Heydrich de eso. Puede que lo convenciera para soltarme de sus garras.
—¿Quieres la información o no?
—Vale, no hagas que me ajuste el nudo de la corbata para oírlo, Arthur.
—No es mucho, pero ahí va. Hace un par de meses, el propietario de la casa donde vivía tu cliente decidió volver a pintar los pisos, incluyendo el de ella.
—¡Qué generoso por su parte!
—En el baño, detrás de una especie de panel falso, encontró todo el equipo de un toxicómano. No había droga, pero sí todo lo que se necesita para satisfacer el hábito: agujas, jeringuillas, toda la parafernalia. Mira, el inquilino que ocupó el piso después de que tu periodista desapareciera era un sacerdote, así que no parece probable que las agujas fueran suyas, ¿verdad? Y si la dama se drogaba, eso podría explicar muchas cosas, ¿no te parece? Quiero decir que nunca se sabe qué puede hacer un drogadicto.
Meneé la cabeza.
—Ella no era de ese tipo. Me habría dado cuenta, ¿no crees?
—No necesariamente. No si estaba tratando de dejarlo. No si tenía mucho carácter. Bueno, mira, me informaron y pensé que te gustaría saberlo. Así que ahora puedes cerrar ese caso. Si tenía esa clase de secreto, a saber qué otras cosas pudo haberte ocultado.
—No, no había nada más. Le eché una buena mirada a sus pezones.
Nebe sonrió, nervioso, no muy seguro de si le estaba contando un chiste verde o no.
—¿Y estaban bien esos pezones?
—Solo tenía dos, Arthur, pero eran preciosos.
2
LUNES, 29 DE AGOSTO
Las casas de la Herbertstrasse, en cualquier otra ciudad que no fuera Berlín, habrían estado rodeadas de un par de hectáreas de césped enmarcado por setos. Pero allí ocupaban cada solar dejando muy poco espacio, o ninguno, para la hierba o el enlosado. A algunas de ellas no las separaba de la acera más que la anchura de la verja. En cuanto a arquitectura, exhibían una mezcla de estilos, que iban desde el palladiano al neogótico o el guillermino, y había algunas que eran tan pintorescas que resultaba imposible describirlas. Juzgada en su conjunto, la Herbertstrasse era como una asamblea de viejos mariscales y grandes almirantes vestidos con sus uniformes de gala y obligados a permanecer sentados en sillas de campaña exageradamente pequeñas e inadecuadas.
La casa con aspecto de enorme tarta nupcial donde me habían convocado hubiera encajado perfectamente en una plantación de Mississippi, una impresión aumentada por la criada, negra como un caldero, que abrió la puerta. Le enseñé mi identificación y le dije que me esperaban. Miró el carné tan recelosa como si hubiera sido el mismísimo Himmler.
—Frau Lange no me ha dicho nada sobre usted.
—Supongo que se olvidó —dije—. Mire, hace solo media hora que me llamó al despacho.
—Está bien —dijo a regañadientes—. Será mejor que entre.
Me acompañó a una sala que se habría podido considerar elegante si no fuera por el enorme hueso para perros, solo parcialmente roído, que había en la alfombra. Miré alrededor buscando al propietario, pero no estaba a la vista.
—No toque nada —dijo el caldero negro—. Voy a avisarle de que usted está aquí.
Luego, murmurando como si la hubiera obligado a salir del baño, se fue, anadeando, a buscar a su ama. Me senté en un sofá con armazón de caoba y delfines tallados en los brazos. Al lado había una mesa a juego, con el tablero soportado por colas de delfín. Los delfines eran un recurso humorístico muy popular entre los ebanistas alemanes, pero yo, personalmente, veía más sentido del humor en un sello de tres pfennigs. Llevaba allí unos cinco minutos cuando el caldero volvió a entrar balanceándose para decirme que Frau Lange me recibiría.
Recorrimos un pasillo largo y sombrío que albergaba un montón de peces disecados, uno de los cuales, un hermoso salmón, me detuve a admirar.
—Hermoso pez —dije—. ¿Quién fue el pescador?
Se volvió con impaciencia.
—Aquí no hay ningún pescador, solo peces. Vaya casa esta para peces, gatos y perros. Solo que los gatos son peores. Por lo menos los peces están muertos. A los perros y los gatos no se les puede quitar el polvo.
Casi automáticamente pasé el dedo por la vitrina del salmón. No parecía que quitar el polvo fuera una actividad frecuente; e incluso con mi relativamente corto conocimiento del hogar de los Lange, era fácil ver que raramente se pasaba el aspirador por las alfombras, si es que se pasaba alguna vez. No es que, después del barro de las trincheras, un poco de polvo y unas cuantas migas por el suelo me molesten mucho, pero, de cualquier modo, he visto muchas casas de los peores barrios de Neukólln y Wedding más limpias que aquella.
El caldero abrió unas puertas cristaleras y se hizo a un lado. Entré en una sala desordenada, que parecía ser en parte despacho, y las puertas se cerraron tras de mí.
Era una mujer grande, carnosa como una orquídea. La grasa le colgaba, pendulante, de la cara y los brazos de color melocotón, dándole el aspecto de uno de esos perros estúpidos, criados para que parezca que la piel les queda varias tallas demasiado grande. Su propio y estúpido perro era aún más informe que el sharpei mal vestido al que ella se parecía.
—Ha sido usted muy amable viniendo a verme tan rápidamente —dijo.
Hice unos cuantos murmullos deferentes, pero ella tenía la clase de aplomo que solo se consigue viviendo en una dirección de tantas campanillas como la Herbertstrasse.
Frau Lange se sentó en una chaise longue de color verde y extendió el perro por encima de su generoso regazo como si fuera una labor de punto que fuera a seguir tejiendo mientras me explicaba cuál era su problema. Supuse que estaría cerca de los cincuenta y cinco. No es que eso importara. Cuando las mujeres superan los cincuenta, su edad deja de tener interés para nadie, salvo para ellas mismas. Con los hombres sucede justamente lo contrario.
Sacó una pitillera y me invitó a fumar, añadiendo como advertencia:
—Son mentolados.
Creo que fue la curiosidad lo que me hizo coger uno, pero con la primera calada se me encogió el estómago y comprendí que había olvidado por completo lo asqueroso que es el sabor a mentol. Ella se echó a reír cuando vio mi evidente incomodidad.
—¡Apáguelo, hombre de Dios! Tienen un sabor horrible. No sé por qué los fumo, de verdad que no lo sé. Fume uno de los suyos o no conseguiré que me preste atención.
—Gracias —dije, apagándolo en un cenicero del tamaño de un tapacubos—. Me parece que será lo mejor.
—Y ya que está en ello, sirva un par de copas. No sé a usted, pero a mí me vendría bien.
Señaló hacia un secreter Biedermeier, cuya sección superior, con sus columnas jónicas de bronce, representaba un antiguo templo griego en miniatura.
—Hay una botella de ginebra ahí dentro —dijo—. No le puedo ofrecer nada salvo zumo de lima para mezclarla. Me temo que es lo único que bebo.
Era un poco temprano para mí, pero preparé dos combinados. Me gustó que tratara de hacer que me sintiera cómodo, aunque se suponía que esa era una de mis habilidades profesionales. Pero es que Frau Lange no estaba nerviosa en lo más mínimo. Tenía todo el aspecto de ser una dama con un buen número de habilidades. Le alargué la bebida y me senté en un chirriante sillón de cuero que estaba al lado de la chaise longue.
—¿Es usted un hombre observador, Herr Gunther?
—Soy capaz de ver lo que está sucediendo en Alemania, si se refiere a eso.
—No me refería a eso, pero me alegra saberlo, de todos modos. No, lo que yo quería decir era si es bueno viendo cosas.
—Vamos, Frau Lange, no hay necesidad alguna de actuar como un gato que da vueltas alrededor de la leche caliente. Vaya derecha al plato y bébasela. —Esperé un segundo, observando su creciente incomodidad—. Lo diré por usted si quiere. Lo que me pregunta es si soy bueno como detective.
—Me temo que no sé casi nada de esos asuntos.
—No hay razón alguna por la que tuviera que saber algo.
—Pero si he de confiar en usted, me parece que debería conocer sus credenciales.
Sonreí y dije:
—Como comprenderá, el mío no es un tipo de negocio en el que pueda mostrarle el testimonio de varios clientes satisfechos. La confidencialidad es tan importante para mis clientes como lo es en un confesionario. Quizás incluso más.
—Pero entonces, ¿cómo puedes saber que has contratado los servicios de alguien que es bueno en lo que hace?
—Soy muy bueno en lo que hago, Frau Lange. Mi reputación es bien conocida. Hace un par de meses incluso me hicieron una oferta por mi negocio. Y si quiere saberlo, era una oferta muy buena.
—¿Y por qué no vendió?
—En primer lugar, la empresa no estaba en venta. Y en segundo lugar, resultaría igual de malo como empleado que como patrón. De cualquier modo, es halagador que suceda una cosa así. Claro que todo esto no viene al caso. La mayoría de las personas que quieren los servicios de un investigador privado no necesitan comprar la firma. Por lo general, suelen pedir a sus abogados que busquen a alguien. Averiguará que me recomiendan varios bufetes de abogados, incluyendo aquellos a los que no les gustan ni mi acento ni mis modales.
—Perdóneme, Herr Gunther, pero la abogacía es una profesión demasiado sobrevalorada.
—No se lo discuto. Todavía tengo que encontrar un abogado que no sea capaz de robarle los ahorros a su madre. Los ahorros y el colchón donde los esconde.
—En todas las cuestiones de negocios siempre he descubierto que mi propio criterio era mucho más de fiar.
—¿Cuál es su negocio exactamente, Frau Lange?
—Soy propietaria y directora de una editorial.
—¿La Editorial Lange?
—Como le he dicho, pocas veces me he equivocado al seguir mi propio criterio, Herr Gunther. El negocio editorial tiene que ver con el gusto y, para saber qué se venderá, uno debe entender algo de los gustos de las personas a quienes vende. Mire, yo soy berlinesa hasta la médula y creo conocer esta ciudad y a su gente. Así que, volviendo a mi pregunta original, que tenía que ver con sus dotes de observación, respóndame a esto: si yo fuera forastera en Berlín, ¿cómo me describiría a la gente de esta ciudad?
—¿Qué es un berlinés? —dije sonriendo—. Una buena pregunta. Hasta ahora ninguno de mis clientes me ha pedido que salte a través de un par de aros para demostrar qué perro tan inteligente soy. ¿Sabe?, por lo general no suelo hacer esa clase de exhibiciones, pero en su caso voy a hacer una excepción. A los berlineses les gusta que la gente haga excepciones por su causa. Espero que esté prestando atención porque he empezado mi actuación. Sí, les gusta que les hagan sentirse excepcionales, aunque al mismo tiempo quieren mantener las apariencias. En su mayoría, tienen el mismo aspecto. Una bufanda, sombrero y zapatos que podrían llevarte hasta Shanghai sin hacerte ni una rozadura. Da la casualidad de que a los berlineses les gusta andar, razón por la cual tantos tienen perro; un perro fiero si eres viril, un perro muy mono si eres otra cosa. Los hombres se peinan más que las mujeres y además se dejan crecer unos bigotes tan espesos que se podrían cazar jabalíes dentro. Los turistas piensan que a muchos berlineses les gusta disfrazarse de mujeres, pero la verdad es que las berlinesas feas han dado muy mala fama a los hombres. Aunque ahora no hay muchos turistas. El nacionalsocialismo los ha convertido en algo tan raro como Fred Astaire con botas militares.
»La gente de esta ciudad toma nata con casi cualquier cosa, incluyendo la cerveza, y la cerveza es algo que se toman muy en serio. Las mujeres prefieren que tenga una sólida capa de espuma, igual que los hombres, y no les importa pagarla ellas mismas. Casi todos los que conducen, conducen demasiado rápido, pero a nadie se le pasaría por la cabeza saltarse un semáforo en rojo. Tienen los pulmones destrozados porque el aire es insano y porque fuman demasiado. Tienen también un sentido del humor que parece cruel si no lo entiendes y mucho más cruel si lo entiendes. Compran secreteres Biedermeier caros y tan sólidos como búnkeres y cuelgan cortinillas tras los cristales de sus ventanas para ocultar lo que tienen dentro. Es una mezcla típicamente idiosincrásica de lo ostentoso y lo privado. ¿Qué tal lo estoy haciendo?
Frau Lange asintió.
—Aparte del comentario sobre las mujeres feas de Berlín, va perfectamente.
—No era pertinente.
—Ahora se ha equivocado. No se retracte o dejará de gustarme. Era pertinente. Ya verá por qué dentro de un momento. ¿Cuáles son sus honorarios?
—Setenta marcos al día, más gastos.
—¿Y qué gastos podría haber?
—Es difícil de decir. Viajes, sobornos, cualquier cosa que aporte información. Le daré recibos de todo salvo de los sobornos. Me temo que en eso tendrá que aceptar mi palabra.
—Bueno, confiemos en que tenga buen criterio para juzgar por lo que vale la pena pagar.
—Hasta ahora nadie se ha quejado.
—Y supongo que querrá algo por adelantado. —Me entregó un sobre—. Dentro encontrará mil marcos en efectivo. ¿Le parece satisfactorio? —Asentí—. Naturalmente, querré un recibo.
—Naturalmente —dije, y le firmé el papel que ella había preparado. «Muy profesional», pensé. Sí, sin ninguna duda era toda una dama—. Por curiosidad, ¿por qué me eligió? No le preguntó a su abogado, y yo —añadí pensativo— no me anuncio, claro.
Se puso en pie, todavía con el perro en los brazos, y fue hasta el escritorio.
—Tenía una de sus tarjetas profesionales —dijo, entregándomela—. Es decir, mi hijo la tenía. La encontré hace por lo menos un año en el bolsillo de uno de sus trajes viejos, que iba a enviar al Socorro Invernal. —Se refería al programa de beneficencia organizado por el Frente Alemán del Trabajo—. La guardé, con intención de devolvérsela, pero, cuando se lo comenté, me temo que me dijo que la tirara. Pero no lo hice. Supongo que pensé que podría serme útil en algún momento. Bueno, no me equivoqué, ¿verdad?
Era una de mis antiguas tarjetas, de la época anterior a mi asociación con Bruno Stahlecker. Incluso tenía el teléfono de mi vivienda anterior anotado en el dorso.
—Me gustaría saber de dónde la sacó —dije.
—Creo que me dijo que era del doctor Kindermann.
—¿Kindermann?
—Le hablaré de él enseguida, si no le importa.
Saqué una tarjeta nueva de la cartera.
—No tiene importancia, pero ahora tengo un socio, así que será mejor que tenga una de las nuevas.
Le di la tarjeta y la dejó sobre el escritorio, al lado del teléfono. Mientras se volvía a sentar su cara adoptó una expresión seria, como si hubiera desconectado algo dentro de su cabeza.
—Y ahora será mejor que le diga por qué lo he llamado —dijo en tono grave—. Quiero que averigüe quién me está chantajeando. —Se detuvo, removiéndose incómoda en la chaise longue—. Lo siento, no me resulta muy fácil.
—Tómese el tiempo que necesite. El chantaje pone nervioso a cualquiera.
Asintió y bebió un poco de ginebra.
—Bueno, hace unos dos meses, quizás algo más, recibí un sobre con dos cartas que mi hijo había escrito a otro hombre. Al doctor Kindermann. Por supuesto, reconocí la letra de mi hijo y, aunque no las leí, supe que eran de naturaleza íntima. Mi hijo es homosexual, Herr Gunther. Lo sé desde hace tiempo, así que no fue la horrible revelación que creía ese malvado. Era algo que dejaba claro en su nota, así como que tenía en sus manos varias cartas más como las que yo acababa de recibir y que me enviaría si le pagaba la suma de mil marcos. Si me negaba, no tendría otra alternativa que hacerlas llegar a la Gestapo. Estoy segura de que no tengo que explicarle, Herr Gunther, que este gobierno tiene una actitud menos tolerante con esos desgraciados jóvenes que la República. Ahora cualquier contacto entre hombres, por inocente que sea, se considera punible. Si se pusiera al descubierto que Reinhart es homosexual, sin duda el resultado sería que lo enviarían a un campo de concentración por un período de hasta diez años.
»Así que pagué, Herr Gunther. Mi chófer dejó el dinero donde me dijeron y, al cabo de una semana, más o menos, recibí no un paquete de cartas, sino una sola. Iba acompañada de otra nota anónima que me informaba de que el autor había cambiado de opinión, que era pobre, que yo tendría que comprar las cartas de una en una, y que todavía le quedaban diez. Desde entonces me ha devuelto cuatro, que me han costado casi cinco mil marcos. Cada vez pide más.
—¿Y su hijo sabe todo esto?
—No. Y al menos de momento, no veo razón alguna para que los dos tengamos que sufrir.
Suspiré y estaba a punto de expresar mi desacuerdo cuando me detuvo.
—Sí, ya sé, va a decirme que así es más difícil atrapar a ese criminal, y que Reinhart puede tener información que podría ayudarle. Por supuesto, tiene toda la razón. Pero escuche mis motivos, Herr Gunther.
»Para empezar, mi hijo es un chico impulsivo. Lo más probable es que su reacción fuera decirle a ese chantajista que se fuera al diablo, y no pagar. Eso llevaría, casi con toda certeza, a que lo arrestaran. Reinhart es mi hijo, y como madre lo quiero mucho, pero es un estúpido, y no tiene ningún sentido práctico. Imagino que el que me está chantajeando comprende muy bien la psicología humana. Y sabe lo que una madre viuda siente por su único hijo, especialmente si es rica y está bastante sola, como yo.
»En segundo lugar, conozco bastante bien el mundo de los homosexuales. El difunto doctor Magnus Hirschfeld escribió varios libros sobre el tema, uno de los cuales me siento orgullosa de haber publicado. Es un mundo secreto y traicionero, HerrGunther, donde un chantajista tiene carta blanca. Es decir, que puede que ese malvado conozca a mi hijo. Incluso entre hombres y mujeres, el amor puede resultar una buena razón para el chantaje, y más aún si hay adulterio o corrupción de la raza, que parece ser lo que más preocupa a esos nazis.
»Debido a esto, cuando usted haya descubierto la identidad del chantajista, se lo diré a Reinhart y entonces será él quien decidirá lo que se haga. Pero hasta entonces él no sabrá nada de todo esto. —Me miró de forma inquisitiva—. ¿Está de acuerdo?
—Su razonamiento es impecable, Frau Lange. Parece haber reflexionado sobre esto con mucha claridad. ¿Puedo ver las cartas de su hijo?
Asintiendo, extendió el brazo para coger una carpeta que había al lado de su asiento y luego vaciló.
—¿Es necesario? Quiero decir, leer las cartas.
—Sí, lo es —dije con firmeza—. ¿Conserva las notas del chantajista?
Me entregó la carpeta.
—Todo está aquí —dijo—. Las cartas y los anónimos.
—No le pidió que se los devolviera.
—No.
—Eso es bueno. Quiere decir que estamos tratando con un aficionado. Alguien que hubiera hecho esto antes le habría pedido que le devolviera las notas con cada pago. Para impedir que acumulara pruebas contra él.
—Entiendo.
Eché una ojeada a lo que, con demasiado optimismo, había llamado pruebas. Las notas y los sobres estaban escritos a máquina en papel de buena calidad sin ningún rasgo distintivo y habían sido enviados desde diversos distritos del oeste de Berlín —W.35, W.40, E.50— y todos los sellos conmemoraban el quinto aniversario de la llegada al poder de los nazis. Eso me dijo algo. El aniversario había tenido lugar el 30 de enero, así que quien chantajeaba a Frau Lange no debía de comprar sellos muy a menudo.
Las cartas de Reinhart Lange estaban escritas en ese papel tan caro que solo los enamorados se molestan en comprar. Esa clase que cuesta tanto que tiene que tomarse en serio. La letra era pulcra y cuidadosa, incluso esmerada, que era más de lo que se podía decir del contenido. Quizás un empleado de unos baños turcos no habría encontrado nada censurable en ellas, pero en la Alemania nazi las cartas de amor de Reinhart Lange bastaban para otorgar a su descarado autor un viaje a un KZ con el pecho lleno de triángulos de color rosa.
—Este doctor Lanz Kindermann —dije, leyendo el nombre en el sobre con perfume a lima—, ¿qué sabe de él exactamente?
—En una época, Reinhart se convenció de que debía seguir un tratamiento contra la homosexualidad. Primero probó varios preparados endocrinos, pero no le hicieron efecto. Parecía que la psicoterapia ofrecía más posibilidades de éxito. Creo que varios miembros de alto rango del partido y chicos de las Juventudes Hitlerianas se habían sometido al mismo tratamiento. Kindermann es psicoterapeuta y Reinhart lo conoció cuando ingresó en su clínica de Wannsee en busca de tratamiento. En lugar de recibirlo, empezó una relación íntima con Kindermann, que también es homosexual.
—Perdone mi ignorancia, pero ¿qué es exactamente la psicoterapia? Pensaba que era algo que ya no estaba permitido.
Frau Lange meneó la cabeza.
—No estoy segura del todo. Pero creo que trata los trastornos mentales como parte de la salud física en su conjunto. No me pregunte en qué difiere de ese Freud, salvo que él es judío y Kindermann es alemán y su clínica es exclusivamente para alemanes. Alemanes ricos, con problemas de drogas y alcohol, de esa clase que se siente atraída por las facetas más excéntricas de la medicina; la quiropráctica y todo eso. O esos otros que solo buscan un caro descanso. Entre los pacientes de Kindermann se cuenta incluso Rudolf Hess, el lugarteniente del Führer.
—¿Conoce personalmente al doctor Kindermann?
—Solo lo he visto una vez. No me gustó. Es un austríaco arrogante.
—¿No lo son todos? —murmuré—. ¿Cree que sería capaz de hacer un chantaje? Después de todo, las cartas iban dirigidas a él. Si no es Kindermann, tiene que ser alguien que lo conozca perfectamente o, por lo menos, alguien que haya tenido la oportunidad de robarle las cartas.
—Confieso que no había sospechado de Kindermann por la simple razón de que las cartas los implican a los dos. —Se quedó pensativa un momento—. Ya sé que parece estúpido, pero nunca había pensado en cómo habrían llegado a caer las cartas en manos de una tercera persona. Pero ahora que usted lo menciona, supongo que las debieron de robar, a Kindermann, diría yo.
Asentí y dije:
—De acuerdo. Ahora déjeme que le haga una pregunta bastante más difícil.
—Ya sé lo que va a decir, Herr Gunther —dijo con un enorme suspiro—. Me va a preguntar si he pensado en la posibilidad de que mi propio hijo sea el culpable.
Me miró con ojo crítico y añadió:
—No me he equivocado, ¿verdad? Es justo la clase de pregunta cínica que esperaba que me hiciera. Ahora sé que puedo confiar en usted.
—Para un detective ser cínico es tan necesario como para un jardinero tener mano con las plantas, Frau Lange. A veces ese cinismo me mete en líos, pero casi siempre me impide subestimar a las personas. Así que espero que me perdone si le digo que esta podría ser la mejor de las razones para no involucrarlo a él en la investigación, y que usted ya había pensado en ello.
La vi sonreír ligeramente y añadí:
—Ya ve que no la subestimo, Frau Lange. —Ella asintió—. ¿Cree que podría ir escaso de dinero?
—No, como director del consejo de la Editorial Lange, tiene un salario considerable. Además, tiene rentas de un elevado fideicomiso que su padre estableció para él. También es verdad que le gusta jugar, pero peor que eso, a mi modo de ver, es que es el propietario de una cabecera totalmente inútil llamada Urania.
—¿Cabecera?
—Una revista. Sobre astrología y tonterías así. No ha hecho más que perder dinero desde el día que la compró. —Encendió otro cigarrillo y le dio una calada con los labios fruncidos como si fuera a silbar una melodía—. Pero sabe que si alguna vez necesitara dinero, solo tendría que venir a pedírmelo.
Sonreí con aire lastimero.
—Ya sé que no tengo un aspecto precisamente encantador, pero ¿alguna vez ha pensado en adoptar a alguien como yo?
Se echó a reír al oírme, y añadí:
—Me parece que su hijo es un joven muy afortunado.
—Es un malcriado, eso es lo que es. Y ya no es tan joven. —Se quedó mirando fijamente al vacío, en apariencia siguiendo el humo del cigarrillo—. Para una viuda rica como yo, Reinhart es lo que en el mundo de los negocios llamamos un «líder en pérdidas». No hay decepción alguna en la vida que pueda compararse ni de lejos a la desilusión producida por nuestro propio hijo.
—¿De verdad? He oído decir que los hijos son una bendición cuando nos vamos haciendo mayores.
—¿Sabe una cosa?, para ser un cínico, está empezando a hablar como un sentimental. Es fácil ver que no tiene hijos. Así que déjeme que lo corrija: los hijos son el reflejo de nuestra propia vejez. Son la forma más rápida de envejecer que conozco. El espejo de nuestro declive. Sobre todo del mío.
El perro bostezó y se bajó de un salto de su falda como si ya hubiera oído eso muchas veces. En el suelo se estiró y corrió hacia la puerta, donde se volvió y miró hacia su ama con aire expectante. Sin inmutarse ante aquella exhibición de arrogancia canina, Frau Lange se levantó para dejar que el animal saliera de la sala.
—Bueno, ¿y ahora qué hacemos? —dijo, volviendo a su chaise longue.
—Esperar a que llegue otra nota. Yo me encargaré de la próxima entrega de dinero. Pero hasta entonces me parece que sería buena idea si yo ingresara como paciente en la clínica de Kindermann durante unos días. Me gustaría saber un poco más sobre el amigo de su hijo.
—Supongo que eso es lo que quería decir cuando habló de gastos, ¿no?
—Trataré de que sea una estancia corta.
—Procure que sea así —dijo, adoptando un tono de maestra de escuela—. La Clínica Kindermann cuesta cien marcos al día.
—Una cifra muy respetable —dije soltando un silbido.
—Y ahora tendrá que disculparme, Herr Gunther —dijo—. Tengo que preparar una reunión.
Me guardé el dinero que me había dado y nos estrechamos la mano, después de lo cual recogí la carpeta que me había dado y encaminé mis pasos hacia la puerta.
Recorrí el polvoriendo pasillo y atravesé el vestíbulo.
Una voz bramó:
—Quédese donde está. Tengo que acompañarlo a la puerta. Frau Lange prefiere que les abra la puerta a sus visitas yo misma.
Puse la mano en el pomo de la puerta y me encontré con algo pegajoso.
—Seguro que se debe a ese carácter tan agradable que tiene usted. —Abrí la puerta de golpe, irritado, mientras el caldero negro atravesaba anadeando el vestíbulo—. No se preocupe —dije examinándome la mano—. Siga con lo que sea que esté haciendo en este pozo de polvo.
—Llevo mucho tiempo con Frau Lange —gruñó—, y nunca ha tenido ninguna queja de mí.
Me pregunté si ahí también habría un chantaje; después de todo, no tiene sentido tener un perro guardián que no ladra. No se me ocurría modo alguno de que fuera una cuestión de afecto, tratándose de esa mujer. Había más probabilidades de llegar a sentir afecto por un cocodrilo. Nos miramos fijamente unos segundos y luego dije:
—¿La señora siempre fuma tanto?
La negra lo pensó un momento, preguntándose si sería una pregunta con trampa. Finalmente, decidió que no lo era.
—Siempre va con un pitillo en la boca, se lo digo yo.
—Bueno, eso lo explica todo —dije—. Con todo ese humo a su alrededor, apuesto a que ni siquiera sabe que está usted aquí.
Masculló un taco y me cerró la puerta en la cara.
Tenía mucho en que pensar mientras conducía a lo largo de la Kurfürstendamm hacia el centro de la ciudad. Pensé en Frau Lange y aquellos mil marcos suyos que llevaba en el bolsillo. Pensé en un corto descanso en una bonita y cómoda clínica con los gastos pagados por ella y en la oportunidad que se me ofrecía, al menos durante un tiempo, de escapar de Bruno y de su pipa; por no hablar de Arthur Nebe y Heydrich. Puede que incluso curara mi insomnio y mi depresión.
Pero más que nada pensé en cómo podía haber llegado a darle mi tarjeta profesional y el número de teléfono de mi casa a una mariposilla austríaca de la que nunca había oído hablar.
3
MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO
La zona al sur de la Königstrasse, en Wannsee, alberga todo tipo de clínicas y hospitales privados, elegantes y lujosos, donde utilizan tanto éter en los suelos y ventanas como en los pacientes mismos. En lo que atañe al tratamiento, se inclinan a ser igualitarios. Un hombre podría tener la constitución de un elefante africano y no dejarían por ello de tratarle como si estuviera traumatizado por la guerra, asignándole un par de enfermeras de labios pintados para que lo ayudaran con las marcas más selectas de cepillos de dientes y de papel higiénico, siempre y cuando pudiera pagarlo. En Wannsee, tu saldo en el banco importa más que tu presión sanguínea.
La clínica de Kindermann se levantaba a cierta distancia de una tranquila calle, en una especie de parque bien cuidado que descendía suavemente hacia un pequeño estanque cerca del lago principal y que incluía, entre sus muchos olmos y castaños, un embarcadero, un cobertizo para los botes y una extravagancia gótica tan pulcramente construida que llegaba a tener un aire bastante más sensato. Parecía una cabina telefónica medieval.
La clínica en sí misma era una mezcla tal de hastiales, entramados de madera, montantes, torres y torretas almenadas que parecía más un castillo del Rin que un establecimiento sanitario. Al mirarla, uno casi esperaba ver un par de horcas en el tejado y oír los alaridos procedentes de una celda distante. Pero todo estaba tranquilo, sin señales de que hubiera nadie por allí. Solo se oía el sonido lejano de cuatro remeros en el lago, al otro lado de los árboles, que provocó los chillidos de los grajos.
Mientras cruzaba la puerta principal decidí que habría más posibilidades de encontrar unos cuantos pacientes deslizándose sigilosamente por el exterior a la hora en que los murciélagos deciden lanzarse a la tenue luz del crepúsculo.
Mi habitación estaba en el tercer piso, con unas vistas excelentes sobre las cocinas. Ochenta marcos diarios y era lo más barato que tenían. Deambulando por allí no pude dejar de preguntarme si con cincuenta marcos más al día no habría tenido derecho a algo un poco más grande, algo así como un cesto para la colada. Pero la clínica estaba llena. Mi habitación era la única que quedaba disponible, como me explicó la enfermera que me acompañó.
Era un encanto de mujer. Igual que la esposa de un pescador del Báltico pero carente de la gracia de la conversación campesina. Para cuando me había abierto la cama y me había dicho que me desnudara casi no podía respirar de tan excitado como estaba. Primero la criada de Frau Lange y ahora esta, tan lejos de un lápiz de labios como pudo estarlo un pterodáctilo. Y no es que no hubiera enfermeras bonitas por allí. Había visto muchas abajo. Debían de haber decidido que con una habitación tan pequeña, lo mínimo que podían hacer era darme una enfermera muy grande para compensar.
—¿A qué hora abre el bar? —pregunté.
Su sentido del humor iba de la mano con su belleza.
—Aquí no se permite el alcohol —dijo, arráncandome el cigarrillo, aún sin encender, de los labios—. Y está estrictamente prohibido fumar. El doctor Meyer vendrá a verle dentro de un momento.
—¿Y quién es ese, un marinero de segunda clase? ¿Dónde está el doctor Kindermann?
—El doctor está en una conferencia en Bad Neuheim.
—¿Y qué está haciendo allí? ¿Ha ingresado en una clínica? ¿Cuándo volverá?
—A finales de semana. ¿Es usted paciente del doctor Kindermann, Herr Strauss?
—No, no lo soy. Pero por ochenta marcos diarios esperaba serlo.
—El doctor Meyer es un médico muy capacitado, se lo aseguro.
Me miró frunciendo el ceño, impaciente, cuando se dio cuenta de que no había mostrado intención alguna de desnudarme, y empezó a chasquear la lengua como si estuviera tratando de ser amable con una cacatúa. Dando una fuerte palmada, me ordenó que me diera prisa y me metiera en la cama, ya que el doctor Meyer querría examinarme. Convencido de que sería totalmente capaz de desnudarme ella misma, decidí no resistirme. Mi enfermera no solo era fea, además debía haber aprendido su manera de tratar a los pacientes en algún mercado de verduras.
Cuando se hubo marchado, me puse a leer en la cama. Una clase de lectura que no describiría como apasionante sino, más bien, como increíble. Sí, esa era la palabra: increíble. Siempre había habido revistas extrañas, ocultistas, en Berlín, como Zenit y Hagal, pero desde las orillas del Maas hasta los bancos del Memel no había nada comparable con los aprovechados que escribían para Urania, la revista de Reinhart Lange. Hojearla durante unos quince minutos fue suficiente para convencerme de que Lange debía de estar como una cabra. Había artículos titulados «Wotan y los auténticos orígenes del cristianismo», «Los poderes sobrehumanos de los habitantes perdidos de la Atlántida», «La teoría de la glaciación explicada», «Ejercicios esotéricos de respiración para principiantes», «Espiritualismo y la memoria de la raza», «Doctrina de la Tierra hueca», «El antisemitismo como legado teocrático», etcétera. Pensé que para un hombre que publicaba esa clase de estupideces, probablemente el chantaje a un progenitor fuera la clase de actividad rutinaria con que uno podía entretenerse entre dos revelaciones ariosóficas.
Incluso el doctor Meyer, que en sí mismo no era un buen ejemplo de normalidad, se sintió impulsado a hacer un comentario sobre mis gustos en materia de lecturas.
—¿Suele leer este tipo de cosas? —preguntó, dando vueltas a la revista entre las manos como si hubiera sido un curioso objeto extraído de alguna ruina troyana por Heinrich Schliemann.
—No, la verdad es que no. La compré por curiosidad.
—Bien. Un interés anormal por lo oculto suele ser señal de una personalidad inestable.
—¿Sabe?, es lo mismo que yo estaba pensando.
—Por supuesto, no todo el mundo estaría de acuerdo conmigo. Pero las visiones de muchos personajes religiosos, como san Agustín o Lutero, probablemente tienen un origen neurótico.
—¿De verdad?
—Sí, desde luego.
—¿Qué opina el doctor Kindermann?
—Oh, Kindermann tiene algunas teorías muy poco corrientes. No estoy seguro de comprender su trabajo, pero es un hombre brillante. —Me cogió la muñeca—. Sí, sin duda alguna, un hombre muy brillante.
El doctor, que era suizo, llevaba un traje de tweed verde de tres piezas, una corbata de lazo que parecía una enorme mariposa, gafas y una perilla larga y blanca como la de un santón de la India. Me subió la manga del pijama y colgó un pequeño péndulo encima por la parte interior de mi muñeca. Observó cómo oscilaba y giraba durante un rato antes de dictaminar que la cantidad de electricidad que emitía indicaba que me sentía anormalmente deprimido y ansioso por algo. Fue una actuación impresionante, pero a prueba de bombas, ya que era probable que la mayoría de la gente que ingresaba en la clínica se sintiera deprimida o ansiosa por algo, aunque solo fuera por los honorarios.
—¿Qué tal duerme? —dijo.
—Mal. Un par de horas cada noche.
—¿Alguna vez tiene pesadillas?
—Sí, y ni siquiera pruebo el queso.
—¿Algún sueño repetitivo?
—Nada específico.