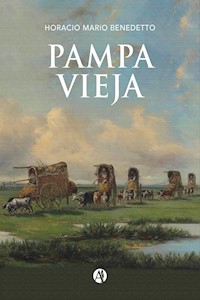
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una joven y hermosa mujer camina detrás del cortejo fúnebre de su esposo. Obligada a casarse en un arreglo matrimonial convenientemente orquestado por sus padres, rememora parte de su vida entre lágrimas. Momentos dulces y amargos se mezclan en el corazón de una persona que vivió en "otro Buenos Ayres", entre las invasiones inglesas y la fundación del país.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Horacio Mario Benedetto
Pampa Vieja
Benedetto, Horacio Mario Pampa Vieja / Horacio Mario Benedetto. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2841-4
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
NOTA DE AUTOR
AGRADECIMIENTOS
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
TERCERA PARTE
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPITULO VI
NOTA DE AUTOR
Hola. Deseo ofrecer a ustedes unas pocas palabras respecto a la novela que están por comenzar a leer. Y es que esta es justamente eso, una novela, una historia de amor que involucra a dos personas, inmersa en una época en la que nosotros no hemos vivido. En ningún momento intenté que esta sencilla obra fuese un libro de historia.
Encontrará aquel que la lea que algunos personajes son conocidos próceres. Su participación es prácticamente ilustrativa y de ningún modo está sujeta a hechos verídicos. Simplemente entran y salen, sin modificar la narración. Así, Santiago de Liniers, Cornelio Saavedra o el doctor Argerich, por citar a algunos, aparecen con un pequeño papel. Es un hecho que estuvieron en esos momentos y que su actuación verdadera fue decisiva en la formación de nuestro país, pero lo que aquí se relata no tiene que ver con ellos.
Gracias.
AGRADECIMIENTOS
A mis profesores de magisterio del ISFD N° 17 de la ciudad de La Plata.
A los cuatro que viven en casa y que son la razón de mi desvelo.
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
Veinticinco de mayo. Ciudad de Buenos Ayres.
Cuarto aniversario de la revolución.
Las celebraciones habían comenzado cerca de las diez de la mañana. Una salva de cañonazos inició el desfile del Regimiento de Patricios. Abogados, comerciantes, notables y no tanto formaban parte de las milicias que avanzaban por las calles con sus gallardos estandartes. Toda la ciudad había concurrido a la Plaza de La Victoria. En el Cabildo no había lugar ni para un alfiler, los representantes del Gobierno, del Tribunal de Justicia, del clero y toda la alta sociedad estaban presentes.
Palabras alusivas de neto corte patriótico por parte de los ilustres, locales e invitados, en los balcones del cabildo. La prédica, los vítores y la algarabía general le daban un clima eufórico a la celebración. Más tarde, una misa en la Catedral, luego entretenimientos para niños y grandes con golosinas de regalo, fuegos de artificio, etc. Un teatro ambulante hacía su función sobre un escenario preparado en una esquina de la plaza. Malabaristas asombraban a los que se acercaban. Un trovador solitario cantaba y tocaba una viola, alrededor de un grupo numeroso. Un ritmo pegadizo incitó al baile a algunos presentes. Los vendedores, pedigüeños y vagos daban vueltas buscando su oportunidad.
La ventisca de mayo arrimaba el olor a asado que se estaba preparando en la zona del Retiro. Una gran corrida de toros tendría lugar por la tarde, competencias de sortija, doma, pato, destrezas y habilidades, sorteos y al anochecer, bailes y reuniones en las casas de distinguidas personalidades.
Se descontaba el éxito de la jornada. Días más tarde, vendrían las quejas de los vecinos que vivían en las inmediaciones del lugar donde se efectuaban las corridas, por el olor que despedían los animales muertos en el evento. Esta situación se prolongaba hasta que, alguno de ellos, cansado de reclamar a las autoridades que los retiren, les prendía fuego, y terminaba con el asunto.
Amanecer del día veintiséis. Desorden general. Muchos hombres todavía deambulaban por las pulperías y cafés porteños, cantando, bailando y bebiendo. En todas las esquinas había una reunión de mamados. Los que podían caminar arrastraban a los que ya no se sostenían. Otros se habían dormido, allí, donde habían caído, tirados en la plaza, en los zaguanes o en el regazo de alguna puta en los tugurios de la orilla.
Los calabozos estaban llenos desde el mediodía anterior. Para esa hora el alcohol había provocado varias peleas a punta de cuchillo, a trompadas y a tiros. En una disputa, murieron ambos contendientes debido a las heridas que se propinaron mutuamente. En otra se pelearon dos borrachos, destrozaron las mesas y sillas del boliche en el que se encontraban. Varios de los presentes intentaron separarlos y terminaron golpeados por los contendientes que parecían ponerse de acuerdo para que no los interrumpan. Nadie acertaba a decir por qué o cómo había empezado la discusión. Luego de las curaciones en el hospital, los llevaron detenidos. Cuando despertaron de la borrachera, al día siguiente, descubrieron que eran hermanos.
Diez de la mañana del día veintiséis. Silencio de muerte en la ciudad, todo el mundo duerme. Solo los pájaros pasan de rama en rama reconociendo sus nidos, posándose donde les da la gana, aprovechando la ausencia de personas y animales.
En la casona de los Pérez Calaza se vive un clima muy distinto. Miguel, el dueño de casa, había tenido un infarto.
El Dr. Alberto Méndez, médico de la familia, había llegado pocos minutos antes. Se había vestido a las apuradas por la urgencia de la situación. Así se lo había manifestado el negro que lo había ido a buscar. La casa donde ahora estaba había sido escenario de una de las mejores fiestas porteñas. Muchos invitados, orquesta, baile, comida y bebidas para todos los gustos. Apenas dos horas hacía que se había retirado del lugar y ya estaba de vuelta. La resaca lo estaba matando y el sueño le nublaba la vista. Estaba mal arreglado, no se había lavado la cara ni se había peinado.
Apenas entró, sin formalidades, pidió algo caliente para beber e inmediatamente se dirigió a ver al enfermo. Aclaró su mente en pocos momentos, lo suficiente para darse cuenta de la gravedad de la situación. Algunos minutos después pidió a la esposa del paciente que enviara a un esclavo al hospital en busca de unos medicamentos. Con el correr de las horas la salud del enfermo se fue agravando. Fue trasladado de forma urgente, pero poco hubo que hacer. Su corazón, debilitado, no resistió.
El doctor Alberto Méndez anotó en el acta de defunción que el deceso del doctor Miguel Pérez Calaza se produjo en su presencia, siendo las seis treinta horas de la tarde, del día veintiséis de mayo del año mil ochocientos catorce.
CAPÍTULO II
Una multitud silenciosa acompañaba la pompa fúnebre. Acompasada, majestuosa, serena, con pasmosa lentitud, la carroza que transportaba el féretro del doctor Miguel Pérez Calaza pasaba sobre los adoquines de la Plaza de la Victoria en dirección al cementerio.
Arrastrado por cuatro caballos negros, con ricos ornamentos, reflejaba la posición económica y social del difunto y su familia. Al pescante, el criado negro, vestido de librea, testigo mudo, parecía pintado. La brisa otoñal hacía correr las hojas de los árboles. El golpe de los cascos sobre el empedrado parecía un repique sordo que se mezclaba con el vuelo de los estandartes. La muchedumbre callada, y el cortejo militar vestido de gala compuesto por el batallón de los abogados, como se los llamaba vulgarmente, aunque sus integrantes no eran todos abogados porque no alcanzaban a completar la cantidad de soldados que se requería para formarlo, daban un marco majestuoso, digno, de quien iba a ser sepultado en pocos momentos más.
No había ausentes. Todos habían ido a dar el último adiós a su compañero de armas, amigo y colega abogado.
Miguel Pérez Calaza era un caballero reconocido en la sociedad rioplatense de entonces. Capitán del novísimo Regimiento de Patricios que se creó luego de la primera incursión invasora y con una participación destacada en la reconquista de la ciudad, Pérez Calaza era también una persona muy bondadosa, de buen carácter, don de buen vecino, mejor hijo y, por sobre todo, excelente esposo.
Los funerales de alguien tan respetado habían convocado a todos los habitantes de la ciudad. Algunos, los más allegados, se acercaban con pesar. Otros, que no podían dejar de figurar, se hacían los pesarosos y algunos más, pocos por suerte, que todavía debían lavar su nombre después del acto fallido de haber jurado fidelidad a la corona inglesa luego de la primera invasión.
La viuda, María Magdalena Casares Ocaña de Pérez Calaza, la más hermosa mujer de Buenos Aires, esbelta, bella y encantadora aun de luto, caminaba detrás del coche que llevaba el féretro de su esposo.
Mirando todo sin ver nada, la memoria traía a su mente momentos vividos intensamente.
Había nacido en 1791, en el seno de una familia acomodada de la ciudad. Hija única, su infancia transcurrió entre lujos y placeres. Se formó con las comodidades propias del rango social de su familia. Servidumbre, ricos vestidos, educación con excelentes maestros, vacaciones, etc. Los días de semana, asistían a su casa varios profesores en distintas disciplinas, que la instruían y cubrían por completo las jornadas de estudio.
Una vez al mes se trasladaba con sus padres a los pagos de Palermo, a pasar el fin de semana en la casona familiar que había formado parte de la dote de su madre. Esperaba esta ocasión con gran entusiasmo. Partían el viernes por la tarde, o el sábado, bien temprano por la mañana, para aprovechar el día y volvían el domingo antes del anochecer. El viaje, penoso para sus padres, duraba una hora y media y era para ella un paseo realmente hermoso. Viajaba de pie, tomada de la puerta, mirando el paisaje. Absorta, con la vista perdida en la belleza de la naturaleza, no hacía caso a las continuas quejas de los mayores para que se sentara. Y razón no les faltaba, porque el coche daba unos tumbos que al menos distraído hubiera lanzado. Mientras se alejaban de la ciudad y se dispersaban cada vez más las viviendas, comenzaban a abundar los campos cultivados con distintos árboles frutales y otras plantaciones. La fragancia que se respiraba en el aire le llenaba los pulmones y el espíritu de alegre alborozo. Un respiro contra la pestilencia que ahogaba a la ciudad todos los días.
El chirrido de los elásticos, el zangoloteo que golpeaba a las personas contra las paredes del coche, la dureza de los asientos y la polvareda del camino que se metía por todos los resquicios, agotaba a sus padres, pero la emoción de la niña mantenía viva la iniciativa de descanso con que se concebía la salida. No obstante estas incomodidades con que comenzaba y finalizaba el paseo, la estadía en la quinta era maravillosa. La paz y quietud, los silencios del campo, el canto de los pájaros, la brisa que arrastraba los aromas del arroyo cercano al que Magdalena acompañaba a pescar a su padre, dejaron momentos imborrables en su memoria.
En ocasiones le permitían invitar a su prima a que los acompañara el fin de semana. Eran momentos deliciosos. Los pasaban conversando y jugando, comiendo frutas de los árboles que tenían en la quinta. Cuando nadie las observaba se escapaban al arroyo a bañarse o solo a mirar correr el agua entre las piedras.
En ocasiones su padre aprovechaba esos días de descanso para dar reuniones de negocios o pequeños banquetes y la estadía se hacía más prolongada. Los asistentes concurrían acompañados por sus familias. Podía asegurarse que, casi nunca, la familia Casares Ocaña pasaba el fin de semana en su casa de las afueras en soledad.
La quinta de Palermo tenía una población estable de cuatro negros. Una pareja mayor, que estaba a cargo, se ocupaba de controlar todas las tareas. Estas estaban orientadas al aseo de la casa, cuidado de los jardines y mantenimiento de las instalaciones, también la quinta, el gallinero y el corral que proveía los alimentos. El negro anciano repartía las actividades indistintamente y él mismo no tenía inconveniente en realizar cualquiera de ellas. Pero había una que no delegaba en nadie, nunca permitía a nadie que se acercara al establo. Allí, dos yeguas tobianas, madre e hija, y un petiso, desvelaban al negro. A los tres los había visto nacer.
A la yegua vieja la había comprado el patrón para las carreras, pero resultó un fiasco. Corrió tres veces y siempre llegó última. Algunos años después, murió al parir. Su descendencia no mejoró el pedigrí, pero resultaron buenos animales para el trabajo, capaces de recorrer grandes distancias y a buen tranco. Cuando el patrón organizaba alguna partida de caza, sabía que las yeguas estarían alistadas como siempre. El negro tenía todo preparado el viernes por la noche, y en muchas ocasiones había acompañado a su amo en alguna cacería de perdices.
Héctor Ocaña, su padre, había montado un imperio comercial, ayudado por la herencia que le dejaron sus padres y la amplia fortuna que proveyó su esposa. Tenía trato comercial y conexiones muy importantes en el Potosí y en Europa. Cada tres o cuatro años, su actividad le exigía trasladarse al Viejo Continente. Sin dudarlo, daba a toda su familia la noticia del viaje un par de meses antes y se divertía viendo la efervescencia que provocaba con la inesperada nueva.
El tiempo que transcurría hasta el momento de la partida se vivía con emoción y suspenso. La selección de los criados que los acompañarían también despertaba entusiasmo entre la servidumbre. Los negros se ufanaban de ser los elegidos de la patrona para dar envidia a los otros, pero al final iban siempre los mismos dos, la criada personal de su madre y el esposo de esta, que era un negro grandote y forzudo para cargar los paquetes y maletas. Su padre nunca aceptó tener un criado personal. Siempre repetía que se arreglaba solo para todo y así lo hizo.
En una oportunidad, tiempo después del regreso de uno de estos extensos viajes, Magdalena preguntó a su padre por qué iban a Europa y nunca viajaban al Potosí. El hombre contó a la niña los contratiempos que representaba un viaje de ese tipo por tierra, los peligros que entrañaba para la vida de las personas. —Muchos mueren durante el viaje —le dijo. A pesar de las explicaciones de su padre, a ella le fascinaba pensar en la posibilidad de viajar en carreta durante muchos días. Comer y dormir en el camino le parecía una aventura maravillosa.
Para el cumpleaños número doce de la niña, sus padres le organizaron una fiesta sorpresa. Invitaron a su prima y unas amigas. Orquesta y gran asado, muchos invitados amigos, e integrantes de la alta sociedad, fueron llegando a la quinta de Palermo para la celebración. Le prepararon una torta de dos pisos, recibió hermosos regalos, vestidos, una muñeca traída de España, pero el que más le gustó fue un perrito de carne y hueso que le trajo monseñor Tobías, al que llamó Pocho. Como estaban de vacaciones en la quinta, Magdalena tuvo tiempo de encargarse de la alimentación y educación del cachorro. Menudo berrinche armó el día que debieron volver a la ciudad, cuando se enteró que debía dejar a Pocho allí con los criados que cuidaban la casa.
—¡No puede vivir con nosotros en Buenos Ayres! —le dijo su padre.
—¿Por qué no? Si yo limpio todo lo que ensucia y le enseñé a dormir afuera.
—Pocho es un perrito y necesita mucho lugar. Nuestra casa tiene un lindo patio, pero es muy chico para tener un perro. A él no le pasará nada, va a estar aquí bien cuidado y alimentado y con mucho lugar para entretenerse y correr. —Hizo una pausa y continuó—: Lo podrás ver cada vez que vengamos.
Por más que intentara explicarle pros y contras, no hubo argumento que aplacara las quejas. Rompió a llorar. Hasta ese momento, su madre, que había guardado silencio, terció para poner fin a la rabieta. Dos gritos y un tirón de mechas fueron suficientes para terminar con el incidente.
Solamente una catástrofe de dimensiones inconcebibles daría por tierra con todas las precauciones que Héctor Ocaña había tomado para brindarle a su familia un buen pasar. ¿Qué podría suceder —se preguntaba a menudo— que cambiara el curso de los acontecimientos, que hiciera temblar los cimientos de aquello que había construido con tanto esfuerzo? A pesar de haber ahorrado e invertido de modo constante y responsable, don Héctor dependía de la entrada y salida diarias de mercaderías por el puerto de Buenos Ayres hacia el Potosí y viceversa, para asegurarse un ingreso que le permitiera mantener su actual nivel de vida, la hermosa casona de dos plantas, finos trajes, obras de arte, coche tirado por caballos, fiestas, servidumbre y la casaquinta en Palermo. Su posición económica les permitía pertenecer a la elite porteña, asistir a entretenidas veladas y tertulias donde se jugaba naipes y juegos de mesa, se escuchaba música y se conversaba. No podían perder todo ello. No ocurriría. Trabajaría con más ahínco, haría mejores negocios e invertiría con mayor atención.
Comenzó a sospechar que sus peores temores se podían hacer realidad cuando la escuadra británica fue divisada en el Río de la Plata.
Al principio no se sabía a qué atribuir su presencia allí, ni se tenía entera certeza de que fueran ingleses, pero pocos días después se confirmó el desembarco de tropas sobre la costa, bastante al sur de la ciudad.
Dos días más tarde las tropas inglesas entraron en la ciudad sin resistencia alguna.
Ante la duda, envió a toda la familia a Palermo para resguardarla.
Una parte de la sociedad porteña recibió con beneplácito al invasor, quien rápidamente tomó medidas económicas tendientes a conciliar con el sector al que no le simpatizaban.
Mientras tanto, en las tertulias más concurridas de Buenos Ayres, algunos personajes fueron cambiando sus preferencias. Estaban aquellos que consideraban a los ingleses como el enemigo y no asistían más a las reuniones sociales a donde los británicos eran invitados, y aquellos otros que aceptaban el cambio de gobierno, ya sea por conveniencias económicas o simplemente por cambiar de monarquía.
Héctor Ocaña se encontraba entre los primeros, pero cómo haría para mantener a su familia si no se relacionaba de algún modo con los ingleses.
Así fueron pasando los días. Algunas señoras ya pretendían arreglar una boda entre los oficiales ingleses y sus hijas, pero no les alcanzó el tiempo.
Las versiones de un alzamiento obligan a Beresford a tomar precauciones. Comienza a organizar a la tropa hacia el campo abierto, donde está seguro de ganar la batalla. Traslada algunos pertrechos hacia las afueras, pero una fuerte sudestada, que se extenderá por varios días, le impide moverse y les permite a los organizadores de la reconquista tomar la iniciativa y acercarse a Buenos Ayres con los hombres reclutados en Montevideo y otros lugares de este lado del río.
Pocos días después, Beresford tiene a un francés llamado Liniers en las puertas de la ciudad, al mando de 3500 hombres que no son un ejército regular. Justamente, esa condición de milicia voluntaria y fervorosa es la que le otorga más valor.
Beresford teme, ya no se siente seguro, percibe la inquietud en sus oficiales. Tres noches antes, dos de sus hombres del más alto rango le habían comentado que, estando invitados a una reunión social, no fueron recibidos por una supuesta indisposición del anfitrión, lo que les resultó muy llamativo. Ahora estaba claro que no los querían recibir por temor a las represalias de sus compatriotas.
El 12 de agosto de 1806, Liniers lanzó a sus hombres sobre la ciudad y no los pudo detener más. El embate avasallador de esos quinteros, cuchilleros, arrabaleros y porteños, arrasó con las tropas inglesas. Beresford y unos pocos sobrevivientes consiguen resguardarse en el fuerte. La tropa quiere prender fuego todo, con ingleses adentro. No parece haber forma de parar la masacre. Los acontecimientos se suceden sin que nadie pueda poner orden.
Liniers toma una decisión: serán muertos aquellos que desobedezcan y acto seguido ejecuta a dos hombres. La locura amaina, la muchedumbre se calma, el francés consigue retomar el control y exige la rendición incondicional. Los ingleses entregan las armas y son hechos prisioneros.
La algarabía se desata y el desorden retoma vigor. La turba, nuevamente enfurecida, pone rumbo a las familias traidoras. Otra vez, a punta de pistola, Liniers consigue que no haya linchamientos, pero dos casas son igualmente saqueadas y quemadas. También son arrebatados los criados. Por milagro salvan sus vidas los que simpatizaron con las fuerzas invasoras. Pero no podrán evitar el descrédito popular.
Los festejos se suceden por varios días.
Ocaña respira aliviado. Sus negocios y su familia quedaron a salvo. Él tenía una herida menor, producto de haber participado en la refriega. Pero estaba feliz. Cuando se aplacaran los ánimos y la calma retornara a los hogares, sería el tiempo de formar un nuevo gobierno para reemplazar al cobarde virrey Sobremonte, que había escapado con el erario público. Todo volvería a ser como antes.
Nada más lejos de la realidad.
La marina británica hace que se va, pero no se va. Mantiene bloqueado el ingreso al Río de la Plata. La flota inglesa no deja entrar ni salir ninguna mercancía. Se interrumpen todos los vínculos comerciales con el Potosí y con Europa. Pero el fervor patriótico consume todo. Se organiza por primera vez un ejército regular, con adiestramiento y disciplina. Se toman recaudos para un nuevo enfrentamiento. ¿Qué otra explicación tiene la presencia del enemigo vencido en el río?
Liniers, con mucho acierto, comprende que los ingleses no están vencidos. Se ganó una batalla por la ocupación de la ciudad, con la fortuna de una sudestada furibunda y el fervor enloquecido de los criollos. Había que preparar una defensa organizada para resistir otro embate, o no quedaría más remedio que sucumbir ante los británicos.
Mientras tanto, Ocaña se desesperaba por su situación. Sin ingresos no podría sostener por mucho tiempo su nivel de vida. Muchos otros como él se encontraban en idénticas condiciones, ya que una buena parte de la actividad comercial se había detenido. No salían materias primas de la colonia ni ingresaban manufacturas. Todo lo que se comerciaba tenía origen en las plantaciones, quintas, establos y granjas de la zona.
La solución llegó de la mano de su hija…
Magdalena contaba ya con quince años, edad ideal para arreglar una boda que le asegurara a la niña un futuro sin contratiempos y a su esposa y él mismo una vejez sin contratiempos. Cuando comentó su genial idea en el lecho matrimonial, se quedó sorprendido. Su mujer ya había pensado en ello, e incluso tenía apuntado al candidato.
Los Casares Ocaña sondearon al futuro pretendiente a través de monseñor Tobías y, como este mostró interés, las familias acordaron fecha para que los novios se conocieran en un almuerzo que se daría especialmente en la casa de la novia.
Pero el destino quiso que los futuros contrayentes se avistaran o, para mejor decir, que una viera al otro, con unos días de anticipación. Magdalena había ido a visitar a su prima, como hacía cada semana.
Las primas tenían una excelente relación, eran muy compañeras, compartían secretillos de chiquilinas, tomaban clases de piano con el mismo profesor y asistían juntas al mismo instructor que les enseñaba lectura, historia, matemáticas y religión.
Las muchachas conversaban animadamente en una de las habitaciones contiguas al salón donde se encontraban sus madres. Hablaban de la próxima boda, embargadas por la emoción. El hecho era toda una novedad para ambas.
Al enterarse que Magdalena se casaba, Isabel tenía sensaciones difíciles de explicar, envidiaba a su prima por ser la primera, y al mismo tiempo sentía cierto alivio por no serlo. Contar con la ventaja de poder enterarse con anticipación sobre el misterio de la noche de bodas era maravilloso.
Isabel le dijo al oído de su prima:
—¿Quieres saber cómo es tu prometido? ¿Quieres verlo?
Magdalena alzó la vista, sorprendida ante tal proposición. Dudó.
—¿Podemos verlo sin que él haga lo mismo con nosotras?
—Por supuesto, tonta, de lo contrario no te lo diría.
Se tomó unos instantes para contestar. Espiar a su futuro marido, sin que éste ni sus padres se enteraran, le parecía una travesura demasiado temeraria. Como Magdalena demoraba en responder, Isabel insistió.
—Pasará dentro de unos minutos. Todos los días lo hace a esta hora porque viene a visitar a su mamá que vive dos calles más abajo, cerca del convento. Él no nos verá porque viene por la otra vereda y no correremos las cortinas. Y además no tiene motivos para mirar hacia este lado; ¿qué te parece?
Magdalena todavía dudaba.
—Si nos ve, tampoco debes preocuparte, porque parecerá accidental.
—No parecerá accidental, Isabel. Cualquiera se daría cuenta de que estamos husmeando.
A pesar de las dudas que sentía en su pecho, la vivacidad e insistencia de su prima la animaron. Parecía ella más intrigada que la propia interesada. Dominada por la curiosidad se sorprendió a sí misma asintiendo.
Se dirigieron presurosas hacia el gran ventanal que daba a la calle y se echaron en el piso. Pasaron sus cabezas por debajo del largo cortinado, teniendo mucho cuidado de no moverlo para no ser vistas desde el exterior y con gran expectativa se dispusieron a esperar el paso del caballero. Hacía calor, el sol entraba de lleno por la ventana donde se habían acomodado. Hecha un manojo de nervios, con las manos transpiradas y el corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho, Magdalena esperaba, e Isabel no estaba menos ansiosa que su prima. De repente le dijo:
—¿Hace mucho que lo conoces, Isabel?
—Este verano papá los invitó a cenar, a él y a su mamá, pero vino solo porque la señora no puede caminar. Es una persona muy agradable, ya verás, te gustará.
Continuaron mirando. Pasaban algunas personas por la calle, el vendedor de pescado al que la mamá de Isabel siempre compraba hizo sonar la campanilla, pero esta vez no le compraron. Minutos más tarde volvió uno de los negros de la casa, que venía de vender las velas en el mercado. Luego pasó voceando el aguatero, montado sobre uno de los bueyes que tiraban de su carro. Varios vecinos salieron a comprarle. La mamá de Isabel discutió con el hombre por la turbiedad del agua.
—Si no le gusta vaya a buscarse agua usted —le contestó de mal modo.
Pasaron largos minutos. Las chicas comenzaron a impacientarse. Las molduras del balcón molestaban un poco la visión, pero no podían moverse si no querían ser descubiertas. Magdalena ya no aguantaba. Preguntó:
—¿Y cómo es?
—Pues es buen mozo, es alto...
De repente un vago temor la asaltó. ¿Y si no le gustaba, o tenía mal aliento como el doctor Méndez? Isabel siguió hablando, pero ella no la escuchaba. Metida en sus propias ideas, el grito de Isabel la sacó del sopor.
—¡Allí está! —exclamó su prima.
Con creciente crispación, Magdalena miraba a uno y otro lado, haciendo vista entre los barrotes de material, pero no lograba divisar a nadie. La transpiración le corría por las mejillas, tenía el vestido empapado. Giró la cabeza para mirar directo a Isabel y volvió la vista hacia la calle, de arriba abajo, de un lado a otro.
—¿Yyy?
Magdalena se había formado una imagen a gusto de su futuro esposo. Lo hacía joven, arrogante, alto, esbelto, de pelo largo y, como sabía que era soldado, se lo pintó siempre de uniforme. No estaba preparada para lo que iba a ver a continuación.
—¡Señálalo nuevamente que no lo veo, prima!
—¡Allí, allí, enfrente, es la única persona que está pasando, el de traje gris, boba! ¡¿Pero es que no lo ves?!
Magdalena se quedó muda por la sorpresa. No pudo articular palabra, volvió a mirar para confirmar lo que había visto. Toda la expectativa y la emoción que la invadían desde varios días antes se derrumbaron en un instante. No pudo soportar la desilusión con dignidad, decencia, y sobre todo, silencio.
—¡Pero si es un viejo! —dijo casi a gritos.
—¡Cállate, por favor, que te van a escuchar!
—¡Es un viejo! —repitió.
—Magdalena, ¡no grites!
Ya no le importaba hacer silencio. Se puso en pie de un salto y retrocedió, alejándose de la ventana, pero al hacerlo se pisó el vestido y cayó. Recogió sus faldas y, al incorporarse nuevamente, pisó tan fuerte la cortina que esta se desplomó con el barral completo golpeando a ambas en las cabezas y tirando una pequeña mesa de madera con ricos adornos de porcelana que su tía había traído de España. Todos se hicieron pedazos. Al caer, el pesado barral fue golpeando los cristales de la ventana y rompió algunos.
Semejante estruendo movilizó a todos los habitantes de la casa. Aparecieron corriendo los criados, su tía y su madre. A Isabel le salía sangre de la nariz. Ella estaba aturdida, en cuatro patas y tratando de desenredarse de la cortina. No sabía lo que sucedería a continuación, pero no le importaba. Seguramente no sería agradable…
Mientras caminaban en dirección al cementerio, recordaba con qué amarga pena vivió aquellos días previos a la boda. No dormía, no comía, no deseaba ver a nadie, pasaba el tiempo callada, malhumorada y retirada en su habitación.
Sus padres estaban muy enojados con ella, por el escandalete armado en lo de su prima, al que su madre dio por terminado con un furibundo sopapo para que dejara de gritar.
Al día siguiente, su padre, haciendo gala de amabilidad, subió hasta la habitación y con toda dulzura la llamó desde la puerta.
—María Magdalena, mi amor, tenemos que salir, con mamá, los tres. Bajá pronto por favor.
Ella no se encontraba allí. Estaba en el piso de arriba, en un pequeño descanso que tenía la escalera antes de llegar a la azotea. Solía jugar allí a veces, cuando era pequeña. Había dos ventanillas desde donde podía mirar al exterior, y la vista era fabulosa. Podía mirar hasta perderse en los campos para un lado o al río hacia el otro. En ocasiones, retraída, subía al descanso para estar sola. Pero hoy no observaba nada en particular. Miraba las pequeñas balsas que descargaban lo que traían los buques mercantes, el movimiento en tierra de los esclavos y sus amos, algunas carretas que iban o venían por los caminos polvorientos. Nada.
Sumida en la tristeza, dejaba correr las horas.
Su padre la volvió a llamar con la misma delicadeza de la primera vez. Jamás, por motivo alguno, Magdalena se habría perdido una salida. Era suficiente un solo llamado para que estuviera lista en un santiamén. Por unos instantes se ilusionó con un paseo que la distrajera un poco, pero sospechaba que no era así.
—Voy... —contestó de mala gana, y comenzó a bajar las escaleras.
Bajando, se encontró con su padre, sorprendido y algo molesto. Se sintió tonto, hablándole a una habitación vacía.
Cuando llegaron al salón, su madre los estaba esperando.
—¿A dónde vamos? —preguntó.
—A la costurera, tienes que probarte los primeros arreglos de tu vestido de bodas —le contestó la mujer, con menos suavidad que su padre, mientras se encaminaban hacia la puerta de calle. La relación con su madre estaba resentida desde el día anterior, jamás la habían golpeado ninguno de los dos.
Ella parecía otra persona. La determinación y la dureza de su mirada le resultaban desconocidas. Se quedó parada donde estaba. No se casaría con ese hombre, no iría a ninguna costurera, y no importaba cuántos sacrificios tuviera que hacer ni los golpes que le dieran, no obedecería. No sería una infeliz toda su vida por el deseo de sus padres.
—¡No iré! —les gritó—. ¡No me voy a casar con un viejo!
Su madre se volvió con una velocidad que la desconcertó nuevamente y le asestó otro sopapo que la derribó. No cabía en sí de la sorpresa. Esto era el colmo, arrebatada, indignada, se incorporó, subió a su habitación de inmediato y se encerró.
Esperó a que su madre subiera e intentara llevarla a la rastra. Estaba tensa, dispuesta a resistirse. Hasta pelearía si fuera necesario. Luego pensó que subiría su padre con el acostumbrado tono suave y mediador. Pero nada de eso ocurrió.
Los escuchaba discutir acaloradamente. No alcanzaba a comprender lo que decían. ¿Era posible suponer que su padre estaba de su lado? De lo contrario, ¿por qué discutían? No podía hacer ninguna conjetura válida. Pasaron varias horas. Al anochecer continuaba encerrada.
Estaba enfurecida con ellos, no podía evitar odiarlos por obligarla a casarse con un hombre mucho mayor que ella, tanto que sobrepasaba en edad a su propio padre. No podía pensar en la noche de bodas, perdería la virginidad con un viejo feo y arrugado. No había nada de romántico en ello, no lo deseaba y no le gustaba.
No la llamaron a cenar. No escuchaba movimientos. La casa parecía deshabitada por momentos. Un tamborileo de dedos en su puerta le hizo saber que del otro lado estaba la negra Tea, la cocinera de la casa. Seguramente le traía un bocadillo.





























