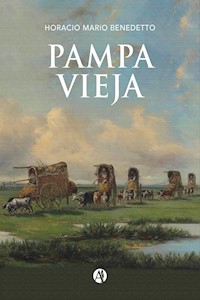4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Unas pocas personas desperdigadas en la Provincia de Buenos Aires, entre ellas un cura, un médico, un baqueano y la pareja que forman Marisol y el Negro Lucas, intentan sobrevivir en medio de la más absoluta carencia. La tierra ha quedado sumergida, las ciudades han desaparecido bajo el agua y la raza humana está frente a la posibilidad cierta de extinguirse. Los sobrevivientes se desvelan por generar alimentos, ropa y medicamentos que ya no pueden comprar en comercios que no existen más. El mundo como lo conocemos, la tecnología, las redes sociales y nuestra forma de vivir, desaparecieron por completo. Sin energía eléctrica y acabada por completo la organización política, se enfrentan a los mismos desafíos que el hombre prehistórico. Solo que aquel estaba adaptado a correr detrás de su comida… Imaginemos por un momento, ser uno de ellos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Horacio Mario Benedetto
La Bitácora
Benedetto, Horacio Mario La bitácora / Horacio Mario Benedetto. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3457-6
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
NOTA DE AUTOR
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
A los amigos y familiares que con sus aportes dieron verosimilitud y continuidad a esta obra:
Carlos Benedetto, Juan José Atencio, Cristina Cejas, Mariana Morando y la Doctora Cecilia Villa. Gracias.
A los cuatro que viven en casa y que son la razón de mis desvelos.
NOTA DE AUTOR
El avance de la raza humana sobre cada espacio libre de la tierra, el consiguiente desplazamiento de las distintas especies animales que derivaron en la irremediable extinción de muchas de ellas, las irresponsables actividades industriales sin cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la medicina que longevizó al hombre, sobre todo, dio lugar a un cambio climático “no natural”.
Tormentas de muchísima intensidad con copiosas lluvias e inundaciones en zonas donde nunca hubo problemas de ese tipo, vientos huracanados extraordinarios seguidos de períodos de sequía extrema que generaban incendios de magnitud, pérdidas millonarias, vidas malogradas, etc., todo por nuestra culpa.
Y entonces apareció el Covid.
Bastante nos amargamos y sufrimos durante la pandemia, por ello, lo que sigue a continuación nada tiene que ver con el Covid ni con el cambio climático, sino con lo que ocurrió después.
Sea cuando sea que usted tome este libro, sepa que esta historia, comienza mañana.
Capítulo I
Lucía yacía en su cama, de costado. Tenía un brazo fuera del lecho, apoyado sobre el asiento de una vieja silla de madera. Había estado llorando con alguna intermitencia, la embargaba de tristeza la muerte de su abuela Ema, hacía ya dos días. Se había ocupado de ella al morir la hija de Ema, su madre, la menor de seis hijos que tuvo con su abuelo el Gomi, a quien no conoció. Muy longeva, le calculaban que tendría cerca de ochenta años de edad, anciana encantadora, de pelo blanco, encorvadita, deambulaba por el sembrado y aunque el cuerpo ya no le daba, no dejaba de levantarse al alba como todos los demás. Algún tiempo atrás y luego de varios intentos de persuadirla por parte de los que estaban a cargo de la comunidad, consintió en no volver a trabajar al campo luego del mediodía. De todos modos nunca se quedó sentada en la casa rodante donde vivían ambas, andaba dando vueltas por la escuela, la cocina o el taller de herramientas y se quedaba allí dónde veía que podía dar una mano o convidar un mate.
Todos sus hijos habían muerto ya, pero era la mamá y la abuela de todos. Tenía doce nietos que daban vueltas a su alrededor y se desvivían por atenderla. Lucía se consideraba afortunada de poder convivir con ella.
Doña Ema, como la llamaban todos, era la última de los habitantes originarios de la zona, tenía la particularidad de caer bien, de colaborar sin entrometerse y de ayudar sin estorbar. Era la decana venerada de “El Yerbatal”. Había convivido con los que fundaron esa comunidad y las vecinas. Aunque siendo niña no participó activamente de las decisiones, estuvo y recordaba la mayor parte de los conflictos que tuvieron lugar en aquellos tiempos.
Una noche como cualquier otra de hace dos días, Lucía la acompañó hasta su cama, le dejó la taza de té sobre el banquito que hacía las veces de mesa de luz y la despidió con un beso en la frente. La viejita le acarició el rostro con las dos manos, le devolvió el beso y le deseó que descansara. Todas las veces le repetía lo mismo, “soñá con algo que te guste para que duermas bien”. En una oportunidad le preguntó por qué motivo le decía siempre eso y su abuela le contó que cuando era niña y ocurrieron las inundaciones, tuvo que dejar su casa y fueron a dar con su madre y su abuela a una fábrica de papel en otra ciudad. Sus recuerdos de aquellos años eran muy feos y en esos momentos, para aliviar su pena, trataba de pensar en cosas lindas para poder dormir. Durante el transcurso de la noche, la anciana pasó de un sueño al otro.
Cada comunidad tenía zonas de influencia claramente demarcadas, cada zona tenía varios encargados que repartían y supervisaban las tareas, cada habitante tenía una actividad según sus capacidades, gustos, preferencias o necesidades de todos. Las plantaciones y sus variedades de cultivos estaban vinculadas a los distintos requerimientos. La organización de todas estas tareas, estaba a cargo de un pequeño grupo de personas elegidas a mano alzada durante el transcurso de una reunión anual. Así, estaba establecido que aquel que no realizara las tareas encomendadas, o cometiese algún tipo de delito, fuera expulsado sin ningún miramiento. Ello representaba una muerte segura, condenado el infeliz a vagar por el desierto sin tener abrigo ni alimentos. En realidad había pasado mucho tiempo desde la última vez que condenaron a alguien.
Hacía una semana uno de los encargados, un tipo llamado César le había preguntado si quería hacerse cargo de la bitácora por el término de un año, como ocurría desde que murió quién la iniciara, un cura llamado Teodoro, al principio de los tiempos. El tal César era un pesado que cada vez que la veía intentaba seducirla y no sabía cómo sacárselo de encima. Estuvo a punto de decirle que no para no tener que conversar una palabra más con él, porque imaginaba que el ofrecimiento era una excusa para acercarse a ella, pero como siempre había estado intrigada por ese libro donde se consignaban todas las novedades, lindas o feas, buenas o malas, aceptó la tarea con gusto sin darle al hombre más bolilla de la necesaria. Ahora se arrepentía de ello porque la primera inscripción que debía realizar era el deceso de su abuela. Lo había demorado deliberadamente pero no quedaba más remedio que completar el trámite. Fue hacia atrás en el viejo libraco gastado, manoseado y con las páginas amarillentas, para copiar el modelo de registro de otras muertes y en vez de buscar lo que debía, se entretuvo viendo antiguas anotaciones. Comenzó leyendo cosas salteadas al azar, pero cada tema en el que se detenía la intrigaba e iba hacia atrás para ver cómo había comenzado. Rato más tarde fue hasta la primera página y comenzó a leer desde el principio. Así supo lo que había ocurrido, antes durante y después de las inundaciones, con algunas personas de las cuales su abuela le había hablado muchísimas veces y hallaba coincidencias lógicas entre hechos de la actualidad y ese tiempo pasado. Le parecía, por lo que leía que esa gente había sufrido mucho el cambio de vida. Siempre había escuchado hablar de la abundancia que había antes de las lluvias, del mal uso de los recursos, del desperdicio de alimentos, del maltrato animal y de una rara enfermedad. Todo eso estaba allí, relatado detalladamente por ese cura.
Capítulo II
Mi nombre es Teodoro Male, soy sacerdote y a esta altura de los acontecimientos no tiene importancia donde me ordené. Escribo estas palabras, si es que la raza humana no desaparece de la faz de la tierra, con la intención de que las generaciones futuras aprendan en base a los errores del pasado. El colapso que vivió el planeta se debió en gran parte al mal uso que hicimos de los elementos, al derroche, al egoísmo y a la crueldad con que nos tratamos entre nosotros y a los demás seres vivos. Comienzo con esta bitácora varios años después de las inundaciones, cuando conseguimos serenar nuestros espíritus y asentarnos pacíficamente a desarrollar cultivos para alimentarnos, vestirnos y curarnos.
Las primeras dosis de la vacuna contra el Covid dieron resultado. Luego, las sucesivas variantes del virus comenzaron a erosionar el poder preventivo de la inoculación y no eran efectivas. Con los hospitales colapsados, las personas morían en las calles sin ninguna atención.
Y entonces se puso peor. Inundaciones y demás desastres azotaron todo el planeta. Tornados, vientos huracanados y lluvias interminables anegaron ciudades enteras y zonas rurales, se perdieron cosechas enteras, se interrumpió el suministro eléctrico definitivamente y se suspendieron todas las investigaciones científicas, no solo la de la vacuna del Covid. Se terminó internet, combustible y transporte. Se terminó la producción de alimentos y los hechos de violencia se salieron de control.
El Reino Unido, España, Portugal e Italia, prácticamente habían desaparecido. El Mar Mediterráneo también se había tragado el norte de África. Hacia el sur, la mitad del cuerno era un recuerdo. En el sur de Asia, parte de la India quedó bajo el agua, Oceanía otro tanto, Japón ya no estaba en los mapas al igual que Cuba y el resto de América Central. El canal de Panamá era una continuidad entre ambos océanos. Casi todo México, este y centro de EEUU, la mayor parte de Canadá, norte de América del Sur, sur de Brasil, Uruguay, este de Argentina, Chile y las Malvinas tuvieron lo mismo. Todos los países del planeta se vieron reducidos en miles de kilómetros cuadrados.
En Argentina, millones de personas perdieron sus hogares y fueron desplazadas de las zonas costeras. Los que poseían vehículo y tuvieron el tino y la fortuna de cargar nafta el último día que hubo servicio eléctrico, comenzaron a escapar hacia el oeste. Algunos, muy pocos lo consiguieron, la mayor parte pereció en el asedio de aquellos que habían perdido el suyo por falta de combustible, averías o violencia. En el apuro y la corrida hubo infinidad de accidentes con heridos y muertos, sin ambulancias ni asistencia policial ni grúas. Los caminos quedaron obstruidos con automóviles chocados, volcados e incendiados y sus ocupantes tirados en medio del asfalto o dentro de los vehículos que conducían. Peor les fue a los habitantes de las villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, gente sin recursos que permaneció en sus casas de chapa y en el transcurso de una noche un metro de agua tapó a todos. Cientos de miles de personas que vivían a las orillas del tristemente célebre Riachuelo, por lo contaminado y sucio, que hace de frontera entre ciudad y Provincia de Buenos Aires, se acostaron a dormir en seco y se los llevó la correntada. Las aguas negras y malolientes entraron por el Río de la Plata y extendieron los márgenes del cauce en cientos de kilómetros. Generaciones enteras de habitantes, argentinos y extranjeros que vivían en esos lugares desde hacía muchas décadas perecieron ahogadas.
La ciudad de Buenos Aires se transformó en un arroyo fétido de un metro de profundidad. El pequeño y sucio oleaje empujaba islas de basura flotante que iban y venían con cientos de vehículos, cadáveres, maderas, envases de plásticos, bolsas, etc. Miles de personas que decidieron quedarse en los pisos más altos de sus edificios, luego no pudieron salir porque el agua nunca se retiró. Confiados en la seguridad de sus hogares, estos se convirtieron en una trampa mortal al pasar las semanas porque un día no salió más agua de las canillas. Afortunados aquellos que sólo pasarían hambre.
La costa atlántica ya no estaba, “La perla del Atlántico”, Mar del Plata, no existía, había corrido idéntica suerte que Buenos Aires y todas las ciudades populosas de las zonas ribereñas. El agua había avanzado por cientos de kilómetros sobre el continente. Otras ciudades como Necochea, Viedma, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado también eran un recuerdo. Provincias enteras como Entre Ríos, Corrientes y Misiones, estaban sumergidas. Más al sur, el continente estaba todo cubierto por el agua, Tierra del Fuego había desaparecido por completo con la sola excepción del último tramo de cordillera. Del lado chileno, no había nada hasta el Golfo San Esteban, Puerto Mont ya no estaba y en Santiago, como en Buenos Aires, los desplazados se contaban por millones. Los chilenos huyeron hacia la cordillera escapando del agua que devoraba todo a su paso. Allí, los devoró la roca.
La hambruna y las pestes que siguieron a la escasez de comida y agua, mató a la mayor parte de los que habían conseguido escapar de los anegamientos en todo el mundo. Los saqueos a los supermercados y almacenes duraron hasta que se terminaron los alimentos. Luego no hubo lugares para saquear ni a quién robar… y tampoco a quién reclamar.
Y fue el final de todo, las fuerzas de la ley y el orden no existían más, cada policía, gendarme o soldado tenía las mismas necesidades que los demás, la lucha por tener algo que llevarse a la boca era indistinta a las profesiones y ocupaciones. Las instituciones desaparecieron al tiempo que se consolidó el vacío de autoridad, se acabaron los alimentos, los medicamentos y los salarios, no había nada para comprar ni con qué. Escapar para adelante tampoco ayudó porque quienes corrían, lo hacían hacia lugares donde lo poco que había también se había terminado. Los asesinatos por un mendrugo seco y podrido se convirtieron en algo común. Las mascotas fueron matadas para comer. En el avance hacia las zonas rurales ocurrió lo mismo con todo el ganado. En el interior de los continentes no se pasaba mejor. Tardó un poco más en llegar el agua pero cuando lo hizo fue igual de devastador que en las ciudades. Las márgenes de los ríos de pocas decenas de metros de ancho se habían desdibujado y ahora medían cientos de kilómetros. En poco tiempo no hubo más caminos y era peligroso largarse a poner los pies sin ver lo que se pisaba.
Luego del final de la organización política que había dominado al mundo por miles de años, no quedaba un animal vivo, casi no había pájaros y era imposible pescar.
Sobrevivió poca gente y muy desperdigada. Solitarios que, de algún modo, se mantuvieron con vida. Algunos en grupos muy pequeños, todos famélicos y medio enfermos, en carpa sobre los techos o en el primer piso de alguna casa de altos, alimentándose con casi nada, con lo puesto. De aquellos que escaparon del caos inicial, los mayores sin medicamentos fueron los primeros en morir, le siguieron los más chiquitos, las embarazadas y los lisiados. Cualquier patología, por sencilla que fuera y que habitualmente se resolvía en consulta con un médico y visita a la farmacia, se transformó en riesgo de muerte. Un resfrío mataba, un golpe fuerte, un raspón, una cortada eran una potencial infección porque no había con qué limpiar ni lavar las heridas. El desconocimiento de conceptos básicos para una curación sencilla, llevó a perecer a miles. Unas pocas generaciones atrás, nuestros abuelos resolvían sus problemas domésticos con distintas infusiones o compresas simples que, según avanzó la ciencia farmacéutica cayeron en el olvido y ya nadie la transmitió a su descendencia. Un dolor sin analgésico, transformaba a una persona normal en un discapacitado, un diabético sin insulina quedaba ciego, un hipertenso sin tratamiento era pasible de infarto o ACV y así con todas las afecciones, cualquier dolencia, simple en apariencia dejaba un lisiado. La aparición de medicamentos que habían venido a resolver todo, fue el elemento que precipitó el colapso de la raza humana.
Aquellos que sobrevivieron, lo hicieron casi a lo Neanderthal, el hombre primitivo salía a buscar su comida mientras esta corría por su vida, la acechaba y la cazaba y si no hallaba lo que buscaba, se contentaba con insectos y raíces, estaba acostumbrado a ello. Ahora no había dónde buscar alimentos y en el caso de que los hubiera, el hombre moderno no sabría cómo conseguirlos. El carnicero no fabrica los bifes como el almacenero no fabrica la leche y el panadero no fabrica la harina para hacer el pan.
Pasó mucho tiempo hasta que paró de llover. Luego el agua dejó de correr y se estabilizó, apareció algo de pesca. Para ese entonces había transcurrido un año aproximadamente. Tardó otro año en comenzar a retroceder. Mientras duró la lluvia hubo un poco de agua limpia para beber. Luego vino tiempo seco y volvió a haber mortandad por beber agua en mal estado, que sumado a la mala alimentación y la total ausencia de medicamentos, puso fin a la agonía de muchos más.
Nadie sabía nada de nadie, los que sobrevivieron en soledad, lo hicieron sin conocer de otros, sin hablar con otra persona, sin ver a nadie ni de lejos. Algunos pocos más afortunados, contaron con algo de compañía.
Hizo falta un tercer año para ver tierra firme.
La más absoluta desolación.
Capítulo III
El Negro Lucas Cuello trabajaba y vivía en el mismo lugar, el supermercado familiar que habían fundado su abuelo y su padre hacía cincuenta años. Ambos atendieron lo que al principio fue un pequeño almacén de barrio en La Pirula, pequeña localidad del centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Cuando su padre se casó con su madre, esta se sumó al trabajo y el humilde almacén iba dejando de serlo para transformarse en un autoservicio importante que ocupaba un cuarto de manzana y empleaba a diez personas. Las muertes del abuelo y sus padres en un accidente en la entrada del pueblo hacía algunos años, fue un golpe duro que lo descolocó y tardó varios días en reaccionar. Marisol, su pareja, que había ingresado a trabajar como cajera bastante tiempo antes, se ocupó de abrir el local mientras él no fuera a trabajar. Había que seguir pagando sueldos y mantener a los clientes, la rueda no podía detenerse indefinidamente por duelo. La chica estuvo a cargo un par de semanas hasta que, un día temprano, apareció el Negro. Bien vestido como de costumbre, camisa, jeans y zapatos impecablemente lustrados, el cabello rubio amarillo peinado hacia atrás y unas gafas oscuras que ocultaban los ojos verdes por los que suspiraba más de una. Parecía como si no hubiese ocurrido nada absolutamente, con el semblante distendido, casi sonriente, listo para la broma corta y la naturaleza despreocupada de sus movimientos, hacían pensar que era feliz desde hacía tiempo.
Marisol lo recibió aliviada. Casi no se habían visto los últimos días, él perdido en su congoja y ella ocupada con las obligaciones del negocio.
—Hola amor —(un besito en la mejilla)— ¿Cómo estás?
—Bien Negrito. ¿Y vos?
Mientras Marisol lo ponía al tanto de lo que había ocurrido durante esas dos semanas, no pudo evitar pensar en la gracia que le había causado cuando se conocieron. Ella se presentó solicitando un trabajo, tenía experiencia como cajera, venía de vivir en otra ciudad y no conocía a nadie. No pensó que iba a conseguir empleo a la primera ocasión, pero así fue. Entró al supermercado por un portón lateral de acceso de mercaderías y a punto estuvo de chocar con una carreta cargada con cajas llenas de botellas de aceite, que la sobrepasaban en altura. Se paró en seco y esperó que quedara el camino libre. Se dirigió a la persona que estaba más cerca, un señor mayor que observaba con atención unos papeles. Ante la pregunta de Marisol, el hombre le contestó, casi sin mirarla:
—Hable con mi nieto… el Negro… hable con él… es el que lleva esa carreta—y levantó el brazo enseñando la dirección en que la muchacha debía marchar.
—Gracias —respondió la chica y se dirigió hacia donde la carreta se había detenido.
Debió rodearla para estar cara a cara con el hombre que la descargaba. Apenas estuvo frente a él titubeó, le habían dicho que hablara con “el Negro” y este era rubio dorado.
—Buen día señor, estoy buscando al Negro.
—Soy yo.
El flechazo fue instantáneo. Esa morochita de voz gruesa, pelo largo suelto y aspecto decidido lo encandiló.
Marisol consiguió el trabajo y pocos días después supo el porqué del apodo “Negro”. Su mamá, Elvira, le decía “Mi Negro Morrongo” desde que era un bebé. Al pasar los años, a Lucas comenzó a darle vergüenza que su mamá lo llamara de ese modo frente a otras personas. Sus compañeros de la escuela comenzaron a decirle “morronguito maricón”. Toleró las burlas un tiempo hasta que un día se agarró a trompadas. Luego de la tercera pelea, con un ojo hinchado, un labio sangrante y rato largo de florero en la dirección, se enfrentó a su madre:
—No quiero que me digas nunca más “Negro Morrongo”.
El amor de Elvira por su único hijo no tenía explicación en el mundo de las palabras. Que no haría una madre por su hijo… Ella lo miró con devoción, acarició su rostro inflamado, aguantó las ganas de llorar y aceptó el reclamo de su hijo pero no dijo una palabra. Le dolían más los golpes que él recibía en el afán de defenderse de las burlas provocadas por el apodo simpático de bebé, que el amor profeso en esa cariñosa expresión, “Negro Morrongo”.
A la mañana siguiente, terminó de desayunar mientras sus padres sostenían las conversaciones de rigor laboral de todos los días y se colocó el guardapolvo inmaculadamente blanco que su madre le dejaba siempre sobre una silla. El niño saludó a sus padres con un beso para caminar hacia la escuela. Elvira tomó el rostro de su pequeño hijo con ambas manos, cubriendo sus cachetes como si quisiera envolverlos y lo despidió:
—Chau, “Negro Feo”.
Lucas sabía que su madre jamás lo iba a llamar por su nombre de pila porque no lo hacía con nadie, tenía la costumbre de apodar a todos, familiares o personas de confianza de alguna manera ocurrente. Resignado, mientras caminaba hacia la escuela, repetía en voz baja “Negro Feo”. No estaba tan mal. “Feo” daba otro estatus. Le gustaba y no daba de maricón.
Cuando llegó al colegio se sintió diferente, la autoestima había hecho algún progreso. Se cruzó con el pibe que había peleado el día anterior. Ambos se miraron con alguna inquietud unos instantes. El nuevo modo de llamarlo de su madre, le dio un aplomo que ayer no tenía. Sonrió a su compañero y este le devolvió el gesto.
Desde ese día fue “Negro Feo” para su madre y simplemente “Negro” para los demás.
Las dificultades comenzaron con las cuarentenas y encierros obligatorios. Al ser un comercio dedicado a la venta de alimentos fue considerado esencial y pudo seguir abierto, pero según avanzó la pandemia fue mermando la salud de las personas que trabajaban con él y de muchos clientes. Otro tanto les ocurrió a sus proveedores. Constantes deserciones y fallecimientos, dificultaban la logística y aprovisionamiento del local. La reposición de mercadería dejó de ser selectiva, compraba lo que había y a veces, lo que le querían vender. Como nunca, comenzó a tener góndolas vacías con productos que no volvió a conseguir. Rápido de olfato para las crisis, achicó el espacio del piso de ventas a la mitad, trajo hacia adelante la verdulería y la carnicería, redujo la exposición de los artículos de bazar y de limpieza y se concentró en conseguir y acopiar alimentos de primera necesidad. Así, y con mucho esfuerzo, llenó el depósito y el sector desocupado del piso de ventas con fideos, arroz, harinas, yerba mate, latas de conservas de todo lo que pudo conseguir, aceite, legumbres secas, etc. A medida que pasaba el tiempo, el acopio de mercaderías comenzó a ser desordenado porque no tenía más lugar, apilaba las cajas con alimentos no perecederos sin ningún tipo de organización. Llegaba el camión, descargaba y apilaba como podía, otro tanto ocurría cuando viajaba él, a los comercios mayoristas de otras ciudades y volvía con la camioneta hasta los topes.
Mientras tanto los grandes laboratorios luchaban por ser el primero en lanzar la vacuna anticovid al mercado, las investigaciones avanzaban a paso redoblado. Voluntarios para las primeras dosis experimentales en todos los países daban su consentimiento. El mundo esperaba con expectativa.
Cuando los temporales de viento y lluvias aparecieron para quedarse definitivamente, el Negro tenía abarrotado “el boliche”, como le gustaba llamar al “Supermercado Cuello”.
La Pirula era un pequeño pueblo de siete mil habitantes sin municipio propio, que había crecido a la vera del ferrocarril que estaba ubicado casi al límite con la provincia de La Pampa, sobre la ruta provincial 60. El tren había dejado de circular a principios de los años setenta del siglo anterior, por lo que la vieja estación y demás dependencias que se encontraban en el terraplén de circunvalación, tenían otros usos que las gentes del pueblo encontraron apropiadas para las actividades cotidianas, así había lugar para el jardín de infantes, la escuela primaria, la estafeta postal y la delegación municipal. El resto del terraplén se había ocupado con una plaza de juegos y unas canchas de fútbol. La calle que daba la vuelta a este terraplén era la única arteria pavimentada que tenía La Pirula. Ese camino, además estaba flanqueado en ambas veredas por frondosos jacarandás que cuando florecían en primavera tapizaban la calle de un hermoso tono lila. La “vuelta del perro” de los domingos se completaba con la ida hasta la laguna de La Pirula que distaba aproximadamente dos mil metros de la estación.
La primera consecuencia del ASPO fue que la apacible vida pueblerina se profundizó aún más. Y ya nunca volvió a ser como antes. Aunque la merma fue importante, el Negro sostuvo la actividad atendiendo por teléfono y llevando los encargues a domicilio. Circular por las calles del pueblo vacío fue una experiencia amarga y desoladora. Los clientes, encerrados hacía semanas en sus hogares, sentían necesidad de conversar cuando les acercaba los pedidos así que cada vez que salía con la camioneta cargada, demoraba horas en volver.
Llovió tres días seguidos, paró, asomó el sol quince minutos, se encapotó y arrancó de vuelta. Una semana después la laguna llegó hasta el terraplén del ferrocarril y cortaron el suministro eléctrico porque el agua ya ingresaba a los domicilios. El supermercado tenía unos pocos centímetros adentro. Comenzaron a evacuar a los habitantes del centro del pueblo. Una semana más y pasó por arriba de la ruta.
Los cortes de energía habían paralizado la poca actividad industrial, bancaria, comercial y administrativa que se mantenía por fuera del ASPO. Algunas noticias comenzaban a hablar de saqueos y violencia en las grandes ciudades de todo el mundo.
Marisol era la única empleada que no había dejado de ir a trabajar. En realidad lo hacía porque era la pareja del dueño. El negocio permanecía cerrado y estaban concentrados en subir la mercadería a la casa del Negro. Hasta ese momento, él la pasaba a buscar temprano por la casa que quedaba a pocas calles del negocio y la llevaba de vuelta algunas horas más tarde. Allí vivía con su hija Ema, una niña de 8 años por la que el Negro perdía los calzones y su madre, Doña Catalina, una mujer tan buena como rezongona y porfiada. Desde la muerte de sus padres, Lucas le había pedido a Marisol varias veces que se fueran a vivir con él al departamento, pero la joven no quería dejar a su madre sola.
—¡Que venga a vivir con nosotros!
—No va a querer dejar su casa para vivir en un departamento, sabés como es con sus plantas y su jardín.
—Si quiere seguir viviendo allí es cosa de ella. ¿Nunca vas a rehacer tu vida?
Esa era una pregunta complicada que Marisol no quería responder, su pareja anterior, el padre de Ema la había golpeado varias veces. Un día, cansada de ese maltrato, juntó sus cosas y se marchó con la niña a casa de su madre. El tipo se puso pesado llamando por teléfono, haciendo guardia en la puerta de la casa y en su trabajo, hasta que un día Catalina salió con la plancha de hacer bifes y le arrojó dos golpes que si lo agarra lo manda al hospital. Se marchó a los gritos, amenazando con prender fuego la casa y matarlas a las tres. Lo denunciaron y fue lo mismo que nada, porque como es habitual, el código penal de Argentina les daba más derechos a los delincuentes e infractores que a las víctimas. Marisol tomó una decisión muy difícil, comenzar de nuevo en otro lugar y convenció a su madre de mudarse de ciudad. Primero buscó una casa en otra localidad lo suficientemente alejada y luego hicieron los preparativos en absoluto secreto, para ello contaron con la complicidad de un vecino que tenía camioneta, cargaron todos los muebles de noche y se marcharon antes de que amaneciera. Así recalaron en La Pirula, distante a cuatrocientos kilómetros de su ciudad anterior. Mantuvo contacto con esa misma persona para estar al tanto de lo que ocurría con su ex pareja, pero parece que éste no se habría amargado mucho y pronto andaba nuevamente de novio.
Marisol amaba al Negro, Ema estaba encantada con él y a su madre también le caía muy bien, pero siempre había un resquemor de duda, algo que no podía explicar y que la hacía resguardar la paz que había conseguido luego de vivir en ese infierno.
A media mañana, Marisol se dio cuenta que si seguía lloviendo y demoraba la vuelta, no iba a poder regresar a su casa. Tenían casi medio metro de agua dentro del local y en la calle estaba más alta. Hacía varios días que los celulares no servían para nada, tampoco había suministro eléctrico. Les costó a todos acostumbrarse a vivir a la antigua.
—Quiero volver a casa Negro. Si acá está así, allá debe estar entrando.
—Ok, te llevo. Salgamos ya.
El camino fue tortuoso, el oleaje empujaba la camioneta de forma caprichosa y el Negro, a duras penas podía sostenerla en medio de la calle. Se cruzaron con un coche que andaba a la deriva y a punto estuvo de golpearlos. A medida que se aproximaban a la casa de Marisol el caudal de agua disminuía. Afortunadamente todavía no había ingresado a la vivienda.
Intentó infructuosamente que las tres se volvieran con él al supermercado. Su suegra no accedió a marcharse.
—En algún momento va a parar de llover —sentenció la mujer.
—Cuando pare las traigo de vuelta. Allá estamos en el primer piso, nunca va a llegar hasta ahí arriba.
— Si entra el agua en algún momento, de acuerdo. Mientras esté seco adentro, me quedo.
Intentó convencer a Marisol de tomar a la niña y volver con él pero esta no quiso dejar a su madre sola. Abrazó a la niña, la besó en la mejilla y le dijo al oído, como secretito que cuidara a su madre. Ema le sonrió, asintió con la cabeza, lo volvió a abrazar y se metió adentro. Marisol le rodeó el cuello con los brazos, lo besó en los labios y le pidió que volviera con cuidado.
—Mañana vengo temprano a buscarlas. Si tu mamá no quiere venir, no la puedo obligar, pero vos y Ema se vienen conmigo. Cada día se pone un poco peor y tozudean con que no van a dejar la casa por boludeces.
—Si mañana amanece feo nos vamos con vos —contestó Marisol haciendo una muequita complaciente.
—Más te vale —le dijo el Negro frunciendo el ceño y apuntándola con el dedo índice como si la estuviera amenazando.
—Aaaay qué mieeeedooooo —contestó la muchacha sacudiendo las manos como si temblara de pánico.
Se sonrieron, se besaron y él se marchó.
En el camino de vuelta llovía con alguna intermitencia, apenas entró a la casa se descargó con furia y mucho viento. Bajó al local y continuó subiendo la mercadería a su casa. Trabajó toda la noche hasta que, alrededor de las cinco de la mañana, con más de un metro de agua adentro y entumecidas las piernas por estar tantas horas mojado, dio por finalizada la tarea. No quedaban más mercaderías por subir, en las góndolas solo había alcohol, bazar y artículos de limpieza y los pocos comestibles que quedaban estaban arruinados por el agua.
Pensó en ir a buscar a Marisol y su familia. Apostaba a que el agua, ahora sí, había entrado a la casa y su suegra accedería a marcharse. Decidió esperar a que se hiciera de día. Estaba hecho un asco, sucio, transpirado y mojado, se quitó esa ropa, comió algo caliente y no quiso ir a su dormitorio para no arruinar las cobijas. Se acostó sobre una colchoneta vieja, en el depósito. Rendido como estaba, se durmió profundamente.
Capítulo IV
El lago reflejaba la luz del sol y le daba de lleno en el rostro. Haciendo equilibrio sobre el borde del muelle de madera, se aprestaba a lanzarse de bomba como hacía cuando era niña. De repente su hija le dice:
—¡Hay mucha agua mamá!
—Claro que hay agua hija, es un lago.
La niña repitió esa frase varias veces más y su madre no entendía porque lo hacía, se volvió hacia ella para preguntarle que le ocurría y perdió el equilibrio, comenzó a caer mientras su hija intentaba tomarla del brazo. Se despertó sobresaltada. Era de noche y no entendía lo que ocurría; su hija Ema la zamarreaba del brazo.
—¡Hay mucha agua mamá!
Se incorporó en la cama y miró a la niña, tenía el agua hasta las rodillas dentro del dormitorio. Bajó los pies, estaba helada. Tomó a la niña y fue hasta el cuarto de su madre, no estaba allí. Escuchó ruidos en la cocina, la encontró a la luz de una vela cambiando de lugar algunos electrodomésticos para protegerlos del agua.
—¿Qué hacés mamá? —le preguntó furiosa— ¿por qué no me fuiste a llamar?
—Fue Ema ¿para qué vamos a ir las dos?
—¡Hay que meter ropa en un bolso! ¡Hay que ir a lo del Negro! ¡Dejá esas cosas!
—Si las agarra el agua se van a arruinar y cuando volvamos no vamos a tener nada.
La mujer, cabeza dura, no entraba en razones. De repente escuchó un ruido de motor en la calle y pensó que era su novio que las venía a buscar, quiso apurar el paso para ir a abrirle pero era muy difícil caminar rápido en medio metro de agua. A medio andar hacia la puerta, esta voló arrancada de la mampostería por la ola que hizo un camión que pasaba. El agua se metió con tanta fuerza en la casa que tiró al piso a madre e hija. Ema rompió en llanto. Marisol la tomó en brazos y la llevó hasta su dormitorio, la puso de pie sobre su cama, le cambió la ropa y ella hizo otro tanto. Juntó algunas prendas y unas camperas de abrigo. Su madre finalmente había dejado de bobear con la licuadora y tenía un bolso listo. En otro pusieron todos los alimentos que tenían. Se asomaron al frente, era imposible salir, la calle era un río caudaloso. Llovía torrencialmente, volvieron dentro la casa y se subieron a la mesa del living dispuestas a esperar. El Negro había dicho que las vendría a buscar. Cuando comenzó a clarear, el agua llegaba casi al borde de la mesa. Marisol se preguntaba cuánto más tardaría el Negro en venir. Era desesperante. Otra vez ruido de motor pero no era su novio, se sorprendió cuando escuchó que detenía la marcha en su casa.
—Marisooool, Marisooool —era Omar, el amigo de Lucas.
—¡Acá Omar!
Omar había venido en un bote con motor que usaba para salir de pesca. Estaba con toda su familia.
—¡Vengan! Hay un camión esperando para evacuar a los que queden en La Pirula.
Las tres mujeres se bajaron de la mesa y salieron con el agua casi a la panza. Omar las ayudó a abordar.
—¿Pasaste por lo del Negro?
—De camino, antes de venir para acá. Marisol, la camioneta de Lucas está contra el terraplén. Allí fueron a parar muchos vehículos empujados por la correntada. Una cascada le pasaba por encima del techo, no podía ver dentro. Fui hasta el supermercado, el agua está arriba de la puerta, lo llamé pero no contestó nadie.
—¿Podemos pasar?
—Marisol, está el camión de Chiquito y Bartolo en la entrada del pueblo esperándonos. Pasé a buscarlas, si demoramos se va a la mierda y nos quedamos varados acá.
—¡No puedo irme Omar, pasemos por el súper por favor!
Omar no quería contrariar a la novia de su amigo pero tampoco quería arriesgar a su familia, accedió a regañadientes. Por las dudas no miró a su mujer directamente. En contra de la corriente tardaron casi cinco minutos. No había donde golpear, el portón del local estaba debajo del agua y las ventanas del departamento estaban muy altas, la lluvia les pegaba en el rostro con fuerza. Llamaron al Negro a grito pelado; no hubo respuesta.
—Volvamos a mi casa Omar, le quiero dejar una nota a Lucas.
—No Marisol, ya vine hasta acá, no puedo perder más tiempo, Chiquito se va y no quiero quedarme acá con las nenas.
—Por favor Omar, son unos minutos…
Omar era un tipo expeditivo y práctico, enseguida puso proa a la entrada de La Pirula sin atender a los reclamos de Marisol.
La chica estaba desahuciada. ¿Estaba muerto el Negro? No lo podía creer. Se tapó el rostro con las manos, Alicia y su madre intentaron consolarla. Rato más tarde llegaron a la entrada de La Pirula y tal como había dicho Omar allí estaba el camión. Era un vehículo con caja descubierta, de los que suelen llevar tierra. Arriba de la caja había unas quince personas. Omar paró el motor y le pasó una cuerda a alguien de arriba para que ate el bote a la caja del camión, por las dudas que lo volvieran a necesitar. Ayudó a las mujeres y los niños a pasar al camión. Alguien golpeó con una mano el techo de la cabina, el chofer comprendió el mensaje y partieron.
—¿A dónde vamos? —preguntó Catalina.
Nadie conocía la respuesta.
Avanzaban despacio porque había que adivinar la ruta. Chiquito tomaba como referencia los carteles que todavía se veían y los alambrados que separan la banquina de los campos. Anduvieron a poca velocidad varias horas. En un momento el vehículo giró a la izquierda y continuó a la misma velocidad durante varias horas más. Iban por un camino secundario que no tenía señalización, el conductor seguía atento a los alambrados del campo de los que solo un hilo asomaba del agua. No paraba de llover, arreciaba la tormenta y de a ratos se ponía oscuro y más amenazante. Otra hora de marcha y el camión se detuvo. Todos se pusieron de pie para ver a qué lugar llegaban. No había nada más que una señal casera del lado derecho, que consistía en una goma de auto clavada en un palo alto y estaba pintada de blanco, puesta por el dueño del campo para guiarse en medio de la nada. Solo eso en todo un océano. Apenas se veía una tranquera de madera que daba acceso, estaba cerrada y alguien iba a tener que bajar a abrirla. Al cabo de un rato sale un hombre de la cabina con una soga atada a la cintura. Caminaba a tientas y con temor de caerse, llegó hasta la tranquera rogando que no tuviera candado. Buscaba con las manos debajo de la superficie. Se vuelve hacia el camión sin abrirla y haciendo gestos de que está cerrada. El chofer arrancó y embistió la tranquera, las maderas cedieron enseguida y pudieron continuar. El nuevo camino tenía fresnos a ambos lados. Continuó la marcha durante horas y se detuvo nuevamente, todos se pusieron de pie para ver dónde estaban. Ahora se veía una construcción elevada a pocos kilómetros. Se habían terminado los árboles y estaban ante un puente al que apenas se le veían las barandas. Como el chofer dudaba se bajó el mismo hombre de antes, a tantear con los pies si el puente estaba. Fue hacia un costado hasta tocar la baranda, se tomó de ella y caminó subido al bordecito donde se paran los pescadores a lanzar las líneas. Las manos del hombre se aferraban con desesperación. Así anduvo unos veinte metros, llegó al otro extremo e hizo señas al conductor para que avance. El camión comenzó a moverse lentamente, cuando estuvo cerca, el explorador se subió al estribo y entró a la cabina.
Al hombre no se le ocurrió poner un pie después del puente porque supuso que la ruta continuaba como antes. No era así. La correntada había socavado el borde del camino, que a partir del puente continuaba de tierra. El camión se clavó de punta y la cabina quedó totalmente sumergida. Todos los que estaban en la parte final de la caja salieron despedidos por arriba, en cambio los que estaban más al medio o contra el comienzo, quedaron apretados contra la pared de metal. En este grupo estaban las familias de Marisol y Omar. Las ruedas traseras quedaron en el aire y el camión comenzaba a deslizar la panza contra el pavimento del puente para caerse al río. Se detuvo cuando apoyó el lateral contra la baranda de la derecha. No iba a aguantar mucho esa baranda soportando el peso del camión y la fuerza de la correntada. Omar trepó con mucho esfuerzo hasta la culata del camión. El bote seguía ahí. Apuró a todos para que se acercaran a abordar. Se bajó del camión y una vez que puso los pies en la pequeña embarcación comenzó a pasar a los demás. Marisol remontó la caja con Ema y se la pasó a Omar que ya había embarcado a sus hijos. Volvió por Catalina, la mujer más pesada y torpe por la edad le dio mucho trabajo. Consiguió treparla hasta el extremo trasero de la caja. Finalmente abordaron todos los que quedaban, cinco personas en total. Arrancó el motor, desató el nudo que lo mantenía pegado a la caja y rodeó al camión por la izquierda. Los que cayeron al agua habían sido arrastrados por la corriente, no había ninguno a la vista y los que estaban dentro de la cabina no habían podido salir. Era seguro que al irse hacia abajo tan violentamente, las puertas del camión no se pudieran abrir. No había forma de socorrer a esa gente. Enfiló la proa hacia esa edificación alta que se veía a lo lejos. La pequeña lancha avanzaba con la corriente golpeando a babor, sobrecargada de gente escoraba por la izquierda y cada vez que venía una olita entraba agua. Todos achicaban con las manos porque además llovía fuerte y había riesgo de irse a pique. Omar debía esforzarse para no salirse del camino. Usaba como guía los mismos alambres del campo de los que se seguía viendo el hilo de arriba. La corriente lo empujaba hacia uno de los costados. Si enganchaba un alambre podía romper la hélice del motor. Bastante más adelante se veía una camioneta muy inclinada hacia un costado y más cerca del alambre de la izquierda que del de la derecha. Estaba con las dos ruedas del lado del conductor dentro de la zanja y las otras dos sobre el camino. El agua golpeaba contra el techo y pasaba por arriba de la camioneta. El lado del acompañante estaba sumergido hasta donde comenzaba la ventanilla. Era un rastrojero de los viejos, con motor Borgward. Le sirvió para calcular que había un metro de profundidad aproximadamente.