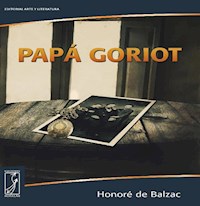
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El París del siglo XIX es el escenario de esta novela, pero no el París refinado y glamuroso que todos asocian, sino el olvidado, el periférico, el que la modernidad decide ignorar. La pensión de la viuda Vauquer es a donde ha ido a parar el señor Goriot, padre que ha dado todo a sus hijas, incluso su dignidad. Allí será víctima de humillaciones, del desprecio de sus hijas y yernos, será víctima, después de todo, de la vida. Dentro de los vecinos de este honorable señor se encuentran Eugène de Rastignac y el señor Vautrin. Juntos, estos dos personajes reflejan el bien y el mal; los buenos valores frente a la hipocresía de la vida moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAPÁ GORIOT
PAPÁ GORIOT
Honoré de Balzac
Edición: Adriana Marcelo Costa
Diagramación y diseño de cubierta: Lisvette Monnar Bolaños
Diseño de colección: Rafael Lagos Sarichev
Versión Ebook: Rubiel A. González Labarta
Primera edición, 1972
Segunda edición, 1979
© Sobre la presente edición:
Editorial Arte y Literatura, 2017
ISBN 9789590308420
Colección HURACÁN
Editorial Arte y Literatura
Instituto Cubano del Libro
Obispo no. 302, esq. a Aguiar, Habana Vieja
CP 10 100, La Habana, Cuba e-mail: [email protected]
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Más libros digitales cubanos en: www.ruthtienda.com
Síganos en:https://www.facebook.com/ruthservices/
Al ilustre, al gran Geoffroy-Saint-Hilaire,
como testimonio de admiración a sus obras y a su genio.
HONORÉ DE BALZAC
I. UNA PENSIÓN BURGUESA
All is true.
ShakeSpeare
L
a señora de Vauquer, Conflians de apellido de soltera, es una anciana que, desde hace cuarenta años, tiene en París una casa de huéspedes en la calle Neuve-SainteGeneviève, entre el Barrio Latino y el arrabal de Saint-Marceau. Esa casa de huéspedes, conocida con el nombre de Casa Vauquer, admite lo mismo a hombres que a mujeres, a jóvenes que a ancianos, sin que jamás la malidicencia haya tenido motivo para atacar las costumbres de tan respetable establecimiento. Pero también es cierto que desde hace treinta años nunca se ha visto en él a nin guna muchacha, y para que un hombre joven viva en esa casa, bien exigua ha de ser la pensión que le pase su familia. Sin embargo, en 1819, época en que comienza este drama, se encontraba en la Casa Vauquer una pobre chica. Es necesario emplear aquí la palabra drama aun cuando haya caído en descrédito por el uso abusivo e indebido con que ha sido prodigada en estos tiempos de tan lastimosa literatura. No en razón de que esta historia sea dramática en el verdadero sentido del vocablo, sino porque cuando esté acabada la obra quizá se hayan derramado algunas lágrimas intra y extramuros. ¿Será comprendida fuera de París? Podemos dudarlo. Las particularidades de esta escena, llena de observaciones y de color local, solo pueden ser debidamente apreciadas entre las colinas de Montmartre y las alturas de Montrouge, en ese ilustre valle de casas viejas que constantemente amenazan con desmoronarse y de arroyos negros de barro; valle pleno de sufrimientos reales, de alegrías a menudo falsas, y tan terriblemente agitado que se necesitaría algo exorbitante para causar en él una sensac ión que dure algún tiempo. Sin embargo, se encuentran en este, aquí y allá dolores que la aglomeración de vicios y de virtudes hace grandes y solemnes, y ante cuyo aspecto los egoís mos y los intereses se detienen y se apiadan; pero esta impresión es como un fruto sabroso, que se devora enseguida. El carro de la civilización, semejante al del ídolo de Jaggernat1 tropieza a veces con un corazón más difícil de aplastar que los demás, pero acaba por triturarlo y continúa su marcha gloriosa. Lo mismo hará usted, que tiene este libro en sus manos blancas; usted, que arrel lanada en una muelle butaca, se dice: «Quizá este libro llegue a divertirme». Después de haber leído los secretos infortunios de papá Goriot, comerá usted con buen apetito y cargará su insensibilidad en la cuenta del autor, tachándolo de exagerado y acusánd olo de poeta. Pero, ¡ah!, sepa usted que este drama no es una ficción ni una novela. All is true, tan verídico es, que cualquiera podrá apreciar sus elementos en su propia casa, quizá en su propio corazón.
El edificio donde se halla establecida la casa de huéspedes pertenece a la señora Vauquer. Está situado en la parte baja de la calle Neuve-Sainte-Geneviève, allí donde el terreno desciende hacia la calle de Arbalète en una pendiente tan brusca y dura que rara vez suben o bajan por ella los caballos. Esta circunstancia favorece al silencio que reina en estas calles apretadas entre la cúpula de Val-deGrâce y la del Panteón, dos monumentos que cambian las condiciones del ambiente poniendo en él unos tonos amarillos y sombreándolo con los tintes severos que proyectan esas dos cúp ulas. Allí el suelo está seco, las callejuelas no tienen barro ni agua y la hierba crece a lo largo de los muros. El hombre más despreocupado se pone triste, como los demás transeúntes, al pasar por esos lugares; el ruido que produce el rodar de un coche es un acontecimiento; las casas tienen un aspecto sombrío y las paredes huelen a cárcel. Un parisiense extraño al barrio no vería en él más que casas de huéspedes o modestos colegios, miseria o aburrimiento, ancianos próximos a la muerte o jóvenes alegres obligados a trabajar. No hay en todo París barrio tan horrible ni, digámoslo, tan desconocido. La calle NeuveSainte-Geneviève, sobre todo, es como un marco de bronce, el único que conviene a este relato, para cual nunca estará debidamente preparada la inteligencia por mucho que empleemos los colores oscuros y las ideas graves, como le ocurre al viajero que baja a las catacumbas cuando a medida que desciende las gradas va disminuyendo la claridad y se hace más ahuecada la voz del guía. ¡Comparación exacta! ¿Quién podrá decir si resulta más horrible ver cráneos vacíos que corazones secos?
La fachada de la casa de huéspedes da a un jardincito, de suerte que el edificio cae en ángulo recto sobre la calle Neuve-Sainte-Geneviève, donde se la ve cortada en su profundidad. A lo largo de la fachada, entre la casa y el jardincillo, hay un camino empedrado, como de dos metros de ancho y luego un paseo enarenado con geranios en los bordes, adelfas y granados plantados en grandes tiestos de loza azul y blanca. Se entra en ese paseo por un postigo sobre el cual hay un letrero que dice: CASA VAUQUER, y debajo: Casa de huéspedes paraambos sexos y otros. Durante el día, una puerta de verja, provista de una campanilla de sonido penetrante, deja ver, al final del camino empedrado, sobre la pared opuesta a la calle, una arcada de mármol verde, pintada por un artista del barrio. En el hueco de esa arcada simulada se ve una estatua que representa al Amor. Al ver el barniz desconchado que la cubre, los aficionados a símbolos quizá descubrirían ahí un mito del amor parisiense, cuyos males se curan a pocos pasos de ese lugar. Bajo el zócalo, la siguiente inscripción, medio borrada, indica el tiempo a que se remonta este ornamento por el entusiasmo que denota hacia Voltaire, vuelto a París en 1777:
Quienquiera que seas, he aquí a tu maestro:
Lo es, lo fue o ha de serlo,
Al caer la noche, la puerta con verja es remplazada en el uso por la otra, maciza. El jardincillo, que tiene el mismo ancho que la fachada, está encajonado entre la pared que da a la calle y la medianera de la casa vecina, completamente cubierta de hiedra, lo cual atrae la mirada de los transeúntes, a quienes choca aquello, tan pintoresco en París. Esas paredes están tapizadas por enrej ados de madera y vides, cuyos frutos, raquíticos y cubiertos de polvo, son todos los años objeto de los temores de la señora Vauquer y de sus conversaciones con los huéspedes. Al pie de la pared corre un camino estrecho que conduce a un grupo de tilos, palabra que la señora Vauquer, no obstante proceder de los Conflians, pronuncia siempre defectuosamente, pese a las observ aciones gramaticales que suelen hacerle los huéspedes. Entre los dos paseos laterales hay un cuadrado de alcachofas flanqueado por árboles frutales recortados en forma de rueca y bordeado de aced eras, de lechugas o de perejil. Bajo los tilos hay una mesa re donda pintada de verde y rodeada de sillas. Aquí, durante los días de la canícula, los huéspedes que pueden permitirse el lujo de tomar café vienen a saborearlo con un calor como para incubar huevos. La fachada, de tres pisos y buhardilla, está construida con morrillos y encalada con ese color amarillo que da un aspecto tan innoble a casi todas las casas de París.2 Las cinco ventanas de cada uno de los pisos tienen unos pequeños vidrios y están provistas de celosías, todas diferentes y mal avenidas. En la parte del fondo hay dos huecos por piso, y los de la planta baja están provistos de barrotes en forma de reja. Detrás de la casa existe un corral, de unos siete metros de ancho, donde viven en buena amistad cerdos, gallinas y conejos, y al final hay un cobertizo destinado a guardar leña. Entre este cobertizo y la ventana de la cocina hay una despensa sobre la cual van a caer las aguas sucias del fregadero. Este corral tiene una puerta estrecha que da paso a la calle Neuve-Sainte-Geneviève y por ella echa la cocinera a la calle las basuras de la casa, limpiando luego esa letrina a fuerza de baldes de agua, para evitar los malos olores.
Naturalmente destinada a la explotación de la casa de huéspedes, la planta baja se compone de una primera pieza iluminada por dos ventanas que dan a la calle y a la que se entra por una vidriera. Esta sala comunica con el comedor, separado de la cocina por la caja de la escalera, cuyos peldaños son de madera y baldosas de color, muy gastadas por el uso. Nada más triste que esta sala, amueblada con butacas y sillas con asientos de crin cubiertos de tela a rayas alternativamente mates y brillantes. En el centro hay una mesa redonda de mármol y sobre ella una bandeja con tazas de porcelana blanca ornadas con un filete de oro ya medio gastado: uno de esos juegos que se ven hoy en todas partes. Esta pieza, bastante mal entarimada, tiene un zócalo de estuco, y el resto de la pared se halla cubierto de papel pintado en el que están representadas las escenas principales del Telémaco, cuyos clásicos personajes aparecen coloreados. El paño de pared comprendido entre las dos ventanas enrejadas ofrece a los huéspedes la escena del festín ofrecido por Calipso al hijo de Ulises. Desde hace cuarenta años, esta pintura provoca las bromas de los jóvenes pensionistas, que se creen superiores a su posición y se burlan de la comida a la que su miseria los condena. La chimenea de piedra, cuyo hogar, siempre limpio, testimonia que no se enciende el fuego sino en las grandes ocasiones, está adornada con jarrones llenos de flores artificiales, viejas y apretujadas, más un reloj de mármol azulado, del peor gusto. Esta primera pieza exhala un olor que no tiene nombre en el diccionario y al que habría que llamar olor de casa de huéspedes. Huele esa sala a cerrado, a enmohecido, a rancio; da frío y su humedad penetra los vestidos. Tiene el olor de una sala en la que se ha comido; apesta a servicio, a oficio y a hospicio. Quizá pudiera ser descrita si se inventara un procedimiento para valorar las cantidades elementales y nauseabundas que dejan en ella las atmósferas catarrales y sui generis de cada huésped, joven o viejo. Pues bien, a todos esos horrores, si comparáis esa sala con el comedor, que está contiguo, la encontraríais elegante y perfumada, como debe estar un tocador de mujer. Ese comedor, completamente revestido de madera, estuvo pintado de un color que ya no se puede precisar y que sirve de fondo a manchas de grasa que forman extrañas figuras. En sus viscosos aparadores adosados a la pared se ven garrafas talladas, sucias; tazas de cinc y pilas de platos de porcelana ordinaria, con bordes azules, fabricados en Tournay. En un rincón hay una caja con casilleros numerados, en los cuales están las servilletas de los huéspedes, manchadas de grasa o de vino. Se ven en ese comedor muebles indestructibles, proscritos de todas partes, pero conservados en esa pieza como se conservan los despojos de la civilización en el hospital de Incurables.3 Veríais en ella un capuchino que asoma cuando llueve, veríais unos execra bles grabados que quitan el apetito, todos con un marco de madera pintado de negro, con filetes dorados; un reloj de pared, cuya tapa de concha está adornada con incrustaciones de cobre; una estufa pintada de verde; quinqués de Argand,4 en los que el polvo está mezclado con el aceite; una larga mesa cubierta de hule con la grasa suficiente como para que un malicioso pueda escribir su nombre con el dedo; sillas estropeadas; esterillas de esparto que se deshilachan constantemente, pero que no acaban de deshacerse; calientapiés miserables con la rejilla rota, desencajadas las visagras y carbonizada la madera. Para explicar lo viejo, resquebrajado, podrido, tambaleante, roído, manco, tuerto, inválido y moribundo que es este mobiliario habría que hacer una descripción que retrasaría mucho lo interesante de esta historia, cosa que los lectores impacientes no perdonarían. El piso de ladrillos rojos está lleno de baches producidos por el razonamiento y de manchas causadas por pinturas parciales. En resumen, reina en todo ello la miseria sin poesía: una miseria económica, concentrada y rapada. Si aún no tiene fango, ya tiene porquería; si no tiene agujeros ni harapos, está a punto de convertirse en podredumbre.
La tal pieza está en todo su esplendor en el momento en que, hacia las siete de la mañana, el gato de la señora Vauquer entra precediendo a su dueña, salta sobre los aparadores, husmea la leche que hay en varias vasijas tapadas con platos y deja oír su ronroneo matinal. Enseguida aparece la viuda, ataviada con su cofia de tul, bajo la cual cuelga un moño de cabellos, postizo y mal puesto, arrastrando sus estropeadas zapatillas. Su cara de vieja regordeta, en medio de la cual se ve una nariz en forma de pico de loro; sus manecitas mantecosas; su cuerpo rechoncho de beata; su pecho abundante y fofo; toda ella está en armonía con esta sala en la que se esconde la especulación y habita la desgracia, pero donde la señora Vauquer respira su aire cálido y fétido sin sentir la menor molestia. Su rostro, fresco como una primera helada de otoño; sus ojos entre arrugas, cuya expresión pasa de la sonrisa obligada de las bailarinas al huraño entrecejo del usurero; en fin, toda su persona explica lo que es la casa de huéspedes, como la casa de huéspedes explica lo que es su persona. La cárcel no tiene sentido sin el carcelero y no pueden ustedes imaginarse a la una sin pensar en el otro. La gordura fofa de esta mujercita es la consecuencia de su vida, como el tifus es la consecuencia de las emanaciones de un hospital. Su refajo de lana tejido a mano, que asoma por debajo de la falda, hecha con un vestido viejo y en la cual el forro aparece por las roturas de la tela, resume la sala, el comedor y el jardincillo, anuncia la cocina y hace presumir lo que son los huéspedes. Cuando ella está presente, el espectáculo es completo. Con sus cincuenta años de edad, la señora Vauquer se parece a todas las mujeres que han tenido desgracias. Tiene la mirada vidriosa y ese aire inocente de la alcahueta que se da tono de persona seria para hacerse pagar mejor; pero, por otra parte, siempre está dispuesta a todo lo que pueda mejorar su suerte, como está dispuesta a saquear a Georges o a Pichegru si Georges o Pichegru tienen todavía algo que dar.5 Sin embargo, sus huéspedes dicen que es buena en el fondo, y la creen sin medios de fortuna porque la oyen toser y gemir como ellos. ¿Quién fue el señor Vauquer? Jamás habla ella del difunto. ¿Cómo perdió su fortuna? Por la desgracia, según dice. Su esposo se portó mal con esta buena señora; no le dejó otra cosa que los ojos para llorar, esta casa para vivir y el derecho a no dolerse de ninguna desgracia, porque, según decía, había sufrido todo lo que es posible sufrir. Al ver que su dueña ya había empezado a trajinar, la gorda Sylvie, la cocinera, se apresuraba a servir el desayuno a los pensionistas internos.
Generalmente, los externos solo se abonaban para la comida, que costaba treinta francos al mes. En la época en que comienza esta historia los huéspedes internos eran siete. En el primer piso estaban las dos mejores habitaciones de la casa. La menos importante estaba ocupada por la propia señora Vauquer, y la otra por la señora Couture, viuda de un comisario de la república. Vivía con ella una muchacha llamada Victorine Taillefer, a la que tenía como hija. El hospedaje de estas dos mujeres costaba mil ochocientos francos al año. Las dos habitaciones del segundo piso estaban ocupadas, una por un anciano llamado Foiret; la otra, por un hombre de unos cuarenta años que usaba peluca negra, se teñía las patillas, decía ser un antiguo negociante y se llamaba el señor Vautrin. En el tercer piso había cuatro alcobas, de las cuales estaban alquiladas dos: una a la señorita Michonneau, vieja solterona; la otra, a un antiguo fabricante de fideos, de pastas ita lianas y de almidón que se dejaba llamar papá Goriot. Los otros dos cuartos estaban reservados para las aves de paso, para esos pobres estudiantes que, como papá Goriot y la señorita Michonneau, no podían pagar más de cuarenta y cinco francos al mes por la pensión completa; pero la señora Vauquer no deseaba su presen cia y los tomaba únicamente cuando no encontraba cosa mejor: comían demasiado pan. En el momento presente, una de estas dos habitaciones estaba ocupada por un joven que había venido de los alrededores de Angulema a París para seguir la carrera de derecho y cuya numerosa familia se sometía a las más duras privaciones para poder enviarle mil doscientos francos por año. Eugène de Rastignac, que así se llamaba, era uno de esos homb res a quienes la desgracia acostumbra al trabajo, que se dan cuenta desde chicos de las esperanzas que sus padres han puesto en ellos y que se preparan un buen porvenir, calculando desde ahora el alcance de sus estudios, adecuándolos por adelantado al estado futuro de la sociedad para ser los primeros en aprovecharse de ella. Sin sus curiosas observaciones y la habilidad con que supo conducirse en los salones de París, este relato no se vería coloreado con los tintes auténticos, que deberá, sin duda alguna, a su sagaz ingenio y a su deseo de penetrar los misterios de una situación espantosa, tan cuidadosamente ocultada por quienes la habían creado como por quienes la sufrían.
Sobre este tercer piso había un desván para tender ropa y dos buhardillas en las que dormían un muchacho para todo servicio, llamado Christophe, y la gorda Sylvie, la cocinera. Aparte de los siete pensionistas internos, la señora Vauquer tenía, un año con otro, ocho estudiantes de derecho o de medicina, y dos o tres clientes del barrio, abonados todos únicamente a la comida. A la hora del almuerzo, se reunían en el comedor dieciocho personas, y podía contener hasta veinte; pero por la mañana no se veían en él más que los siete huéspedes internos, cuya reunión ofrecía, a la hora del desayuno, el aspecto de un grupo familiar. Todos bajaban en zapatillas y se permitían hacer observaciones confidenciales sobre la indumentaria o sobre el aire de los externos, así como sobre los sucesos de la noche anterior, expresándose con la confianza de la intimidad. Estos siete huéspedes eran los niños mimados de la señora Vauquer, que distribuía entre ellos con pre cisión de astrónomo las atenciones y las miradas, de acuerdo con lo que pagaban por su pensión. Una misma consideración afectaba a estos seres reunidos allí por la casualidad. Los dos locatarios del segundo piso pagaban únicamente setenta y dos francos por mes. Esta baratura, que solo puede encontrarse en el arrabal de Saint-Marcel, entre la Bourbe y la Salpêtrière, y de la cual solamente se exceptuaba a la señora Couture, anuncia que estos huéspedes debían de estar bajo el peso de desgracias más o menos aparentes. Así, el espectáculo desolador que ofrecía esta casa en su interior se repetía en la vestimenta de sus clientes, igualmente deteriorados. Los hombres llevaban levitas de un color que se había hecho prob lemático con el tiempo, zapatos como los que se tiran a la calle en los barrios elegantes, ropa interior muy usada y trajes a los que ya no les quedaba más que el alma. Las mujeres tenían vestidos pasados de moda, teñidos y desteñidos otra vez, viejos encajes remendados, guantes brillantes por el uso, gorgueras siem pre rojizas y pañoletas rasgadas. Si tales eran las ropas, casi todos los cuerpos de los huéspedes eran robustos, constituciones físicas que habían resistido todas las tempestades de la vida, y caras frías, duras, casi desdibujadas, como las de las monedas muy viejas. Las bocas marchitas estaban armadas de dientes ávidos. Estos huéspedes hacían presentir dramas, ya pasados o en pleno desa rrollo; no esos dramas que se representan a la luz de las candilejas, entre bambalinas pintadas, sino dramas vivos y mudos, dramas helados que conmueven cálidamente el corazón, dramas constantes.
La vieja señorita Michonneau llevaba sobre sus ojos cansados una visera de tafetán verde, ribeteada por un alambre que habría asustado al ángel de la Piedad. Su chal, de franjas estrechas y deshilachado parecía arropar un esqueleto, de angulosas que eran las formas que cubría. ¿Qué ácido había despojado a esta mujer de sus formas femeninas? Debió de haber sido bonita y bien hecha. ¿La habían dejado así, los vicios, los disgustos o la avaricia? ¿Había amado demasiado? ¿Había sido una cortesana? ¿O era que estaba expiando los triunfos de una juventud insolente y entregada a toda clase de placeres, con esta vejez que ahuyentaba a los transeúntes? Su mirada mansa daba frío, su cara desmirriada causaba miedo. Tenía la misma voz agria que las cigarras en los arbustos cuando se aproxima el invierno. Decía que había cuid ado a un anciano que padecía un catarro a la vejiga, y a quien sus hijos habían abandonado por creer que no tenía dinero. Este señor le había legado una renta vitalicia de mil francos. Aunque el juego de las pasiones había dejado duras huellas en su cara, aún se apreciaban en ella algunos vestigios de blancura y de finos rasgos, lo que hacía suponer que su cuerpo conservaría todavía algunos restos de belleza.
El señor Poiret era algo así como mecánico. Al verlo deslizarse como una sombra gris a lo largo de un paseo del Jardin-des-Plantes, cubierta la cabeza con una gorra vieja, sosteniendo apenas el bastón con puño de marfil amarilleado, dejando flotar al viento los faldones arrugados de su levita, que ocultaba a medias unos pantalones casi vacíos y las piernas con medias azules que flaqueaban como las de un hombre borracho, mostrando su chaleco blanco lleno de manchas y una chorrera de muselina ordinaria, abarquillada, que se unía imperfectamente a su corbata arrollada alrededor de su cuello de pavo, muchas gentes se preguntaban esta sombra chinesca pertenecía a la raza audaz de los hijos de Jafet que pululan por el bulevar de los Italianos. ¿Qué clase de fatigas lo habían encogido detal suerte? ¿Qué pasión había oscur ecido su cara bulbosa que dibujada en caricatura habría parecido inverosímil? ¿Qué había sido? Quizá un empleado del ministerio de justicia, en la oficina a la cual los verdugos envían sus notas de gastos, las cuentas de los velos negros para los parricidas, serrín para los cestos y cuerda para la guillotina. Quizá había sido re caudador en la puerta de algún matadero o subinspector de salubridad. En fin, este hombre parecía haber sido uno de los asnos de nuestra gran noria social; uno de esos Ratones parisienses que ni siquiera conocen a sus Bertrands,6 un eje sobre el que habían girado los infortunios o las porquerías públicas; uno de esos hombres de quienes decimos al verlos: «Sin embargo, hacen falta hombres así». El París elegante no conoce a estas figuras desva necidas a fuerza de sufrimientos físicos o morales. Pero París es un verdadero océano. Arrojad en él la sonda, que nunca llegar éis al fondo. ¿Recorrerlo? ¿Describirlo? Por mucho cuidado que ponga usted al recorrerlo y al describirlo, por muchos y afanosos que sean los exploradores de este mar, siempre quedará en él un lugar virgen, un antro desconocido, flores, perlas, monstruos, algo inaudito, olvidado por los buceadores literarios. La Casa Vauquer es una de esas curiosas monstruosidades.
Dos figuras ofrecían un duro contraste con el resto de los hués pedes internos y externos. Aun cuando la señorita Victorine Taillefer tuviera una palidez enfermiza parecida a la de las muchachas atacadas de clorosis y estuviese unida al sufrimiento general que forma el fondo de esta descripción por su tristeza habitual, por su timidez, por su aire pobre y raquítico, no podía decirse que su cara estaba marchita, sus movimientos y su voz denotaban cierta agilidad. Esta desgraciada se parecía a un arbusto de hojas secas, plantado prematuramente en terreno poco adecuado. Su tez pálida, sus cabellos de un rubio amarillento, su talle demasiado delgado, tenían esa gracia que los poetas modernos encuentran en las estat uillas de la edad media. Sus ojos, de un gris oscuro expresaban una mansedumbre y una resignación verdaderamente cristianas. Sus vestidos, sencillos y baratos, resaltaban sus formas juveniles. Era bonita por yuxtaposición. Si hubiera sido feliz parecería encantadora, porque la felicidad es la poesía de las mujeres, como los afeites son su adorno. Si la alegría de un baile hubiera reflejado sus tintes rosados en esta cara pálida; si las delicias de una vida galante hubieran rellenado y coloreado sus mejillas, un poco hundidas; si el amor hubiera reanimado sus ojos tristes, Victorine habría podido competir con las muchachas más bonitas. Le faltaba eso que crea por segunda vez a una mujer: los adornos y las cartas amorosas. Su historia habría dado tema para un libro. Su padre creía tener razones para no reconocerla y se negaba a tenerla a su lado; no le pasaba más que seiscientos francos al año y había disimulado su fortuna para poder dejarla por entero a su hijo. Parienta lejana de la madre de Victorine, la señora Couture cui daba de la huérfana como si fuera hija suya. Desgraciadamente, la viuda del comisario pagador de los ejércitos de la república no poseía en el mundo más que su viudez y su pensión: podía dejar cualquier día a esa pobre muchacha sin experiencia y sin medios de vida, a merced del mundo. La buena mujer llevaba a Victorine a misa todos los domingos y a confesar cada quince días, con el fin de hacer de ella una mujer piadosa, por lo que pudiera ocur rir. Y tenía razón: los sentimientos religiosos ofrecían un porvenir a esta criatura repudiada que, no obstante, amaba a su padre y todos los años se presentaba en su casa para llevarle el perdón de su madre, pero que todos los años se encontraba con la puerta de la casa paterna inexorablemente cerrada. Su hermano, su único mediador, no había venido a verla ni una sola vez en cuatro años, y no le enviaba ninguna ayuda. Victorine rogaba a Dios que abriera los ojos de su padre y que ablandara el corazón de su hermano, y rezaba por ellos sin acusarlos. La señora Couture y la señora Vauquer no encontraban en el diccionario las injurias adecuadas para calificar esa salvaje conducta. Cada vez que maldecían a ese millonario infame, Victorine dejaba oír palabras dulces, parecidas al canto de la paloma herida, cuyo grito doloroso aún expresa amor.
Eugène de Rastignac tenía un rostro completamente meri dional, con su tez blanca, sus cabellos negros y sus ojos azules. Su porte, sus maneras, su actitud habitual denotaban al hijo de una familia noble, cuya educación primera estaba formada únicam ente con las tradiciones del mejor gusto. Se veía obligado a cuidar mucho de sus ropas y a usar, los días corrientes, los trajes del año anterior, pero podía salir vestido como un joven elegante. Generalmente llevaba una levita vieja, un mal chaleco, la muy usada y estropeada corbata negra del estudiante, siempre mal anu dada; un pantalón tan raído como el resto de sus ropas y unas botas remendadas.
Vautrin, el hombre de cuarenta años y patillas teñidas, servía de transición entre estos dos personajes y los demás. Era uno de esos hombres de los que el pueblo suele decir: «¡Qué tío!». Tenía anchas espaldas, un busto bien desarrollado, músculos a flor de piel y unas manos gruesas, cuadradas y abundante vello de un vivo en las falanges. Su cara, surcada por arrugas prematuras, ofrecía un aspecto de dureza que contrastaba con sus modales finos y amables.
Su voz grave, en armonía con su ruidosa alegría, no resultaba desagradable. Era muy atento y risueño. Si alguna cerradura no funcionaba bien, al momento la desmontaba, la arreglaba, la aceitaba, la limaba y la volvía a colocar, diciendo: «¡Esto lo conozco!». Por lo demás, él lo conocía todo: los barcos, el mar, Francia, el extranjero, los negocios, los hombres, los acontecimientos, las leyes, los hoteles y las cárceles. Si alguien se quejaba de algo, inmediatamente le ofrecía sus servicios. Prestó varias veces dinero a la señora Vauquer y a varios huéspedes; pero todos preferían morir antes que dejar de devolverle lo prestado: tanto era el amor que infundía, no obstante su aire bonachón, aquella mirada profunda y llena de decisión. En la manera de escupir se apreciaba su sangre fría, su temperamento imperturbable, y prefería cometer un crimen antes que dar un paso atrás en una situación equívoca. Como la de un juez severo, su mirada parecía llegar al fondo de todos los asuntos, de todas las conciencias y de todos los sentimientos. Sus costumbres consistían en salir después de almorzar, volver para cenar, salir de nuevo y volver hacia medianoche, abriendo la puerta con una llave que la señora Vauquer le había entregado. Solamente él gozaba de este favor. Y era también el que mejor se avenía con la viuda, a la que llamaba «mamá» cogiéndola por la cintura, halago que no se explicaba bien. La buena mujer creía que aquello era cosa fácil, pero únicamente Vautrin tenía unos brazos lo suficientemente largos como para abarcar aquella circunferencia. Un rasgo de su carácter consistía en pagar quince francos al mes por la gloria7 que tomaba después de comer. Gentes menos superficiales que aquellos jóvenes arrastrados por el torbellino de la vida parisiense o que esos viejos indiferentes a todo lo que no les concierna directamente, no se habrían contentado con esa impresión dudosa que producía Vautrin. Él conocía, o se figuraba, los asuntos de todos los que lo rodeaban, pero ninguno podía penetrar sus pensamientos de sus ocupaciones. Aun cuando había colocado su aparente bonachonería, su constante complacencia y su carácter risueño como una barrera entre los demás y él, a veces dejaba ver la espantosa profundidad de su temperamento. A menudo, una fanfarronada propia de Juvenal por la cual parecía complacerse en burlarse de la ley, en fustigar a la alta sociedad, en acusarla de inconsecuencia consigo misma, hacía suponer que sentía odio por el estado social presente y que en el fondo de su vida había algún misterio cuidadosamente guardado.
Atraída, quizá sin darse cuenta, por la fuerza de uno y por la hermosura del otro, la señorita Taillefer repartía sus miradas furtivas y sus pensamientos secretos entre este cuarentón y el joven estudiante; pero ninguno de ellos parecía pensar en ella, aun cuando de la noche para la mañana podía cambiar de posición y convertirla en un buen partido. Por otra parte, ninguna de estas personas se tomaba la molestia de averiguar si las desgracias alegadas por una de ellas eran falsas o reales. Todos tenían, los unos para con los otros, una indiferencia mezclada con desconf ianza, que era el resultado de sus situaciones respectivas. Todos se reconocían impotentes para aliviar sus penas, y todos, al relatarlas, habían agotado ya la copa de sus condolencias. Parecidos a los viejos esposos, nada tenían ya que decirse. No quedaban, pues, entre ellos, más que las relaciones de una vida mecánica, un juego de ruedas sin aceitar. Todos debían ir erguidos por la calle, indiferentes a la presencia de un ciego; escuchar sin la menor emoción el relato de un infortunio y ver en una muerte la solución de un problema de miseria, lo que los hacía insensibles a la más terrible agonía. La más feliz de estas almas desoladas era la señora Vauquer, que reinaba en ese hospicio abierto. Úni camente para ella era un bosquecillo encantador este pequeño jardín, que el silencio y el frío, la sequía o la lluvia, hacían vasto como una estepa. Solo para ella tenía delicias esta casa amarilla y triste que olía al cardenillo del mostrador. Aquellos calabozos le pertenecían y alimentaba a aquellos forzados condenados a penas perpetuas, ejerciendo sobre ellos una autoridad que era respetada. ¿En qué parte de París habrían podido encontrar estos seres des graciados, al precio que ella se los daba, alimentos sanos y suficientes, y unos dormitorios que ellos mismos podían convertir, si no en habitaciones elegantes y cómodas, al menos limpias y saludables? Si la señora Vauquer se hubiera permitido cometer una manifiesta injusticia, la víctima la habría soportado sin quejarse.
Semejante reunión de gentes debía ofrecer y ofrecía en pequeño, todos los elementos de una sociedad completa. Entre los dieciocho comensales se encontraba, como en los colegios, como en el mundo, un pobre ser despreciado, un sufrelotodo sobre quien llovían las bromas. Al comienzo del segundo año, este hombre se convirtió para Eugène de Rastignac en la figura más saliente de todas aquellas en medio de las cuales estaba condenado a vivir dos años más. Este hazmerreír era el antiguo fabricante de fideos, papá Goriot, sobre cuya cabeza un pintor, lo mismo que un historiador, ha de concentrar toda la luz del cuadro. ¿Cuál era el motivo de aquel desprecio medio rencoroso, de aquella persecución mezclada con piedad, de aquella falta de respeto para la desgracia, que había caído sobre el más anciano de los huéspedes? ¿Había dado pie para ello con alguna de esas ridiculeces o manías que se perdonan menos que los vicios? Estas preguntas tienen estrecha relación con muchas injusticias sociales. Quizá esté en la propia naturaleza humana eso de hacer que lo soporte todo aquel que todo lo aguanta, bien sea por verdadera humildad, por debilidad de carácter o por indiferencia. ¿No nos gusta a todos probar nuestras fuerzas a costa de alguien o de algo? El ser más débil, el golfillo, llama a todas las puertas cuando hiela o se encarama para escribir su nombre en un monumento limpio.
Papá Goriot, anciano de sesenta y nueve años aproximada mente, se había retirado a vivir en casa de la señora Vauquer en 1813, después de haber dejado los negocios. Primeramente se instaló en el dormitorio ocupado ahora por la señora Couture y pagaba mil doscientos francos anuales de hospedaje, como hombre para quien cinco luises más o menos eran una bagatela. La señora Vauquer había reparado las tres habitaciones de este piso previa indemnización con la que pagó, según se decía, el costo de un mal amueblamiento, que consistió en cortinas de algodón amarillo, unas butacas de madera pintada y forradas con terciopelo de Utrecht, algunas pinturas a la cola y un papel que no querían ni en las tabernas del barrio. Quizá la despreocupada generosidad con que se dejó atrapar papá Goriot, a quien en aquel tiempo se le llamaba respetuosamente «señor Goriot», contribuyó a que ella lo tuviera por un imbécil que no sabe lo que se trae entre manos, Goriot llegó a la casa de huéspedes con un guardarropa bien pro visto, con el ajuar magnífico de un hombre de negocios que no se priva de nada cuando se retira del comercio. La señora Vauquer había admirado dieciocho camisas de tela de Holanda, cuya finura resaltaba más porque el fabricante de fideos llevaba sobre su cho rrera colgante dos alfileres unidos por una cadenita y montado en cada uno de ellos un brillante de buen tamaño. Vestido co rrientemente con una levita color de azulina, se ponía a diario un chaleco de piqué blanco, bajo el cual fluctuaba su vientre pi riforme y prominente que hacía resaltar una cadena gruesa de oro con sus dijes. Su tabaquera, igualmente de oro, contenía un medallón con un mechón de cabellos, lo cual lo hacía culpable, aparentemente, de alguna conquista amorosa. Cuando su patrona lo acusó de ser un galanteador, dejó vagar por los labios la alegre sonrisa del burgués que ha sido halagado. Sus ormarios (así pronunciaba la palabra armarios, a la manera de la gente del pueblo) se llenaron con los cubiertos de plata de su casa. Los ojos de la viuda se alegraron cuando lo ayudó muy complacientemente a desembalar e ir colocando los cucharones, las cucharas, los cubiertos, las aceiteras, las salseras, varias fuentes, sus juegos de café con cucharitas de plata sobredorada; en fin, piezas de más o menos gusto, pero que valían buen dinero y de las cuales no quería deshacerse. Estos regalos le recordaban las solemnidades de su vida doméstica. «Esto —dijo a la señora Vauquer mostrándole un plato y una pequeña escudilla en cuya tapa se veían dos palomitas picoteándose— es el primer regalo que me hizo mi esposa en el primer aniversario de nuestro matrimonio. La buena mujer se gastó en ello sus economías de soltera. Ya lo ve, señora; prefer iría arrancar tierra con las uñas antes que desprenderme de esto; pero, gracias a Dios, podré tomar en esta taza el café todas las mañanas por el resto de mis días. No tengo de qué quejarme: guardo pan cocido para mucho tiempo». Además, la señora Vauquier había visto muy bien, con sus ojos de urraca, algunas anotaciones en el libro mayor que, sumadas vagamente, podían su poner para este buen Goriot una renta anual de ocho o diez mil francos. Desde ese día, la señora Vauquer, de la familia de los Confiants, que tenía entonces cuarenta y ocho años efectivos aunque no declaraba más que treinta y nueve, concibió sus proyectos. A pesar de que los lagrimales del señor Goriot estaban vueltos, inflamados, colgantes, lo que lo obligaba a enjugárselos constantemente, ella lo encontró agradable y distinguido. Además, sus pantorrillas carnosas y fuertes pronosticaban, lo mismo que su nariz larga y ancha, cualidades morales que parecían agradar a la viuda, y que su cara de luna, ingenuamente bobalicona, parecía confirmar. Debía de ser un animal sólidamente construido, capaz de entregarse por entero a un sentimiento. Sus cabellos, peinados en forma de ala de paloma, que el peluquero de la escuela politécnica venía a empolvarle todas las mañanas, dibujaban cinco puntas sobre su frente angosta y decoraban agradablemente su rostro. Aunque un poco rústico, iba tan bien puesto, tomaba con tanta gracia su macuba8 y lo quemaba con tal seguridad de que nunca había de estar vacía su tabaquera, que el día en que el señor Goriot se instaló en su casa, la señora de Vauquer se acostó ralentando con el fuego de su deseo la esperanza de abandonar el sudario de Vauquer para renacer con el apellido de Goriot. Casarse, vender su casa de huéspedes, dar el brazo a esa delicada flor de la burguesía, convertirse en una señora de calidad en el barrio, pedir a la puerta de la iglesia para los pobres, hacer pequeñas excursiones los domingos a Choisy, a Soissy, y a Gentilly; ir al teatro cuando quisiera, a palco sin tener que esperar las en tradas de favor que a veces le daban sus huéspedes, en el mes de julio; soñó con todo ese Eldorado de los modestos hogares parisienses. A nadie había dicho que poseía cuarenta mil francos, ahorrados céntimo a céntimo: por lo que hacía a su fortuna, se consideraba un partido apetecible. «Aparte de que mi persona bien se merece ese hombre», se dijo, dándose vuelta en su lecho como para cerciorarse de los encantos que cada mañana encontraba la gorda Sylvie modelados en el colchón.
A partir de ese día, durante unos tres meses, la viuda de Vauquer se aprovechó del peluquero del señor Goriot e hizo algunos gastos para su adorno, excusada por la necesidad de dar a la casa un decoro que estuviera en armonía con las personas honorables que la frecuentaban. Se las ingenió para cambiar sus huéspedes y tuvo la pretensión de no aceptar, para lo sucesivo, más que a pers onas distinguidas, bajo todos los aspectos. En cuanto se presen taba un nuevo aspirante a huésped, la señora de Vauquer sacaba a relucir la preferencia que había concedido a la casa el señor Goriot, uno de los comerciantes más notables y más respetados de París. Distribuyó prospectos de propaganda, a la cabeza de los cuales se leía: CASA VAUQUER. Era, decía, «una de las casas de huéspedes más antiguas y estimadas del Barrio Latino». Tenía una de las vistas más agradables sobre el valle de los Gobelins —y era cierto que se lo divisaba desde el piso tercero—, y se adorn aba con un bonito jardín, al extremo del cual se extendía un paseo de tilos. Hablaba también del buen aire del lugar y de la apacible soledad. Este prospecto llevó a su casa a la condesa de Ambermesnil, mujer de treinta y seis años, que esperaba el fin de la liquidación y arreglo de una pensión a la que tenía der echo como viuda de un general muerto en el campo de batalla. La señora de Vauquer cuidó más la comida, encendió fuego en las salas durante casi seis meses y cumplió tan escrupulosamente las promesas hechas en el prospecto, que lecostó dinero. La con desa decía a la señora Vauquer, llamándola querida amiga, que le traería a su casa a la baronesa de Vaumerland y a la viuda del coronel conde de Picquoiseau, dos amigas suyas, que estaban es perando el fin de su estancia, ya pagada, en una pensión del barrio del Marais, más cara que la de la señora Vauquer. Además, estas señoras tendrían una holgada situación económica en cuanto que dasen despachados sus expedientes respectivos en las oficinas del ministerio de guerra. «Pero —añadía— en esas oficinas nunca se termina nada». Las dos señoras subían juntas, por la noche, después de comer, a la habitación de la señora Vauquer y allí charlaban mientras bebían grosella y comían golosinas reservadas para la boca de la dueña. La señora de Ambermesnil dijo que le parecían muy bien los puntos de vista de su patrona sobre el señor Goriot, aspiraciones muy lógicas y que ella había adivinado desde el primer día: le parecía un hombre perfecto.
—¡Ah!, mi querida señora, un hombre completamente sano —le decía la viuda—, un hombre muy bien conservado y que todavía puede dar muchas satisfacciones a una mujer.
La condesa hizo bondadosamente algunas observaciones a la señora Vauquer sobre su modo de arreglarse, que no estaba en armonía con sus aspiraciones. «Tiene usted que ponerse en pie de guerra», le aconsejó. Después de mucho pensarlo, las dos viudas fueron juntas al Palais Royal, donde compraron, en los almacenes de Bois, un sombrero de plumas y una cofia. La condesa llevó a su amiga a la tienda La petite Jeannette, donde eligieron un vestido y un chal. Cuando comenzó a usar esas prendas y la viuda estuvo bajo las armas, se parecía mucho a la muestra de ElBuey a la Moda. Sin embargo, ella se encontró tan agraciada con esas adquisiciones que se creyó obligada a agradecérselo a la condesa, y aun cuando era muy poco amiga de dar, le rogó que aceptase como regalo un sombrero de veinte francos. A decir verdad, contaba con servirse de la condesa para sondear al señor Goriot y para que la hiciera valer ante él. La señora de Ambermesnil se prestó con el mayor gusto a ese oficio y puso el cerco al exfabricante de fideos, con quien logró tener una conferencia; pero después de haberlo encontrado pudibundo, por no decir refractario a las tentativas que le sugirió su deseo particular de seducirlo para su propio beneficio, salió indignada de su grosería.
—Ángel mío —le dijo a su querida amiga—, no sacará usted nada de ese hombre. Es desconfiado hasta la ridiculez, un avaro, un animal, un estúpido que no le proporcionará más que disgustos.
Hubo entre el señor Goriot y la señora de Ambermesnil tales cosas que ya no quiso esta volver a encontrarse con él, y al día siguiente se marchó, olvidándose de pagar seis meses de hospedaje y dejando unos trapos que no valdrían cinco francos. Por mucho empeño que puso la señora Vauquer en sus averiguaciones, no pudo conseguir en todo París ningún informe sobre la condesa de Ambermesnil. Hablaba luego a menudo de este deplorable asunto, quejándose de su excesiva confianza, aunque era más recelosa que una gata; pero se parecía mucho a esas personas que desconfían de sus más allegados y se entregan al primer desconocido. Hecho moral extraño, pero verdadero y cuyas raíces son fáciles de encontrar en el corazón humano. Puede ser que ciertas gentes no tengan nada que ganar con las personas con quienes viven; después de haberles mostrado el vacío de sus almas se sienten juzgadas en secreto por ellas con toda la severidad que se merecen; pero, sintiendo una invencible necesidad de adula ciones que les faltan, o devoradas por el deseo de aparentar cuali dades que no tienen, esperan conseguir por sorpresa la estimación o el corazón de quienes les son extraños, con el riesgo de recibir algún desengaño. En fin, hay individuos mercenarios natos que no prestan el menor servicio a sus amigos o allegados por la sen cilla razón de que están obligados a hacerlo; en cambio, al pres társelo a un desconocido se sienten halagados en su amor propio; cuanto más cerca de ellos está el círculo de sus afectos, menos aman; cuanto más se aleja, más serviciales son. La señora Vauquer tenía, sin duda, esas dos naturalezas, esencialmente mez quinas, falsas y execrables.
—¡Si yo hubiera estado aquí —le decía Vautrin— no habría sufrido ese desengaño! Hubiera desenmascarado a esa farsante. Conozco sus fingimientos.
Como todos los espíritus apocados, la señora Vauquer tenía la costumbre de atenerse a los hechos, sin preocuparse de averiguar sus causas. Le gustaba cargar a otros con sus propios defectos. Al experimentar esa pérdida, consideró al honesto fabricante de fideos como el principio de su infortunio, y comenzó desde en tonces, según decía, a desilusionarse respecto a él. Cuando recon oció la inoperancia de sus arrumacos y de sus gastos de present ación, no tardó en adivinar el motivo verdadero de todo ello: se dio cuenta de que su huésped tenía ya trazada su conducta. Se convenció de que sus esperanzas, tan cuidadosamente acariciadas, descansaban sobre una base quimérica y que nada habría de sacar de ese hombre, según la expresión rotunda de la condesa, que parecía ser una señora muy experta en esas cuestiones. Y, neces ariamente, fue más lejos en su versión de lo que había ido en su amistad: su odio no estaba en relación con su amor, sino con las esperanzas fallidas. Si el corazón humano encuentra su des canso al subir a las alturas del afecto, rara vez se detiene en la cuesta abajo de los sentimientos de odio. Pero como el señor Goriot era su huésped, la viuda se veía obligada a reprimir las explosiones de su amor propio herido, a enterrar los suspiros que le causaba esa decepción y a tragarse sus deseos de venganza, como un monje vejado por su prior. Los espíritus mezquinos dan satisfacción a sus sentimientos, buenos o malos, por medio de constantes mezquindades. La viuda empleó su malicia de mujer en tramar sordas persecuciones contra su víctima. Empezó por suprimir las cosas superfinas que había añadido a las comidas.
«Nada de pepinillos, nada de anchoas; no son más que engañifas», dijo a Sylvie el día en que volvió a su antiguo programa. El señor Goriot era un hombre frugal, en quien la parsimonia necesaria a las gentes que se hacen por sí mismas su fortuna, había degenerado en costumbre. La sopa, el cocido y un plato de legumbres habían sido siempre y seguirían siendo la comida de su predilección. Resultó, pues, muy difícil a la señora Vauquer atormentar a su huésped, cuyos gustos no podía atacar. Desesperada por haber encontrado un hombre invulnerable, se dedicó a mortificarlo, consiguiendo que los demás huéspedes participasen de su aversión a Goriot, quienes, por divertirse, contribuyeron a su venganza. Hacia el término del primer año llegó la viuda a tal grado en su desconfianza, que se preguntaba cómo este comerciante que disfrutaba de una renta anual de siete a ocho mil francos, que poseía un soberbio servicio de plata y alhajas tan hermosas como las de una amante, continuaba viviendo en su casa y pagando una pensión tan modesta en relación con su fort una. Durante la mayor parte de este primer año Goriot solía comer fuera de casa dos o tres veces por semana; pero, poco a poco, llegó a comer fuera únicamente dos veces al mes. Aquellas escapatorias del señor Goriot convenían demasiado a los interesantes de la señora Vauquer para que no le disgustase la puntualidad, cada vez mayor, con que su huésped comía en la casa. Este cambio lo atribuyó, tanto a la progresiva disminución de su fortuna como a los deseos de molestar a su patrona. Una de las más detestables costumbres de estos espíritus liliputienses es la de ver en los demás sus propias ruindades. Desgraciadamente, al término del segundo año el señor Goriot justificó las habladurías de que era víctima al pedir a la señora Vauquer que lo pasara al segundo piso y le redujera el hospedaje a novecientos francos. Estaba tan necesitado de hacer economías que ni siquiera encendió el fuego en su habitación en todo el invierno. La viuda de Vauquer quiso que se le pagara por adelantado, a lo cual se avino el señor Goriot, a quien desde entonces llamó papá Goriot. Todos quisieron ave riguar las causas de esa decadencia. ¡Exploración difícil! Como lo dijo la falsa condesa, el señor Goriot era un cazurro y un taci turno. Según la lógica de las gentes sin seso, que son indiscretas porque no pueden decir más que tonterías, aquellos que no hablan de sus asuntos son reservados porque les va mal en ellos. Aquel comerciante tan distinguido se convirtió así en un bribón; aquel galanteador afortunado, en un viejo raro. Tan pronto, según Vautrin —que fue por aquella época a vivir a la casa de la señora Vauquer—, el señor Goriot era un hombre que iba a la bolsa y que, siguiendo una expresión bastante enérgica de la jerga financ iera, iba tirando de sus rentas después de haberse arruinado; tan pronto era un jugador miserable, que arriesga poco y va a ganar diez francos por noche en el juego; tan pronto se trataba de un espía al servicio de la policía, aunque Vautrin no lo consideraba lo suficientemente listo como para desempeñarse bien en eso. Podía ser también papá Goriot un avaro que prestaba dinero con interés semanal, o un hombre que vendía participaciones falsas de lotería. Se lo hacía culpable de todo cuanto el vicio, la verg üenza y la impotencia engendran de más misterioso. Solo que, por muy innobles que fuesen su conducta o sus vicios, la aversión que inspiraba no llegaba al extremo de que se lo echase de la casa, puesto que pagaba el hospedaje. Además era útil, pues todos descargaban en él su mal o buen humor por medio de bromas o de groserías. El juicio que tenía más probabilidades de ajustarse a la verdad y que fue generalmente aceptado fue el de la señora Vauquer. Según ella, este hombre tan sano y tan bien conserv ado, y que todavía podía dar muchas satisfacciones a una mujer, era un libertino de gustos extraños. He aquí en qué hechos apo yaba sus calumnias la señora Vauquer: algunos meses después de la marcha de aquella desastrosa condesa que había vivido durante medio año a su costa, una mañana, antes de levantarse, sintió en la escalera el frufrú de un vestido de seda y el paso menudo de una mujer joven y ligera que se dirigía a la habitación de Goriot, cuya puerta este había dejado abierta a propósito. Enseguida corrió la gorda Sylvie a decir a su dueña que una muchacha demasiado bonita para ser honrada, vestida como una divinidad y muy bien calzada, se había deslizado como una anguila desde la calle hasta la cocina y le preguntó por la habitación del señor Goriot. La señora Vauquer y su cocinera se pusieron a escuchar y sorprendieron algunas palabras pronunciadas muy tiernamente durante la visita, que duró cierto tiempo. Cuando el señor Goriot salió acompañando a su dama, la gorda Sylvie agarró la cesta de las compras para simular que iba al mercado, cuando en realidad lo que hizo fue seguir a la pareja amorosa.
—Señora —dijo a su dueña al volver—, el señor Goriot tiene que ser inmensamente rico para mantenerlas con tal lujo. Figúrese usted: en la esquina de la calle Estrapade había un soberbio coche de caballos al que ella subió.
Durante la comida, la señora Vauquer fue a correr una cortina para que el señor Goriot no fuera molestado por un rayo de sol que le caía sobre los ojos.
—¡Cómo se conoce que lo quieren a usted las hermosas, señor Goriot: el sol lo busca! —dijo, haciendo alusión a la visita que había recibido—. ¡Caramba!, tiene usted buen gusto: era muy bonita.
—Era mi hija —contestó él con una especie de orgullo en el cual quisieron ver los huéspedes la fatuidad de un viejo que quiere guardar las apariencias.
Un mes después de esa visita, el señor Goriot recibió otra. Su hija que la primera vez había venido con traje de calle, llegó después de comer vestida como para alternar en sociedad. Los huéspedes, que estaban charlando en la sala, pudieron ver a una muchacha bonita, rubia, delgada de cintura, graciosa y demasiado distinguida para ser hija de un Goriot.
—¡Y ya van dos! —dijo la gorda Sylvie, que no la reconoció.
Algunos días después, otra muchacha, alta y bien formada, morena, de cabellos negros y de mirada viva, preguntó por el señor Goriot.
—¡Y van tres! —dijo Sylvie.
Aquella muchacha de la segunda visita, que la primera vez viniera a ver a su padre vestida con traje de calle, llegó unos días más tarde con atavío de baile y en coche.
—¡Y van cuatro! —dijeron la señora Vauquer y la gorda Sylvie, que no advirtieron en esta gran señora ningún vestigio de la muchacha sencillamente vestida que hiciera de mañana su prim era visita.
Goriot pagaba todavía mil doscientos francos de pensión. La señora Vauquer encontró muy natural que un hombre rico tuviera cuatro o cinco queridas, y aun le pareció muy hábil eso de hacer las pasar por hijas suyas. Tampoco se molestó porque las traj era a su propia casa. Pero, como estas visitas le explicaban la indiferencia que había mostrado su huésped con respecto a ella, se permitió, desde el comienzo del segundo año, llamarlo viejo asqueroso. En fin, cuando su huésped no le pagaba más que nove cientos francos, un día en que vio salir a una de esas mujeres, le preguntó con toda insolencia en qué pensaba convertir su casa. Papá Goriot le respondió que esa mujer, era su hija mayor.
—Pero, ¿cuántas hijas tiene usted? ¿Treinta y seis? —dijo con acritud la señora Vauquer.
—No tengo más que dos —contestó Goriot con la mansedum bre de un hombre arruinado que llega a todas las docilidades de la miseria.
Hacia el final del tercer año, papá Goriot redujo aún sus gastos: subió al tercer piso y no pagaba más que cuarenta y cinco francos por mes. Dejó de fumar, despidió a su peluquero y ya no se ponía polvos en el pelo. Cuando apareció por primera vez sin empolvarse, su patrona dejó escapar una exclamación de sor presa al ver el color de sus cabellos, que eran de un gris sucio y verdoso. Su fisonomía, que los disgustos secretos fueron haciendo más triste cada día, parecía la más desolada de todas las que se veían en la mesa. Ya no hubo la menor duda: el señor Goriot era un viejo libertino a quien únicamente la ciencia de algún médico pudo evitar que le aparecieran en los ojos las consecuencias de los remedios que exigían sus enfermedades. El color tan desagradable de sus cabellos provenía de sus excesos y de las drogas que tuvo que tomar para poder continuar con ellos. El estado físico y moral de este hombre justificaba sus chocheces. Cuando su ropa interior se estropeó, compró tela de algodón de medio franco la vara para sustituir a la de Holanda. Sus diamantes, su tabaquera de oro, su cadena, sus alhajas fueron despareciendo. Dejó de usar la levita azul y las demás prendas exteriores para usar una casaca de burdo paño de color castaño, un chaleco de pelo de cabra y un pantalón gris de lana, tanto en invierno como en verano. Fue enflaqueciendo progresivamente; le desaparecieron aquellas abultadas pantorrillas; su cara, antes radiante de burguesa felicidad, se fue surcando de arrugas; su frente se llenó pliegues y se acentuaron sus mandíbulas. Al cuarto año de estar en la casa de huéspedes de la calle Neuve-Sainte-Geneviève, no parecía el mismo. El buen fabricante de fideos, de sesenta y dos años, que no aparentaba tener ni cuarenta; el burgués gordo y grasiento cuyo aspecto rollizo alegraba a los transeúntes, que tenía un aire de juventud en la sonrisa, parecía ahora un septuagenario atontado, vacilante y pálido. Sus ojos grises, tan vivos, adquirieron un borroso tono gris y se hicieron tristes; ya no lagrimeaban: sus ribetes rojos parecían llorar sangre. A unos causaba repugnancia; a otros, compasión. Los estudiantes de medicina, que se fijaron en que le colgaba el labio inferior y le midieron su ángulo facial, lo declararon enfermo de cretinismo; después de haberlo molestado mucho sin resultado alguno. Una noche, después de comer, la señora Vauquer le preguntó, en tono de burla: «¡Cómo! ¿Ya no vienen a verlo sus hijas?» —poniendo en duda su paternidad—. Papá Goriot se estremeció, como si su patrona lo hubiera clavado con una aguja.
—Vienen algunas veces —contestó con voz conmovida.
—¡Ah, ah! ¿De modo que todavía las ve usted? —exclamaron los estudiantes—. ¡Bravo, papá Goriot!





























