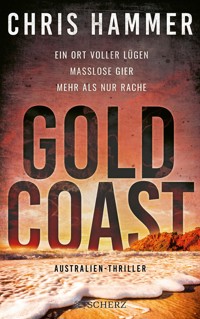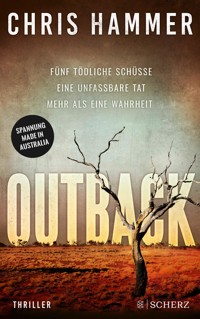Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Martin Scarsden
- Sprache: Spanisch
En Riversend, un pueblo rural azotado por una sequía interminable, un joven sacerdote abre fuego desde la escalinata de su iglesia y mata a cinco vecinos antes de ser acribillado. El periodista Martin Scarsden llega un año después al aislado pueblo para escribir un artículo sobre el aniversario de la tragedia. Pero las historias que escucha no encajan con la versión de su periódico. Martin no puede ignorar sus dudas ni la insistencia de algunos lugareños para descubrir la verdadera razón del ataque del sacerdote, a quien asombrosamente todos defienden. Justo cuando Martin cree que está avanzando, un nuevo e impactante acontecimiento sacude al pueblo y se convierte en la noticia más importante de Australia. Luchando contra sus propios demonios, Martin debe arriesgarlo todo para descubrir una verdad que se vuelve cada vez más oscura y compleja. Hay personas poderosas decididas a detenerlo y no sabe hasta dónde llegarán para asegurarse de que los secretos del pueblo permanezcan ocultos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Páramo de fuego
Chris Hammer
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
Título original: Scrublands
Edición original: Bold Type Agency en colaboración con RDC Agencia Literaria SL.
© 2018 Chris Hammer
© 2018 Allen & Unwin
© 2025 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2025 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-47-9
Índice de contenido
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
PRÓLOGO
CAPÍTULO 1. RIVERSEND
CAPÍTULO 2. EL PERRO NEGRO
CAPÍTULO 3. DOMINGO SANGRIENTO
CAPÍTULO 4. FANTASMAS
CAPÍTULO 5. LA LLANURA
CAPÍTULO 6. PÁRAMO
CAPÍTULO 7. EL DRAGÓN
CAPÍTULO 8. EL ACOSADOR
CAPÍTULO 9. BELLINGTON
CAPÍTULO 10. ASESINATO
CAPÍTULO 11. PRIMICIAS
CAPÍTULO 12. UN CUENTO ALEGÓRICO
CAPÍTULO 13. EL HOTEL
CAPÍTULO 14. LUNA DE SANGRE
CAPÍTULO 15. SUICIDIO
CAPÍTULO 16. FUGITIVO
CAPÍTULO 17. ACUSADA
CAPÍTULO 18. BAJO FIANZA
CAPÍTULO 19. AGUA PASADA
CAPÍTULO 20. SAQUEADORES DE TUMBAS
CAPÍTULO 21. FORAJIDOS
CAPÍTULO 22. TREINTA
CAPÍTULO 23. LA CELDA
CAPÍTULO 24. EL CADÁVER
CAPÍTULO 25. EL MICRÓFONO
CAPÍTULO 26. LA HOGUERA
CAPÍTULO 27. EL PUENTE
CAPÍTULO 28. VIDA
NOTA DEL AUTOR
Si te ha gustado esta novela...
Chris Hammer
Manifiesto Motus
Para Tomoko
PRÓLOGO
El día está tranquilo. El calor, que había disminuido durante la noche, comienza a apretar otra vez; no hay nubes en el cielo implacable y el sol castiga. Al otro lado del camino, junto a lo que queda del río, las cigarras generan un muro de sonido, pero hay silencio alrededor de la iglesia. Los feligreses comienzan a llegar para el servicio de las once; aparcan al otro lado del camino, a la sombra de los árboles. Una vez que han llegado tres o cuatro coches, sus ocupantes emergen al resplandor de la mañana, cruzan la calle y se reúnen fuera de St. James para conversar de trivialidades: los precios de las acciones, la escasez de agua para las granjas, el tiempo inclemente. El joven sacerdote Byron Swift está allí, todavía vestido de manera informal, charlando amablemente con los ancianos de su congregación. Nada parece fuera de lugar; todo se ve normal. Se acerca Craig Landers, propietario de la tienda de ultramarinos de Riversend. Va a ir de caza con sus amigos, pero han pasado por la iglesia para que él pueda hablar brevemente con el sacerdote antes de salir. Sus amigos lo han acompañado. Al igual que Craig, ninguno de ellos acude asiduamente a la iglesia. Gerry Torlini vive en Bellington y no conoce a ninguno de los feligreses, así que regresa a su camioneta todoterreno, pero los agricultores locales Thom y Alf Newkirk se mezclan con la gente, igual que Horrie Grosvenor. Allen, el hijo de Alf, rodeado de gente que lo triplica en edad, se une a Gerry en la cabina de la camioneta. Si alguien piensa que los hombres se ven fuera de lugar con su ropa de caza, una extraña mezcla de camuflaje y prendas reflectantes, nadie lo dice.
El sacerdote ve a Landers y se acerca. Se dan la mano, sonríen, intercambian algunas palabras. Luego el sacerdote se excusa y entra en la iglesia para prepararse para el servicio y ponerse sus vestimentas. Landers, que ya ha dicho lo que quería, quiere irse enseguida, pero Horrie y los Newkirk están en plena charla con algunos granjeros, así que camina hacia el lateral de la iglesia, buscando sombra. Casi ha llegado cuando el murmullo de la conversación cesa abruptamente; se vuelve y ve que el sacerdote ha salido de la iglesia y está en lo alto de los escalones. Byron Swift se ha puesto sus vestiduras litúrgicas, el crucifijo brilla bajo el sol, y lleva un arma, un rifle de caza de alta potencia con mira telescópica. Landers no comprende; sigue desconcertado cuando Swift se apoya el arma contra el hombro y le dispara tranquilamente a Horrie Grosvenor desde una distancia de no más de cinco metros. La cabeza de Grosvenor se parte en una nube roja y sus piernas se doblan. Cae al suelo como un saco, como si ya no tuviera huesos. La conversación se detiene, las cabezas giran. Hay un momento de silencio mientras la gente trata de comprender. El sacerdote dispara de nuevo, otro cuerpo se desploma: Thom Newkirk. No hay gritos, aún no, pero hay pánico, desesperación silenciosa mientras todos empiezan a correr.
Landers huye hacia la esquina de la iglesia mientras otro disparo resuena en el mundo. Rodea la pared y encuentra seguridad momentánea. Pero no deja de correr; sabe que a quien más quiere matar el sacerdote es a él.
CAPÍTULO 1RIVERSEND
Martin Scarsden detiene el coche en el puente que lleva al pueblo y deja el motor en marcha. Es un puente de un solo carril, que no permite adelantarse ni pasar en paralelo, construido hace décadas con madera de eucaliptos rojos de la zona. Se extiende por encima de las zonas inundables junto al río, largo y frágil, con tablones resecos que se encogen y crujen, tornillos sueltos y tramos combados. Martin abre la puerta del coche y sale al calor del mediodía, feroz y seco como un horno. Apoya ambas manos en la baranda, pero hace tanto calor que incluso la madera está demasiado caliente para tocarla. Las retira, llevándose consigo la descascarillada pintura blanca. Se las limpia con la toalla húmeda que lleva alrededor del cuello. Mira hacia abajo, donde debería estar el río, y ve en su lugar un mosaico de arcilla agrietada, cocida, que se está convirtiendo en polvo. Alguien ha llevado una nevera vieja hasta donde en un tiempo corría agua y la ha dejado allí, después de escribir con pintura en la puerta: “Cerveza gratis-sistema de honor”. Los eucaliptos a lo largo de las orillas no entienden la broma; algunas de sus ramas están secas, otras sostienen racimos dispersos de hojas color caqui. Martin prueba de levantarse las gafas de sol, pero la luz es cegadora, demasiado brillante, y se las vuelve a bajar. Regresa al coche y apaga el motor. No se oye nada; el calor ha absorbido la vida del mundo: ni cigarras, ni cacatúas, ni siquiera cuervos, solo el puente quejumbroso que cruje y se expande y contrae bajo el sol. No hay viento. El calor parece tirar de Martin, buscando su humedad; lo siente a través de la delgada suela de sus zapatos de ciudad.
De vuelta en el coche de alquiler, con el aire acondicionado al máximo, sale del puente y toma por la calle principal de Riversend hacia la cuenca sofocante que baja del terraplén. Hay coches aparcados, alineados de manera uniforme en un ángulo de cuarenta y cinco grados: camionetas, todoterrenos y coches de ciudad, todos polvorientos, ninguno nuevo. Conduce despacio, buscando movimientos, pero es como si estuviera conduciendo a través de un diorama. Solo al pasar por la primera intersección, a una manzana del río, junto a un soldado de bronce sobre una columna, ve a un hombre arrastrando los pies por la acera, a la sombra de los toldos de las tiendas. Increíblemente, viste un largo sobretodo gris. Tiene los hombros encorvados y en una mano sostiene una bolsa de papel marrón. Martin frena, retrocede prudentemente en el ángulo requerido, pero no con el suficiente cuidado. Hace una mueca cuando el parachoques roza el borde de la acera. Pone el freno de mano, apaga el motor y sale. El borde de la acera casi le llega a la altura de la rodilla, construido para lluvias torrenciales, adornado ahora con la parte trasera de su coche de alquiler. Piensa en mover el coche hacia delante, alejarlo del escollo de cemento, pero decide dejarlo allí, el daño ya está hecho.
Cruza la calle y se protege bajo la sombra de los toldos, pero no hay rastro del hombre que arrastraba los pies. La calle está desierta. Martin observa los escaparates. El primero tiene un cartel pintado a mano, pegado en el interior de la puerta de vidrio: “Mathilda’s, tienda de oportunidades y antigüedades, ropa de segunda mano, objetos y curiosidades. Abierto martes y jueves por la mañana”. Ese lunes a mediodía, la puerta está cerrada con llave. Martin inspecciona el escaparate. Hay un vestido de cóctel negro con cuentas en un viejo maniquí de modista; una chaqueta de tweed con parches de cuero en los codos y el dobladillo algo deshilachado cuelga de una percha de madera; un llamativo mono de trabajo naranja descansa sobre el respaldo de una silla. Un cubo de acero inoxidable contiene una colección de paraguas desechados, polvorientos por el desuso. En una pared hay un póster que muestra a una mujer con un bañador tumbada sobre una toalla de playa mientras detrás de ella las olas lamen la arena. “Manly, mar y surf”, dice el póster, pero ha estado en el escaparate tanto tiempo que el sol de la región de Riverina ha desteñido el rojo del traje de baño y el dorado de la arena, dejando solo un lavado azul pálido. A lo largo de la parte inferior del escaparate hay una variedad de calzado: zapatos de bolos, zapatos de golf, algunas botas de montar gastadas y un par de lustrosos zapatos marrones acordonados. Esparcidas alrededor de ellos, como confetis, hay moscas muertas. “Zapatos de hombres muertos”, decide Martin.
La tienda de al lado está vacía, con un cartel de “Se alquila” en amarillo y negro en la ventana; todavía se lee el contorno donde la pintura se ha desprendido de la ventana: “Peluquería”. Saca su teléfono y hace algunas fotos, recordatorios visuales para cuando escriba. La siguiente tienda está completamente cerrada: una fachada de tablones de madera con dos pequeñas ventanas, ambas tapiadas. La puerta está asegurada con una cadena oxidada y un candado de bronce. Tiene aspecto de haber estado así toda la vida. Martin hace una foto de la puerta encadenada.
Al cruzar al otro lado de la calle, Martin vuelve a sentir el calor a través de sus zapatos y evita los parches de alquitrán que rezuman. Cuando llega a la acera y al alivio de la sombra, se sorprende al encontrar una librería justo al lado de donde ha aparcado su coche: “Oasis Café y Librería”, dice un cartel colgado del toldo, con las palabras talladas en una tabla de madera retorcida. Una librería. Qué sorpresa. No ha traído un libro consigo, ni siquiera había pensado en ello hasta ese momento. Su editor, Max Fuller, llamó al amanecer para transmitirle su gran idea y asignarle la historia. Martin hizo la maleta a toda prisa, llegó al aeropuerto solo con unos minutos de sobra, descargó los artículos periodísticos que le habían enviado y fue el último pasajero en cruzar la pista y subir al avión. Pero un libro estaría bien; si tiene que soportar los próximos días en ese pueblo desolado, una novela podría brindarle algo de distracción. Intenta abrir la puerta, pensando que es probable que esté cerrada con llave. Sin embargo, el Oasis está abierto. O al menos, la puerta lo está.
Dentro, el local está oscuro y desierto, la temperatura es por lo menos diez grados más fresca. Martin se quita las gafas de sol, dejando que sus ojos se adapten a la penumbra después del brillo abrasador de la calle. Hay cortinas en las ventanas y biombos delante de ellas, lo que añade una barrera adicional contra el día. Un ventilador de techo gira lentamente; el único otro movimiento es el agua que gotea sobre las terrazas de pizarra de una pequeña fuente de agua que está sobre el mostrador. Este se encuentra junto a la puerta, delante de la ventana, en un espacio abierto. Allí hay un par de sofás, unos sillones vencidos sobre una alfombra gastada y algunas mesas cubiertas de libros.
Hacia la parte posterior de la tienda hay tres o cuatro filas de estanterías de libros de altura media con pasillos en el medio y a los lados. Las paredes laterales sostienen estanterías más altas. Al fondo de la tienda, al final del pasillo hay una puerta batiente de madera como las que separan la cocina del comedor en los restaurantes. Si las estanterías fueran asientos y el mostrador el altar, el lugar podría ser una capilla.
Martin camina más allá de las mesas hasta la pared del fondo. Un pequeño cartel la identifica como “Literatura”. Una sonrisa irónica comienza a distenderle el rostro, pero su avance se detiene cuando Martin ve la estantería superior. Allí, alineados ordenadamente con solo los lomos visibles, están los libros que leyó y estudió hace veinte años en la universidad. No solo los mismos títulos, sino las mismas ediciones de bolsillo gastadas, dispuestas en el mismo orden que en sus cursos. Allí están Moby Dick, El último mohicano, La letra escarlata, a la izquierda de El Gran Gatsby, Trampa 22 y Herzog. Están Las fortunasde Richard Mahony, Solo por amor y Coonardoo, que llevan a Caída Libre, El proceso y El americano impasible. Hay diferentes obras de teatro: El guardián, Rinoceronte y La capilla peligrosa. Saca una edición de Penguin de Una habitación con vistas, cuyo viejo lomo está sostenido con cinta adhesiva amarillenta. Lo abre, esperando ver el nombre de algún compañero de clase olvidado, pero en su lugar, el nombre que lo saluda es Katherine Blonde. Vuelve a colocar el libro en su sitio, cuidando de no dañarlo. Libros de una mujer muerta, piensa. Saca su teléfono y hace una fotografía.
En la estantería de abajo hay libros más nuevos, algunos de los cuales parecen intactos. James Joyce, Salman Rushdie, Tim Winton. No puede discernir ningún patrón en la forma en que están dispuestos. Saca uno, luego otro, pero no tienen nombres escritos dentro.
Coge un par de libros y cuando se gira para sentarse en uno de los cómodos sillones, se sobresalta y da un respingo involuntario. Una joven ha aparecido al final del pasillo central.
—¿Has encontrado algo interesante? —pregunta con voz ronca, sonriendo. Está apoyada contra una estantería, con actitud desenfadada.
—Eso espero —dice Martin.
Pero no está tan relajado como suena. Se siente desconcertado: primero por su presencia y ahora por su belleza. Es rubia, con melena desordenada y un flequillo que le roza las cejas oscuras. Sus pómulos parecen de mármol y tiene ojos de un verde brillante. Lleva un vestido ligero de verano y va descalza. No pertenece al relato que él se ha estado construyendo sobre Riversend.
—¿Quién es Katherine Blonde? —pregunta.
—Mi madre.
—Dile que me gustan sus libros.
—No puedo, está muerta.
—Ah. Lo siento.
—Pues no lo sientas. Si te gustan sus libros, le caerías bien. Esta tienda era de ella.
Se quedan mirándose durante un instante. Hay algo audaz en la manera en que ella lo mira y Martin es el primero en apartar los ojos.
—Siéntate —dice ella—. Relájate un poco. Has venido de muy lejos.
—¿Cómo lo sabes?
—Esto es Riversend —responde con una sonrisa triste. Martin nota que tiene hoyuelos. Podría ser modelo. O estrella de cine.
—Vamos, siéntate —insiste—. ¿Quieres un café? Somos una cafetería además de librería. Así es como ganamos dinero.
—De acuerdo. Café solo, doble, gracias. Y agua, por favor. —Desea un cigarrillo, aunque no ha fumado desde la universidad. Un cigarrillo. ¿Por qué ahora?
—Perfecto. Enseguida vuelvo.
Da media vuelta y se aleja sin hacer ruido por el pasillo. Martin la observa durante todo el trayecto, admirando la curva de su cuello que flota por encima de las estanterías; sigue anclado al mismo lugar desde donde la vio por primera vez. Ella pasa por la puerta batiente en el fondo de la tienda y desaparece, pero su presencia permanece: el timbre de su voz de violonchelo, la fluida confianza de su postura, sus ojos verdes.
La puerta deja de oscilar. Martin mira los libros que tiene en las manos. Suspira, se acusa de ser patético y se sienta; no mira los libros sino el dorso de sus manos de cuarenta años. Su padre tenía manos de artesano. Cuando Martin era niño, le parecían muy fuertes, seguras, decididas. Siempre había esperado, había supuesto, que algún día sus manos serían iguales. Pero las ve como manos adolescentes. Manos de profesional, no de alguien de clase trabajadora, manos carentes de autenticidad. Se sienta en un sillón desvencijado, con el tapizado gastado, que se inclina hacia un lado, y se pone a hojear distraídamente uno de los libros. Esta vez ella no lo sorprende cuando entra en su campo de visión. Martin levanta la vista. Ha pasado tiempo.
—Aquí tienes —dice ella, frunciendo levemente el ceño.
Coloca una gran taza blanca en la mesa a su lado. Cuando se inclina, él percibe una fragancia teñida de café. “Qué tonto”, piensa.
—Espero que no te moleste —dice ella—, pero me preparé uno también para mí. No recibimos muchas visitas.
—Por supuesto que no —se escucha decir a sí mismo—. Siéntate.
Una parte de Martin quiere conversar, hacerla reír, cautivarla. Cree recordar cómo se hace —su atractivo no puede haberlo abandonado del todo—, pero vuelve a mirarse las manos y cambia de idea.
—¿Qué haces aquí? —la interroga, sorprendiéndose por lo brusco de su pregunta.
—¿Qué quieres decir?
—¿Qué haces en Riversend?
—Vivo aquí.
—Lo sé. Pero ¿por qué?
Su sonrisa se desvanece y ella lo mira con seriedad.
—¿Hay alguna razón por la que no debería vivir aquí?
—Esto. —Martin levanta los brazos, gesticula hacia la tienda a su alrededor—. Libros, cultura, literatura. Tus libros de la universidad allí, en el estante debajo de los de tu madre. Y tú. Este pueblo se está muriendo. No perteneces aquí.
Ella no sonríe, no frunce el ceño. Simplemente lo mira, pensativa, dejando que el silencio se extienda antes de responder.
—Eres Martin Scarsden, ¿verdad? —Sus ojos están fijos en los de él.
Martin le sostiene la mirada.
—Sí. Soy yo.
—Recuerdo los informes —dice—. Me alegra que hayas salido con vida. Debió haber sido terrible.
—Sí, lo fue —responde.
Pasan los minutos. Martin toma el café. No está mal; los ha probado peores en Sídney. De nuevo, el curioso anhelo de un cigarrillo. El silencio es incómodo y, de pronto, no lo es. Pasan más minutos. Se alegra de estar allí, en el Oasis, compartiendo silencios con esa hermosa joven.
Ella es la primera en hablar.
—Volví hace dieciocho meses, cuando mi madre se estaba muriendo. Para cuidarla. Ahora…, bueno, si me voy, la librería, su librería, cerrará. Sucederá pronto, pero todavía no estoy lista.
—Perdona. No quería ser tan directo.
Ella toma su café, envuelve la taza con las manos; un gesto de comodidad, de compartir confidencias, extrañamente apropiado a pesar del calor del día.
—Entonces, Martin Scarsden, ¿qué haces tú en Riversend?
—He venido por una historia. Me envió mi editor. Creyó que me haría bien salir y respirar un poco de aire fresco del campo. Para despejar las telarañas —dice.
—¿Sobre la sequía?
—No. No exactamente.
—Ay, por Dios. ¿Sobre el tiroteo? ¿Otra vez? Fue hace casi un año.
—Sí. Ese es el gancho. “Riversend: un año después”. Como un perfil, pero de un pueblo, no de una persona. Lo publicaremos en el aniversario.
—¿Fue idea tuya?
—De mi editor.
—Qué genio. ¿Y te envió a ti? ¿Para escribir sobre un pueblo traumatizado?
—Por lo visto.
—Joder…
Se quedan en silencio otra vez. La joven apoya el mentón en una mano, mientras mira sin ver un libro sobre una de las mesas; Martin la observa, ya no explorando su belleza, sino reflexionando sobre su decisión de quedarse en Riversend. Ve las finas líneas alrededor de sus ojos, sospecha que es mayor de lo que pensaba al principio.
Tendrá unos veinticinco años, tal vez. Joven, al menos en comparación con él. Se quedan así durante unos minutos, un cuadro viviente en la librería, antes de que ella levante la mirada y se encuentre con sus ojos. Pasa un momento, se restablece una conexión. Cuando habla, su voz es casi un susurro:
—Martin, hay una historia mejor, ¿sabes? Mejor que regodearse en el dolor de un pueblo de luto.
—¿Y cuál es esa historia?
—Por qué lo hizo.
—Creo que ya lo sabemos, ¿no?
—¿Abuso infantil? Una acusación fácil de hacer a un sacerdote muerto. No me lo creo. No todos los sacerdotes son pedófilos.
Martin no puede sostener la intensidad de su mirada; baja los ojos al café, sin saber qué decir.
La joven insiste.
—D’Arcy Defoe. ¿Es amigo tuyo?
—No diría tanto. Pero es un excelente periodista. La historia ganó un Premio Walkley, merecidamente.
—Estaba equivocado.
Martin vacila; no sabe adónde va la conversación.
—¿Cómo te llamas?
—Mandalay Blonde. Todos me dicen Mandy.
—Mandalay. Vaya.
—Fue mi madre. Le agradaba el sonido. Le gustaba la idea de viajar por el mundo sin ataduras.
—¿Y lo hizo?
—No. Nunca salió de Australia.
—Bien, Mandy. Byron Swift mató a tiros a cinco personas. Dime: ¿por qué lo hizo?
—No lo sé. Pero si lo averiguaras, sería una historia de puta madre, ¿no?
—Supongo. Pero si tú no sabes por qué lo hizo, ¿quién me lo va a decir?
Ella no responde, al menos de inmediato. Martin se siente desconcertado. Creía haber encontrado un refugio en la librería; ahora siente que lo ha estropeado. No sabe qué decir, si debería disculparse, tomárselo a la ligera o agradecerle el café e irse.
Pero Mandalay Blonde no se ha ofendido; se inclina hacia él y habla en voz baja:
—Martin, quiero contarte algo. Pero no para que lo publiques ni para que lo repitas. Entre tú y yo. ¿Te parece bien?
—¿Qué puede ser tan confidencial?
—Es solo que tengo que seguir viviendo en este pueblo. Así que escribe lo que quieras sobre Byron, él ya no importa, pero, por favor, no me metas a mí. ¿De acuerdo?
—Por supuesto. ¿De qué se trata?
Ella se echa hacia atrás, sopesando sus próximas palabras. Martin se percata de lo silenciosa que está la librería, aislada tanto del sonido como de la luz y el calor. Puede oír el lento girar del ventilador, el zumbido de su motor eléctrico, el tintineo del agua en la fuente sobre el mostrador, la respiración lenta de Mandalay Blonde. Mandy lo mira a los ojos, luego traga saliva, como si estuviera juntando valor.
—Había algo como sagrado en él. Como de un santo o algo así.
—Mató a cinco personas.
—Lo sé. Yo estaba aquí. Fue terrible. Conocía a algunas de las víctimas. Conozco a sus viudas. Fran Landers es amiga mía. Así que dime: ¿por qué no lo odio? ¿Por qué siento que lo que pasó era de alguna manera inevitable? ¿Por qué? —Sus ojos suplican, su voz es vehemente—. ¿Por qué?
—Bien, Mandy, dímelo. Te escucho.
—No puedes escribir nada de esto. Nada sobre mí. ¿De acuerdo?
—Sí. ¿Qué es?
—Me salvó la vida. Le debo la vida. Era un buen hombre. —La angustia agita su rostro como el viento sobre un estanque.
—Continúa.
—Mamá se estaba muriendo, me quedé embarazada. No era la primera vez. Un encuentro de una noche con un imbécil en Melbourne. Pensé en suicidarme; no veía el futuro, uno que valiera la pena. Este pueblo de mierda, esa vida de mierda. Y él se dio cuenta. Entró en la librería, comenzó a bromear y coquetear como siempre y luego paró. Así, sin más. Me miró a los ojos y lo supo. Y le importaba. Me hizo cambiar de idea, hablándome durante una semana, un mes. Me enseñó a dejar de huir, me enseñó el valor de las cosas. Le importaba, mostraba empatía, entendía el dolor de los demás. Las personas como él no abusan de menores, ¿cómo van a hacerlo? —Hay fervor en su voz, convicción en sus palabras—. ¿Crees en Dios? —pregunta.
—No —dice Martin.
—No, yo tampoco. ¿Y en el destino?
—No.
—De eso no estoy tan segura. ¿En el karma?
—Mandy, ¿a dónde quieres ir a parar?
—Él solía venir a la librería a comprar libros y tomar café. Al principio, no me di cuenta de que era sacerdote. Era atento, encantador y distinto. Me caía bien. A mamá le agradaba muchísimo. Sabía hablar de libros, de historia y de filosofía. Nos encantaba cuando venía. Fue una decepción cuando me enteré de que era sacerdote; me atraía un poco.
—¿Y él sentía atracción por ti? —Al mirarla, a Martin le resulta difícil imaginar a un hombre que no la sintiera.
Ella sonríe.
—Por supuesto que no. Yo estaba embarazada.
—¿Pero a ti te gustaba?
—A todos les gustaba. Era tan ingenioso, tan carismático. Mamá se estaba muriendo, el pueblo se estaba muriendo y aquí estaba él: joven, vital y lleno de confianza y de promesas. Y luego se convirtió en algo más: un amigo, un confesor, un salvador. Me escuchaba, me entendía, entendía por lo que estaba pasando. No me juzgaba ni me reprendía. Siempre pasaba por aquí cuando estaba en el pueblo, siempre venía a ver cómo estábamos. En los últimos días de mamá, en el hospital de Bellington, la consoló a ella y me consoló a mí. Era un buen hombre. Y luego, él también se fue.
Más silencio. Esta vez es Martin el que habla primero.
—¿Tuviste a tu bebé?
—Sí. Por supuesto. Liam. Está durmiendo atrás. Te lo presentaré si sigues aquí cuando se despierte.
—Me gustaría conocerlo.
—Gracias.
Martin elige las palabras con cuidado, al menos lo intenta, sabiendo que nunca serán las adecuadas.
—Mandy, entiendo que Byron Swift fue bueno contigo. Puedo aceptar que no era un hombre malo y que era sincero. Pero eso no lo redime de lo que hizo. Y tampoco significa que las acusaciones no sean ciertas. Lo siento.
Sus palabras no logran persuadirla; solo parece más decidida.
—Martin, te lo aseguro, él miró dentro de mi alma. Yo vislumbré la suya. Era un buen hombre. Sabía que yo estaba sufriendo y me ayudó.
—¿Pero cómo puedes conciliar eso con todo lo que hizo? ¡Cometió un asesinato múltiple!
—Lo sé. Lo sé. No puedo conciliarlo. Sé que lo hizo; no lo niego. Y eso me ha estado carcomiendo desde entonces. La única persona verdaderamente buena que he conocido, además de mi madre, resulta ser este monstruo. Pero aquí está la cuestión: puedo creer que les disparase a esas personas. Sé que lo hizo. Incluso me resulta real, de algún modo perverso siento que era lo que correspondía, aunque no sé por qué lo hizo. Pero no puedo creer que abusara de menores. De pequeña me acosaron y me golpearon; de adolescente me calumniaron y me manosearon; y de adulta, me dejaron de lado, me criticaron y me marginaron. He tenido muchos novios violentos, es casi el único tipo de novios que he tenido: imbéciles narcisistas que solo piensan en sí mismos. El padre de Liam es uno de ellos. Conozco esa mentalidad. La he visto de cerca y lo he pasado mal. Esa no era la mentalidad de él; él era todo lo contrario. A él le importaba. Eso es lo que me está destrozando. Y por eso no puedo creer que abusara de menores. A él le importaban.
Martin no sabe qué decir. Ve la vehemencia en su rostro, oye el fervor en su voz. Pero ¿un asesino múltiple al que le importaban los demás? Así que no dice nada, solo se queda mirando los atribulados ojos verdes de Mandalay Blonde.
CAPÍTULO 2EL PERRO NEGRO
Martin se encuentra de nuevo en la calle, como si despertara de un sueño; no ha comprado un libro; no ha pedido indicaciones para llegar al hotel. Revisa su teléfono, pensando en usar el mapa de Google, pero no hay señal. Mierda, sin teléfono móvil. No había pensado en eso. Contempla el pueblo como si fuera un país extranjero.
Salir temprano, el largo viaje en coche y el calor lo han agotado, dejándolo con la sensación de estar en una nebulosa. El día se ha vuelto tórrido, el resplandor más allá de los toldos de las tiendas es deslumbrante. Nada se mueve, excepto el trémulo vapor de calor que se eleva de la calle. La temperatura debe de haber alcanzado los cuarenta grados, sin un soplo de viento. Camina hacia la claridad. Tocar el techo del coche es como tocar una sartén. Algo se mueve en la quietud, un movimiento en el borde de su visión, pero cuando gira no ve nada. No, allí, en el centro de la calle. Un lagarto. Camina hacia él. Es un lagarto de cola rechoncha, inmóvil como la muerte. El alquitrán se filtra por las grietas de la calle y Martin se pregunta si el lagarto se habrá quedado atrapado. Pero el animal se escabulle, con la sangre acelerada por el calor, y corre a refugiarse bajo un coche aparcado. Otro sonido. Una tos entrecortada. Martin se vuelve, ve al hombre que arrastra los pies bajo los toldos al otro lado de la calle. El mismo hombre, con su sobretodo gris, con la botella en la bolsa de papel marrón. Martin cruza la calle para saludarlo.
—Buenos días.
El hombre está encorvado. Y por lo visto, es sordo. Sigue andando, arrastrando los pies, sin reconocer la existencia de Martin.
—Buenos días —repite Martin en voz más alta.
El hombre se detiene, mira hacia arriba y alrededor, como si escuchara un trueno distante, y encuentra la cara de Martin.
—¿Qué? —Tiene una barba canosa, y ojos llorosos.
—Buenos días —saluda Martin por tercera vez.
—No es bueno el día. ¿Qué quieres?
—¿Podría decirme dónde está el hotel?
—No hay hotel.
—Sí que lo hay. —Martin lo sabe; leyó los artículos en su portátil durante el vuelo, incluyendo la nota premiada de Defoe que describía el pub como el corazón del pueblo—. El Comercial.
—Cerró. Hace seis meses. Por suerte. Está allí. —Agita el brazo. Martin mira hacia atrás, por donde entró en el pueblo. ¿Cómo lo pasó por alto? El viejo pub, el único edificio de dos pisos de la calle principal, se encuentra en la intersección con su cartel intacto y una acogedora terraza; no parece clausurado sino cerrado por el día. El hombre abre la bolsa, desenrosca la tapa de una botella y bebe un trago. —Toma. ¿Quieres un poco?
—No, gracias. Ahora no. Dígame, ¿hay algún otro lugar en el pueblo donde pueda hospedarme?
—Prueba el motel. Pero será mejor que te des prisa. Tal como están las cosas aquí, podría ser el próximo en cerrar.
—¿Dónde puedo encontrarlo?
El hombre observa a Martin.
—¿Por dónde viniste? ¿Desde Bellington? ¿Deni?
—No, vine desde Hay.
—Qué trayecto de mierda. Bueno, sigue por aquí, por donde ibas. Gira a la derecha en la señal de stop. Hacia Bellington, no hacia Deniliquin. El motel está a la derecha, al final del pueblo. A unos doscientos metros.
—Se lo agradezco.
—¿Se lo agradezco? ¿Qué eres, un puto yanqui? Así hablan ellos.
—No. Solo quise decir “gracias”.
—De acuerdo. Lárgate, entonces.
Y el vagabundo continúa su camino tambaleante. Martin saca el teléfono y le hace una foto de espaldas mientras se aleja.
Entrar en el coche no es tarea fácil. Se moja los dedos con la lengua, para poder coger la manija de la puerta el tiempo suficiente para abrirla y meter la pierna para evitar que la pendiente vuelva a cerrarla. Dentro, el coche es como un horno tandoori. Enciende el motor y pone el aire acondicionado al máximo, que no hace más que desparramar aire caliente por el interior. Hay un olor desagradable, el vómito residual de algún antiguo arrendatario que se levanta de los asientos de tela por el calor abrasador. La hebilla del cinturón de seguridad ha estado al sol y está demasiado caliente para tocarla; Martin prescinde de ella. Coloca la toalla, que antes estaba húmeda, alrededor del volante para poder agarrarlo.
—De puta madre —murmura.
Recorre los pocos cientos de metros hasta el motel, gira el coche hacia la sombra de una plaza de aparcamiento techada junto a la entrada y sale, riendo por lo bajo, con el ánimo renovado. Saca el teléfono, hace un par de fotos. “Motel el Perro Negro”, dice el letrero descascarillado. “Habitaciones libres”. Y lo mejor de todo: “No se permiten mascotas”. Martin se ríe. Oro puro. ¿Cómo se lo perdió Defoe? Tal vez el muy astuto no se movió del pub en ningún momento.
Dentro de la recepción, el calor no da respiro. Desde las profundidades del edificio se escucha un televisor. Hay un timbre en el mostrador, un timbre de puerta adaptado para la tarea. Martin lo presiona y oye un chirrido distante en la dirección de la televisión. Mientras espera, revisa un puñado de folletos en un soporte de alambre colgado de la pared de ladrillo. Pizza, cruceros por el río Murray, una bodega, una finca de cítricos, planeadores, kartings, otro motel, una hostería. Una piscina con toboganes de agua. Todos ellos a cuarenta minutos de distancia, en Bellington, junto al río Murray. En el mostrador hay un puñado de menús de comida para llevar impresos en tinta roja. Asiática Saigón, comidas vietnamitas, tailandesas, chinas, indias y australianas. Club Social, Riversend. Martin dobla uno y lo guarda en su bolsillo. Al menos no pasará hambre.
Una mujer corpulenta de unos cincuenta años sale flotando de una puerta batiente con cristal esmerilado, trayendo consigo una ráfaga efímera de aire fresco y el olor de productos de limpieza. El cabello, que le llega hasta los hombros, es de dos tonos: la mayor parte es rubia, pero los tres centímetros más cercanos al cuero cabelludo han crecido en una mezcla de castaño y gris.
—Hola, guapo. ¿Busca una habitación?
—Sí, por favor.
—¿Una siesta corta o una noche?
—No, probablemente tres o cuatro noches.
La mujer se queda mirándolo.
—Bien, déjeme verificar las reservas.
Se sienta y enciende de una patada un viejo ordenador. Martin mira hacia la puerta. No hay otros coches en el aparcamiento, solo el suyo.
—Tiene suerte. Cuatro noches, ¿verdad?
—Sí.
—No hay problema. El pago es por adelantado, si no le molesta. Día por día si se queda más tiempo.
Martin le entrega su tarjeta de crédito de la compañía Fairfax. La mujer la inspecciona, luego lo mira a él entendiendo quién es.
—¿Es periodista de The Age?
—Del Sydney Morning Herald.
—Perfecto —murmura, y pasa la tarjeta por la terminal de pago.
—Bien, entonces, guapo, está en la seis. Aquí tiene su llave. Deme un segundo, le traeré un poco de leche. Encienda la nevera cuando entre y asegúrese de apagar las luces y el aire acondicionado cuando salga de la habitación. Las facturas de electricidad nos están matando.
—Gracias —dice Martin—. ¿Tienen wifi?
—No.
—¿Y no hay cobertura de móvil?
—Había antes de las elecciones. Ahora la torre está caída. Espero que la arreglen a tiempo para la próxima votación. —Su sonrisa es sardónica—. La habitación tiene una línea telefónica. La última vez que la revisé, funcionaba. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle?
—Sí. El nombre del motel. Es un poco extraño, ¿no?
—No. Hace cuarenta años no lo era. ¿Por qué deberíamos cambiarlo solo porque a algunos idiotas les hace gracia?1
***
La habitación de Martin no tiene alma. Después de leer el artículo de Defoe, se había entusiasmado con la idea de alojarse en el pub: cervezas con los lugareños, un flujo de información de parte del personal del bar, una cena con carne local y verduras demasiado cocidas en la barra, una corta subida por las escaleras para irse a dormir. Quizás tambalearse a medianoche por el pasillo hacia el baño comunitario para orinar, claro, pero un edificio antiguo con algo de personalidad, lleno de historias, no la blandura utilitaria de esta perrera: un tubo fluorescente desnudo, una cama hundida con una colcha marrón, el hedor químico del ambientador, una pequeña nevera ruidosa y un aire acondicionado que traquetea. Hay un teléfono y un reloj despertador, ambos con décadas de antigüedad. Mejor que dormir en el coche, pero no mucho. Llama a la redacción, les da el número del motel y les advierte que su móvil no funciona.
Martin se desnuda, entra en el baño, tira de la cadena para deshacerse de las moscas muertas que se han acumulado en el inodoro, orina y tira de la cadena de nuevo. Abre el grifo del lavabo, llena uno de los vasos. El agua huele a cloro y sabe a río. Abre la ducha, solo el agua fría, frunce el ceño ante la baja presión del agua, luego se mete debajo y deja que caiga sobre él. Se queda allí hasta que el agua deja de parecerle fresca. Levanta las manos y se las examina. Están blancas e hinchadas, arrugadas por el agua, como las de un cadáver ahogado. ¿Cuándo empezaron a parecerle tan ajenas sus manos?
Con el cuerpo más fresco y la habitación que comienza a enfriarse de mala gana, se seca, se mete en la cama y se cubre solo con la sábana. Necesita descansar. Ha sido un día largo: salir temprano, el vuelo, el viaje en coche. El calor. Duerme. Se despierta en una habitación que empieza a oscurecerse.
Se viste, bebe más de esa agua abominable, mira el reloj: las siete y veinte.
Fuera, detrás del motel, el sol resiste en el cielo de enero: cuelga enorme y anaranjado sobre el horizonte. Martin deja el coche y camina. Descubre que el motel está en un extremo del pueblo. Solo hay una gasolinera abandonada entre él y los campos vacíos. Del otro lado de la carretera hay una vía de tren y un conjunto de silos de trigo que brillan dorados en el atardecer. Martin hace una foto. Luego camina más allá de la gasolinera abandonada hacia donde la entrada del pueblo está marcada por los letreros obligatorios: “Riversend”, dice uno. “Población: 800”, dice otro; “Restricciones de agua nivel 5 vigentes”, dice un tercero. Martin sube una cresta baja que corre perpendicular a la carretera, de no más de un metro de altura. Enmarca con la cámara los letreros con la estación de servicio abandonada a la izquierda y los silos a la derecha; el atardecer arroja su sombra por la calle detrás de los letreros. Se pregunta hace cuánto tiempo que la población era de ochocientas personas y cuántas habrá ahora.
Camina de regreso hacia el pueblo, sintiendo la fuerza del sol en la espalda, incluso a esa hora del día. Hay casas abandonadas y casas ocupadas, casas con jardines muertos por la sequía y casas que ostentan verdor gracias al agua de pozo. Pasa por el cobertizo verde de acero corrugado del cuerpo de bomberos voluntarios antes de detenerse en la intersección con la calle Hay, con sus tiendas resguardadas por toldos. Otra fotografía.
Sigue hacia el este a lo largo de la carretera, pasa por un supermercado desierto, con sus letreros de “Liquidación por cierre” aún pegados en las puertas; pasa por la estación de servicio Shell, cuyo dueño lo saluda amigablemente mientras cierra hasta el día siguiente: al lado hay un parque, césped verde con más carteles —“Solo agua de pozo”—, una glorieta y baños para automovilistas, todo ubicado debajo del terraplén. Otro puente, de dos carriles y de hormigón, se extiende sobre el río. Martin dibuja un mapa de Riversend en su mente: una T encajada en una curva del río y rodeada por el terraplén al norte y al este. Le agrada el trazado: hay algo de bien pensado y autónomo en él. Ancla a Riversend, que está a la deriva en la vasta llanura del interior profundo, a un cierto sentido de propósito.
Trepa por el terraplén junto al puente y encuentra un sendero que corre por la cima. Mira hacia atrás a lo largo de la carretera y se seca el sudor de la frente. El horizonte se pierde en una nube de polvo y calor, pero Martin tiene la impresión de que puede ver la curvatura de la tierra, como si estuviera parado sobre un promontorio que mira al mar. Un camión ruge sobre el puente y pasa junto a él, dirigiéndose al oeste. El sol se está poniendo, enfurecido y anaranjado por el polvo; Martin se queda mirando el camión hasta que primero se distorsiona y luego la neblina se lo traga por completo.
Abandona la carretera y camina por la cima del terraplén. A un lado, el lecho del río, visible entre los eucaliptos, es barro resquebrajado y desnudo. Piensa que los árboles se ven bastante sanos, hasta que se topa con un tronco seco, que se ve sólido como sus vecinos, pero desprovisto de hojas. Una bandada de cacatúas pasa volando; sus gritos estridentes despiertan los sonidos de otros pájaros y criaturas en el crepúsculo. Martin sigue el sendero hasta que llega a una curva en el lecho del río. En lo alto, sobre un promontorio natural, se ve un edificio amarillo de ladrillo, el Club de Bowling y Social de Riversend; las luces se derraman desde los ventanales sobre una terraza con estructura de acero, como un barco varado en bajamar.
Dentro del club, el aire es fresco. Hay un mostrador con formularios de membresía temporal y un cartel que explica a los visitantes cómo registrarse. Martin obedece y toma una hoja para invitados. El salón principal es amplio, con ventanas largas que miran hacia el recodo del río; los árboles son casi imperceptibles en el crepúsculo, fuera de la sala iluminada. Se ven mesas y sillas, pero no hay clientes. Ni un alma. El único movimiento proviene de las parpadeantes luces estridentes de las máquinas tragaperras al fondo del salón, más allá de un nivel más bajo. Detrás de una barra larga, el camarero está sentado leyendo un libro. Levanta la vista cuando Martin se acerca.
—Hola. ¿Le sirvo una cerveza?
—Gracias. ¿Qué tiene de barril?
—Estas dos de aquí.
Martin pide una jarra de Carlton Draught y le pregunta al camarero si le apetecería una.
—No, gracias —responde, y comienza a servir la cerveza de Martin—. ¿Es usted el periodista?
—Así es —asiente Martin—. Las noticias viajan rápido.
—Así son los pueblos pequeños. ¿Qué se le va a hacer? —dice el camarero.
Aparenta unos sesenta años, tiene el rostro enrojecido por una vida de sol y cervezas, el pelo blanco peinado y fijado con aceite capilar. Sus manos son grandes y están manchadas por pecas de la edad. Martin las admira.
—¿Ha venido a escribir sobre el tiroteo?
—Exacto.
—Difícil encontrar algo nuevo que decir. Me parece que ya se ha escrito todo tres veces.
—Puede que tenga razón.
El encargado del bar coge el dinero de Martin y lo deposita en la caja registradora.
—¿No tendrán ustedes wifi aquí por casualidad? —pregunta Martin.
—Por supuesto. En teoría, al menos.
—¿Y eso qué significa?
—La mitad del tiempo no funciona. Y cuando lo hace, es como la ayuda en tiempos de sequía: llega a cuentagotas. Pero inténtelo, no hay nadie más aquí, así que no debería estar saturado.
Martin sonríe.
—¿Cuál es la contraseña?
—Billabong, como el canal que sale de un río. En recuerdo de cuando teníamos uno.
Martin logra conectarse, pero sus correos no cargan; solo aparece una rueda giratoria de indecisión informática. Se rinde y guarda el teléfono.
—Ya entiendo a qué se refiere.
Sabe que debería preguntar sobre los asesinatos, cómo ha reaccionado el pueblo, pero no siente deseos de hacerlo. En cambio, pregunta dónde están todos.
—Amigo, es lunes por la noche. ¿Quién tiene dinero para beber un lunes?
—¿Por qué han abierto, entonces?
—Porque si no abrimos, cerramos. Y ya hay demasiados locales cerrados por aquí.
—Pero todavía pueden pagarle, ¿no?
—No. La mayoría de los días, somos voluntarios. Miembros de la junta. Tenemos un horario.
—Qué increíble. Eso no pasaría en la ciudad.
—Por eso todavía estamos abiertos y el pub no. Nadie va a trabajar gratis en un pub.
—Qué pena que haya cerrado, de todos modos.
—Es cierto. El que lo manejaba era un buen tipo… para ser forastero. Patrocinaba al equipo local de fútbol, compraba productos de la zona para su restaurante. Pero eso no lo salvó de cerrar. Hablando de restaurante, ¿busca algo para comer?
—Sí. ¿Qué hay?
—Aquí, nada. En el fondo, tiene Asiática Saigón, la comida para llevar de Tommy, tan buena como la que conseguiría en Sídney o Melbourne. Pero dese prisa, no toman pedidos después de las ocho.
Martin mira su reloj: son las ocho menos cinco.
—Gracias —dice y toma un sorbo largo de cerveza.
—Le permitiría quedarse aquí a comer, pero yo también tengo que cerrar. Los únicos clientes que vienen en una noche como hoy son los que se toman una cerveza rápida mientras esperan el pedido de comida para llevar. Pero abrimos todas las noches menos los domingos. Y todos los mediodías menos los lunes. ¿Quiere llevarse alguna bebida?
Martin se imagina bebiendo solo en la habitación del motel.
—No, gracias —responde y termina la cerveza. Le da las gracias al encargado voluntario y le tiende la mano—. Soy Martin —dice.
—Errol. Errol Ryding —responde el hombre, y estrecha la mano de Martin con su enorme manaza.
“Errol”, piensa Martin. “Así que aquí es adonde han ido a parar todos los que se llaman Errol”.
***
En la negrura, Martin intenta estirarse y descubre que no puede. No puede extender las piernas. El miedo cae como un telón, la claustrofobia lo asfixia. Tentativamente, alarga la mano, temeroso de lo que encontrarán sus dedos; sabe con anticipación que encontrarán resistencia. Acero. Inflexible, implacable, inquebrantable. El miedo se le enrosca alrededor del cuello y lo sofoca. Contiene el aliento, por temor a que alguien lo oiga respirar. Ese ruido, ¿qué es? ¿Son pasos? ¿Vienen a liberarlo, vienen a matarlo? Más ruido. El crujido distante de artillería, la percusión apagada del impacto. Martin ya no quiere estirarse. Se acurruca más, en posición fetal, y se tapa los oídos con los dedos, temiendo oír el rebuzno de asno de un fusil AK-47. Y, sin embargo, hay un ruido, algo retumba, un tintineo. Se destapa los oídos, escucha con esperanza y miedo. ¿Un tanque? Podría ser un tanque. Se esfuerza para distinguir el rugido del motor, el sonido metálico de la oruga. Debe de estar cerca. ¿Serán los israelíes que invaden? ¿Vienen a rescatarlo? Pero ¿saben que está aquí? ¿Le pasarán por encima con el tanque, lo aplastarán en su prisión, sin percatarse de su existencia? ¿Debería gritar? ¿O mejor no? Los soldados no lo oirían. Otros tal vez sí. Y ahora. Ese rugido. Más cerca. Un rugido real. ¿Un F16? Un misil, una bomba, nadie sabrá jamás que él estuvo aquí, qué fue de él. El rugido, cada vez más cercano. ¿Qué hacen, volando tan bajo?
Un golpeteo metálico más fuerte y se despierta jadeando, arrancándose la sábana. Las luces del camión que pasa atraviesan las cortinas endebles del motel mientras el vehículo ruge hacia el este.
—¡Mierda! —exclama Martin.
El gruñido del camión se desvanece, dejando solo el zumbido del motor del aire acondicionado.
—Mierda —repite Martin; se libera de la sábana y enciende la luz fluorescente.
El reloj de la mesita de noche marca las 03.45. Se sienta y bebe un vaso de agua con sabor acre, pero su boca sigue seca y salada por la comida para llevar. Tal vez debería haber traído alguna bebida alcohólica, después de todo. Piensa en las pastillas que tiene en la bolsa de viaje, pero no quiere volver a eso. En cambio, da comienzo a la larga espera hasta el amanecer.
1 Black Dog (perro negro), en la actualidad la expresión ha pasado a utilizarse como metáfora de la depresión (N. de la T.)
CAPÍTULO 3DOMINGO SANGRIENTO
Martin sale antes del amanecer; aire fresco, cielo apagado. Camina por las calles desiertas hasta el epicentro de su historia: St. James. Se detiene frente a la iglesia mientras el sol se eleva en el horizonte, enviando rayos de luz dorada a través de las ramas de los eucaliptos. Es la primera vez que la ve, pero la iglesia le resulta conocida: ladrillo rojo y techo de chapa corrugada, elevada ligeramente sobre el terreno, con media docena de escalones que conducen a la construcción utilitaria rectangular; el arco del pórtico, la inclinación del techo y el largo de las ventanas sugieren su propósito, y lo confirma la cruz en el techo. Un campanario rudimentario se eleva hacia un costado: dos pilares de cemento, una campana y una cuerda. “St. James: servicios primer y tercer domingo del mes, 11.00 h”, dice el cartel pintado en negro sobre blanco. La iglesia está solitaria, es austera. No hay muro circundante, ni cementerio, ni arbustos o árboles protectores.
Camina por el sendero de cemento hasta los escalones. Nada indica lo que ocurrió allí hace casi un año: ni placa, ni cruces artesanales, ni flores marchitas. Se pregunta por qué: el suceso más traumático de la historia del pueblo y nada lo conmemora. Nada para las víctimas ni para los deudos. Tal vez es muy pronto, aún muy reciente; quizás el pueblo tema a los turistas y cazadores de recuerdos; quizás quiera borrar el tiroteo de la memoria colectiva y fingir que nunca sucedió.
Inspecciona los escalones. Sin manchas, sin marcas; el sol ha blanqueado el cemento, ha esterilizado la escena del crimen. A ambos lados del sendero, el césped se ve muerto, asesinado por el sol y la falta de agua. Intenta abrir la puerta, con la esperanza de que el interior sea más revelador, que brinde alguna idea sobre la reacción del pueblo, pero la encuentra cerrada. Así que camina alrededor de la iglesia, buscando algún detalle útil, pero no hay nada para ver. St. James permanece impenetrable, no entrega nada a la investigación periodística. Hace algunas fotos que sabe que nunca mirará.
Crece en su interior el deseo de un café; se pregunta a qué hora abre la librería. Su reloj marca las seis y media. Todavía no, deduce. Se dirige por la calle Somerset hacia el sur, dejando la iglesia a su derecha y la escuela de primaria a la izquierda. La calle se curva. Puede ver la parte posterior del motel detrás de una cerca de madera. Pasa delante de la comisaría y llega de nuevo a Hay, la calle principal. En el centro de la intersección, sobre un pedestal, con la cabeza inclinada, está la estatua a tamaño real de un soldado con el uniforme de la Primera Guerra Mundial: botas, polainas, sombrero de ala caída. Está de pie, en posición de descanso, con el arma a un lado. Martin levanta la vista, mira los ojos muertos de bronce. Hay placas de mármol blanco montadas en el pedestal que enumeran a los lugareños que dieron la vida por su país: la guerra de los Bóeres, las guerras mundiales, Corea y Vietnam. Martin vuelve a contemplar el rostro del soldado de bronce. Este pueblo sabe de traumas y de traumatizados. Pero quizás sea más fácil conmemorar la guerra que una masacre; la guerra tiene algún sentido, o al menos eso se les dice a las viudas.
Una camioneta baja desde la carretera, su conductor levanta el dedo a modo de saludo; Martin devuelve el gesto con torpeza. El vehículo sigue su camino, sube al puente y sale del pueblo. Es martes por la mañana. Martin recuerda que la tienda Mathilda’s solo abre los martes y jueves por la mañana. ¿Las otras tiendas que aún sobreviven harán lo mismo? ¿Tendrán dueños que conspiran para concentrar sus magras ganancias en un par de días por semana en los que los residentes y granjeros hacen lo posible por apoyarlos? ¿Un pueblo que forma un círculo de carretas contra la sequía y el declive económico? Si es así, Martin sabe que necesita aprovecharlo al máximo, presentarse a la gente cuando está en la calle, sondear sus opiniones y sentimientos, evaluar cuánta vida queda en Riversend. Cruza hacia el banco. Efectivamente: abre los martes y jueves por la mañana. Igual que la tienda Jennings, en la esquina en diagonal, pero el hotel Comercial, recién pintado, permanecerá cerrado sin importar qué día de la semana sea. Junto al pub, más cerca del puente, está la tienda de comestibles y suministros Landers. Abierta siete días a la semana. Martin toma nota mental: Craig Landers fue uno de los muertos en el tiroteo. ¿Quién lleva la tienda ahora? ¿Su viuda? Mandalay mencionó su nombre, Fran, dijo que eran amigas.
Por un momento, lo distrae algo que suena como un trueno distante. Busca confirmación en el cielo, pero no hay ni siquiera una nube, mucho menos una tormenta. El trueno se oye de nuevo, persiste, se acerca. Aparecen cuatro moteros por la calle Hay desde la carretera; van de dos en dos, serios. Sus máquinas vibran y palpitan, el sonido rebota en los edificios y reverbera en el pecho de Martin. Llevan cascos negros, gafas de sol, barba y bigote. No visten chaquetas de cuero sino vaqueras con las mangas cortadas: Ángeles de la Muerte, con una silueta de la Parca y su guadaña. Sus brazos están hinchados de músculos y tatuajes, sus caras, de actitud. Pasan, ajenos a Martin. Él hace una foto con su teléfono, luego otra, mientras continúan su camino y suben al puente. Un minuto o dos después, el trueno desaparece y Riversend vuelve a la somnolencia.
Pasa media hora antes de que aparezca otro vehículo. Una camioneta familiar roja gira desde la carretera, pasa junto al soldado y aparca frente a la tienda. Cuando Martin se acerca, una mujer sale del vehículo, abre el maletero y saca un pequeño fardo de periódicos. Parece tener la misma edad que él, tiene el pelo corto y oscuro, y un rostro bonito.
—¿La ayudo? —ofrece Martin.
—De acuerdo —dice la mujer.
Martin descarga de la parte trasera del coche una bandeja con una docena de panes envueltos en papel marrón. Están calientes y el aroma es tentador. Sigue a la mujer hasta la tienda y deja la bandeja sobre el mostrador.
—Gracias —dice ella. Está a punto de decir algo más, pero se detiene, su boca se contrae y pasa de una sonrisa coqueta a un gesto de disgusto—. Usted es el periodista, ¿verdad?
—Así es.
—No será ese tal Defoe, ¿no?
—No. Soy Martin Scarsden. Es la señora Landers, Fran, ¿no es así?
—Sí. Pero no tengo absolutamente nada que decirle. Ni a usted ni a ninguno de los suyos.
—Entiendo. ¿Por alguna razón en particular?
—No se empeñe. Ahora, a menos que quiera comprar algo, váyase, por favor.
—De acuerdo. Mensaje recibido. —Martin se dispone a irse, pero cambia de idea—. Por cierto, ¿vende agua embotellada?
—Está al fondo, es más barata por docena.
Al final del pasillo hay una pila de botellas genéricas de un litro de agua mineral, agrupadas en paquetes de media docena envueltos con plástico. Martin toma dos, uno en cada mano. En el mostrador selecciona uno de los panes.
—Mire —dice a la viuda, que está cortando el cordel de los periódicos—, no quiero entrometerme, de verdad…
—Entonces no lo haga. Ya han causado suficiente daño.
Se le ocurre una réplica, pero decide callar. En su lugar, toma los dos periódicos de Melbourne, el Herald Sun y The Age, además del Bellington Weekly Crier, paga y se marcha. “Corrupción en el ministerio de trabajo”, vocifera el Herald Sun; “Nueva ola en la epidemia de metanfetaminas”, advierte The Age; “Se acentúa la sequía”, llora el Crier. Fuera, desea desesperadamente abrir uno de los paquetes de seis botellas de agua, pero se da cuenta de que una vez que rompa el envoltorio las botellas serán imposibles de cargar, así que se dirige de vuelta al motel. En el camino echa un vistazo al Oasis, pero la librería y su máquina de café no están en funcionamiento todavía.
A las nueve y cuarto, tras haberse dado un festín de pan, agua mineral y café instantáneo en el aparcamiento regado de colillas de cigarrillos del Perro Negro, Martin se presenta en la comisaría. Es una casa acondicionada, no una comisaría construida para ese propósito; un edificio pequeño de ladrillo rojo con un techo nuevo de chapa gris, algo eclipsado por el gran cartel azul y blanco, situado en la esquina de Gloucester y Somerset, junto al banco y frente a la escuela de primaria. Esta es la única entrevista que pudo organizar con antelación: llamó desde Wagga la mañana anterior. Dentro, detrás del mostrador, está el agente Robbie Haus-Jones. Desde el tiroteo ha sido aclamado como un héroe, pero a Martin le parece un adolescente, con acné y un bigote poco convincente.
—¿Agente Haus-Jones? —pregunta Martin, y le tiende la mano—. Soy Martin Scarsden.
—Martin, buenos días —dice el joven policía con una inesperada voz de barítono—. Pase.
—Gracias.
Martin sigue al delgado joven hasta una oficina sencilla: escritorio, tres muebles de archivo grises, uno con una cerradura con combinación; en la pared, un mapa detallado del distrito; una maceta con una planta seca en el alféizar de la ventana. Haus-Jones se sienta detrás del escritorio; Martin coge una de las tres sillas dispuestas frente a él.
—Gracias por acceder a hablar conmigo —comienza a decir Martin, decidido a saltarse la charla trivial—. Me gustaría grabar la entrevista para mayor precisión, si le parece bien, pero avíseme si quiere hablar de manera extraoficial.
—De acuerdo —responde el policía—, pero antes de comenzar, ¿podría explicarme qué es lo que busca? Sé que me lo dijo ayer, pero estaba un poco distraído. Para ser sincero, solo quería ser amable; no pensé que aprobarían la entrevista.
—Entiendo. ¿Qué ha cambiado?
—Mi sargento en Bellington. Me instó a hacerla.
—Bueno, tendré que darle las gracias si lo veo. La idea de la historia no es centrarse en el tiroteo en sí, aunque es el punto de partida. La idea es informar sobre cómo lo sobrelleva el pueblo un año después.
El joven policía ha desviado la mirada hacia la ventana mientras Martin habla, y responde sin apartarla de allí.
—Entiendo. Bien. Adelante. —Vuelve a mirar a Martin, sin rastro de ironía en los ojos.
—Bien. Como dije, el crimen no será el foco de la historia, pero tiene sentido empezar por ahí. ¿Tengo razón al pensar que esta es la primera vez que habla con los medios sobre el tema?
—La primera vez para la prensa de la ciudad, sí. Hice algunas declaraciones al Crier al principio.
—Bien. Entonces, empecemos. —Martin activa la grabadora de voz en su teléfono y lo coloca sobre el escritorio entre ambos—. ¿Podría contarme qué sucedió aquella mañana? Dónde estaba, qué ocurrió después, ese tipo de cosas.
—Por supuesto. Era una mañana de domingo, como seguramente sepa. No estaba de guardia, pero había venido a trabajar para terminar algunas cosas antes de ir a la iglesia.
—¿A St. James?
—Así es. Estaba aquí mismo, sentado en mi escritorio. Era una mañana cálida, no tan calurosa como hoy, la ventana estaba abierta. Un día perfectamente normal. Eran las diez menos diez. Estaba terminando. No quería llegar tarde a la iglesia. Entonces escuché lo que debió de ser un disparo, luego otro, pero no les di importancia. Tubos de escape, niños con petardos, algo así. Luego escuché un grito, los gritos de un hombre y luego dos disparos más, y lo entendí. No estaba de uniforme, pero saqué mi arma del casillero y salí. Hubo dos disparos más en rápida sucesión. Se escuchó el claxon de un coche, más gritos, todo venía de la dirección de la iglesia. Vi que alguien corría hacia la esquina del terreno de la escuela de primaria, venía hacia aquí. Hubo otro disparo y el hombre cayó. Para ser sincero, yo no sabía qué hacer. Era algo real, pero no real, como si me hubieran metido dentro de un cubo de locura.