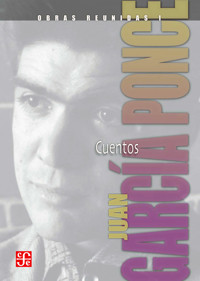4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
García Ponce proyecta, hasta las últimas consecuencias, sus ideas sobre la sexualidad como alternativa vital en Pasado presente. En una ciudad decadente y promiscua, se genera toda una serie de dramas en donde los personajes se autodestruyen mediante el desenfreno, la incomunicación y la distancia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
letras mexicanas
PASADO PRESENTE
JUAN GARCÍA PONCE
Pasado presente
letras mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1993 Primera edición electrónica, 2014
D. R. © 1993, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2372-0 (epub)
Hecho en México - Made in Mexico
Alguna ley de lógica debe fijar el número de coincidencias en un aspecto dado, después del cual dejan de ser coincidencias, para formar, en vez de eso, la organización viva de una nueva verdad.
VLADIMIR NABOKOV, Ada o el ardor.
Y sin embargo, de hecho sólo necesitas trazar una simple línea en cualquier lugar que escojas en el tejido de la vida, y su camino creará un camino a través de la totalidad y establecerá ese camino a través del cual todas las otras líneas se harán visibles sucesivamente, una por una. Porque la totalidad está contenida en el más pequeño segmento de la historia de la vida de cualquiera, en verdad incluso podemos decir que está contenida en cada movimiento: echa a andar tu máquina de tejer y lo abarcarás todo, ya sea el éxtasis, la desesperación, el aburrimiento o el triunfo, quienes llenan las movibles vasijas en su cadena sin fin de acompasados segundos.
HEIMITO VON DODERER, Los demonios.
Como en esta novela todo es imaginario, excepto el lugar donde la ficción transcurre, no se precisan las habituales fórmulas de protección. El escenario es inocente y no puede sentirse afectado.
Aclaración aparecida en Mujeres a la orilla del río de HEINRICH BÖLL.
OBERTURA
Desde hace mucho tiempo, he estado viviendo en la que fuese casa de mi madre, donde transcurrió mi infancia y a la que regresé en distintos periodos de mi vida, bajo las más variadas circunstancias, antes de instalarme ahí definitivamente cuando ella me heredó.
Sentado en la veranda, donde tantas veces estuvimos ella, mi abuela y yo, y después hasta Geneviève, contemplo el amplio espacio de pasto interrumpido nada más por el crecimiento de la jacaranda, que en estos días de marzo está con su ropaje morado en vez de verde, y los recuerdos se acumulan. Todo ha cambiado mucho, mi vida y la ciudad, aunque no esta casa, y todavía veo a un lado el estudio en el que vivimos, varias veces, Geneviève y yo. Sin embargo, tal vez, los cambios en la ciudad se me han hecho más dolorosos desde el gran terremoto de hace dos años y medio. Mi vida, a la que puede considerarse retirada, permanece inmóvil en la continua repetición de días muy similares; los cambios se produjeron antes. Por eso, debe decirse que sin ninguna razón concreta, hace unos días salí por la tarde en mi automóvil a recorrer algunos sitios que me eran habituales, aunque no llegase hasta ellos siguiendo la ruta que tomé ahora.
Dejé la estrecha calle lateral empedrada donde está mi casa y seguí por Francisco Sosa, la avenida que desemboca en la antigua plaza con su arco a la entrada y que fuera un espeso parque con plantas de todos tipos, altos fresnos, la rotunda y hermosa iglesia colonial dedicada a San Francisco y a un lado la antigua casa de descanso de Hernán Cortés. En mis tiempos, cuando muy poca gente vivía en este apartado barrio de Coyoacán, ésa se consideraba una gran avenida, tenía dos sentidos y de la plaza también podía salirse a ella. Tiene viejos fresnos con el tronco más ancho en estos días; a su lado subsisten muchas casas frente a cuyas ventanas con barrotes y amplios zaguanes, con sus largas fachadas de un solo piso, yo pasaba de la mano de mi madre o de alguna de mis distintas nanas y hasta, a veces, de mi padre. La avenida ya no es lo suficientemente grande para el tráfico, es de un solo sentido y desemboca en la plaza, en vez de partir de ella, como ocurrió al principio, cuando la hicieron de un solo sentido. El gobierno ha tomado como oficina la más grande de esas casas, la que está frente a la Plaza de Santa Catarina. Se ven muchos soldados, armados con metralletas, vigilando. Hay tiendas, restoranes y uno se cruza con gente cuyo aspecto en otra época hubiera considerado tan feo como desarrapado. Éste es el aspecto general de los habitantes de mi ciudad a los que se ve con sorpresa apenas se sale a la calle. Todo ha ido empeorando, pero ni siquiera podría precisar con qué ritmo. Lo que sí puedo decir es que, cuando, después de rodear la plaza, que fue un jardín y se ha convertido en un árido parque siempre lleno de gente, sin más árboles que unos muy pequeños y aquellos cuyos esqueletos se han conservado nada más como esqueletos, plaza cuyo piso está cubierto de ladrillos, tomé uno de nuestros modernos ejes viales, el principal, el que conduce hasta más allá del Palacio de Bellas Artes, y comprobé que el terremoto, a juzgar por las ruinas que todavía permanecen, destruyó mi ciudad, sin que se haya hecho nada efectivo para borrar sus huellas, aunque, aun sin él, la ciudad ya no es la misma. Antes, nunca hubiera tomado este todavía inexistente eje vial, que sustituyó a tantas avenidas con nombres inolvidables: Niño Perdido, San Juan de Letrán, sino que hubiese llegado hasta el Palacio de Bellas Artes por el lado contrario, tomando la Avenida Coyoacán, con sus antiguos tranvías amarillos al centro, siguiendo la ruta de los tranvías por la Avenida Insurgentes, a partir de la glorieta, que, por supuesto, ha desaparecido junto con los tranvías y para el caso también los traqueteantes camiones rojos llamados Colonia del Valle-Coyoacán, y luego nuestro flamante Paseo de la Reforma, bordeado de fresnos y en el que empezaba a haber edificios, los edificios que ya abundaban al convertirse el Paseo de la Reforma, a partir del Caballito, en Avenida Juárez.
Es natural que todo cambie, tuve que admitir mientras manejaba hacia el Palacio de Bellas Artes. Después de mi recorrido, tan plagado de recuerdos que parecían perdidos para siempre si no los conservaba para mí mismo, di vuelta a la izquierda. Pasé frente a nuestra Alameda central. Por el terremoto se ha agrandado, pues uno de los antiguos hoteles fue arrasado por completo y en el sitio que ocupaba, sobre el terreno que en el subsuelo debe estar lleno de cadáveres, han plantado unos árboles raquíticos y por el lado contrario el número de ruinas es incontable. Dicen que las ratas se pasean tranquilamente por la Alameda, que los ladrones son numerosos, aunque no tanto como las ratas, en esa Alameda donde estaban hermosas estatuas de mujeres desnudas que ahora se guardan en un museo y sobre cuya vida en una mañana de domingo, Diego Rivera hizo un gran mural con muchos retratos en traje de época, globos, calaveras catrinas y otros recuerdos que, a su vez, debían pertenecerle a él, colocado en otro hotel que también será destruido.
Seguir por el antiguo Paseo de la Reforma fue un impulso que no pude contener. Más edificios en ruinas. Ahí, en la Plaza de Cuauhtémoc, otro gran hotel, más moderno y más alto aún, ha sido derrumbado. ¡Qué suerte tan siniestra la de nuestros hoteles! Otro jardincito ridículo ocupa su lugar. Dejé mi automóvil en una de las calles laterales y empecé a caminar por la que fuese nuestra hermosa y prestigiada Colonia Juárez, antes de convertirse en una diferente Colonia Juárez.
¡Melancolía, melancolía! Esa palabra sagrada no se puede dejar de sentir. Alguien, tal vez yo, en mis muchas mañanas, tardes y noches de ocio, tiene que hacer la crónica de esa época desaparecida no sólo en el tiempo, sino también, en gran medida, en el espacio. Después de todo, durante esa temporada muchos de entre nosotros tratamos de ser escritores.
Hace más de treinta años en una de esas calles me encontré a Lorenzo, sobre Viena, muy cerca de la esquina que forma con Roma. ¡Hasta los nombres de la Colonia Juárez, con tantas viejas casonas, con muchos truenos en la banqueta y donde vivían tantas prestigiadas familias, hablan de otras influencias! La Colonia Juárez tenía un marcado influjo europeo a principios de siglo, y hace más de treinta años, igualmente, ya empezaba a haber sólidos edificios de departamentos en ella. Lorenzo, al que no esperaba encontrar por esos rumbos, pareció sorprendido, como si lo hubiese descubierto en alguna acción de la que no le gustara que nadie supiese. Me di cuenta de ello a pesar de que él, desde luego, trató de disimular.
Había conocido a Lorenzo unos meses atrás en una fiesta a la que me llevaron Pilar y Cecilia Prado. Ahí deberíamos encontrarnos con varios amigos. El departamento donde celebraron la fiesta estaba en una plaza con una fuente en el centro. Tenía grandes ventanales. La Plaza Citlaltépetl, en la Colonia Hipódromo. La fuente era de una forma extraña: un grueso capuchón la cubría y sólo se oía el ruido del agua. La fiesta no fue divertida. Muchos actores homosexuales; muchas actrices pretenciosas. Música ruidosa y bebida de baja calidad. Sin embargo, ahí conocí a Lorenzo. Él iba con su mujer, una refugiada española, de ojos verdes, pelo negro, frente estrecha, nariz recta, labios abultados y un cuerpo muy bien formado, enfundado en un estrecho vestido azul oscuro. El vestido mostraba sus blancos hombros, divididos por unos delgados tirantes. Se llama Carmenchu, lo que por sí solo habla del origen vasco de su familia, aunque su primer apellido fuese Otero y nada más en el segundo relumbrase con todas sus letras un sonoro Jáuregui. Lorenzo la abandonaba de continuo y ella conversaba con alguno de los muchos actores asistentes. Me gustó que Cecilia nos presentase. Lorenzo ya era escritor; el año anterior había ganado un importante premio en no sé qué concurso y estaban ensayando otra de sus obras de teatro. Pero no hablaba de eso en el ambiente “enrarecido” de la fiesta. Nuestra conversación fue sobre libros. ¡Alguien capaz de opinar de literatura donde nadie parecía saber nada! Puedo decir que nos hicimos amigos de inmediato. Sin embargo, de pronto ya estábamos separados y sólo volvimos a conversar brevemente cuando se acercó a despedirse. Llevaba a Carmenchu del brazo y junto a él estaba el actor con el que hablaba Carmenchu todo el tiempo. Casi sentí nostalgia cuando se fue.
Al encontrarnos en la calle de Viena, consideré afortunado ese encuentro, sin darme cuenta, en el primer momento, de que él no lo consideraba así. Siguiendo un impulso natural, después de estrecharle la mano empezamos a caminar juntos.
—¿Qué haces por aquí? —pregunté con torpeza.
Él dudó un instante antes de señalar vagamente con el brazo.
—Iba a la Galería de Arte Contemporáneo —contestó.
—Magnífico —dije yo—. Conozco al pintor que está exponiendo; lo que es más, vivo en la misma vecindad que él en la calle de Tacuba, no he visto la exposición y me gusta mucho cómo pinta.
—Yo no lo conozco personalmente. Sólo admiro mucho sus cuadros —contestó Lorenzo.
Empezamos a caminar juntos hacia la calle de Milán. La exposición era de Alfonso Michel. Le comenté a Lorenzo el aspecto extravagante y magistral del pintor. Era muy alto y fuerte, con ojos claros y no vacilaba en afirmar ante cualquiera que lo que le gustaba en verdad eran los marineros. ¡Para esa época! ¡Un escándalo! Alfonso Michel, al que dada su estatura y su fortaleza nadie se atrevería a decirle nada en la calle, se vestía con sandalias, sin calcetines, con las uñas de los pies pintadas de verde, los pantalones muy estrechos y una mochila colgada de su hombro, una mochila como las que, sin ninguna consecuencia, usan los ridículos jóvenes de ahora. Lorenzo traía un suéter gris tejido a mano, con el cuello redondo, que consideré muy bien hecho, sin camisa, pero con un pañuelo alrededor del cuello, un pañuelo verde con rayas negras no amarrado sino que parecía camisa. Yo usaba traje y corbata.
La exposición, como lo suponíamos, resultó espléndida, aunque en aquellos años todos los críticos consideraban a Michel uno de los traidores a la Escuela Mexicana. Estaba formada principalmente por Naturalezas Muertas con algo mórbido, sensual y clásico al mismo tiempo. En esos cuadros, Michel tenía influencia de Bracque y, por tanto, también de Tamayo. En una de las Naturalezas Muertas se veía un antebrazo y una mano de yeso sobre una mesa donde también había una alta copa de cristal cortado y manchas rojas que podían ser de sangre. Tenía un excepcional atractivo. Tanto a Lorenzo como a mí nos impresionó mucho. También se representaban mujeres desnudas muy morenas y cuellos y cabezas de caballos. No había nadie en la Galería, con excepción de la muy joven muchacha judía encargada de cuidarla, a la que yo conocía y a la que saludé sin presentarle a Lorenzo. Poco después bajó de su oficina en el segundo piso Leonor Hurtado, la dueña. Traía un vestido floreado y era pequeña y delgada como mi madre, pero, a diferencia de ella, nada guapa sino con una estrecha cara de pájaro, que, sin embargo, por su simpatía, no le quitaba lo atractivo. A ella sí le presenté a Lorenzo y, sabiendo que quería mucho a Alfonso Michel, elogié ampliamente la exposición, le dije que le contase a Michel que había estado en la exposición antes de que yo lo hiciera y aproveché para comentarle que vivíamos en la misma vecindad.
—Alfonso no lo dice porque nunca habla de sus verdaderos orígenes, ni de su familia, que es riquísima, en Colima. Esa vecindad, con su patio y su escalera maravillosos, es suya —me contestó ella y agregó—: Me encanta que les guste la exposición.
Lorenzo llegó a ser muy amigo de Leonor Hurtado, pero esa tarde casi no habló con ella y después de mirar una vez más los cuadros que más nos impresionaron, dejamos la Galería. Leonor había subido antes a su oficina.
Lorenzo y yo caminamos comentando todavía la exposición frente a la antigua Embajada de la República Española y nos seguimos hasta la Plaza Washington, en la calle de Dinamarca, donde había, y todavía hay, un hotel, bajo, muy hermoso y una nevería italiana en la que se vendían, se venden, los mejores helados de México. Lorenzo y yo entramos a tomar un café express.
Pocos días antes había habido un gran temblor, el que hizo que se desprendiera el Ángel de la Independencia de su base en la alta columna. Mucho después, Geneviève me confesó que ella empezó a andar con Ricardo Salcedo cuando, en una fiesta, durante el temblor, vieron cómo se caía el Ángel e instintivamente lo abrazó. ¿Instintivamente? Ésa fue una de las confesiones que me hizo Geneviève sobre los muchos Ricardos Salcedos que pasaron por su vida, pero entonces yo estaba tan entusiasmado con ella que ni siquiera sentí muchos celos, los celos que después harían imposible nuestra relación y que yo tan justificadamente sentí sin lograr casi nunca arrancarle ninguna confesión, a pesar de que cuando la conocí ya había estado casada y tenía un hijo, niño todavía.
Durante el temblor yo estaba en un lujoso cabaret de homosexuales, amueblado porfirianamente, en la calle de Puebla y todos salimos apresuradamente para ver desde la puerta de ese cabaret cómo se ondulaba la calle. Lorenzo había pasado el temblor en su casa con Carmenchu, un amigo llamado Jorge Iriarte, que aspiraba a escribir también o a ser director de teatro, y una prima de Carmenchu. No parecía interesado en hablar de ello, aunque me contó cómo se movían los alambres sacando chispas azules y agregó que, durante el temblor, Jorge Iriarte había subido al cuarto de Carmenchu, a donde ella se había retirado ya, porque Carmenchu no dejaba de gritar y Lorenzo se quedó mientras abajo, con la prima, que, según me dijo, había venido especialmente de Chile para la boda. Tal vez para borrar esta confesión o para justificar su permanencia en un sitio tan alejado de su casa como la Colonia Juárez, cambió de inmediato de tema y empezó a hablar de “coincidencias” en vez de temblores, que, dijo, le parecían mucho más increíbles y le interesaban más. Sobre este tema se extendió contándome que hacía poco le había pasado una positivamente increíble: unas cuantas noches atrás, tomó un camión Insurgentes-Monumento a Álvaro Obregón, los que a veces llegaban hasta la Ciudad Universitaria por el día. Cuando él tomó ese camión era de noche. Sentada junto a la que debería de ser su madre, estaba una muchacha muy joven de una excepcional belleza, aclaró Lorenzo. Luego siguió:
—Desde que yo me puse de pie junto al asiento, nuestras miradas se cruzaron y siguieron así durante todo el camino. Era evidente que ella era muy bella y yo le gustaba; su manera de mirarme no ofrecía duda sobre eso. Seguimos mirándonos con una absoluta intensidad muy largamente, durante cuadras y cuadras. Yo había tomado el camión cerca de aquí. Pasamos por la Glorieta de Insurgentes, por el puente, por el Parque de la Lama, y ella no se bajaba; su madre no se daba cuenta de nada o fingía que no se daba cuenta de nada y nosotros seguíamos mirándonos. Lo más increíble pasó entonces. Habíamos llegado a la Colonia del Valle y estábamos cerca de mi parada. Yo dispuesto a bajarme y a no verla nunca más. Eso pasa. Uno se encuentra con una muchacha de excepcional belleza en los camiones y no vuelve a verla. ¿Pero sabes lo que ocurrió? Antes de que hiciera ningún movimiento, ellas se levantaron y se bajaron en la mismísima parada que debía ser la mía. Yo no la seguí, sino que, te lo juro, tomamos el mismo camino con dirección a mi casa. Resultaba natural que fuese unos pasos atrás, pero ella debería creer que estaba siguiéndola; disimuladamente se volvía de vez en cuando para comprobar que yo caminaba atrás y nuestras miradas se encontraban de nuevo. Se metió, con la que debía ser su madre, a un edificio, uno de los pocos que hay en mi rumbo, que está a cinco casas de la mía. ¿No es increíble?
Sí era increíble y resultaba evidente por qué se había apresurado a contarme con todo detalle esa anécdota increíble. Sin embargo, a pesar de mi suspicacia, que nunca terminó, y su sorpresa inicial, ¡qué bien estábamos juntos, cómo nos entendíamos aun en las mentiras, qué natural resultaba que fuésemos a terminar por ser amigos!
Había bastante gente en la nevería. Pedimos otro café y Lorenzo agregó que él se iba a tomar después uno de los geniales helados de pistache que servían ahí. Yo no lo imité, pero estaba de acuerdo hasta en eso, y en homenaje a mi madre, que los hacía maravillosamente también, debía haber pedido uno de mamey. Lorenzo empezó a hablarme entonces de su segunda obra de teatro que por esos días estaba ensayando un famoso director al que, no obstante, Lorenzo no admiraba y cuyas puestas en escena yo no había visto nunca. Él me dijo que la manera en que estaban poniendo su obra (en el que entonces se llamaba Teatro del Seguro Social y que estaba, todavía está aunque con otro nombre que por lo visto consideran más adecuado, en la planta baja y a un lado del enorme edificio del Seguro Social que construyó Obregón Santacilia con el mismo estilo de los cuarentas que también tenía el hoy inhabilitado Hotel del Prado, con el indispensable mural, esta vez sobre los progresos de la ciencia, en el vestíbulo, edificio situado cerca del final del Paseo de la Reforma) no le gustaba y, lo que era peor, no se atrevía a decírselo al director ni a ninguno de los actores tan famosos como el director y que no podían tomar en serio a un joven inexperto.
—Sin embargo, te juro que yo sé mucho más de teatro —dijo Lorenzo.
—No lo dudo —contesté—. Por eso yo me dedico a la pintura.
—Te dedicabas, admítelo —comentó con una amigable mala voluntad Lorenzo.
Los dos nos reímos tanto que de las mesas vecinas se volvieron a mirarnos al oír nuestras carcajadas.
Salimos de Chiandoni y nos despedimos poco después. Él iba a tomar el camión donde tal vez volvería a vivir otra de sus famosas “coincidencias”. Yo me fui hacia el centro a mi vecindad que ahora, además, tenía el prestigio de pertenecer a Alfonso Michel, aunque jamás cometería la indiscreción de decírselo y seguiría pagando mi miserable renta a un abogado.
¡Qué hermosos son los cuadros de Alfonso Michel, que en aquel entonces no tenía el dinero para adquirir! Él, yo no lo sabía al visitar su exposición, ya estaba enfermo y sufría las angustiosas hemorragias de las que moriría. También ha muerto ya, aunque hace sólo unos cuantos años, Leonor Hurtado, que, vieja, seguía siendo igual de amable y simpática y con su cara de pájaro usaba los mismos vestidos floreados que también favorecía mi madre. Su heredera, Carola, rubia y gorda, ¿quién lo diría?, con una prima suya llamada Andrea, muy guapa, con el rostro ovalado y unos enormes ojos negros, manejan ahora la Galería que todavía está en la calle de Milán. Acabo de pasar por ella. Exponen a un pintor que debe ser joven y al que no conozco ni su nombre me suena para nada. Ya no hay Escuela Mexicana, pero tampoco muchos Alfonsos Micheles. Eso es natural, pero no que los actuales cuadros fuesen tan feos. Carola bajó a saludarme como a viejo conocido de su madre que sabe que soy, apenas Andrea le avisó que estaba ahí.
La Colonia Juárez, como resultado del reciente terremoto que arrasó tantos edificios modernos, ha recuperado en parte su aspecto de antes, pues claro es que resistieron con toda tranquilidad el terremoto las casas bajas y antiguas. Ya no existe la Plaza Washington, pero ahí están el hotel y la nevería Chiandoni. No entré a ella, seguí caminando. ¡La destrucción en la calle de Dinamarca es casi total y muy dolorosa! Debo confesar que estaba pensando en Geneviève mientras seguía mi camino a pie. Llegué hasta la Zona Rosa. ¡Qué aspecto indescriptible tiene, llena de tiendas de mal gusto de todo tipo, con música barata a todo volumen, de homosexuales mal vestidos, de turistas despistados! ¡Pensar que, en la época en que visité la Galería de Arte Contemporáneo y tomé un café con Lorenzo, ni siquiera existía! Pronto se deterioró todo. Geneviève debe estar muy deteriorada; yo estoy deteriorado.
Seguí caminando. La tarde se prolongaba indefinidamente, como siempre en esta época del año. Antes, a la vuelta de cualquier esquina, podían verse las cumbres nevadas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ahora hasta en el Coyoacán donde yo vivo sólo se muestran muy de vez en cuando y es imposible contemplar las puestas de sol. Yo lo he visto salir desde un cuarto de enfermo en el alto Hospital Inglés, donde antes estaba el Observatorio Astronómico. El sol era rojo como una mandarina, en medio de una cortina negra de smog a través de la cual iba subiendo dificultosamente hasta atravesar esa oscura cortina que lo llenaba de lodo y alcanzar mucho más adelante el cielo abierto. Llegué hasta la esquina que forman Rhin y Lerma. Dos ríos que sólo se han visto la cara y se cruzan en nuestra ciudad. En esa esquina, donde estaba un edificio de departamentos que ha desaparecido, aunque no fue el terremoto el que lo tiró, yo viví cuando me casé con Geneviève. ¡Qué enamorado estaba entonces! No sentí celos ante su escabroso pasado. Hasta me llevé a vivir con nosotros al hijo de su primer matrimonio. Ella usaba el pelo castaño muy corto, tenía ojos cafés, una cara triangular y felina, su espalda no tenía fin, su cintura resultaba inverosímilmente estrecha, tenía las piernas muy largas y muy bien formadas. Hasta que empezamos “a andar juntos” jamás usaba medias. Fue la que escogió el departamento porque quedaba muy cerca de donde ella y su madre daban clases de francés en el antiguo IFAL en la calle de Nazas. Todavía está ahí, pero el edificio no es el mismo, naturalmente. Ha sido derribado y en su lugar se levanta una nueva construcción que no le dice nada a mis recuerdos.
Regresé al lugar donde había dejado mi automóvil en la Colonia Juárez. ¡Geneviève, Geneviève! ¡Qué felices éramos entonces! Bailábamos, ¿te acuerdas tú?, desnudos en nuestro departamento de Rhin y Lerma con mi verga dentro de ti. En tardes y noches mucho menos afortunadas íbamos a ver a tu madre y a tu padrastro español, refugiado, psiquiatra, que no participaba, que estaba siempre en pijama, calvo, muy bajo. No se puede creer que alguien tan bello como tú tuviese una madre tan fea, narizona y puta, y una hermana mayor como Geraldine, que parecía una ampolla y te tenía unos celos feroces, tan feroces como llegaron a ser los míos cuando poco a poco, sin darte cuenta de lo que hacías, me fuiste contando algunas de tus hazañas.
Todavía había mucha luz. Me subí al automóvil y avancé hasta llegar a la Colonia Roma, que el terremoto trató todavía peor que a la Juárez. Una de tus “coincidencias”, Lorenzo. La Plaza Río de Janeiro todavía existe, con una horrible copia del David de Miguel Ángel, igual que en la Academia de San Carlos hay copias de estatuas clásicas que sólo tienen que ver los infelices que van a ella, donde afean su hermoso edificio colonial desde el siglo pasado, cuando daba clases Landesio y lo escuchaba como discípulo José María Velasco. En la Plaza Río de Janeiro todavía está el edificio rojo que parece una casa de brujas y en cuya planta baja, muy originalmente, ahora hay una librería que se llama “La casa de las brujas”. Enfrente, otra “coincidencia”, en la casona ocupada por el antiguo Colegio de México, al que yo fui a tantas conferencias sin público casi, han instalado una Galería de Arte que, siguiendo la moda contemporánea de usar sólo iniciales, se llama OMR.
Tomé Colima hasta dar vuelta a la derecha en Insurgentes y, en vez de seguir por el eje vial en que se han convertido primero Medellín y luego Amores, donde todavía, inmutable, está el Instituto México de los Hermanos Maristas, en el que estudiara Lorenzo, me fui por todo Insurgentes. Ahí está todavía el Cine de las Américas. Pasando el puente de Insurgentes, cuyo antiguo río se ha convertido en el Viaducto, entubado y encementado, como lo están ya todos los ríos de la ciudad y donde antes de hecho terminaba ésta, pues División del Norte ni siquiera estaba pavimentada, aunque ya había casas alrededor, vi el antiguo y bellísimo Parque de la Lama, bardeado, que era una propiedad privada, a pesar de su tamaño, convertido en el lugar donde está la horrorosa torre del Hotel de México, nunca terminado, como la mayor parte de las obras que emprendía el “industrial” Manuel Suárez, que ya protegía a Siqueiros cuando fue dueño del Casino de la Selva, el Hotel de Cuernavaca, y donde el mismo Siqueiros hizo un feísimo mural exterior, tan feo como sólo pueden serlo sus obras, para el “Poliforum Cultural” que lleva su nombre y en el que se presentan abominables obras seudoculturales. Más adelante, en cambio, está idéntico el Parque Hundido, más frondoso que nunca, aunque, me dicen, está también poblado de ratas, en los dos sentidos, pues nosotros les decimos “ratas” también a los rateros.
Siguiendo Insurgentes, tomé, dando vuelta a la izquierda, la que fuese Calzada Taxqueña, en mi infancia y adolescencia con sólo llanos a los lados, ahora con horribles casas e infinitamente atravesada por los también horribles habitantes de nuestra ciudad. La Taxqueña, que ahora se llama Miguel Ángel de Quevedo y en el extremo contrario, donde se une con la Calzada de Tlalpan, tiene hasta una gran estación del repulsivo Metro, conserva sus altos, pelados, frágiles eucaliptos de hojas pequeñas. En el cruce con la llamada Avenida de la Universidad han puesto un levantamiento de pasto con dos coyotes de bronce, no tan feos, que supuestamente son el símbolo de mi Coyoacán, para señalar que es ahí donde empieza. Seguí por la Taxqueña hasta dar vuelta en Carrillo Puerto a la izquierda para regresar a mi amada Plaza de Coyoacán, que, claro está, se veía ensuciada por toda una multitud de visitantes que aprovechaban el calor y hacían cola para comprar helados en La Siberia.
Al fin, llegué a mi casa. Empezaba a oscurecer. Yo mismo abrí el garage a pesar de que mi vieja y fiel criada salió en seguida con la muchacha más joven que la ayuda, vestidas las dos con los uniformes negros con delantales blancos elegidos por mi madre.
Me senté una vez más en la veranda. Había oscurecido por completo y casi no se notaba la sombra que proyecta mi ahora morada jacaranda. No prendí los potentes reflectores que iluminan el jardín, sólo la luz en la veranda. Me balanceaba en la mecedora, que usaba antes mi madre, con un vodka helado en las manos, dándole tragos muy seguido. ¡Cuántos muertos! Mi abuela, mi madre, mi padre que vivió tan poco tiempo en esta casa y abandonó a mi madre sin que yo dejase nunca de verlo, desde que tengo memoria, siempre robusto y calvo. No soy viejo, a pesar de mi delgadez, mi ligera inclinación en la espalda, mis canas y el pelo que empieza a caérseme por detrás, formando una suerte de ridícula tonsura. Parezco viejo y me siento viejo, muy viejo. De aquel entonces tal vez sólo conservo el alcoholismo. Geneviève, a la que no veo casi nunca, vive en Tepoztlán. Tampoco veo, más que muy de vez en cuando, a los amigos que todavía viven en esta enorme y sucia ciudad, a la que, por encima de todos sus cambios y sus evidentes defectos, amo tanto. Quizá ése es el único amor que se conserva intacto, siempre el mismo, siempre invariable, a pesar de todo, de los asesinatos, de los robos, de tantos insufribles turistas de las más variadas nacionalidades, a pesar de la televisión que yo no tengo, a pesar de los múltiples errores de nuestro no menos insufrible gobierno, a pesar de que en este Coyoacán ya hasta se ven curas vestidos de curas, en este país en el que tuvimos una gloriosa Persecución, que escandalizaba a mi madre y sus amigas, a mi abuela, que alegraba a mi padre y cuyos finales yo viví de niño.
Es muy posible que muchos de mis amigos y yo fuésemos responsables del principio de esos cambios. Puedo decir que, al menos a mí, me quedan los recuerdos.
I. AÑOS DE PRUEBA
CINCO viejas higueras, frondosas, de ramas retorcidas, con anchas hojas y pequeños, muy numerosos frutos verdes todavía, formaban el jardín delante del taller de Camargo. Se percibía el sonido de un arroyo. A la improvisada instalación se entraba por una puerta siempre abierta, colocada en medio de una barda de enredaderas con picudas espinas y flores rojas. Estaba en el pueblo de Contreras.
Camargo era un viejo fuerte, con el pelo blanco, la nariz recta, los oscuros ojos pequeños, enjuto en su fortaleza, moreno, alto. Usaba una inmaculada camisa blanca bajo el grasiento overol de mezclilla, calzaba rudas botas de minero. También trabajaban en el taller sus dos hijos. Ellos no llevaban camisa. Eran tan altos, fuertes y enjutos como su padre. Tenían el pelo muy negro y lacio. Se ocupaban de que la fragua permaneciese encendida siempre, cubriendo el fuego con rescoldos al dejar el trabajo. Contreras era un antiguo pueblo con casas de inclinados techos de tejas a unos diez kilómetros de la capital. La carretera hasta él, verde en esa época, estaba llena de flores y árboles. En Contreras se hallaban los Dinamos de la Compañía de Luz. Hasta ahí llegaban don Lorenzo y su hijo Lorenzo. Iban a recoger los troqueles que utilizaban en la fábrica de don Lorenzo. Él era gordo, alto, imponente, de nariz aguileña, ojos negros y rizado pelo negro. A Lorenzo no le interesaban los troqueles; le gustaban mucho Camargo, sus hijos y el aspecto del taller, con sus fuertes y grasosas mesas sobre las que estaban los delicados instrumentos de trabajo y su fuego al lado. El rumor del arroyo que se escuchaba en el jardín desaparecía apenas se entraba al taller. Sin embargo, éste estaba de hecho al aire libre. Lo formaban sólo unas columnas de madera ennegrecida y un techo de lámina de cartón corrugado.
Los troqueles no estaban listos. Don Lorenzo protestó rudamente, hablando muy rápido con su, para Camargo y para muchos otros, incomprensible lenguaje, en el que el acento no era exactamente español sino una mezcla de gallego e inexplicable cubano sin “c” ni “z”. Lorenzo tenía que traducir, eliminando los insultos. Nuestro infeliz Lorenzo, igual que nosotros, con la diferencia de que él siempre buscaba echarle la culpa a los demás de sus desgracias, adoraba a Camargo, a sus hijos, el taller, la fragua, las higueras, el pueblo de Contreras. Probablemente a don Lorenzo también, pero Lorenzo creía odiar con toda el alma, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con todo su poder de lenguaje (¡ay, muy pobre y limitado!) a su padre.
El motivo era muy sencillo y, por supuesto, a pesar de todos los defectos que Lorenzo pudiese atribuirle a su progenitor, no tenía nada que ver con una directa responsabilidad suya, sino con la indecisión de Lorenzo que, en todo caso, su padre y aún más que él su madre, supieron aprovechar. Las ambiciones de Lorenzo consistían en el brumoso proyecto de convertirse en escritor, a pesar de que, fuera de su desaforada afición de lector y sus adhesiones culturales, no podía imaginar cómo se realizarían estos deseos. La literatura como ocupación existía para él tan poco como para sus padres y, en última instancia, para el país en general.
Al terminar la preparatoria en el Centro Universitario México de los Hermanos Maristas fue incapaz de armarse de valor y anunciar que iba a inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre había admirado el edificio de Mascarones. En él cambiaban de dirección sus caminatas por la Avenida Hidalgo para entrar a todas las librerías de viejo, contemplar las fachadas de las iglesias barrocas, sentarse a leer un momento, por el gusto de estar ahí, entre las palomas del jardín de San Fernando o en el solitario y hermoso Panteón, despreciar el insufrible tráfico y en Mascarones dejar San Cosme para ir a la cercana Alameda de Santa María la Ribera, con su kiosko de hierro y sus añosos árboles. A un lado de la Alameda, el Cine Majestic exhibía muchas comedias musicales. Pero todo eso no era la literatura y, convencido de que en relación con la literatura nunca sería más que lector, al cabo de unos meses de ocio, aceptó las mucho más razonables sugerencias de su padre de trabajar en su fábrica. Su madre apoyó esa decisión con entusiasmo. Lorenzo sería un poderoso industrial y un digno sucesor de las tradiciones familiares.
La fábrica tenía oficinas, galerones con altos techos de lámina corrugada bajo los que estaban las máquinas. Lorenzo había sido un mediocre estudiante. Para desesperación de su padre y su madre, resultó un pésimo industrial. Nunca aprendió nada del negocio, intentó acostarse con algunas de las secretarias y se hizo amigo de los obreros. Por el rumbo de la fábrica, en la Colonia Portales, había muchas calles sin pavimentar, con grandes charcos y lodo en la época de lluvias y pasaban vacas cuyo establo estaba en la esquina de la misma calle en la que se había instalado la industria.
Ahora, Lorenzo había conseguido, arrepentido de su decisión y después de cinco años de fracasos como industrial, salir temprano de la fábrica e ir a la flamante y despoblada Facultad de Filosofía y Letras que, un año antes, en 1954, había dejado el edificio colonial de Mascarones para cambiarse a la moderna Ciudad Universitaria.
Al dejar el taller de Camargo era muy tarde. Para no oír a su padre, Lorenzo ponía el radio a todo volumen en la XELA. Pero la música no era suficiente. Todavía regresaron a la fábrica. Sin embargo, tarde pero aún a tiempo para tomar algunas clases, Lorenzo pudo llegar a la Facultad de Filosofía y Letras. El estacionamiento estaba casi vacío. Al frente se hallaban unos cuidados jardines con el desigual piso cubierto de pasto, con pirules y jacarandas. A un lado de la Facultad se levantaba el obsceno edificio de la biblioteca decorado enteramente por fuera con un mural de Juan O’Gorman. En la Facultad, Lorenzo escuchó con venerada atención la clase de Técnica Teatral con Fernando Wagner, un alemán que conservaba su acento a pesar de su intachable español y de quien Lorenzo admiraba hasta sus rotundos gestos teutones y sus sonoras carcajadas; Historia del Teatro, no en un salón de clase sino alrededor de una gran mesa, con un americano calvo, de izquierdas, excelente profesor, muy bajo. Poco después sería deportado sin ningún aviso ni razón; adoraba a Gorky y a Sean O’Casey, despreciaba a T. S. Eliot, del que Lorenzo tenía la más alta opinión; pero Allan Lewis lo inició en los secretos de muchas obras, siempre era justo y le quiso poner diez a Lorenzo. Sin embargo, éste ni siquiera estaba inscrito en la Universidad, sólo iba de oyente. La más estelar de todas sus clases, Composición Dramática, con Luisa Zalce, una atractiva autora de teatro, que sustituyó a Rodolfo Usigli, se daba en una mesa más pequeña aún, en un extremo de la Biblioteca de la Facultad. Ella se vestía casi siempre con faldas estrechas, claras, suéteres oscuros, con los cuellos de sus camisas blancas sobresaliendo de ellos y unos zapatos bajos de ante, del mismo color que los suéteres. Fernando Wagner tenía la enormidad de veinte alumnos; Allan Lewis unos doce; Luisa Zalce, cinco, todos los cuales eran rendidos admiradores suyos como dramaturga, como maestra y como mujer.
Luisa Zalce estaba casada dos veces; de la primera, decía ella, fue culpable su madre y de la segunda, la vanidad. Su actual marido era un dedicado y guapísimo estudiante de filosofía, del que estaban enamoradas muchas alumnas de la Facultad a las que Luisa se lo quitó. Tenía una hija con su primer marido y otra, infinitamente más guapa, con Alfredo Ferrara, el segundo.
A los íntimos actuales de Lorenzo se los presentó su primo Manuel Bolio Peón, licenciado recién recibido, que aspiraba también a ser autor de teatro, y al que un grupo de estudiantes ya le había puesto una obra, no muy buena por cierto. La estrella indiscutible de esos nuevos amigos era Aquiles Millán, que estaba, desde luego, enamorado de Luisa, que había tenido la gloriosa oportunidad de tenerla desnuda en una cama y al que, ¡oh, desgracia!, no se le paró la verga, por lo cual estuvo a punto de suicidarse esa misma noche cortándose las venas en la tina del baño, como los antiguos romanos. Él era alto, delgado, con una cara de rasgos perfectos, mirada melancólica, pelo con elegantes entradas. Siguió “andando” con Luisa sin intentar volver a acostarse con ella, sino tan sólo besándola y abrazándola, pues Alfredo tenía una beca en Alemania para estudiar con Heidegger. Otro amigo del grupo era Jorge Iriarte, bajo, con una incipiente gordura y un ridículo bigotito negro como su rizado pelo. Lorenzo adoró más que nadie a Aquiles. Él era el guía espiritual de todos. Había recibido el prestigiado Premio Ruiz de Alarcón, que otorgaba la Asociación de Críticos de Teatro cada año, por su segunda obra, Los sentimientos sencillos, la cual ocurría entre jóvenes estudiantes de preparatoria. Tenía una novia, con la que tampoco se acostaba nunca: Mirna Mazo, baja, con la cara muy bonita, un cuerpo seductor y una voz agradable. Ella vivía con Dorothy Thompson, una americana, muy mala como pintora y escultora, de pelo pajizo, muy delgada y fea. Lorenzo, con su típica desconfianza, acertada en esta ocasión, pensaba que eran amantes. Tenían un pequeño departamento en Madereros, frente al Bosque de Chapultepec. Habían iniciado a Aquiles en una suerte de misticismo hindú en el que los guías principales eran, según Mirna y su amiga, Ramakrishna y Vivekananda. Aquiles les comunicó este conocimiento religioso a sus amigos y Lorenzo se apresuró a leer meticulosamente a Ramakrishna y Vivekananda en inglés, a pesar de que le aburrían de una manera total, que desde luego no era capaz de admitir ante Aquiles, Mirna y su amiga.
Lorenzo, para asombro de su padre, y su apasionada madre, que creían que lo hacía por el bien de su futuro como negociante, estudiaba por la noche, acompañado por su novia Carmenchu, francés en el IFAL, donde una de las maestras era una mujer muy adulta, vestida de rojo por lo general, cuya ropa le quedaba muy ceñida, que además de fea era muy puta, como muchos alumnos se daban cuenta, entre ellos Lorenzo, sin que ninguno le hiciera caso. Era conocida como Madame Estévez. Por las mañanas muy temprano, trataba de aprender alemán en el Instituto Goethe, solo, pues Luisa Zalce les había dicho, perentoriamente, a sus alumnos que para ser escritor se necesitaba saber por lo menos francés, inglés, alemán, además de español a la perfección, desde luego, por lo cual Lorenzo, siempre obediente en esos casos, tomaba clases de Español Superior con don Julio Torri, que no perdía la oportunidad de por lo menos mirar o agarrarle la mano a las alumnas guapas. Inglés lo medio había aprendido con los Hermanos Maristas y perfeccionado con sus lecturas, para las que se servía de innumerables diccionarios. Carmenchu se aburría con estas clases, no menos que Lorenzo con Ramakrishna y Vivekananda, e igual que él no era capaz de admitirlo. Carmenchu también acompañaba algunas veces a Lorenzo a la Facultad, donde, para vergüenza de Lorenzo, que sí se lo dijo, pero al que ella no le hizo caso, tejía con facilidad y a la perfección suéteres para Lorenzo en una de las salas de espera. En una ocasión, en la clase del maestro Wagner, que, nada tonto en todos los sentidos, apreciaba la belleza de Carmenchu, le preguntó su opinión sobre Hamlet y Carmenchu, siempre vasca y honesta, confesó que no lo había leído. El maestro Wagner se llevó las manos a ambos lados de la cabeza, hizo un gesto de incredulidad, todo de una manera exageradamente teatral, como si le fuese imposible creer que alguien tan bella como Carmenchu no conociese Hamlet y le preguntó a uno de sus alumnos lo mismo. La respuesta del alumno fue insegura e incluía una serie de tétricos lugares comunes. El maestro Wagner, caminando de un lado a otro de la tarima, y con excepcional paciencia, procedió a explicarles Hamlet a sus alumnos.
Poco después de eso Carmenchu dejó de ir a la Facultad. Lorenzo pasaba por ella con sus amigos Aquiles, Jorge y su primo Manuel. Él tenía una novia, Silvia, bella pero con lentes. Antes había sido novia de Aquiles, todavía estaba enamorada de él y estudiaba Letras Clásicas. Aquiles había escrito una obra de teatro fracasada y que nunca les enseñó a sus amigos titulada Una oración para Silvia. En una conversación privada con Lorenzo le contó el argumento: tres amigos íntimos le hacían la lucha a Silvia. Ninguno tenía posibilidades de éxito más que el personaje cuyo modelo era Aquiles, pero éste se retira de la competencia. Silvia, entonces, arrepentida de no haberle hecho caso a tiempo, se suicida. Lorenzo guardó un tímido silencio ante la naturaleza sádica y ególatra del argumento.
La familia de Carmenchu era católica, aunque Ernesto Otero, su padre, combatió toda la Guerra Civil como soldado raso, fue de los que vencieron a un número mucho mayor de italianos fascistas en Guadalajara y había sido, antes de la guerra, el periodista liberal más respetado en Irún. Pero las mujeres siempre se imponen (no discutirlo, por favor, está comprobado). Carmenchu y su hermana Mayte estudiaban en el Colegio Lestonac, de monjas, en Avenida Revolución, cerca ya de San Ángel. El Colegio estaba bardeado por una tupida y alta fila de cipreses, para que nadie pudiese ver nunca a las educandas. Ellas llegaban hasta los amplios y distantes terrenos donde estaba el colegio en los camiones de la escuela o en los automóviles de sus familias, nunca en los amarillos y lentos tranvías que transitaban por el centro de la Avenida Revolución; usaban un uniforme azul oscuro con cuello blanco y Lorenzo sólo pudo entrar a ese ámbito privadísimo durante una de las muchas kermeses que organizaban las monjas para reunir fondos, cuando la colegiatura era cuantiosa y bastaba para hacerlas ricas. Chiquis, hermano menor de Carmenchu y Mayte, todavía no estudiaba, quizás sería más justo decir que no estudió nunca, razón por la que, tal vez, quería mucho a Lorenzo, al que consideraba un ejemplar digno de estima, ignorando sus posteriores esfuerzos en la Universidad, que, en cambio, don Ernesto propinaba y alentaba.
Él tenía una biblioteca vasta y completísima. Hizo que Lorenzo leyese y admirara, por la calidad de las profundas explicaciones de don Ernesto, a Pío Baroja, a Unamuno, a Azorín, a Valle Inclán, muchas de las numerosísimas novelas de Galdós, entre ellas Fortunata y Jacinta, considerada por don Ernesto una de las más grandes jamás escritas. Lorenzo estuvo de acuerdo al conocerla. También lo obligó a leer La Regenta de Clarín, consiguiendo, sin proponérselo, que los ardores sexuales de Ana Ozores fuesen compartidos por Lorenzo y muy mal empleados con su hija, a quien Lorenzo siempre le decía:
—Tú eres como Ana Ozores.
Ella no era como nadie; casi no había leído ningún libro para desesperación de su padre y aprobación de su madre. La madre consideraba que las mujeres debían estar en su casa y aprender a cocinar muy bien. Don Ernesto, con su familia, formada por la abuela, Maximina, madre de doña Carmen, sus dos hijas y su hijo, todos con los ojos verdes, vivían donde la calle de Ometusco se unía a la Avenida Nuevo León, que con sus amplios camellones, sus bancas profundas y muy elaboradas y sus altos y añosos dátiles corría diagonalmente. La renta de la casa de Ometusco era, como resultaba indispensable, congelada. La familia de don Ernesto vivía en la parte de arriba. Eso bastaba para ellos. Su pequeñísimo recibidor daba acceso a la escalera. Estaba amueblado con una mesa y dos sillas de madera negra laqueada de Michoacán. La familia, además, tenía como honroso huésped al eminente doctor Monje; no sólo un magnífico médico, sino secretario particular, por mera fidelidad, del líder socialista Indalesio Prieto. Éste vivía a unas cuadras de distancia en la misma Avenida Nuevo León.
Lorenzo tardó mucho tiempo en conocer la parte superior de la casa de don Ernesto. Cuando ya era novio de Carmenchu, antes de que ella cumpliera quince años y él dieciséis, sólo, groseramente, le chiflaba, de acuerdo con el sonido que usaba toda su palomilla. Carmenchu bajaba al recibidor y algunas veces salían a la calle.
A Lorenzo, aunque admitía que como todos decían “está buenísima”, no le gustaba Carmenchu. Él estaba enamorado, sin ningún éxito, de Rosalba Cañedo, una flaca niña mexicana que estudiaba en el Colegio Oxford, sito en la calle de Córdoba. De ella estaban enamorados gran parte de los miembros de la palomilla, pero sólo le hizo caso durante una fiesta, con resultados funestos para las relaciones familiares, a Manuel Bolio. Lorenzo alimentaba sus sueños eróticos con otra alumna del Oxford, María Elena Velasco, que terminó correspondiéndole a Álvaro, el hermano de Lorenzo. Pero cuando Lorenzo se decidió a no perder más el tiempo en ensueños inalcanzables y le hizo caso al amor, reconocido por todos los miembros de la palomilla, de Carmenchu...
Ella, sea mencionado con todo respeto, logró que renunciara hasta a ser novio, de perdida, de Teté Césarman Martínez, morena del lado de su madre, judía con rasgos finísimos del lado de su padre, que por esa mezcla de sangre aceptó los requerimientos de Lorenzo cuando las demás muchachas judías, muy bellas en su mayor parte, sobre todo cuando eran jóvenes y no se parecían a sus obesas madres, no les hacían ningún caso a los “gentiles” de la Colonia Hipódromo ni de ningún lado, porque eran goys. Teté se encargó de que la palomilla de Amsterdam le diese una paliza formidable a Lorenzo una noche que, en una fiesta, él se atrevió, en terreno enemigo, a darle una bofetada “por puta”. No era ninguna puta, sólo estaba bailando con el que se lo pidiera y coqueteando con todos. Fue a la primera muchacha que Lorenzo besó en la boca.
Todo lo que sucedía en aquella época en la Colonia Hipódromo, que terminaba en el insondable Parque México, merece ser contado. El Parque México tenía muchos árboles de todo tipo; estaba bordeado por jacarandas; lo atravesaban senderos de grava; tenía una pequeña rotonda rodeada de arbustos, en la que el siempre concupiscente Lorenzo besó a Carmenchu varias veces; había otra rotonda con amplios campos de tierra para hacer deportes y donde había una fuente tan fea como todas las de esa época, en la que manaba agua de los pechos de una robusta mujer indígena de concreto; había un lago artificial con rocas también artificiales a base de un cemento perfectamente disimulado; en ese lago nadaban bellísimos y elegantes patos y se oía croar a las ranas; el pasto estaba muy cuidado en todos lados; no había policías ni vigilantes, por lo cual los novios se dedicaban a todos los excesos posibles bajo sus frondosos arbustos, a pesar de que estaba muy bien iluminado; en él abundaban los letreros que menciona Malcolm Lowry en Under the volcano, en correctísimo español: “¿Le gusta este jardín que es suyo? ¡Evite que sus hijos lo destruyan!” Ahí las palomillas intercambiaban golpes, con tan entera libertad como los novios besos y las madres judías tejían, por las mañanas, conversando en yiddish. En el Parque México, después de su primera feroz borrachera, tan fuerte que no le permitió ir a la escuela al día siguiente, a los trece años, Lorenzo se fue a chutar con su hermano Álvaro, que también se había emborrachado. La portería estaba formada por dos pinos y Álvaro siempre fue un portero sensacional.
Pese a la oposición de su madre, Lorenzo y Álvaro dejaron de ir al Instituto México en los camiones de la escuela. Tomaban un Colonia del Valle-Coyoacán o uno de los amarillos tranvías, en los que se podía viajar cómodamente, muy cómodamente, “de mosca”, parados en el inexplicable fierro que tenían atrás, para gastarse después el dinero del viaje en la tamalería a un lado de la escuela o en la dulcería dentro de la escuela, donde los Maristas terminaban de explotar a sus alumnos, además de meterles la mano apenas podían. Lorenzo, así, fingiendo que no se daba cuenta mientras lo acariciaba el profesor de biología, pasó esa materia en primero de secundaria. También, viajando en uno de los tranvías, tuvo un horroroso contacto con la muerte; al bajar el puente de Coyoacán el tranvía le cortó la cabeza a una criada. No se lo dijo a nadie en la escuela ni en su casa; sólo se quedó con el terrible e imborrable recuerdo de la cabeza separada del cuerpo.
Don Ernesto tenía la frente muy amplia, con el pelo descubriendo el principio de su cráneo, unas ojeras de piel hinchada, que adquirió durante la Guerra Civil y nunca se le quitaron; doña Carmen disimulaba unas piernas muy bonitas; doña Maximina era dulce, amable, delgada, encorvada, con el pelo blanco muy estirado y cocinaba toda clase de deliciosos pescados, especialmente unas conchas con bacalao en bechamel y, desde luego, bacalao a la vizcaína. En México, toda la familia descubrió con beneplácito el huachinango. Don Ernesto no se cansaba de elogiarlo y exaltaba los pocos sentimientos nacionalistas de Lorenzo, quien comentaba:
—Al menos eso tenemos; muy buena comida de todos tipos.
A pesar de ello, Lorenzo era muy delgado, tomaba pambazos, quesadillas y tacos en todos los puestos que indias muy arrugadas, con niños chicos al lado, instalaban en muchas esquinas, sin dejar de soplar su anafre.
Don Ernesto era el encargado del restorán en el Centro Vasco, un enorme salón en la calle Madero. Con la llegada de los refugiados, los Centros proliferaron. Ya había, inevitablemente, un Centro Asturiano y un Centro Gallego, pues la mayoría de los inmigrantes eran de esas dos regiones. Sin embargo, los vascos discriminaban a los que no fuesen de nacionalidad vasca. Don Ernesto, que había vivido casi toda la vida en Irún, que se casó con una vasca de Fuenterrabía, y sólo tuvo un hijo mexicano, porque la guerra interrumpió su procreación convirtiéndolo en soldado, había nacido en Madrid. En el restorán del que fuera encargado y donde se comía suculentamente, lo discriminaban. Don Ernesto se cansó, renunció al restorán del Centro Vasco, y nadie de su familia volvió ahí, aunque los dos hermanos de doña Carmen estaban casados con vascas de Francia y España respectivamente.
Lorenzo ya entraba a la parte alta de la casa de don Ernesto. Él fue el único que, años después, se alegró de la decisión de Lorenzo de estudiar Letras. Sus dos hijas habían terminado secundaria en el Lestonac, sin brillar mucho en los estudios, pero sí en las kermeses. Seguían las dos mecanografía y taquigrafía en una Academia cerca de su casa, en la Avenida Insurgentes. Lorenzo esperaba a Carmenchu sentado en la baja barda de ladrillos rojos que rodeaba todo el inmenso terreno baldío, poblado de girasoles en una época del año, entre la misma Avenida Insurgentes, la calle de Chilpancingo al fondo y por los lados la Avenida Baja California y la calle de Tlaxcala. A Mayte la esperaba, sin hablarle a Lorenzo, pues las diferentes palomillas no se llevaban entre sí, una larguísima sucesión de novios.
La primera de las muchas traiciones de Lorenzo ocurrió cuando cambió a los amigos de su barrio por nuevos amigos de origen yucateco. Con ellos, iba a bailar a todo tipo de cabarets decentes con sus padres y Carmenchu y a todo tipo de cabarets indecentes solo con sus nuevos amigos. Estos cabarets abundaban, eran muy oscuros y ejercían una total seducción sobre Lorenzo. Con sus amigos yucatecos, iba a bailar mambo con la genial orquesta de Pérez Prado en el Salón Los Ángeles, si bien nunca fue una estrella del baile; también iba a bailar con Carmenchu y las novias de sus amigos a muchos salones decentes. Carmenchu usaba vestidos largos, sin hombros y muy escotados por la espalda que literalmente volvían loco a Lorenzo y sus amigos lo envidiaban.
Entre los cabarets indecentes, el favorito siempre fue Las Mil y Una Noches, donde la Orquesta América tocaba chachachás; había otra orquesta tropical muy buena, cuyo cantante les dedicaba a Lorenzo y sus amigos “Cosas del alma”, a pesar de que las cosas que se dirimían ahí eran del cuerpo. Tomaban cantidades fabulosas de ron Batey con Coca-Cola y bailaban de la manera más excitante posible con las ficheras. En Las Mil y Una Noches, además, mientras tocaba la Orquesta América, bailaban con mínimos bikinis unas exóticas cuya estrella era Vicky Villa y antes todavía, con la pista acordonada por policías para que no se tiraran al ruedo calientes espontáneos, bailaba sólo con unos muy chicos calzones Sátira, cuyos pechos eran maravillosos y ella se acariciaba, haciendo ruidos de placer, para delirio y excitación de todos. En otro cabaret, de más bajos fondos aún, el Bremen, la exótica se llamaba Marbella; era rubia y dejaba a los que podían llegar de rodillas hasta ella, besarla en el sexo. Lorenzo lo intentó varias veces, pero Marbella siempre daba pasos laterales y nunca lo logró. Durante una noche de excepcional buena fortuna, le pareció que Vicky Villa le coqueteaba. Procedió a seguirla a su camerino y se encontró ahí al todopoderoso luchador Rito Romero. Lorenzo se retiró de inmediato, aterrado, debemos decir que con toda la razón.
En otra noche tormentosa, no menos borracho, cuando ésta se prolongó hasta llegar a Las Veladoras, donde se tomaba Anís del Mono con agua, Lorenzo, con dos de sus amigos yucatecos, pues otros dos habían desertado entre vómitos y arrepentimientos nunca cumplidos, en medio de la oscuridad casi total, sentaron a tres ficheras en su mesa.
Lorenzo ya trabajaba en la fábrica de su padre y manejaba la camioneta Dodge azul pálido. La fichera que aceptó sentarse a la mesa con Lorenzo era rubia y muy guapa. Desde que bailaron por primera vez, dejó que Lorenzo se pegara muchísimo a ella. A las ficheras les servían agua pintada o cualquier brebaje inocente en vez del Anís del Mono que Lorenzo y sus amigos tomaban sin parar. Cuando la orquesta atacaba una pieza lenta, la fichera, Virginia se llamaba, se dejó besar primero en el cuello y luego en la boca, lo que resultaba excepcional. Hasta en los cabarets abiertos durante toda la mañana inclusive y donde se cobraba a peso la pieza, las ficheras nunca se dejaban besar en la boca. El romance entre Virginia y Lorenzo prosiguió. Al aceptar ella, sin despedirse de sus amigos ni pagar, obviamente, la parte de la cuenta que le correspondía, Lorenzo se llevó a Virginia a su camioneta. Ella se puso un abrigo sobre su escotado vestido antes de que salieran de Las Veladoras. La borrachera y el asombro ante la buena suerte de Lorenzo no tenían calificativo posible. Intentó llevar a Virginia a uno de los muchos hoteles en la calle de Bolívar. Ella se negó y le propuso ¡ir a su casa! Fue guiando a Lorenzo por calles cada vez más apartadas, sentada junto a él, dejándose besar en la boca, agarrar las piernas y los pechos, sin el abrigo, tirado en el asiento trasero.
El camino le pareció a Lorenzo eterno y al mismo tiempo muy corto. Virginia le acariciaba el cuello y tenía la cabeza apoyada en el hombro de él, que manejaba con una sola mano y cuya borrachera, a pesar de todo, no se le había quitado.
Al llegar a la casa, de dos pisos, Virginia le suplicó a Lorenzo que no hiciera ruido: sus dos hijos estaban dormidos ahí. En silencio, pero con una botella de ron Potrero que Virginia sacó del armario, subieron hasta el cuarto de ella. Esta vez, Virginia tomaba de verdad junto con Lorenzo el ron servido en pequeños vasos, colocados en la mesilla de noche cuando los dos, abrazados y besándose en la boca, cayeron a la cama.
A pesar de su borrachera, Lorenzo no lo hizo tan mal. Le pareció que había logrado hasta que Virginia se viniera o lo fingiese a la perfección abrazándolo con fuerza, besándolo en el cuello, la boca, el pecho, el sexo, suspirando tan ruidosamente como Sátira en Las Mil y Una Noches.
Cuando despertó por la mañana, con Virginia dormida a su lado, Lorenzo comprobó con sorpresa que debería ser tan mayor como Blanche Dubois en A streetcar named desire, por eso, igual que Blanche Dubois, evitaba la luz directa. Ahora, en cambio, estaba dormida profundamente, con la boca abierta, el rimel corrido y casi toda su pintura de labios en el cuerpo y la boca de Lorenzo. Él recogió su ropa esparcida por todo el piso, con más silencio aún que al entrar con Virginia a su casa. Se vistió lo más rápidamente posible. La puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta. Lorenzo pudo verlos dormidos en sus camitas, con la boca cerrada. Bajó sigilosamente, como un ladrón, sintiéndose más culpable y menos exitoso que cualquier ladrón.
Tenía una cruda espantosa: pero eso no era nada junto con su desilusión ante el verdadero aspecto de Virginia. Estaba en la Colonia Moctezuma, en la calle 16 Norte. Las casas, de dos pisos, tenían, todas, un aspecto deslavado y triste. También la calle, larga y sin árboles. Todo se veía gris. Lorenzo conocía bien la Colonia por sus visitas con su padre a otro de los talleres que sólo un tan ávido negociante como don Lorenzo podía encontrar. No le fue difícil dejar esa Colonia y llegar hasta su casa, a pesar de la cruda, la desilusión y un agudo sentimiento de traición a cualquier principio de la decencia. En su cuarto en la calle de Ensenada, sus hermanos ya se habían levantado. Lorenzo cayó en la cama tan pesadamente como había caído en la de Virginia, pero esta vez sin ninguna mujer en sus brazos.
Álvaro, el hermano menor de Lorenzo, ya había abandonado a María Elena Velasco y a la palomilla de su barrio; ahí nunca destacó mucho: era demasiado limpio en las peleas. Estudiaba en la Escuela Nacional de Arquitectura, donde le hacían toda clase de crueles “perradas” a los alumnos de primer año. Álvaro las había sufrido con el mismo estoicismo