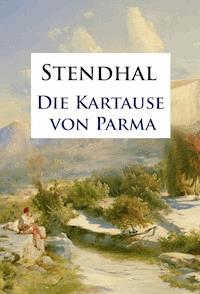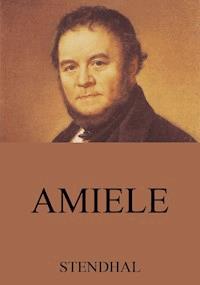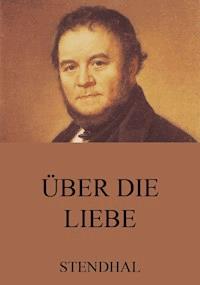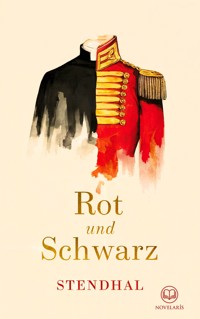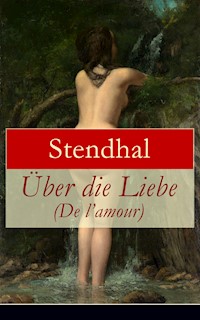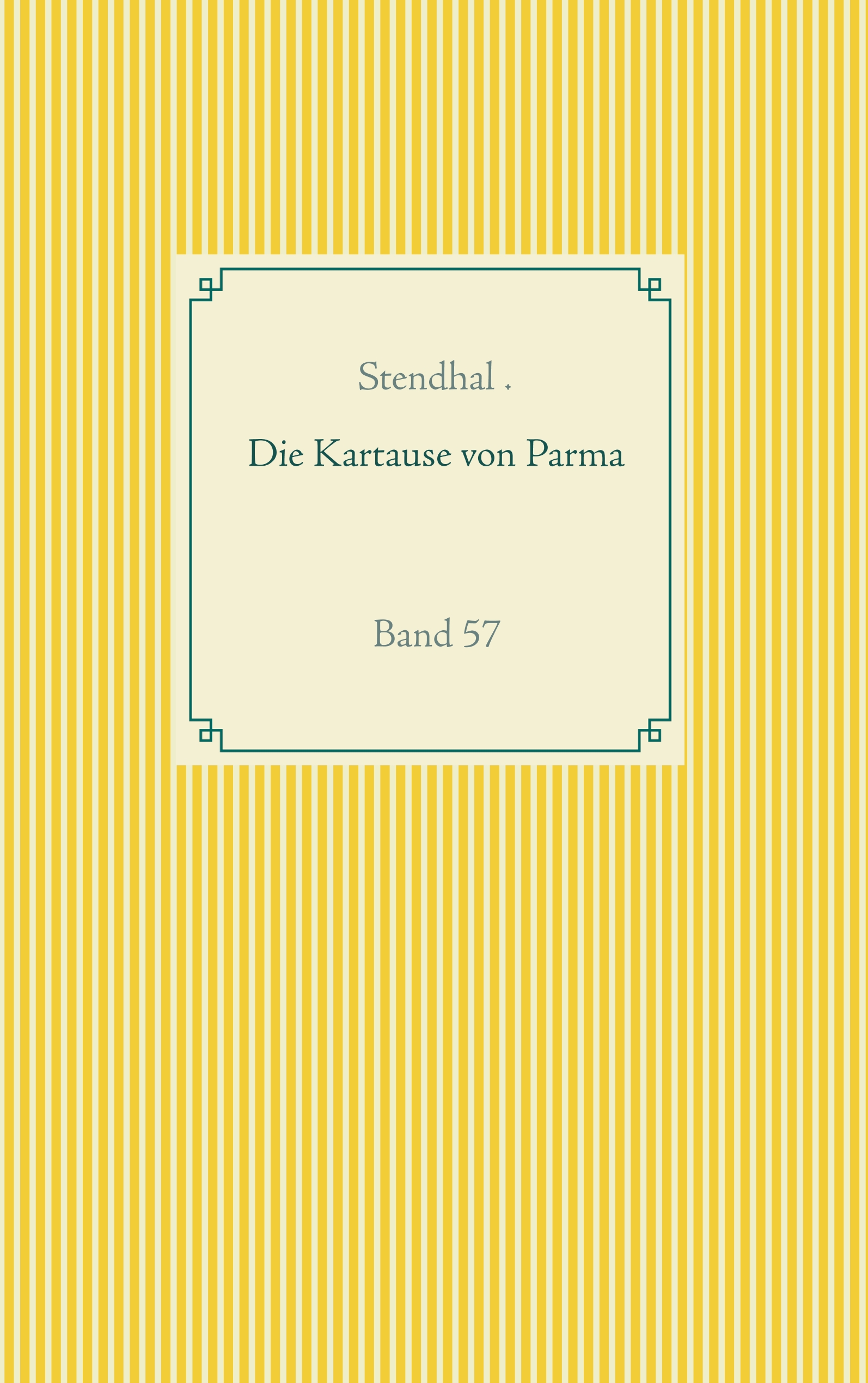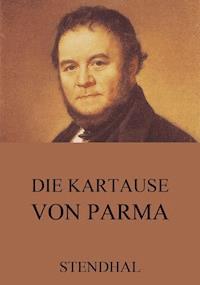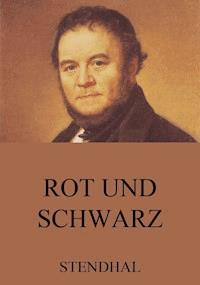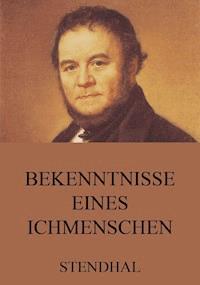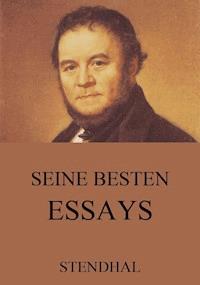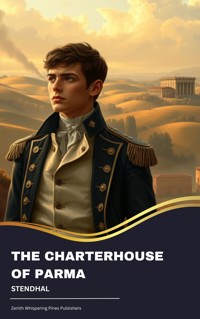Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Aunque Henri Beyle, Stendhal (1783-1842), debe sobre todo su celebridad como escritor a novelas de la talla de "La Cartuja de Parma" o "Rojo y negro", dedicó también buena parte de su tiempo a la reflexión escrita sobre el amor, el arte, la belleza y la vida social y política. En estos "Paseos por Roma", escritos entre 1828 y 1829 y redactados como diario ficticio con toda la libertad que la idea de paseo implica, el lector de hoy encontrará plasmada con fuerza y amor la belleza y la vida de la Roma de entonces, lugar que hoy como ayer impacta aún al visitante con la misma intensidad. La presente selección ha prestado atención ante todo a la relación estética y sentimental de Stendhal con "la ciudad eterna", para cuya visita -tanto física, como en la anticipación o en el recuerdo- resulta un compañero excepcional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stendhal
Paseos por Roma
Prólogo, selección y notasde David García LópezTraducción de Consuelo Berges
Índice
Prólogo. Roma o la peregrinación a la belleza, por David García López
Cronología
Bibliografía
Paseos por Roma
Advertencia
Paseos por Roma
Apéndice: Manera de ver Roma en diez días
Créditos
Prólogo
Roma o la peregrinación a la belleza
Vida y obra de Henri Beyle, Stendhal
Stendhal comenzaba sus memorias –Vida de Henry Brulard– consignando su paseo por San Pietro in Montorio, sobre el Gianicolo, desde donde podía contemplar toda Roma. Era el 16 de octubre de 1832, y el escritor, entonces cónsul francés de Civitavecchia, veía aproximarse sus cincuenta años. Ante ese lugar «único en el mundo», ante esa Roma antigua y moderna, pagana y cristiana, Stendhal podía resumir la historia de la Humanidad que a él le interesaba y hacerla corresponder con la suya: «Voy a cumplir cincuenta años; ya va siendo hora de conocerme. ¿Qué he sido? ¿Qué soy? La verdad es que me vería muy apurado para decirlo».
Es justamente la contemplación de Roma la que lleva a Stendhal a preguntarse por su propia vida, y bajo su sombra iniciará el recorrido de sus recuerdos. Como ocurrirá en los Paseos por Roma, la ciudad, su pasado y presente, su estética y su moral, se convierten en la pauta para la evocación de una senda personal, vital, en la que se analiza al niño, al joven, para entender al hombre maduro en que se ha convertido su autor.
Henri-Maria Beyle, el futuro Stendhal, había nacido en Grenoble en 1783 dentro de una familia «burguesa pero que se creía al borde de la nobleza», según él mismo describe. Después de la temprana muerte de su madre, en 1790, recordará su infancia como un período tremendamente desgraciado, en el que se siente como un auténtico extraño dentro de su familia. Según rememora desde la cincuentena, sus ansias jacobinas se contraponen a la ideología borbónica de su padre. Las noticias de las victorias de los ejércitos revolucionarios le llenan de gozo, para desesperación de sus parientes, anhelantes de la llegada de «los rusos». Sus únicos consuelos durante esos años son su abuelo materno, el médico Henri Gragnon, y los libros que comparte con él o que consigue distraer de la biblioteca de su padre. Así comenzará a amar a Rousseau, Saint-Simon, Cervantes o Shakespeare, aunque tenga que ser educado por clérigos como el abate Raillane –«enemigo de la lógica y de todo razonamiento recto»–, que pronto le harán perder la fe para siempre, y contemplar a la religión como un engaño eficaz para detentar el poder político.
Ante el ambiente opresivo que vive en Grenoble, idea salir de la ciudad cuanto antes y alejarse de su odiado padre. Encuentra el medio en su inclinación a las matemáticas y, tras una concentrada preparación, consigue el primer premio de la Escuela Central. Así se le abre el ansiado camino a París, donde debe presentarse al examen de ingreso en la Escuela Politécnica. Es octubre de 1799, y por fin puede decir adiós a su ciudad natal. La falta de estima por todo lo que deja atrás la transmite meridianamente al recordar sus sentimientos. Una vez sentado en el coche que le conducirá a la capital, observa: «Mi padre lloró un poco. La única impresión que me hicieron sus lágrimas fue encontrarle muy feo». Se convertirá en el modelo para los repulsivos padres de sus célebres novelas posteriores.
Pero lo que el joven Henri presentía como liberación se convierte en una desilusión completa: París le decepciona y, por si fuera poco, acostumbrado a la vista de los Alpes, le sorprende que en la capital «¡no había montañas!». Otro tanto le sucede con las matemáticas, que se le revelan, ya fuera de Grenoble, como un medio de evasión, pero de ninguna forma como un fin vital. La única pasión que mantiene de los años anteriores es convertirse en un nuevo Molière, vivir haciendo comedias y tener a una actriz como amante.
Sus parientes, los Daru, acogen a este joven que vagabundea sin oficio por París y le ofrecen su protección. Su primo Pierre Daru (1767-1829), con una larga carrera en la administración y jefe de división del Ministerio de la Guerra por entonces, terminará consiguiendo a su joven allegado un puesto en su departamento. En la primavera de 1800, Napoleón inicia su segunda campaña italiana. Daru sigue al primer cónsul en puestos de intendencia y hará que el joven Beyle le acompañe como ayudante. Será la primera vez que llegue a Milán, en mayo de ese año. Tras la victoria de Marengo del 14 de junio, las tropas francesas se acantonan en el norte de Italia. Beyle entrará entonces oficialmente en el ejército, siendo destinado al 6.º Regimiento de dragones. Pero la vida militar le disgusta profundamente y siente que pierde un tiempo precioso que debería destinar a las letras. A finales de 1801 consigue volver a Francia y en julio del año siguiente dimite del ejército a pesar de las promesas de promoción que se le ofrecen.
Se inicia así un período que Beyle dedica por completo a la literatura en París, una capital que vivía un período de reposo tras la paz de 1802 y que se convertiría en cabeza del Imperio a partir de la coronación de Napoleón en 1804. Es una etapa de formación, de lecturas y visitas continuas al teatro para el joven Beyle. También de práctica del verso dramático, con pobres resultados. En mayo de 1805 abandona París para dirigirse a Marsella con un doble objetivo: sigue a su amante, la actriz Mélanie Guilbert –único de los sueños primigenios que ha conseguido llevar a cabo–, e intenta dedicarse al comercio. Pero después de un año no se siente feliz con ninguno de estos dos afanes y regresa a París. Su padre no le ofrece la independencia económica necesaria y las rentas que obtiene de la herencia materna son escasas. Precisa un empleo y no le queda más remedio que dirigirse de nuevo a los Daru. Por medio de Martial Daru, hermano de Pierre, consigue entrar en la intendencia militar y pronto las guerras napoleónicas le llevarán por toda Europa.
Se inicia así un período nuevo en la vida de Stendhal. Con el apoyo de sus familiares, desarrollará una sólida carrera en la administración napoleónica, donde irá adquiriendo mayores responsabilidades hasta llegar a ser nombrado auditor del Consejo de Estado en 1810. A la vez gozará de mejores retribuciones económicas. Durante sus estancias parisinas de esos años utilizará carruaje y se permitirá mantener a sus amantes. Será también una etapa notablemente formativa en experiencias vitales, que le ofrece la posibilidad de conocer la Europa central, Alemania y Austria, y llegar a Moscú en la dura campaña rusa de 1812-1813. Además, y aunque fuese en la retaguardia, conocerá muy de cerca la despiadada experiencia de la guerra.
Su primera misión en el ejército le lleva a Alemania en octubre de 1806. Beyle sigue la senda del Emperador y asiste a su entrada triunfal en Berlín. En noviembre será enviado a Brunswick como intendente militar. Dos años, hasta noviembre de 1808, en los que puede disfrutar de una vida tranquila entre los notables de la ciudad. La campaña de 1809 le lleva de nuevo tras las huestes del Emperador. De este modo puede entrar en Viena en la primavera de ese año y asistir al funeral de Haydn. En agosto de 1811 se permite un largo viaje a Italia. En Milán se convertirá en amante de Angela Pietragrua, a la que había admirado ya en 1800. Sin embargo, en julio de 1812 tendrá que incorporarse a la campaña de Rusia y sufrir la catastrófica retirada de la Grande Armée durante el invierno. Asiste a las últimas guerras napoleónicas y, tras la caída del Emperador, se dirige a Italia en julio de 1814. Ni siquiera volverá durante los Cien Días de regreso de Bonaparte.
Después de la restauración borbónica, Stendhal prefiere retirarse a Italia. Evalúa que con sus pequeños ingresos puede vivir en Milán con la mitad de gastos que en París, donde además los ultras monárquicos inician una política de revancha. En Milán entra en contacto con los círculos liberales, tanto los literarios románticos –allí conocerá a Byron– como los políticos carbonari. Será una etapa de varias iniciativas literarias. En enero de 1815 se publica su primer libro: Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio; y en 1817 la Historia de la pintura en Italia, ambas obras plagios de libros de otros autores, ornamentados con comentarios personales. También en 1817 se editará su Roma, Nápoles y Florencia, donde el viaje camufla una rabiosa crítica política del Congreso de Viena, verdaderamente sorprendente teniendo en cuenta que se publica tan sólo dos años después de Waterloo. Esta circunstancia le obligó a ser precavido y a firmar la obra con un nombre de resonancias germánicas: «M. de Stendhal», lugar al oeste de Berlín y cercano a Brunswick.
También tendrá oportunidad de realizar varios viajes por Italia e Inglaterra, donde asistirá a representaciones de su adorado Shakespeare. Después de la dramática ruptura con Angela Pietragrua, su siguiente gran amor, no correspondido, será Matilde Dembowski. Su fracaso con esta última dará lugar a la primera idea para Del amor, a finales de 1819, e influirá vivamente en el abandono definitivo de Milán, a mediados de 1821, y en el regreso a París.
Serán años de fructífero trabajo literario. En 1822 publica finalmente Del amor y comienza una frecuente colaboración en la prensa inglesa. En 1826 publica la segunda edición de Roma, Nápoles y Florencia, que en realidad es un libro completamente nuevo; y en 1828 su primera novela, Armancia. También va publicando obras cortas como Vanina Vanini, que se incluirá en sus Crónicas italianas. En 1829 ve la luz Paseos por Roma y, al año siguiente, Rojo y negro. A la vez es una etapa de numerosos viajes. Sobre todo por Italia –especialmente largos serán los realizados en 1823 y 1827–, pero también por Inglaterra y el sur de Francia, que incluirá una breve escapada a Barcelona en 1829. Sus dos amores más importantes serán Clémentine Curial, de 1824 a 1826, y Alberthe de Rubempré, a lo largo de 1829.
Todo cambiará para Stendhal con la revolución de 1830. Desalojados los Borbones, con la coronación de Luis Felipe de Orleans los amigos de Stendhal llegan al poder y éste espera por fin un nombramiento que le saque de su crónica situación menesterosa. En septiembre de 1830, es nombrado cónsul en Trieste y, aunque llega a tomar posesión, las autoridades austríacas no le aceptan por su liberalismo. En realidad es una bendición para él, pues el lugar le parece terriblemente triste. Al año siguiente es nombrado cónsul en Civitavecchia, y a pesar de que la ciudad le parece igualmente aburrida, cuenta con la ventaja inestimable de estar cercana a Roma, donde Stendhal pasará la mayor parte del tiempo. Aquí aprovechará para iniciar varios textos autobiográficos que quedarán inacabados a su muerte: Vida de Henry Brulard o Recuerdos de egotismo, y la novela Lucien Leuwen. También se le conceden períodos de excedencia remunerados, que le permiten ir a París. Aquí disfrutará de una larga estancia desde 1836 a 1839, plena de creación literaria. En 1838 publica Memorias de un turista y al año siguiente La cartuja de Parma, además de trabajar en la novela inacabada Lamiel. Tras una nueva estancia en Civitavecchia, su mala salud le hace regresar a París en noviembre de 1841, donde morirá unos meses después, el 23 de marzo de 1842.
Composición, edición y recepción crítica de los Paseos
No existen noticias sobre el nacimiento de los Paseos por Roma en la correspondencia o la literatura autobiográfica del autor, por lo que su génesis se reduce a suposiciones. La opción más verosímil parece estar relacionada con su deteriorada situación financiera. Stendhal había perdido la posibilidad de colaborar con las revistas inglesas en las que había escrito regularmente desde 1822. Así se veía desprovisto de unos ingresos que servían para redondear el modesto legado materno y la humilde pensión recibida por su trabajo en la administración. Durante 1828, había buscado un empleo sin conseguir ningún resultado. Debió de ser en ese año difícil, en el que Stendhal se encontraba francamente desalentado y durante el cual redactó hasta cuatro testamentos, cuando surgió la idea. Quizá recordara el éxito de su Roma, Nápoles y Florencia, cuya segunda edición había visto la luz en 1826, y pensara en un libro de algún modo semejante que tuviera como objetivo Roma, un destino que contaba con un atractivo imperecedero.
Su primo Romain Colomb cuenta que Stendhal le enseñó su primer manuscrito en julio de 1828, cuando el autor de Rojo y negro pensaba escribir una obra de unas trescientas páginas en las que se describieran los principales monumentos de la ciudad. Colomb le aconseja hacer un fresco completo de la Roma antigua y moderna bajo la triple perspectiva de las artes, la política y la sociedad, y se ofrece para ayudarle con los materiales que necesite. Colomb acababa de regresar de Italia y preparaba a su vez el libro de su propio viaje, que se publicará en 1833 bajo el título de Journal d’un voyage en Italie et en Suisse pendant l’année 1828. Era por lo tanto el colaborador perfecto para ayudar a Stendhal, especialmente en los datos histórico-artísticos, que fueron a menudo lugar abonado para los gazapos y lapsus del autor. Aun así, los errores serán numerosos en los Paseos, tal y como señalarán las primeras críticas periodísticas. Son los «pecados veniales» de los que hablará Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Stendhal trabaja en el proyecto, ayudado por Colomb, durante toda la segunda mitad de 1828, y pide a su amigo Adolphe de Mareste que se encargue de encontrar un editor. El primer objetivo es vender el manuscrito por tres mil francos, pero tras varios intentos infructuosos se consigue la conformidad de Delaunay, que acepta publicar el libro pero a condición de rebajar a la mitad las pretensiones económicas de Stendhal. Éste, aconsejado por sus amigos, no tiene más remedio que aceptar. El contrato se firma el 14 de marzo de 1829 y allí se especifica la tirada de 1.230 ejemplares, 30 de los cuales serán para el autor.
Stendhal vive por entonces una nueva pasión: Alberthe de Rubempré. Mérimée lo describe el 23 de marzo de ese año amoureuxfou de esa joven casada de veinticuatro años. Los Paseos sufrirán el entusiasmo amoroso del autor y la finalización del texto se retrasa. El 19 de abril Stendhal se declara demasiado obsesionado para poder trabajar, y a lo largo de la obra anotará varios mensajes cifrados tocantes a su amada de aquellos días. Durante esas fechas se dedica también a recopilar las noticias que llegan del cónclave de Roma y que se incluirán al final del libro. Se elige al nuevo Papa, Francesco Saverio Castiglione, quien accede al solio como Pío VIII. En el mes de junio, Stendhal ya trabaja en las pruebas, a las que no se aplicará demasiado, como demuestran los numerosos yerros que escaparán a su atención. Con algún retraso, el libro se pondrá finalmente a la venta el 5 de septiembre.
Entre septiembre y octubre aparecerán varias recensiones críticas del libro en revistas francesas. La recepción fue buena en general, aunque tampoco brillante. Se elogió el interés y la utilidad de la obra, pero no dejó de acusarse al autor de ligereza en varios de sus juicios y se incidió, en algún caso con insistencia, en los errores y contradicciones de varios pasajes del libro. Stendhal llegó incluso a enviar una respuesta a la crítica de L’Universal en la que trataba de justificarse a la vez que prometía una segunda edición más completa. Pensó seriamente en esta segunda edición –que nunca se produjo en vida del autor–, sobre todo tras su destino como cónsul en Civitavecchia, que le permitía pasar buena parte de su tiempo en Roma. Él mismo corrigió varios ejemplares escribiendo en los márgenes del libro cuando visitaba diferentes lugares de la ciudad. Algunas de estas anotaciones sirvieron para la segunda edición de los Paseos, realizada ya por Colomb, pero sobre todo han proporcionado un gran aparato crítico a los estudiosos modernos de la obra de Stendhal.
Significación de los Paseos por Roma
Stendhal habla al comienzo de la obra de su deseo de escribir un libro que echaba de menos, una obra que deseaba que existiese. Ciertamente, en su viaje por Italia de 1811, ya comentaba su decepción por algunos de los libros de viaje que había consultado: «Me empequeñecían Italia». Como había ocurrido con otros de sus libros, Stendhal no podía afrontar un escrito sin convertirlo en una elaboración profundamente original. Ya la segunda edición de Roma, Nápoles y Florencia se había transformado en un libro completamente nuevo, e incluso en los plagios efectuados en las Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio y la Historia de la pintura en Italia, los comentarios personales incluidos en los textos habían logrado crear obras totalmente diferentes, que las dotaban de una originalidad inédita en los libros primitivos. Al apropiarse de la información de los otros autores con objetivos muy distintos, la metamorfosis era completa y sus voces convergían en la suya propia, dando lugar a obras extremadamente personales, completamente stendhalianas.
Esta profunda originalidad se aplica igualmente al género del viaje. Stendhal conseguirá hacer de los Paseos por Roma la única guía de viaje que posee el rango de obra maestra; pero a la vez es un conjunto encantador donde el autor sabe ser a la vez práctico, erudito, sentimental o irónico. Ya el título era un magnífico acierto y contiene en sí mismo un elocuente manifiesto del pensamiento e incluso de la estética del autor. Mientras el Viaje o la Guía determinan un punto de partida y un destino concreto, el paseo implica un movimiento errante, caprichoso, la línea sinuosa de una vida sin reglas, y donde ya hay una especie de prefiguración del flâneur que convierte su propio paseo, su vagabundeo por la ciudad, su mirada, en obra de arte. Para visitar Roma es necesario que el turista se convierta en artista. El itinerario propuesto se establece fuera de todo orden o regla, existe para cumplirlo o no dependiendo de múltiples causas, está a la aventura del capricho, de la intuición, del estado de ánimo con el que se ha levantado ese día el paseante: «lo que nos parezca más agradable hoy». Y es ésta una nítida formalización del pensamiento stendhaliano.
Si la búsqueda del placer es el objetivo hedonista declarado por el autor, este propósito no se dirige a una satisfacción directa del deseo sino al disfrute de la espera de su consumación, «la espera de la felicidad». De este modo hay que poner en guardia la recomendación de viajar a Italia, pues «los espíritus groseros que prefieren el acto a la espera quedarán desilusionados». Es necesario, por lo tanto, un continuo errar, una búsqueda incesante de la felicidad: «Si la vida cesara de ser una búsqueda no sería nada», dirá en su correspondencia. Así se perpetúa la vitalidad de Stendhal, su curiosidad inagotable y por lo tanto fecunda, ese gusto por la vida que lleva consigo, ese refuerzo de la voluntad que le resultaría tan atractivo a Nietzsche.
Se trata de ver para disfrutar, de encontrar el placer estético, un placer de los sentidos. Y de este modo se determina una suerte de viaje iniciático sobre la belleza dirigido por un cicerone mezcla de Papageno intelectualizado y Tamino descreído –por seguir una terminología de su adorado Mozart– que presenta no sólo las cosas que hay que ver sino, y sobre todo, cómo verlas. Para encontrar Roma es necesario convertirse en otro y entregarse a la iniciación. Tal y como había escrito Chateaubriand, «Roma es bella para olvidarlo todo, para despreciarlo todo y para morir». La estimulación del descubrimiento progresivo y personal de cada paseante tendrá en cuenta la sensibilidad de su naturaleza. Cada uno debe seguir aquello que le conmueva, no fiarse de ningún juicio anterior, de ningún camino trillado, de ninguna opinión emitida, para así poder «entrar en el templo de las bellas artes». De este modo el turista se convierte en peregrino en Roma, un peregrino de la belleza.
El ojo debe estar entrenado, ejercitado incluso desde antes de la partida, pues «sólo se goza de Roma cuando se tiene educada la vista». Es preciso liberarse de las pasiones mediocres y tender hacia un gusto subjetivo, poderosamente moderno, que puede ser incluso malo, pero es individual y sentido, pues esta guía que no guía deja a cada uno con su gusto, con su libertad: «No pretendo decir lo que son las cosas: cuento la sensación que me han producido». Ese entrenamiento del ojo se vincula con el gozo de la espera, del acercamiento progresivo hacia la belleza sublime. No se puede acceder a las Stanze de Rafael sino tras meses de residencia en la ciudad, de paseos instructivos. Será asimismo rechazado el método museístico, y el visitante deberá ir directamente ante la obra elegida evitando el recorrido sistemático o habitual; se afirmará así el gusto y la elección propia pues el placer depende de una limitación y de una concentración.
Y es aquí donde el ideario stendhaliano mantiene toda su vigencia para el viajero actual que quiere sortear el itinerario turístico al uso. Se trata de evitar la indigestión de cultura, la saciedad de la contemplación, por medio de la elección minuciosa, adecuada, de los tiempos destinados a la visita y a la admiración de la obra de arte. También la discriminación de lo verdaderamente sensible a nuestra percepción, que evitará caer en la banalización de lo sublime, la enfermedad, la plaga más bien, que afecta al turista habitual que quiere ver todo y admirar todo, sin comprender que la admiración verdadera es rara y lo sublime continuo es imposible. Evitar la obligación de seguir un recorrido reglado y preciso, sistemático, la admiración de unas obras de arte imperativas e ineludibles a las que hay que rendir pleitesía con el mayor de los énfasis, afectando una profundidad no vivida ni disfrutada.
«Lo verdaderamente grande no debe tener ninguna afectación», escribirá en sus diarios, y es en esa aparente necesidad de fingimiento ante lo bello donde la teoría estética de Stendhal une de nuevo arte y literatura. Como rechazó fervientemente esa literatura engolada y artificial que tantos contemporáneos practicaron, así desdeña esa admiración envilecida por las obras de arte sólo comprendidas por el entendimiento pero no intuidas por nuestra sensibilidad, «esa sensibilidad apasionada sin la cual se es indigno de ver Italia». Pero esta postura contra lo pedante se aplica asimismo contra lo serio. Stendhal advierte de que los Paseos son tan sólo un libro para llevar en el bolsillo y al que se puede recurrir de vez en cuando, de manera tan arbitraria como se ejecutan los paseos mismos, un libro en el que el autor recomienda saltar párrafos o páginas sin reparo.
Pero esta formación del gusto hacia lo bello es también moral y política. La historia del arte no es considerada como un goce endogámico y estéril, sino una fracción de la historia política, de las costumbres, un producto condicionado por las coyunturas sociales. La historia también se esclarece con las obras de arte, éstas no son sólo su ilustración pasiva. Porque Stendhal señalaba entre las metas a observar por el viajero no sólo las obras de arte, sino también «el gobierno y las costumbres, que son su consecuencia». El objetivo que se había propuesto como escritor de «conocer el corazón humano» se va a extrapolar a la ciudad entera; de ahí que su recorrido se abra al devenir histórico desde la Antigüedad, pero sobre todo a la Roma cristiana que servía para explicar la realidad contemporánea. Por eso propone una historia completa de Roma desde la Antigüedad hasta la actualidad más cercana. Y la oportunidad se la proporciona la muerte de León XII en febrero de 1829 y el cónclave para la elección del nuevo Papa. Stendhal no duda en incluir este cónclave, que le permite completar el círculo ideal del paseo histórico-artístico propuesto a los lectores. De este modo, los momentos más críticos del papado durante la Edad Media, comentados por Stendhal con una chispeante irreverencia, desembocaban en la celebración del cónclave contemporáneo. Su aprovisionamiento de noticias a través del Diario di Roma y la Revue de Paris, trufadas por sus propias experiencias personales en el cónclave de 1823, le permiten redactar su desarrollo desde París como si se encontrara en Roma.
Más que eso, pues crea un personaje novelesco que puede entrar en los lugares más recónditos, más prohibidos, como un precursor del narrador omnisciente para el cual no existen rincones ni conciencias totalmente cerradas o simplemente sagradas. Pero lo que más debió de satisfacer a Stendhal fue la posibilidad que abría la descripción del ceremonial papal para descubrir la hipocresía que lo sustentaba, la génesis de los intereses que alimentaban el poder en la Santa Sede: la duplicidad de los que rodean al Papa y sueñan con sustituirle, las intrigas secretas de los escrutinios o simplemente la degradación que significa la necesidad de tener un nuevo Pontífice antes de la Semana Santa, para no arruinar la temporada turística. El Estado de la Iglesia, que había vuelto a convertirse en una monarquía absoluta y teológica tras la breve República de 1798 y los vaivenes napoleónicos, aparece así como un mundo al margen del progreso, de las Luces, es el gobierno de la teocracia, donde el sacerdote se contrapone al ciudadano, un arcaísmo político y social, una obra de arte del absurdo. En definitiva, la quintaesencia de la Restauración.
En un hombre como Stendhal, con dos odios declarados: la falta de libertad y el papismo, era razonable que se produjera el rechazo visceral de Roma, por lo que la había frecuentado poco. Todavía en 1820 escribía: «Roma está podrida, todo son curas, lacayos o rufianes de los curas». Normalmente, sus viajes habían sido breves estancias durante las travesías desde Milán a Nápoles. Incluso en Roma, Nápoles y Florencia, el número de páginas dedicadas a la Urbs era verdaderamente reducido, y ya allí se decantaba por Milán o Bolonia. Este desconocimiento estará en la base de gran parte de los errores que se cometerán en los Paseos. De este modo, el consulado en Civitavecchia estimuló frecuentemente su deseo de realizar una segunda edición del libro, que enmendase los lapsus anteriores.
Y, sin embargo, su teoría del arte será eminentemente católica, una suerte de teología romántica de la imagen. Con su espíritu de contradicción habitual, Stendhal declaraba a la libertad enemiga de las bellas artes: «El siglo de los presupuestos y de la libertad no puede ser ya el de las bellas artes». Comprendía que la Iglesia ocupaba todo el dominio de lo sensible a través de las imágenes, de la música, del espectáculo integral que supone la liturgia católica, y su mistificación de lo trascendente se parecía demasiado a la dramatización del amor que proponía el propio Stendhal: la pasión que lleva al hombre más allá de lo humano. El catolicismo es bello y la belleza es católica. La belleza es por lo tanto romana y católica.
Ediciones de la obra. Nuestra selección
Sólo la edición de 1829 llegó a ver Stendhal en vida, eso sin contar con la impresión clandestina realizada en Bruselas en 1830, uno de cuyos ejemplares poseyó y anotó el propio autor en Roma. Tras su muerte, Colomb realizó una segunda dentro de las Oeuvres complètes que publicó en 1853. Pudo contar con varios de los ejemplares anotados extensamente por Stendhal, y así realizó algunas adiciones al original. Ésta es la que se reeditó durante los años siguientes y, aunque durante el siglo XX hubo varios intentos de recuperar la primera edición de 1829, no se logró hasta 1973, bajo la dirección de Vittorio Del Litto.
La versión que aquí ofrecemos recoge la traducción realizada por Consuelo Berges en el tomo II de la edición de las Obras completas de Stendhal, publicadas por Aguilar en los años 1955-1956 y reeditadas en 1988. Está basada en la segunda edición de los Paseos por Roma, impresa por Colomb.
Seleccionar partes de una obra de Stendhal es una labor especialmente difícil, pues la mayor originalidad de su genio se encuentra en las fructíferas digresiones con las que impregna el libro y que en otro autor serían las primeras de las que prescindiríamos.
Por lo tanto, hemos intentado respetar esos paseos intelectuales, en los que las divagaciones del autor son todo lo contrario de vaguedades y en los que está, también en la forma, su filosofía más auténtica y vital. Así, hemos limitado nuestra intervención a las partes que sirven de marco a la obra y que resultan menos interesantes para el lector moderno. Al igual que Boccaccio en su Decamerón no se permitía desarrollar directamente las novelle sino que construía un cuadro que sirviese para injertarlas razonablemente, Stendhal tejió una estructura en la que el grupo de paseantes que comandaba, en su viaje a la moda, frecuentaba los salones más exquisitos de la ciudad. Pero mientras que para el lector parisiense de la época esto era un sabroso aditamento, para nosotros esos escenarios han perdido todo interés. Este esqueleto, una vez establecido, servía a Stendhal para desplegar a su antojo y en entera libertad la agudeza de su talento. En ésta hemos pretendido centrarnos en la edición que aquí se ofrece.
David García López
Cronología
1783
23 de enero
Henri-Maria Beyle, el futuro Stendhal, nace en Grenoble.
1790
23 de noviembre
Muere su madre, Henriette Gagnon.
1792
El abad Raillane es elegido como su preceptor.
1796
21 de noviembre
Entra en la Escuela Central de Grenoble, que acaba de crearse.
1799
15 de septiembre
Obtiene el primer premio en Matemáticas.
30 de octubre
Viaja a París.
1800
7 de mayo
Parte a Italia para integrarse en la reserva del ejército bajo la protección de su pariente, Pierre Daru.
1802
Habiendo regresado primero a Grenoble y después a París, el 20 de julio dimite de su puesto en el ejército.
1805
8 de mayo
Parte a Marsella con la intención de iniciar un negocio de comercio con su amigo Fortuné Manté y siguiendo a la actriz Mélanie Guilbert.
1806
Junio-julio
Deja Marsella y regresa a París tras una estancia en Grenoble.
10 de julio
Gracias a la ayuda de Martial Daru entra a formar parte de la intendencia militar.
13 de noviembre
Es enviado a Brunswick como intendente.
1809
28 de marzo
Parte de París para realizar la campaña de Alemania y Austria con el ejército napoleónico.
1810
Enero
Regreso a París.
1 de agosto
Es nombrado auditor del Consejo de Estado.
1811
29 de agosto
Parte a Italia. En Milán se convierte en amante de Angela Pietragrua.
27 de noviembre
Regreso a París. Comienza la redacción de Historia de la pintura en Italia.
1812
23 de julio
Parte a Rusia, donde seguirá al ejército napoleónico.
1813
31 de enero
Regreso a París después del desastre de la Grande Armée en Rusia.
Septiembre-
noviembre
Convalecencia en Milán.
31 de diciembre
Es encargado de participar en la defensa del Delfinado contra el avance de los aliados.
1814
27 de marzo-
20 de julio
París. Redacción de Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio.
10 de agosto
Llega a Milán y se reencuentra con Angela Pietragrua. Retoma la redacción de Historia de la pintura en Italia.
Agosto-octubre
Viaje por Italia. Regreso a Milán el 13 de octubre.
1816-1819
Viajes por Italia e Inglaterra teniendo como base Milán.
1817
13 de septiembre
Se pone a la venta Roma, Nápoles y Florencia.
1819
29 de diciembre
Primera idea para Del amor tras su fracaso sentimental con Matilde Dembowski.
1821
13 de junio
Partida definitiva de Milán para instalarse en París.
1823
18 de octubre
Viaja a Italia. Estancia en Roma desde diciembre hasta febrero de 1824.
1824
Marzo
Regreso a París.
22 de mayo
Clémentine Curial se convierte en su amante.
1826
Septiembre-
diciembre
Acaba su primera novela, Armancia.
1828
1 de enero
Es expulsado de Milán por la policía austriaca.
1829
14 de marzo
Firma del contrato para el libro Paseos por Roma.
Abril
Relación con Alberthe de Rubempré.
5 de septiembre
Puesta a la venta de Paseos por Roma.
25-26 de octubre
Primera idea de lo que será su novela Rojo y negro.
1830
25 de septiembre
Nombrado cónsul de Francia en Trieste.
1831
11 de febrero
Nombrado cónsul de Francia en Civitavecchia, adonde llega el 17 de abril.
1836
11 de mayo
Viaja a París de permiso y no regresa a Civitavecchia hasta agosto de 1839.
1838
Noviembre-
diciembre
Redacta La Cartuja de Parma.
1839
10 de agosto
Regresa a Civitavecchia.
1841
Después de una apoplejía en marzo, el 15 de septiembre obtiene un permiso para regresar a París.
1842
22 de marzo
Ataque de apoplejía a las 7 de la tarde en la Rue Neuve-des-Capucines, actual Rue Danielle Casanova.
23 de marzo
Muere a las 2 de la madrugada.
24 de marzo
Es enterrado en el cementerio de Montmartre.
Bibliografía
Selección de ediciones del texto
Promenades dans Rome, París, Delaunay, 1829, 2 vols.
Promenades dans Rome, Bruselas, Louis Hauman et Comp. Libraires, 1830, 2 vols.
Promenades dans Rome. Seule édition complète, augmentée de fragments inédits, París, Michel Lévy frères, 1853, 2 vols.
Promenades dans Rome, edición de Henri Martineau, París, Le Divan, 1931, 3 vols.
Promenades dans Rome, en Voyages en Italie, edición de V. Del Litto, París, Gallimard, Bibliotèque de la Pléiade, 1973.
Promenades dans Rome, edición de V. Del Litto con Introducción de Michel Crouzet, París, Gallimard, 1997.
Paseos por Roma, en Obras completas, vol. II, traducción de Consuelo Berges, Madrid, Aguilar, 1955-1956 (reedición 1988).
Selección de estudios críticos
BASCHET, R., «En marge des Promenades dans Rome. Stendhal et Delécluze à Rome en 1823-1824 (documents inédits)», en Stendhal-Club, n.º 6,15-I-1960.
BERGES, C., Stendhal y su mundo, Madrid, Alianza Editorial, 1983.
BERTHIER, P., Stendhal et Chateaubriand, essai sur les ambiguïtés d’une antipathie, Ginebra, Droz, 1987.
CARACCIO, A., Stendhal et les «Promenades dans Rome», París, Champion, 1934.
COLESANTI, M., Stendhal, le regole del gioco, Milán, Garzanti, 1983.
– «La Roma de Stendhal», en Stendhal, Roma, l’Italia, Storia e Letteratura, Roma, 1985.
CROUZET, M., Stendhal e l’Italianité, essai de mythologie romantique, París,J. Corti, 1982.
– Stendhal o El señor yo mismo, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1992.
DÉDÉYAN, C., L’Italie dans l’oeuvre romanesque de Stendhal, París, 1963, 2 vols.
DEL LITTO, V., La vie intellectuelle de Stendhal. Genèse et évolution de ses idées (1802-1821), 2.ª ed., París, PUF, 1962.
– La Vie de Stendhal, Albin Michel, 1965.
GÓMEZ BEDATE, P., Conocer Stendhal y su obra, Barcelona, Dopesa, 1979.
GUENTNER, Wendelin A., «L’art de tromper dans les Promenades dans Rome», en Stendhal-Club, n.º 100, 15-10-1985.
– Stendhal et son lecteur. Essai sur les «Promenades dans Rome», Tubinga, Gunter Narr Verlag, 1990.
IMBERT, H.-F., Les Métamorphoses de la liberté, ou Stendhal devant la Restauration et le Risorgimento, París, J. Corti, 1967.
LAMPEDUSA, G. T. di, Stendhal, versión de Antonio Colinas, Madrid, Trieste, 1989.
MARTINEAU, H., Le coeur de Stendhal, histoire de sa vie et de ses sentiments, París, Albin Michel, 1983 (1962).
PRÉVOST, J., La Création chez Stendhal. Essai sur le métier d’écrire et la psychologie de l’écrivain, Marsella, Sagittaire, 1942.
RODES, J., Bréviaire stendhalien, París, 1926.
VIGNERON, R., Études sur Stendhal et sur Proust, París, Nizet, 1978.
Paseos por Roma
ESGALO. Amigo mío, me parecéis un poco misántropo y envidioso.
MERCURIO. He visto demasiado pronto la belleza perfecta.
Shakespeare1
1. Es inútil buscar esta cita en Romeo y Julieta; como tantas otras veces en Stendhal –véanse las numerosas ocasiones en Rojo y negro–, la referencia es tan sólo «espiritual».
Advertencia
No es por cierto un gran mérito haber estado seis veces en Roma. Si me permito recordar esta circunstancia es porque tal vez me valdrá un poco de confianza por parte del lector.
El autor de este itinerario tiene una gran desventaja: nada, o casi nada, le parece que merece la pena de que se hable de ello con gravedad. El siglo XIX piensa todo lo contrario, y tiene para ello sus razones. La libertad, al pedir su opinión a infinidad de buenas gentes que no tienen tiempo de formarse una opinión, pone a cualquier charlatán en la necesidad de adoptar un aire grave que impone al vulgo y que los sabios perdonan vista la necesidad de los tiempos.
Este itinerario no tendrá, pues, la pedantería necesaria. Fuera de esto, ¿por qué no había de merecer ser leído por el viajero que se dirige a Roma? A falta de talento y de la elocuencia que le faltan, el autor ha puesto mucha atención en visitar los monumentos de la Ciudad Eterna. Comenzó a escribir sus notas en 1817, y las ha corregido en cada nuevo viaje.
El autor estuvo en Roma por primera vez en 1802. Tres años antes era república. Esta idea trastornaba todavía todas las cabezas y valió a nuestra pequeña sociedad viajera la escolta de dos observadores que no nos dejaron en todo el tiempo que duró nuestra estancia. Cuando salíamos de Roma, por ejemplo a Villa Madama o a San Pablo extramuros, mandábamos que les dieran un jarro de vino, y ellos nos sonreían. El día que nos marchamos vinieron a besarnos la mano.
¿Me acusarán de egotismo por haber consignado este pequeño detalle? Puesto en estilo académico o en estilo grave, hubiera ocupado toda una página. He aquí la disculpa del autor por el tono rotundo y por el egotismo.
El autor volvió a Roma en 1811; entonces ya no había curas por la calle y reinaba el código civil; entonces ya no era Roma. En 1816, 1817 y 1823, el amable cardenal Consalvi procuraba complacer a todos, incluso a los extranjeros. En 1828, todo cambió. El romano que se paraba a beber en una taberna lo hacía de pie, so pena de ser azotado sobre un cavalletto. [...]
Sin duda habrá errores en él, mas nunca la intención de engañar, de adular, de denigrar. Diré la verdad. En los tiempos que corren no es ésta una promesa de poca monta, incluso tratándose de columnas y de estatuas.
Lo que me ha decidido a publicar este libro es que muchas veces, hallándome en Roma, he deseado que existiera. Cada capítulo es el resultado de un paseo y fue escrito sobre el terreno o al volver a casa por la noche.
Todas las anécdotas aquí contenidas son ciertas, o, al menos, el autor las cree ciertas.
Paseos por Roma
Monterrosi (a veinticinco millas de Roma),3 de agosto de 1827
Las personas con quienes voy a Roma dicen que es preciso ver San Petersburgo en el mes de enero e Italia en verano. El invierno es en todas partes como la vejez. Se puede disponer de muchas precauciones y recursos contra el mal, pero es siempre un mal. Y quien sólo haya visto en invierno el país de la voluptuosidad tendrá de él una idea muy imperfecta.
De París, cruzando por la tierra más fea del mundo que los papanatas llaman la bella Francia, llegamos a Basilea, de Basilea a Simplon. Mil veces deseamos que los habitantes de Suiza hablasen árabe. Su amor exclusivo a los escudos nuevos y al servicio en Francia, donde se paga bien, nos estropeaban el país. ¿Qué decir del lago Mayor, de las islas Borromeas, del lago de Como, sino compadecer a las gentes que no enloquecen de entusiasmo ante estos lugares?
Atravesamos rápidamente Milán, Parma, Bolonia; en seis horas se pueden percibir las bellezas de estas ciudades. Así comenzaron mis funciones de cicerone. Dos mañanas bastaron para Florencia, tres horas para el lago de Trasimeno, en el que nos embarcamos, y, por fin, henos a ocho leguas de Roma, a los veintidós días de salir de París. [...]
Desde Roma haremos excursiones para ver Nápoles y toda la Italia del otro lado de Florencia y de los Apeninos. Somos bastante numerosos para formar una pequeña reunión por las noches, que en los viajes son lo más penoso. [...]
Para desempeñar con un poco de dignidad mis funciones de cicerone, indico las cosas curiosas; pero me he reservado muy expresamente el derecho de no decir mi opinión. Sólo al final de nuestra estancia en Roma propondré a mis amigos ver un poco seriamente ciertos objetos de arte cuyo mérito es difícil de percibir cuando se ha pasado la vida en medio de las bonitas casas de la calle de Mathurins y de las litografías iluminadas. Aventuro, temblando, mi primera blasfemia: los cuadros que se ven en París impiden admirar los frescos de Roma. Escribo aquí pequeñas observaciones completamente personales, y no las ideas de las simpáticas personas con quienes tengo la suerte de viajar.
Seguiré, sin embargo, el orden que hemos adoptado, pues, con un poco de orden, nos reconocemos en seguida en medio de la inmensa cantidad de cosas curiosas que encierra la Ciudad Eterna. Cada uno de nosotros ha colocado los títulos siguientes a la cabeza de seis páginas de su carnet de viaje:
1.º Las ruinas de la Antigüedad: el Coliseo, el Panteón, los arcos de triunfo, etc.
2.º Las obras maestras de la pintura: los frescos de Rafael, de Miguel Ángel y de Aníbal Carracci (Roma tiene pocas obras de los otros dos grandes pintores, el Correggio y Tiziano).
3.º Las obras maestras de la arquitectura moderna: San Pedro, el Palacio Farnesio, etc.
4.º Las estatuas antiguas: el Laocoonte, el Apolo, que hemos visto en París.
5.º Las obras maestras de los dos escultores modernos, Miguel Ángel y Canova: el Moisés en San Pietro in Vincoli y la tumba del papa Rezzonico en San Pedro.
6.º El gobierno y las costumbres, que son su consecuencia.
El soberano de este país goza del poder político más absoluto, y al mismo tiempo dirige a sus súbditos en el negocio más importante de su vida: el de la salvación.
Este soberano no ha sido príncipe en su juventud. Durante los cincuenta primeros años de su vida ha hecho la corte a personajes más poderosos que él. En general, asume los asuntos en el momento en que se dejan: hacia los setenta años.
Un cortesano del Papa tiene siempre la esperanza de reemplazar a su soberano, circunstancia que no se da en las otras cortes. En Roma, un cortesano no procura solamente dar gusto al Papa, como un chambelán alemán a su príncipe: desea además obtener su bendición. Con una indulgencia in articulo mortis, el soberano de Roma puede hacer la felicidad eterna de su chambelán; esto no es una broma. Los romanos del siglo XIX no son descreídos como nosotros; pueden tener dudas sobre la religión en su juventud; pero en Roma se encontrarían muy pocos deístas. Había muchos antes de Lutero, e incluso ateos. Desde este gran hombre, los papas han tenido miedo y han vigilado seriamente la educación. La gente del campo está tan imbuida de catolicismo, que a sus ojos todo lo que ocurre en la Naturaleza es un milagro.
El granizo cae siempre para castigar a un vecino que no se ha cuidado de poner flores a la cruz que hay en un ángulo de su finca. Una inundación es una advertencia del Cielo destinada a volver al buen camino a toda una comarca. Si una muchacha muere de calenturas en el mes de agosto, es un castigo por sus devaneos. El cura se cuida bien de decirlo a cada uno de sus feligreses.
Esta profunda superstición de la gente del pueblo se comunica a las clases altas a través de las nodrizas, las criadas, los sirvientes de todas clases. [...]
El pueblo de Roma, testigo de todas las ridiculeces de los cardenales y de otros grandes señores de la corte del Papa, tiene una piedad mucho más inteligente; a toda clase de afectación se le dedica en seguida un soneto satírico.
El Papa ejerce, pues, dos poderes muy diferentes; puede hacer, como sacerdote, la felicidad eterna del hombre al que aniquila como rey. El miedo que causó Lutero a los papas del siglo XVI ha sido tan fuerte, que, si los Estados de la Iglesia fueran una isla alejada de todo continente, veríamos el pueblo reducido a ese estado de vasallaje moral de que han dejado recuerdo el antiguo Egipto y Etruria y que en nuestros días se puede observar en Austria. Las guerras del siglo XVIII han impedido el embrutecimiento del campesino italiano.
Por un feliz azar, los papas que han reinado desde 1700 han sido hombres inteligentes. Ningún Estado de Europa puede presentar una lista parecida en estos ciento veintinueve años. Nunca se alabarán demasiado las buenas intenciones, la moderación, la razón y hasta los talentos que han aparecido sobre el trono durante esa época.
El Papa no tiene más que un solo ministro, il segretario di Stato, que casi siempre goza de la autoridad de un primer ministro. Durante los ciento veintinueve años que acaban de transcurrir, solamente un segretario di Stato ha sido decididamente malo: el cardenal Coscia, bajo Benedicto XIII, y pasó nueve años preso en el Castel Sant’Angelo.
No hay que pedir nunca heroísmo a un gobierno. Roma teme sobre todas las cosas el espíritu de examen, que puede conducir al protestantismo; por eso Roma ha desanimado, y en caso necesario perseguido, el arte de pensar. Desde 1700, Roma ha dado algunos buenos anticuarios; el más reciente, Quirino Visconti, es conocido en toda Europa y merece su celebridad. A mi juicio, es un hombre único. Dos grandes poetas han aparecido en este país: Metastasio, al que no hacemos justicia en Francia, y, en nuestros días Vincenzo Monti (el autor de la Basvigliana), muerto en Milán en octubre de 1828. Sus obras pintan bien sus respectivos siglos. Los dos eran muy piadosos. [...]
Hay dos modos de ver Roma: se puede observar todo lo que hay de curioso en un barrio, y luego pasar a otro; o bien ir cada mañana tras el género de belleza al que uno se encuentra sensible al levantarse. Este segundo partido es el que tomaremos nosotros. Como verdaderos filósofos, haremos cada día lo que más agradable nos parezca ese día; quam minimum credula postero.
Roma, 3 de agosto de 1827
Es ésta la sexta vez que entro en la Ciudad Eterna, y, sin embargo, mi corazón está profundamente conmovido. Es costumbre inmemorial entre las gentes afectadas emocionarse al llegar a Roma, y casi me da vergüenza lo que acabo de escribir.
9 de agosto
Como pensamos pasar aquí varios meses, hemos perdido varios días yendo, como unos niños, a ver todo lo que nos parecía curioso. Mi primera visita, al llegar, fue para el Coliseo; mis amigos fueron a San Pedro. Al día siguiente recorrimos el museo y las stanze de Rafael en el Vaticano. Asustados de la cantidad de cosas de nombres célebres ante las cuales pasábamos, escapamos del Vaticano; el placer que nos ofrecía era demasiado serio. Hoy, para ver la ciudad de Roma y la tumba de Tasso, hemos subido a San Onofre; magnífica vista. Desde allí divisamos, al otro lado de Roma, el palacio de Monte Cavallo, y allá fuimos. En seguida nos atrajeron los grandes nombres de Santa María la Mayor y de San Juan de Letrán. Ayer, día de lluvia, hemos visto las galerías Borghese y Doria y las estatuas del Capitolio. A pesar del gran calor, estamos siempre en movimiento, como hambrientos de verlo todo, y volvemos todas las noches horriblemente fatigados.
10 de agosto
Habiendo salido de casa esta mañana para ver un monumento célebre, nos detuvo en el camino una bella ruina, y luego la vista de un bonito palacio, al que subimos. Acabamos por errar casi a la ventura. Hemos saboreado la felicidad de estar en Roma con toda libertad y sin pensar en el deber de ver.
El calor es extremado; subimos en coche muy de mañana; a eso de las diez, nos refugiamos en alguna iglesia, donde encontramos fresco y oscuridad. Sentados en silencio en algún banco de madera con respaldo, con la cabeza atrás y apoyada en el mismo, nuestra alma parece desprenderse de todas sus ataduras terrestres, como para ver lo bello frente a frente. Hoy nos refugiamos en Sant’Andrea della Valle, frente a los frescos del Domenichino; ayer fue en Santa Prassede.
12 de agosto
La primera locura se ha calmado un poco. Deseamos ver los monumentos de una manera completa. Ahora es así como gozaremos más de ellos. Mañana por la mañana vamos al Coliseo, y no lo dejaremos hasta haber examinado todo lo que hay que ver.
13 de agosto
El 3 de agosto atravesamos los campos desiertos y la soledad inmensa que se extiende en torno a Roma a varias leguas de distancia. El aspecto del país es magnífico; no es una llanura lisa y árida; tiene una vegetación vigorosa. En la mayor parte de los puntos de vista sobresale algún acueducto o alguna tumba en ruinas que imprimen a este campo de Roma un carácter de grandeza incomparable. Las bellezas del arte aumentan el efecto de las bellezas de la Naturaleza y previenen contra la saciedad, que es el gran defecto del placer de ver paisajes. Muchas veces, en Suiza, un instante después de la admiración más viva, nota uno que se aburre. Aquí el alma está preocupada por este gran pueblo que ya no existe. Ora nos sentimos como asustados de su poderío, viéndole asolar la tierra, ora nos da lástima de sus miserias y su larga decadencia. Durante esta meditación, los caballos han recorrido un cuarto de legua y hemos pasado uno de los pliegues del terreno; el panorama ha cambiado, y el alma torna a admirar los más sublimes paisajes que tiene Italia. Salve magna parens rerum2.
El 3 de agosto no teníamos tiempo de entregarnos a estos sentimientos; nos turbaba la cúpula de San Pedro que se alzaba en el horizonte; temblábamos de miedo de no llegar a Roma hasta la noche. [...] Por fin, cuando el sol se escondía tras la cúpula de San Pedro, detuviéronse en la Via Condotti y nos propusieron parar en casa de Franz, cerca de la Plaza de España. Mis amigos tomaron alojamiento en esta plaza; aquí se hospedan todos los extranjeros.
El ver tantos fatuos aburridos me hubiera estropeado Roma; busqué con los ojos una ventana desde la cual se dominara la ciudad. Yo estaba al pie del Pincio; subí la inmensa escalera de la Trinità dei Monti, que Luis XVIII acababa de hacer restaurar con magnificencia, y tomé alojamiento en la casa habitada en otro tiempo por Salvatore Rosa, Via Gregoriana. Desde la mesa en que escribo veo las tres cuartas partes de Roma y, frente a mí, al otro lado de la ciudad, se eleva majestuosamente la cúpula de San Pedro. Por la tarde cuando se pone el sol, lo veo a través de las ventanas de San Pedro, y, al cabo de media hora, esta cúpula admirable se dibuja sobre ese color tan puro de un crepúsculo anaranjado sobre el cual comienza a aparecer alguna estrella.
No hay en la tierra nada comparable a esto. El alma se conmueve y se eleva; una tranquila felicidad la invade por completo. Pero me parece que para estar a la altura de estas sensaciones hay que amar y conocer Roma desde hace mucho tiempo. Un joven que no ha conocido nunca la desgracia no las comprenderá nunca.
La noche del 3 de agosto estaba yo tan turbado, que no supe ajustar el hospedaje y pagué por mis dos habitaciones de la Via Gregoriana mucho más de su valor. Pero, en un momento así, ¿cómo pensar en tan pequeñas cosas? El sol estaba a punto de ponerse y sólo me quedaban unos instantes; me apresuré a concluir el trato, y una calesa abierta (los fiacres del país) me condujo rápidamente al Coliseo. Es la más bella de las ruinas; tiene toda la majestad de la Roma antigua. Los recuerdos de Tito Livio llenaban mi alma; veía aparecer a Fabio Máximo, a Publícola, a Menenio Agripa. San Pedro no es la única iglesia: yo he visto San Pablo de Londres, la catedral de Estrasburgo, el Duomo de Milán, Santa Giustina de Padua; pero jamás he encontrado nada comparable al Coliseo.
15 de agosto
Mi huésped ha colocado unas flores ante un pequeño busto de Napoleón que hay en mi cuarto. Mis amigos conservan definitivamente sus habitaciones en la Plaza de España, junto a la escalera que sube a la Trinità dei Monti.
Imaginad dos viajeros bien educados corriendo el mundo juntos; cada uno de ellos se complace en sacrificar al otro sus pequeños planes de cada día, y al final del viaje resulta que se han importunado constantemente.
Cuando los viajeros son varios, si quieren ver una ciudad, pueden convenir la una de la mañana para salir juntos. No se espera a nadie; se supone que los ausentes tienen razones para pasar esa mañana solos.
En el camino se conviene que el que pone un alfiler en el cuello de su levita se hace invisible; y ya no se le habla. En fin, cada uno de nosotros podrá, sin faltar a la cortesía, pasear solo por Italia e incluso volverse a Francia; ésta es nuestra constitución escrita y firmada esta mañana en el Coliseo, en el tercer piso de los pórticos, sobre el sillón de madera colocado allí por un inglés. Por medio de esta constitución esperamos que nos querremos al volver de Italia lo mismo que al ir. [...]
Yo diría a los viajeros: al llegar a Roma, no os dejéis envenenar por ninguna opinión; no compréis ningún libro: demasiado pronto la época de la curiosidad y de la ciencia reemplazará a la de las emociones; alojaos en la Via Gregoriana o, por lo menos, en el tercer piso de una casa de la Piazza Venezia, al final del Corso; evitad la vista y, más aún, el contacto de los curiosos. Si al visitar los monumentos por las mañanas tenéis el valor de llegar hasta el aburrimiento por falta de compañía, así fueseis el ser más apagado por la pequeña vanidad de salón, acabaréis por sentir las artes.
En el momento de entrar en Roma, tomad una calesa, y, según que os sintáis dispuestos para sentir lo bello inculto y terrible, o lo bello bonito y ordenado, haced que os lleven al Coliseo o a San Pedro. Si fuerais a pie no llegaríais jamás, por la cantidad de cosas curiosas que se encuentran en el camino. No necesitáis ningún itinerario, ningún cicerone. En cinco o seis mañanas, vuestro cochero os hará hacer las cinco visitas siguientes:
1.º El Coliseo o San Pedro.
2.º La sala de Rafael en el Vaticano.
3.º El Panteón, y luego las once columnas, restos de la basílica de Antonino el Piadoso, con las cuales hizo Fontana, en 1695, el edificio de la Aduana terrestre. Aquí os llevan al llegar a Roma, si vuestro cónsul no os ha enviado una dispensa a Florencia. Aquí se aburre uno y pasa tres horas de mal humor.
Una vez dejé al vetturino con mis llaves y entré en Roma como un paseante por la Porta Pia. Hay que seguir el camino exterior a las murallas, a la izquierda de la puerta del Popolo, bordeando el Muro Torto.
4.º El taller de Canova y las principales estatuas de este gran hombre dispersas en las iglesias y en los pa- lacios: Hércules lanzando a Lycas al mar, en el bonito palacio del banquero Torlonia, duque de Bracciano, en la plaza de Venecia, al final del Corso; la tumba de Ganganelli en los Santos Apóstoles; las tumbas del papa Rezzonico y de los Estuardos en San Pedro, la estatua de Pío VI ante el altar mayor. Hay que acostumbrarse a no mirar en una iglesia más que lo que se ha ido a ver en ella.
5.º El Moisés, de Miguel Ángel, en San Pietro in Vincoli; el Cristo de la Minerva; la Pietà, en San Pedro, primera capilla a la derecha según se entra. Todo esto os parecerá muy feo, y os extrañará la honorable mención que aquí hago de ello.
6.º La Basílica de San Pablo, a dos millas de Roma, por la parte de Ostia. Observad, cerca de la puerta de la ciudad, al salir, la pirámide de Cestio. Este Cestio fue un financiero como el presidente Hénaut. Vivió en tiempos de Augusto.
7.º Las ruinas de las Termas de Caracalla, y al volver, la iglesia de San Stefano Rotondo; la columna trajana y los restos de la basílica descubierta a sus pies en 1811.
8.º La Farnesina, junto al Tíber, orilla derecha, parte etrusca. Aquí se encuentran las aventuras de Psiquis pintadas al fresco por Rafael. Id a ver la galería de Aníbal Carracci, en el palacio Farnesio, y la Aurora, del Guido, en el palacio Rospigliosi, Plaza de Monte Cavallo.
Muy cerca de aquí, la iglesia de Santa María de los Ángeles, de Miguel Ángel: arquitectura sublime. La estatua de Santa Teresa en Santa Maria della Vittoria y, al volver, la bonita iglesita llamada Noviciado de los Jesuitas.
9.º La Villa Madama, a mitad de la falda del monte Mario. Es una de las cosas más bonitas hechas por Rafael en arquitectura. A la vuelta, ved la villa del papa Julio, a media legua de Roma cerca de la puerta del Popolo. Ved al lado el paisaje del Acqua Acetosa. El rey de Baviera ha hecho poner aquí un banco.
10.º Las galerías Borghese, Doria, Sciarra y la galería pontificia, en el tercer piso del Vaticano.
11.º Si os sentís dispuestos a ver estatuas haced que os lleven al Museo Pío Clementino (en el Vaticano) o a las salas del Capitolio. Las pobres cabezas que tienen el poder no permiten abrir estos museos más que una vez por semana; sin embargo, si el pueblo de Roma puede pagar los impuestos y ver un escudo, es porque un extranjero se ha tomado el trabajo de llevárselo.
Es imposible que alguna de estas cosas no os encante.
Id a ver lo que os haya conmovido; buscad las cosas parecidas. Es la puerta que la Naturaleza os abre para haceros entrar en el templo de las bellas artes. He aquí todo el secreto del talento del cicerone.
Roma, 16 de agosto
El Coliseo ofrece tres o cuatro puntos de vista completamente diferentes. El más bello es acaso el que se presenta al curioso cuando está en la arena donde combatían los gladiadores y ve estas inmensas ruinas elevarse en torno a él. Lo que más me impresiona a mí es ese cielo de un azul tan puro que se ve a través de las ventanas de lo alto del edificio por la parte norte.
En el Coliseo hay que estar solo; a menudo os molestarán los piadosos murmullos de los devotos que, en grupos de quince o veinte, hacen las estaciones del Calvario, o un capuchino que, desde el tiempo de Benedicto XIV, que restauró este edificio, viene a predicar aquí el viernes. Todos los días, excepto en el momento de la siesta o del domingo, veis aquí albañiles ayudados por presidiarios, pues siempre hay que reparar algún punto de las ruinas que se derrumba. Pero esta singular presencia acaba por no impedir el ensueño meditativo.
Se sube a las galerías de los pisos superiores por unas escaleras bastante bien reparadas. Pero si no se tiene guía (y en Roma todo cicerone mata el goce), está uno expuesto a pasar sobre bóvedas muy desgastadas por las lluvias y que pueden hundirse. Al llegar a lo más alto de las ruinas, siempre por la parte norte, vemos frente a nosotros, detrás de grandes árboles y casi a la misma altura, San Pietro in Vincoli, iglesia célebre por la tumba de Julio II y el Moisés, de Miguel Ángel.