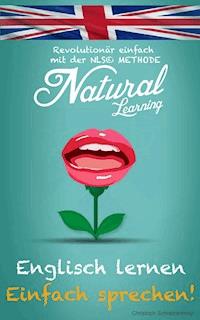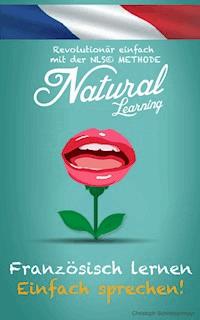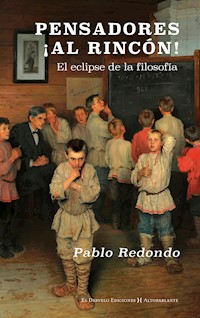
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Desvelo Ediciones
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Altoparlante
- Sprache: Spanisch
Reivindicación de la lectura atenta y la escritura como bastiones para que el pensamiento no sea arrinconado por los nuevos hábitos relacionales de la tecnología. La filosofía tiene protocolos de trabajo muy concretos. En buena medida, depende de dominar las técnicas de escritura y de lectura. En el actual mundo digital, donde los hábitos de lectura y de escritura se están modificando profundamente, surgen cuestiones urgentes: ¿Qué consecuencias tiene para la filosofía la dependencia directa de los nuevos usos influenciados por lo digital? ¿Cuál es su futuro en una época en la que la capacidad de leer y comprender textos no vive sus mejores momentos? En un ambiente poco favorable a la lectura lenta, a la atención sostenida y al pensamiento calmado, ¿se podrá mantener vivo el legado de los textos filosóficos? El pensamiento empieza a estar arrinconado. Este libro analiza cómo se ha llegado a este punto, con la esperanza de que el eclipse de la filosofía no llegue a completarse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en papel, mayo de 2021
Primera edición epub, marzo de 2023
El Desvelo Ediciones
Paseo de Canalejas, 13-3ºA
39004-Santander
Cantabria
www.eldesvelo.es
@eldesvelo
© de la obra original, Pablo Redondo, 2021
© de la imagen de cubierta, Aritmética mental, en la escuela Rachinsky,
Nikolay Bogdanov-Belsky 1895
© del diseño de cubierta e interior, Bleak House, 2021
© de la edición, El Desvelo Ediciones, 2021
ISBN papel: 978-84-123544-1-6
ISBN epub: 978-84-126797-1-7
IBIC: HP
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Presentación
En cierta ocasión, me reenviaron un tuit de un estudiante que había encontrado en las redes sociales el medio idóneo para expresar su opinión sobre la filosofía. «Me pregunto porque la filosofía es obligatoria», escribió. El contexto de otros mensajes que había publicado dejaba ver su intención: lamentar que se le hiciese pasar por una asignatura a la que no encontraba interés ni aplicación práctica alguna. Sin embargo, víctima de una mala pasada de la ortografía, acabó tuiteando un aforismo brillante que ya hubiesen querido para sí los valedores más abnegados de la filosofía.
Esta especie de haiku involuntariamente concebido daba que pensar. Querer decir algo y acabar escribiendo justamente lo contrario aparecía como el epítome de las dificultades de comprensión y de expresión de varias generaciones nacidas ya en la era digital. Integrados en un sistema educativo convertido en campo de batalla de ideologías y de líneas pedagógicas dudosas, muchos jóvenes culminan la formación académica media sin poder comprender del todo un texto de cierta complejidad e incapaces de expresar correctamente por escrito lo que han leído. En relación con estas dificultades, el tuit invitaba a reflexionar sobre el lugar de la filosofía en la lista de inquietudes de la sociedad actual; asimismo, que el pretendido lamento con forma final de elogio se hiciese viral en las redes sociales, brindaba la oportunidad de indagar de qué modo influyen los usos y costumbres digitales en la lectura y en la escritura y, ante todo, en las perspectivas de futuro de la filosofía misma bajo las leyes de ese mundo digital.
Anudando estas cuestiones, el propósito del libro es mostrar que, como producto intelectual con una larga tradición a sus espaldas y con protocolos de trabajo bien definidos, la filosofía está entrando en un rincón en penumbra. Es una disciplina dependiente en gran medida de hábitos sólidos de lectura y de escritura. La experiencia docente me indica que estos se están debilitando a una velocidad lo suficientemente rápida como para haber podido constatar en poco tiempo su desplome; un declive del que el uso intensivo de la tecnología es en parte responsable. Cuando la capacidad de leer y de comprender textos de diverso tipo merma, la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía encuentran cada vez más obstáculos. A muchos bachilleres les cuesta entender el fondo de un artículo de un suplemento dominical. Con estas carencias, no es probable que se vayan a interesar por textos literariamente elaborados ni por los del canon filosófico occidental; si los hábitos lectores y reflexivos no se robustecen en la etapa formativa, es improbable que estos jóvenes se conviertan espontáneamente en amantes del pensamiento; y sin lectores experimentados y bregados en la reflexión sobre los textos, el futuro de la filosofía es tan previsible como el de un equipo de fútbol sin cantera ni campo para entrenar. El incómodo rincón de pensar, como ese al que mandan a los niños díscolos, será el reducto de un pequeño grupo de pensadores con un número de seguidores cada vez más escaso.
A las circunstancias que permiten hablar de este futuro está dedicada la segunda parte, la principal y más extensa. En ella se abordan los cambios de los modos de leer, escribir y pensar que presagian ese inseguro porvenir; como telón de fondo, aparece frecuentemente la situación de la educación y su deterioro por ahora imparable. Este tiene múltiples causas: una es haber desoído las enseñanzas y advertencias que grandes autores llevan siglos haciendo. Se han ignorado a menudo como antiguallas que nada aportan al presente. Sin embargo, constituyen un bagaje estimable y, con la pertinente actualización, son aprovechables para intentar enderezar el rumbo de los acontecimientos.
Desde esta convicción, en la primera parte se reivindican enseñanzas y avisos de los clásicos: de Platón aprendemos lo exigente que puede llegar a ser la actividad intelectual; de Descartes, que el momento de la decepción no siempre es eludible en el aprendizaje; de Hume, la importancia de las buenas maneras; de Kant, que el juego no puede ser el criterio que dirija todo el proceso de enseñanza; de Hannah Arendt, los peligros que hay que sortear para no agravar los problemas educativos, etc.
Esta primera parte consta de capítulos independientes. Cada uno aborda un tema que no presupone el anterior ni anticipa el siguiente, aunque todos comparten un aire de familia. Cabe leerlos de manera salteada, dependiendo de los intereses en cada caso. Los de la segunda parte, en cambio, guardan mayor relación entre sí. Unos llevan a otros y conviene leerlos en el orden en el que aparecen.
No he rehuido el tono crítico, de preocupación y de protesta por el inquietante arrinconamiento del pensamiento. No soy especialmente optimista sobre la pervivencia de la reflexión filosófica ni sobre la vigencia de los valores imprescindibles para que cualquier ciudadano afronte con aplomo los desafíos intelectuales y existenciales del siglo XXI; aun así, me resisto a caer en el catastrofismo. Estamos en una situación que aún se puede revertir, y para ello contamos con algunos aliados: jóvenes extraordinarios que no se reconocerán en todo lo que aquí se puede leer sobre su generación: Daniel, Verónica, Carlos, Patricia…, los tengo por héroes contemporáneos que conservan la curiosidad y el entusiasmo por el conocimiento en un ambiente adverso; merecen algo mejor de lo que se les está ofreciendo. Me han venido a menudo a la mente cuando escribía; también he pensado en Miryam, que me animó desde la primera página.
SalamancaPrimavera de 2020
FILÓSOFOS EDUCADORES, Y VICEVERSA:AVISOS PARA EL PRESENTE
Sócrates vs. Instagram
De una cultura de nobles guerreros a una de ciudadanos instruidos; así se ha resumido la historia de la educación en la antigüedad griega que consolidó la base de tantos aspectos de la civilización occidental1. En el siglo VII a. C. era impensable que alguien ajeno a la aristocracia caballeresca tuviese acceso a una cierta formación. Solo la élite daba educación a sus hijos, para que continuasen con el estilo de vida privilegiado propio de su clase. Se ha repetido a menudo que el maestro de la época es Homero. No se leían o escuchaban sus textos esperando obtener datos fidedignos sobre los acontecimientos del pasado; no era un interés histórico el que animaba el trabajo educativo, sino que el propósito al leer las gestas de los héroes era encontrar ejemplos a seguir.
Homero afianza los fundamentos de la educación practicada durante largo tiempo, consistente en que el aristócrata adquiera habilidades técnicas para integrarse en el modo de vida que le espera de adulto y, por otro lado, en que asuma un ideal ético, un modelo que no puede perder de vista y al que tiene que ir aproximándose. Aquiles es uno de esos modelos. Ante el dilema de disfrutar de la seguridad y placidez de la vida en el gineceo en el que se ocultó en su juventud, una vida cómoda pero sin honor, o bien abandonar el espacio de protección, ir a la batalla y asumir la muerte para obtener la gloria; ante esa alternativa, eligió la segunda opción y legó como enseñanza que la vida no alberga el valor máximo, que se puede sacrificar por un valor superior y que incluso es necesario hacerlo si se quiere vivir con autenticidad. El héroe llega a ser dichoso si se valora a sí mismo y se afirma por encima del común de los mortales. No hay ocasión para una vida plena si queda apegado a pequeños placeres y espera disfrutar de ellos rutinariamente hasta la vejez. Aquiles quiere descollar, aventajar a los competidores, completar hazañas que le hagan destacar ante los demás y lo encumbren como el primero; y Homero, poeta y educador, expone estos episodios y perfila con detalle el ejemplo, el paradeigma que hay que imitar.
Con el tiempo, la educación abandona el carácter aristocrático y heroico y evoluciona lentamente hacia una cultura libresca, más intelectual, menos escorada al mejoramiento físico. Se concibe como la tarea de toda una vida, como el proceso en el que se va extrayendo poco a poco un hombre formado del niño que uno fue. El conocido concepto de paideia, tan difícil de traducir sin dejar fuera alguno de sus sentidos, es el conjunto de técnicas empleadas para que el pequeño se convierta en hombre; expresa también el proceso de toda una vida que logra la mayor concreción posible del ideal humano. En ese sentido, resulta llamativa para los estándares actuales la mentalidad griega, que no considera tan importante analizar la psicología del niño para adaptar la educación a las características propias de la edad. No se entiende la infancia como un fin en sí, sino como un estado que es preciso superar. La formación del hombre como objetivo prioritario y como condición de posibilidad para desempeñar una actividad técnica o intelectual: este parece ser el propósito de la educación clásica.
También en Sócrates se detectan algunos de estos rasgos. «Sócrates es el fenómeno pedagógico más formidable de la historia de Occidente»2, escribió Jaeger. Este personaje ágrafo, del que tanto y tan diverso se ha dicho, se veía a sí mismo como un médico de almas, un facultativo especialista en el hombre interior. Una de sus preocupaciones recurrentes es procurar el bienestar de las personas que trata. El cultivo del alma, más que el del cuerpo, es la meta del esfuerzo educativo. El alma no es una parte separada, no pervive cuando el cuerpo se corrompe; es más bien una forma consciente de vida que caracteriza a los humanos y determina las peculiaridades de su existencia. Para cultivarla, los bienes materiales, siendo necesarios, no pueden merecer una atención constante y menos aún obsesiva. Lo apropiado es el cuidado de lo intelectual en un cuerpo por cuyo equilibrio también hay que velar (el famoso mens sana in corpore sano, en la versión latina); estamos ante un proceso de emancipación, desde las servidumbres impuestas por los impulsos cuando no están embridados, hasta el punto en que la razón ocupa el puesto de mando. La autonomía moral, el autocontrol, la reflexión y la independencia con respecto a los impulsos: los atributos del hombre bien educado.
Homero y Sócrates proponían modelos existenciales y morales, desplegaban un catálogo de virtudes que todo caballero o ciudadano tenía que seguir si quería ser merecedor de esa condición. Al mencionar los paradeigma clásicos, se piensa inevitablemente, por comparación, en los modelos de la actualidad. Hay notables ejemplos positivos en el deporte y en otros campos (aparece con frecuencia el nombre de Rafael Nadal) que aúnan valores deseables: el tesón, la capacidad de hacer frente a la adversidad, el esfuerzo, la ambición por ganar respetando al contrario, la educación en las declaraciones y con los aficionados, etc. Pero hay motivos para pensar que ejemplos como el balear tienen competidores que utilizan artes no tan nobles como él en la pista.
Las redes sociales establecen y dominan la jerarquía de valores de muchos jóvenes hasta un punto que no es fácil de comprender para un adulto. Los que vivimos a caballo entre dos épocas, la denominada analógica y la digital, nos beneficiamos de lo mejor de los dos mundos y nos resulta más fácil mantener una sana distancia preventiva frente a ciertos fenómenos. Quienes solo han respirado en Instagram, carecen de las herramientas profilácticas para prevenir que esa red social o cualquier otra se convierta en un a priori trascendental, en condición de posibilidad de su percepción y comprensión del mundo. Lo que allí aparece está envuelto para ellos con el halo de lo ideal, del ejemplo preeminente y normativo; y suelen aparecer cosas de todo pelaje, siendo esta diversidad a veces desnortada uno de los mayores peligros: cualquier fenómeno puede convertirse en un potente referente, tanto la conducta éticamente aceptable como la absolutamente censurable.
Los modelos griegos eran estables, sólidos, se habían propuesto mucho tiempo atrás y el peso de la tradición los mantenía vigentes. Los actuales son efímeros, frágiles en el sentido de que cualquier pequeño incidente o el aburrimiento de un público acostumbrado al vaivén de estímulos puede hacerlos caer, y no los ha formado ni transmitido ningún adulto con autoridad reconocida, sino que son de algún modo una creación colectiva de los usuarios. Con los likes y las horas dedicadas a seguir a sus instagramers favoritos, aquellos generan y consolidan modelos que luego ellos mismos seguirán.
Que un adolescente sea reacio a aceptar con mansedumbre el mundo que el adulto le presenta es un hecho repetido en todas las épocas. Aunque las propuestas que este hacía se recibiesen con desconfianza, tradicionalmente ofrecían una jerarquía de valores y modelos con rasgos perfilados, compartidos en general por la cultura del momento. Una de las diferencias con la situación actual es que los ejemplos tradicionales se han desdibujado —esto es ya una obviedad— y a un adolescente no le resulta fácil encontrar otros inequívocamente positivos. ¿A dónde puede acudir con garantías? Con las virtudes que tengan las redes sociales en las que pasa muchas horas al día, muchas, no ponemos demasiadas esperanzas en ellas, tampoco en los medios de comunicación en los que eventualmente se informa y entretiene… Quedan el centro educativo y la familia, dos instancias que se enfrentan a dificultades in crescendo. Los padres que aspiran a educar a sus pequeños en valores como el esfuerzo, el dominio de uno mismo, cierto control de los sentimientos caprichosos y egoístas, el fomento de la paciencia imprescindible para el estudio, etc.; esas familias (y con ellas los centros educativos, cuyo propósito se supone que es fomentar valores semejantes a estos, entre otros), se ven obligados a ir a contrapelo de una sociedad en la que no encuentran respaldo. Nadar a contracorriente es extenuante; también educar lo ha sido no pocas veces, pero antaño las familias y la escuela veían que su ideario coincidía en gran medida con el de la sociedad. El niño recibía desde diferentes ámbitos un mensaje nítido y coherente que iba empapando su carácter. Hoy, únicamente tiene que encender la televisión o navegar con el móvil para sacudirse lo que tan trabajosamente se le ha transmitido. Unas pocas emisiones de Mujeres y hombres y viceversa pueden echar a perder el trabajo de meses de la más voluntariosa entente entre padres y profesores.
_______________
1. Véase Henry-Irenee Marrou: Historia de la educación en la antigüedad, traducción de Yago Barja de Quiroga, Akal, Madrid, 1985, p. 10.
2. Werner Jaeger: Paideia. Los ideales de la cultura griega, traducción de J. Xirau y W. Roces, FCE, México, 2000, p. 403.
Las exigencias del filósofo
La filosofía no ha tenido una vida especialmente sosegada. Desde su aparición en la antigüedad clásica, tuvo en la retórica a una competidora correosa. Con el peso que alcanzó Platón, por ejemplo, y con la influencia que de hecho ha ejercido durante más de dos milenios, en cuestiones educativas resultó vencido por la retórica; fue esta la que logró imponer a la posteridad su ideal pedagógico3. A medida que avanza la civilización clásica, la retórica, sus métodos, intereses y fines obtuvieron ventaja. Su importancia venía dada porque se veía en su dominio un correcto uso del pensamiento e incluso un signo de saber vivir bien en general. Hoy en día, la retórica tiene cierta mala fama. A veces se entiende como el despliegue de artificios verbales, falsedades encubiertas para manipular o engañar al auditorio sin que este lo note. Aunque algo de verdad podía haber en el tópico, la formación retórica que se fue imponiendo a la filosófica tenía un sentido mucho más amplio y rico: dotaba de técnicas precisas que, una vez dominadas, permitían la expresividad personal matizada.
Sócrates había manifestado hondas discrepancias con la retórica. Esta elabora discursos para presentar un tema, pero aquel le reprocha que subordina el contenido a una forma agradable que solo regala los oídos. En cambio, el conocimiento filosófico quiere llegar al núcleo de la naturaleza del hombre para estudiarla y sugerir una reforma del modo de vida. Esta forma de saber no ambiciona el aplauso de la masa, fácil de conseguir si se tiene habilidad y se carece de escrúpulos, sino la mejora moral e intelectual, aunque el camino sea más espinoso que el del halago. La metáfora es conocida: es habitual que se prefiera a un pastelero cuyos dulces acaban provocando indigestión a corto y caries a largo plazo, antes que a un doctor que receta un medicamento amargo que sana al enfermo.
A pesar de lo descuidado que era para cosas como su aspecto (sus detractores hablan incluso de dejadez en la higiene), en lo que hace a la formación, Sócrates era muy exigente, y no digamos Platón. El pilar sobre el que este erige su proyecto educativo son las nociones de verdad y de bien y el deseo de conocerlas racionalmente. A ello subordina los demás aspectos de carácter práctico, como la organización de los centros académicos, las etapas educativas y los métodos de enseñanza. La educación tiene que ser pública, en itinerarios paralelos para niños y niñas pero sin coeducación. Proyecta un programa de fortalecimiento del cuerpo con gimnasia, da importancia a la música y por supuesto también al aprendizaje de la lectura y de la escritura para estudiar a los clásicos, directamente o en antologías. Aprender a leer no era tarea sencilla. Los textos se escribían sin separaciones entre las palabras y los signos de puntuación no existían. Por otro lado, muy lejos aún de la imprenta, eran con frecuencia copias de copias que podían presentar diferencias, lo que hacía que incluso alguien adiestrado tuviese la necesidad de prepararlos con cuidado antes de intentar seguir el contenido.
Incluido en la mousiké, se valora extraordinariamente el estudio de las matemáticas («Nadie entre aquí que no sepa geometría»: el famoso lema de la Academia); junto con esta ciencia, las demás son indicadas para cualquiera en un nivel elemental y sería deseable que todos alcanzasen conocimientos rudimentarios. Sin embargo, los últimos tramos y la cúspide del proceso educativo están reservados para unos pocos. De hecho, las matemáticas sirven para seleccionar los talentos más capaces, los que van a intentar el tránsito desde el mundo de las apariencias donde los cálculos están referidos a cosas sensibles hasta el ámbito ideal. Es sabido que el cenit de la educación lo ocupa la filosofía, a la que desde luego muy pocos pueden llegar; los que lo hagan, será después de un estricto casting con pruebas rigurosas que tendrán que ir superando durante décadas.
Los primeros pasos se dan de los tres a los seis y después de los seis a los diez años, en una especie de escuela primaria. Lo que hoy correspondería aproximadamente a los estudios secundarios abarca de los diez a los diecisiete o dieciocho años. En ese momento, el joven ha adquirido competencias básicas y está lo suficientemente desarrollado como para hacer un servicio militar de dos años. Estamos ya sobre los veinte años y ahí comienzan los estudios superiores. El contacto con la filosofía aún está lejos de producirse. Durante nada menos que una década, el joven —empieza a no serlo tanto y menos aún en aquella época— cultiva varias ciencias en estadios de complejidad creciente. Únicamente al cumplir los treinta está en disposición de estudiar el método filosófico, resumido en la famosa dialéctica. No ha superado todos los obstáculos: hasta los treinta y cinco años seguirá sometido a pruebas y cribas. Solo entonces está listo para poner en práctica en la polis los conocimientos asimilados. Durante quince años más, tiene que volver a la caverna, como el prisionero que escapó y regresa a ella para anunciar a los cautivos que hay un mundo verdadero más allá de las sombras de la pared. Con cincuenta años, habiendo cursado estudios superiores durante quince años y con una experiencia de la vida política muy amplia (otros tres lustros), tenemos a un hombre plenamente formado; no son «castillos en el aire, sino cosas difíciles pero posibles»4.
En una época donde la esperanza media de vida debía de rondar los cuarenta años, una formación tan larga tenía que ser considerada una extravagancia ajena a las necesidades prácticas. Platón sabe de lo exigente de su propuesta, es consciente de que el aspirante a filósofo fracasará muchas veces en el itinerario programado y, si alcanza la meta, tampoco es fácil que la vida política sea permeable a sus ideas. Por eso, si se malogra la incursión en la vida pública —y Platón tenía amplia experiencia en ello—, el filósofo tendrá que volverse hacia la ciudad interior. Lo podrán considerar un fracasado, pero el largo camino habrá servido para ser libre, para afianzar un territorio de conocimiento en medio de una sociedad que no lo sabe apreciar. Incluso para Platón, tan preocupado por la vida de la ciudad, la educación a veces deja solo como legado la posibilidad de ocuparse de los propios asuntos: «Como alguien que se coloca junto a un muro en medio de una tormenta para protegerse del polvo y de la lluvia que trae el viento»5.
Este modelo de filósofo resulta exigente para la mentalidad actual por otro motivo, además de por el dilatado y meticuloso proceso de formación. Como ha mostrado con detalle Pierre Hadot, al menos de Sócrates en adelante:
El discurso filosófico teórico nace de [una] opción existencial y conduce de nuevo a ella en la medida en que, por su fuerza lógica y persuasiva, por la acción que pretende ejercer sobre el interlocutor, incita a maestros y a discípulos a vivir realmente de conformidad con su elección inicial, o bien es de alguna manera la aplicación de un cierto ideal de vida6.
Conforme a esta interpretación, la filosofía clásica está alejada de la manera de pensar contemporánea que no ve contradicción en estudiar —en el instituto o en la universidad— propuestas filosóficas sin que calen en el modo de vida del alumno. Uno se enfrenta a Aristóteles, Kant y Hegel, pero no se espera que la experiencia lectiva comprometa de raíz la vida que el estudiante lleva. En cambio, en aquella época el discurso y el modo de vida estaban ligados o, dicho de otro modo, la elección del tipo de vida del aspirante a filósofo determinaba su discurso y, a medida que este se iba perfilando, la existencia del primero iba tomando uno u otro camino.
Elemento esencial en el aprendizaje de la filosofía, en consecuencia, era no solo saber cosas de esto y de aquello, de un autor y de otro, sino ser de una manera determinada. No era tan importante que el alumno se ocupase de alguna de sus «cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible»7. La Academia platónica tenía un vasto programa y se estudiaban disciplinas en profundidad, como acabamos de ver, pero todo estaba encaminado a aprender a vivir de manera en verdad filosófica. Lo deseable era orientarse a la vida intelectual en una suerte de conversión hacia una existencia ascética desapegada de la sensación y de las pasiones inmoderadas, concediendo al cuerpo solo lo necesario.
Un rasgo común en la antigüedad es presentar al sabio como un hombre distinto al común de los mortales, por capacidad, preparación y determinación, para llevar una vida consagrada al pensamiento sin desatender la realidad; al contrario, se entiende que esa disposición especial, analítica y distanciada, permite captar lo esencial de la sociedad para procurar corregir sus desviaciones. Aristóteles era consciente de que los seres humanos estamos expuestos al error, nos dispersamos con facilidad en mil cosas. Solo algunos, y desde luego no en todos los momentos de la vida, pueden ejercer a la perfección el pensamiento hasta que este se piense a sí mismo con total transparencia. Esto es en realidad una prerrogativa divina de la que pocos disfrutan, y muy intermitentemente; al hacerlo, los elegidos se encuentran en una situación paradójica, puesto que viven separados de la condición humana ordinaria —la han superado— y, no obstante, están actualizando la potencialidad más característica del hombre: pensar.
No era exagerado cuando decíamos que el ideal de vida filosófico promovido por Platón y Aristóteles era realmente exigente. Lo fue en su época y se ganaron no pocas invectivas irónicas; para los millennials o para la iGeneration de los que luego hablaremos, individualistas dependientes, hedonistas en un sentido más bien elemental, educados a menudo en la sobreprotección que pretende anular la frustración…, para estos futuros adultos que han respirado un desafecto a la escuela, para los que lo importante parece suceder fuera de esta o, de otro modo, para los que pocas cosas importantes tienen que ver con lo que encuentran en ella; para la mayoría, proponerles algo parecido a este modo de vida filosófico aunque sea para una comprensión superficial, suena a griego… o a chino.
_______________
3. Véase Henry-Irenee Marrou: Historia de la educación en la antigüedad, op. cit., p. 257.
4. Platón: República, 540d, traducción de Conrado Eggers, Gredos, Madrid, 1986, p. 376.
5. Ibidem, 496d, p. 314.
6. Pierre Hadot: ¿Qué es la filosofía antigua?, traducción de Eliane Cazenave Tapie, FCE, México, 1998, p. 13.
7. Platón: Apología, 36c, traducción de J. Calonge, E. Lledó y C. García Gual, Gredos, Madrid, 1985, p. 178.
En el taller medieval
Cualquier periodo histórico gana complejidad a medida que se profundiza en él. En el caso de la Edad Media, esta sensación quizá se amplifica aún más. No es fácil hacerse una idea cabal del vasto periodo que recoge la etiqueta. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino son los pilares del pensamiento de la época. El primero nació en el siglo IV y el segundo en el XIII: median entre ellos más de ochocientos años y no siempre advertimos que poco más o menos la misma distancia separa a Tomás de Aquino de Wittgenstein, por ejemplo, autores estos entre los que sí estableceríamos de inmediato una brecha colosal.
Del enrevesado ovillo de los siglos medievales interesa entresacar un episodio con un papel destacado en la historia de la educación y en la de la enseñanza de la filosofía: la aparición de la figura del intelectual. Pedro Abelardo encarna bien esta novedad. Nacido a finales del siglo XI en Bretaña, pronto renuncia a los privilegios familiares para dedicarse al estudio en París. Hace allí carrera como dialéctico y cuestiona presupuestos asentados de la teología siendo él mismo teólogo. Sin entrar en los amoríos con Eloísa y en las desventuras escabrosas en las que desembocó su relación, Abelardo tiene una mentalidad avanzada y la despliega en un ámbito cultural que anticipa el nacimiento de las universidades en el siglo XIII8.
Los intelectuales surgen en las ciudades, no en los monasterios, donde había estado confinado el saber9. El entorno urbano permite hacer una analogía para entender su labor. Hay allí gremios profesionales con reglamentaciones para ejercer los oficios; el intelectual también se ve como un artesano que ha aprendido los fundamentos de una profesión. No hace herraduras ni remienda zapatos, sino que estudia y enseña artes liberales y lo hace en talleres singulares: las escuelas. En ellas el niño se embebe de las técnicas para producir comentarios y textos y ser capaz de transmitir a otros su tekhné. Aprende a manipular instrumentos peculiares, muchas veces escasos y cotizados. Los principales son el libro y los materiales de escritura; ambos caros, lujos que hay que cuidar con mimo y que recogen la sabiduría de los clásicos griegos y latinos. El modo de acercarse a ellos marca una diferencia entre el intelectual del que hablamos y el monje. La labor de copista había ocupado parte del tiempo en los monasterios y no pocas veces se daba la circunstancia de que el contenido de los libros pasaba a segundo plano. Estos destacaban como ornamentos que embellecían una biblioteca o que se exhibían en una celebración y no tanto como meros instrumentos de trabajo. En cambio, desde la época de Abelardo en adelante, el libro es la base de una enseñanza que, por otro lado, ya no apunta en exclusiva a la vida religiosa; también a la seglar, a una vida movida por el saber y el espíritu científico. Por ello hay acuerdo en que la aparición del intelectual es un momento decisivo en la historia de Occidente10.
El aprendiz de filósofo en el siglo XII tiene que dominar la dialéctica: la técnica del razonamiento, el arte por excelencia de la época y la disciplina troncal que sostiene las demás. Coincide en gran medida con lo que habitualmente se entiende por «lógica». Con ella se aprende a utilizar la razón y el pensamiento como capacidades que definen al hombre frente a los animales y que conducen al primero a la verdad; para alcanzar esa meta, es preciso recorrer dos caminos convergentes. Uno es más bien solitario: la búsqueda individual, el trabajo sereno y silencioso que el aprendiz hace consigo mismo como única compañía, concentrado en el análisis de los antecedentes y consecuentes de los argumentos y en las demás figuras lógicas; por otro lado, la dialéctica —y esto apunta a un sentido del término que pervive en la actualidad— está ligada a la discusión, al combate en el que las armas son las sutilezas y los matices del razonamiento: una disputa donde se necesita manejar las premisas y los modos de combinarlas para que la discusión sea fecunda y progrese. En estos términos agonales se expresa Abelardo para justificar su dedicación a esta disciplina: «Estimando como más valiosa la armadura de los razonamientos dialécticos que los demás aspectos de la Filosofía, cambié las otras armas por éstas y antepuse a los trofeos de las armas bélicas la contienda de las disputas»11.
Poco después de que Abelardo manifestase estas preferencias, surgen las universidades, por mejor decir, los centros que consideramos como las primeras universidades aun con grandes diferencias con las actuales. Estas instituciones nacen en medio de la polémica por disfrutar de autonomía frente a los poderes eclesiásticos y laicos que aspiran a controlarlas. Son tiempos agitados, con huelgas y enfrentamientos violentos, con el resultado de que algunos centros parisinos quedan inicialmente fuera de la órbita episcopal; obtenida esta independencia, no quieren caer bajo el paraguas del poder real que pretendía utilizarlos para formar al funcionariado de la corona. Un tira y afloja entre un poder y otro en el que la política hace notar su fuerza, no de manera puntual para desaparecer con el tiempo: al contrario, el debate sobre la politización e ideologización de la universidad se extiende hasta hoy.
Había diferencias con las universidades actuales, decimos. Quizá la más llamativa era que no se distinguían con nitidez los grados de enseñanza. En las aulas no se impartía solo enseñanza superior; había una curiosa mezcla de niveles y se podían impartir parcialmente lo que hoy es primaria y secundaria. En ocasiones se empezaba a instruir a alumnos que no tenían más de ocho años. Lo más común era que el currículo se impartiese a jóvenes con edades entre los catorce y los veinte años, aunque también con ciertas salvedades: por ejemplo, los estudios de medicina y derecho exigían cinco años más, hasta los veinticinco, mientras que para obtener el título de teología había que emplear ocho años y tener un mínimo de treinta y cinco para alcanzar el grado máximo de doctor.
Paralelamente a la evolución de las instituciones, los materiales empleados en ellas también cambian. Los libros de las incipientes universidades son diferentes a los de antes. Su tamaño se reduce, se hacen más manejables, con pergaminos más finos que facilitan el transporte. Los tipos de letras se modifican, con tendencia a adoptar los que permiten escribir con más agilidad. Las miniaturas y las copias lujosas que admiramos van perdiendo peso y, en general, el «libro ya no es un objeto de lujo, sino que se ha convertido en un instrumento»12. Una herramienta para pensar; una parte esencial del utillaje requerido para ejercer un oficio con protocolos estrictamente establecidos, en definitiva.
La base del trabajo intelectual es el comentario de texto. Se accede al texto (no siempre es fácil: el número de copias era limitado) y se prepara su lectura (actividad ineludible al ser manuscritos con numerosas dudas en la caligrafía). A continuación, el esfuerzo se encamina a extraer el mensaje literal de lo leído. Asentado este paso, se profundiza hasta el sensus