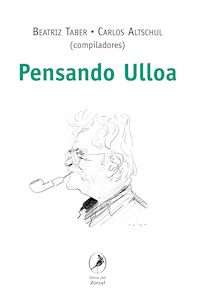
Pensando Ulloa E-Book
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Pensando Ulloa es la colección de experiencias llevadas a la escritura de quienes intentamos dar cuenta de la aventura de pensar Ulloa sin traicionar ni la aventura, ni el pensamiento. ¿Cómo hacerlo? Debatir, acordar, ¿escribir? Conversamos mucho sobre la posibilidad o imposibilidad de transmitir el efecto Ulloa. Apostamos a la posibilidad.Fueron convocados quienes sabíamos habían trabajado con él en algunos de los diversos campos en que Ulloa se implicó. Cada uno produjo, a su más leal sentir y callar, las páginas que mejor lo representan. El denominador común que une los trabajos es el reconocimiento del terapeuta al paciente, del profesor al alumno, del consultor al grupo, del individuo a la sociedad.Participaron en este homenaje: Osvaldo Saidón, Carlos Altschul, Sergio Rodríguez, Gustavo Lipovetzky, Beatriz Taber, Ana María Fernández, Victoria Martínez, Hugo Ruda, Ana María del Cueto, Liliana Lamovsky, Graciela Guilis, Cristián Varela, Hernán Kesselman, Virginia Schejter, Aníbal Goldchluk, María Susana Pérez y Ana Zandperl, Monika Arredondo, Daniel Sans, Francisco Ferrara, Gustavo Castaño, Vida Rachel Kamkhagi, Silvia Pipkin, Diana Etinger, Manuel Andújar, Nilda Prados, Susana Kesselman, Urania Tourinho Peres, Emilio Rodrigué, Tato Pavlovsky, Valentín Barenblitt, Carmen Lent, Pedro Luis Ulloa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
BEATRIZ TABER · CARLOS ALTSCHUL
Pensando Ulloa
Taber, Beatriz
Pensando Ulloa / Beatriz Taber y Carlos Altschul. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014. - (Ensayos; 0)
E-Book.
ISBN 978-987-599-405-8
1. psicología. I. Altschul, Carlos
CDD
Revisión Técnica: Verónica Bondorevsky
Ilustración De Tapa: Hermenegildo Sábat (Gentileza Del Autor)
Diseño: Verónica Feinmann
© Libros del Zorzal, 2005
Buenos Aires, Argentina
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de Pensando Ulloa, escríbanos a: [email protected]
www.delzorzal.com.ar
Índice
Prólogo | 7
Justificación del índice | 11
Presentación autobiográfica y sus posibles adendas | 14
¿Qué hacer con todo lo que se sabe?
Osvaldo Saidón | 38
Silencio, silenciamiento
Carlos Altschul | 46
Al maestro con cariño
Sergio Rodríguez | 52
Don Pascual y los consejos al médico...
Gustavo Lipovetzky | 60
De la ternura a la crueldad
Beatriz Taber | 71
Grupos de familia: de la crueldad, sus linajes y coartadas
Ana M. Fernández | 83
Las otras generaciones desaparecidas. ¿Es lindo ser grande?
Victoria Martínez | 95
Ulloa y la transmisión del psicoanálisis. Reflexiones sobre la crueldad en el lazo social
Hugo Daniel Ruda | 103
El enmascarado no se rinde. Intermezzo clínico
Ana María Del Cueto | 114
Psicoanálisis y lazo social
Liliana Lamovsky | 120
Fragmentos de un discurso de hacedor
Graciela Guilis | 127
Los pasos de Ulloa
Cristián Varela | 131
Daño Psicológico. Consonando y resonando con el doctor Fernando Ulloa
Hernán Kesselman | 145
“Variaciones” sobre algunas ideas de Fernando Ulloa
Virginia Schejter | 156
El informe final
Aníbal Goldchluk | 162
Entre-Vistas Institucionales
María Susana Pérez | 171
Ana Zandperl | 171
La calle me protege. Sobre la numerosidad social, la crisis y la construcción de una red
Monika Arredondo | 177
Semblanzas de baquía. Mi aproximación a Fernando Ulloa
Daniel Sans | 187
¿La clínica en el galpón?
Francisco Ferrara | 204
El clinamen clínico de Fernando Ulloa
Gustavo Castaño | 215
Ulloa, un clínico nómade
Vida Rachel Kamkhagi | 225
Alerta Roja
Silvia Pipkin | 229
Un trovador y su genealogía
Diana Etinger | 232
Hay gente que es así...
Manuel Andújar | 241
Semblanza de un trayecto y sus matices
Nilda Prados | 253
La eutonía y Fernando Ulloa
Susana Kesselman | 256
La edad de la maestría. Charla con Fernando Ulloa
Entrevista realizada en Itapuá el verano de 1993
Urania Tourinho Peres | 263
Los últimos samurais
Emilio Rodrigué | 291
Fernando
Tato Pavlovsky | 292
Carta a Fernando Ulloa
Valentín Barenblitt | 293
Carta a Fernando
Carmen Lent | 295
Homenaje y homenajes,carta para mi padre
Prólogo
1.
Pensando Ulloa es una carta china, ese juego de azar que se inicia cuando uno cualquiera toma una hoja en blanco, escribe un renglón en la parte superior, dobla la hoja tapando solamente su propio texto y la entrega al prójimo para que éste haga lo propio y agregue el suyo sin ver el anterior, si quiere.
Ese juego sin reglas se interrumpe en cada paso y se extiende en la medida en que el próximo siga la ronda, invitado por la curiosidad de entender lo que convocó al otro, y se incorpore.
Ahora bien, como nuestro trabajo cotidiano se hace en el instante y es, por naturaleza, efímero, tratamos, con este proyecto, de dar cuenta de la aventura de pensar Ulloa sin traicionar ni la aventura, ni el pensamiento.
¿Cómo hacerlo? Debatir, acordar, ¿escribir? Conversamos mucho sobre la posibilidad o imposibilidad de transmitir el efecto Ulloa. Apostamos a la posibilidad.
Pensando Ulloa es así la colección de experiencias llevadas a la escritura de quienes, tocados por aquel efecto, dimos vueltas al asunto: qué hiciste con Ulloa, de qué manera impactó en tu formación, cuál aforismo suyo te tocó en qué momento y te sigue marcando, de qué manera sus ideas dieron lugar a las tuyas. En cada voltereta, el renglón, anotado con cuidado en esta circunstancia, reconoce aquella parte íntima teñida de cariño. De ahí el tuteo.
Fueron convocados quienes sabíamos habían trabajado con él en algunos de los diversos campos en que Ulloa se implicó. Cada uno produjo, a su más leal sentir y callar, las páginas que mejor lo representan. El denominador común que une los trabajos, por ello, es el reconocimiento del terapeuta al paciente, del profesor al alumno, del consultor al grupo, del individuo a la sociedad, cada uno de los cuales nos permitió hacer pensando.
Nuestra intención con este libro es ampliar el espacio de debate, no producir una antología, ni un reader, ni un estudio sistematizado, a los que otros darán forma. Somos conscientes de que aún falta: falta analizar críticamente sus aportes al psicoanálisis, al trabajo en derechos humanos, a los grupos, a la psicología institucional, a la cultura.
Pensando Ulloa es, así, camino al andar, una forma de reconocimiento a las enseñanzas. Irá siendo. Desde los inicios del proyecto entendimos que las primeras páginas anilladas, pensadas como una celebración a Ulloa, constituirían sólo el comienzo de un libro abierto, primer esfuerzo que despertara otros acercamientos. Pensamos en un work in progress, borradores de trabajo, dispositivos en ciernes, que surgirán, a voluntad, en la medida en que otros organicen seminarios, talleres, jornadas, presentaciones con agenda abierta y se recuperen trabajos anteriores, se desgraben discusiones, se reúnan nuevos aportes.
Para la escritura de los textos que aquí presentamos no hubo otra pauta que… escribir cada quien su texto Ulloa, posiblemente la mejor manera de mostrar el “efecto Ulloa”. De allí que este libro reúna textos de tan diversa índole. Esta única pauta, de libertad, dio origen a una diversidad de artículos, teóricos, poemas, reportajes, cartas, etcétera. Estos textos, productos “en libertad”, son mostración del “efecto Ulloa”. Corresponde a efectos de transmisión y enseñanza de un singular estilo, el de Ulloa. ¿Quién o qué es Ulloa? Un psicoanalista, sí, indudablemente sí; pero con la particularidad de haberse animado, sin desmentir su oficio, a intervenir en múltiples campos de la cultura. Estos artículos, en parte, reflejan tanto lo multifacético como prolífero de su hacer.
Por otra parte cada artículo también refleja al propio autor, en tanto el producto que surgió desde la pauta de “libertad” es que cada quien escribiera desde el sesgo propio. No resultó un libro de textos “sobre Ulloa”, sino que cada autor muestra cómo trabajaron en él conceptos, haceres o prácticas de Ulloa.
2.
Aquel “anillado”, escrito como presente al maestro, dio origen a Pensando Ulloa. Ahora bien, ¿cómo agrupar los artículos? Si como juego la propuesta era la carta china, si la única pauta para la escritura de los artículos era de libertad, y tratándose de una figura de intervenciones en numerosos campos de la cultura, no resultó una tarea simple definir un orden en los textos. La estructura del libro presenta:
En primer lugar los trabajos que toman conceptos teóricos de Fernando Ulloa, aquellos que debaten o reformulan sus ideas.
En segunda instancia están aquellos artículos que utilizan dichos conceptos para relatar intervenciones en la “numerosidad social”.
La tercera parte incluye artículos que, trabajando conceptos de Ulloa, simultáneamente dan una imagen de él, en su accionar clínico, sea del psicoanálisis o en la numerosidad social.
En la cuarta parte del libro está un reportaje a Ulloa, espacio de la primera persona, su “voz directa” y propia reflexión.
Por último el libro cierra con notas, cartas que nos aproximan una semblanza de Ulloa. Ellas testimonian lo que él genera entre pares, discípulos, amigos.
3.
Prólogo, segunda parte. Habíamos decidido incluir en este prólogo una pincelada biográfica de Fernando Ulloa, pincelada que tomó la forma autobiográfica, ya que él mismo es el autor de ella. Él nos propuso esta posibilidad, la cual nos terminó resultando la manera más pertinente de una inclusión en exterioridad de Ulloa, pensando Ulloa, pensando…
Beatriz Taber. Carlos AltschulNoviembre 2004
Justificación del índice
La primera parte de Pensando Ulloa comienza con artículos que, desde la mirada de los autores, hacen un zoom en aspectos teóricos específicos planteados por Fernando Ulloa. Saidón se interroga sobre si Ulloa inaugura un género en escritura y transmisión del psicoanálisis; Altschul reflexiona sobre las violentaciones institucionales; Rodríguez parte de la estructura de demora; Lipovetzky se detiene en las condiciones de eficacia clínica; Taber transita un pasaje que va de la ternura a la crueldad. Los dos artículos siguientes centran su atención en la relación entre la crueldad y la niñez: Fernández, en el ámbito familiar; Martínez, en el social. El artículo de Ruda, con sus reflexiones sobre la crueldad y el lazo social, parte de conceptos de Ulloa y deriva al odio y al sadismo, centrándose en cuestiones propias del psicoanálisis. A del Cueto el relato de entrevistas en tiempo de la dictadura le permite detenerse en ideas de Ulloa sobre la represión, la encerrona trágica y sus efectos siniestros. A continuación, los dos siguientes nos acercan puntualmente al modus operandi del abordaje institucional: Lamovsky en relación con el lazo social y el malestar en la cultura en la actualidad; Guilis, en función de la postdictadura. El texto de Varela realiza una entrada teórica a Fernando Ulloa y continúa con un acercamiento a las cuestiones institucionales, atravesado por otros teóricos de la práctica institucional. Dos artículos que piensan la obra de Fernando Ulloa en función del propio aparato teórico y práctico dan término a esta primera parte, el de Hernán Kesselman desde lo teórico y el que versa sobre la propia práctica, de Schejter.
La segunda parte incluye artículos que, trabajando conceptos de Ulloa, los despliegan a partir de experiencias de intervención. Se inicia con el trabajo de Goldchluk sobre las cuestiones generales del abordaje de la numerosidad social de Fernando Ulloa, para ir cerrándose en planteos que son, gradualmente, más específicos: Pérez y Zandperl parten de una experiencia con residentes del área de salud en zonas de pobreza y despliegan herramientas teórico/prácticas; Arredondo, a partir de dos relatos, piensa la calle como espacio de exclusión; Sans enfoca en el abordaje de intervención en un hospital público de la periferia y Ferrara despliega las vicisitudes del vínculo entre el análisis institucional y la naturaleza del conurbano, esta vez atravesado por el compromiso político.
La tercera parte está constituida por artículos que nos dan una semblanza de Ulloa, trabajando conceptos y la práctica clínica psicoanalítica tanto como su concepción de la numerosidad social. Castaño, a partir del Ulloa clínico, piensa la clínica y el clinamen, “desviaciones” que no desmienten los fundamentos de una clínica singular como es el psicoanálisis; Kamkhagi lo vincula a la experiencia del exilio; Pipkin, en relación con el contexto actual; Andújar se detiene en el estilo de Fernando Ulloa; Etinger profundiza varias cuestiones relacionadas con la genealogía y la historia; Prados interroga el sentido de la profesión y sus vaivenes; Susana Kesselman aproxima las relaciones entre Fernando Ulloa y la eutonía.
En la cuarta parte, una entrevista realizada por Tourinho en Brasil, nos encontramos con la palabra de Fernando Ulloa, su discurrir en su propia historia, sus conceptos y su coda final, de “puño y letra”, en donde habla de sí mismo pero, de alguna manera, a partir también de sus consideraciones sobre Rodrigué.
La quinta parte está constituida por epístolas, cartas que festejan sus ochenta años. Rodrigué, su “alter ego”, según sus palabras: “los últimos samurais”; Pavlovsky celebra a su analista, y mucho más; Barenblitt adhiere a la celebración desde Barcelona; Lent recuerda gozosamente la amistad, celebración que explica y permea los diversos aportes, por fin Pedro Ulloa comparte con su padre interrogantes sobre los sentidos, o no, de los homenajes.
Presentación autobiográfica y sus posibles adendas
“Pensando Ulloa” es el título que los compiladores han elegido. Pensando, Ulloa. La coma con su pausa sugiere el ergo cartesiano que supone existencia. ¿Pensando, Ulloa? Una curiosidad que ahora interroga, resulta propicia para un bosquejo autobiográfico. Bosquejo hecho de antecedentes que en cualquier psicoanalista –pero aquí me propongo como sujeto– lo sea del humor, de la inclinación –palabra ésta tan afín a la clínica– con que se asume y sostiene nuestro oficio. Digo humor en el sentido fuerte con el que Esculapio pensaba las humedades vitales del cuerpo cuando confieren, como valor del espíritu, una manera de ser. ¿O fue Galeno, otro médico griego –varios siglos después–, el autor de aquellas humedades? Me inclino por Esculapio; la fábula cuenta que era hijo de Apolo y que en los templos levantados en su honor los enfermos dormían esperando que Asclepio –su nombre oficial entre los semidioses– les hiciera soñar instrucciones para los sacerdotes a cargo de la cura. Curioso antecedente para el psicoanálisis. ¡De modo que de aquellas humedades estos oníricos humores! Admitamos que las cosas no son claras; suele ocurrir con lo que viene de lejos, o al menos de la infancia.
El humor que aquí me interesa está más anclado a la cultura que al cuerpo, aunque el cuerpo cuenta. El poeta Alberto Girri bien lo expresa cuando dice: “¿No será lo corpóreo acontecer y no sustancia?”. Es que este humor –según lo entiendo– termina por ser una adquisición autobiográfica; una disposición que en el correr de los años se traduce, más que en ser, en “estar” psicoanalista con libertad de movimiento y pertinente inventiva; sobre todo en ámbitos y situaciones donde no cuentan encuadres y dispositivos clínicos comunes a nuestra práctica. En esas condiciones es posible que el psicoanálisis sólo atraviese al propio psicoanalista con beneficio para su clínica. Un atravesamiento que ha de volverlo atento no sólo a lo que se propone hacer o a lo que de él se espera, sino a lo que a él mismo le sucede. Esto último me lo arrimó, muy temprano, Thomas Mann, volveré a comentarlo. Aquí me recuerda que debo entrar de lleno en el bosquejo que me propongo. Abordando primero el tramo –algo atípico– de mi educación primaria y en esto me detendré. Al vivir en el campo, la elección fue un colegio público. Ya no estaba vivo Sarmiento, y en aquel colegio, manejado por una directora bastante fascista, definitivamente estaba muerto. Al cabo de unos meses, la alternativa fue un pequeño “colegio” con sólo un aula. Allí enseñaba, con artesana idoneidad, Elina Bidart. El estilo me era familiar por vía de mi madre, Elisa Faure, verdadera artesana en el manejo cotidiano de la casa y la familia. Completábamos el elenco, cursando en colectiva simultaneidad los distintos grados, una veintena de alumnos. La intención esencial apuntaba a que el de sexto enseñara al de quinto y al hacerlo aprendiera; que el de quinto hiciera otro tanto con el de cuarto y así hasta los primeros grados. En los dos iniciales –entonces había primero inferior y superior– la intención era la misma, pero con más atenta presencia de Elina, pues ahí comenzaba a gestarse la funcionalidad de esa invalorable experiencia de enseñar aprendiendo y al transmitir, practicar lo sabido. Invalorable en sentido literal, ya que en el transcurso de aquel aprendizaje nunca me detuve a pensar dónde residía su singularidad. De hecho porque era pequeño, pero además porque nací en plural –por ser mellizos con Roberto– y a esa pluralidad estaba acostumbrado. Debieron de pasar muchos años aún para que me familiarizara con la ideas de Montessori acerca de la memoria afectiva, una de las consecuencias de sistemas educativos en común como el que acabo de describir. Es posible que tampoco conociera estas ideas Elina Bidart; en todo caso asigno su estilo a su espontáneo talento. Otro tanto pienso de Herr Lukart, un maestro alemán, organista de la iglesia, que por la tarde completaba nuestra escolaridad en una suerte de vuelo cultural pertinente a nuestra edad.
Había cursado los dos primeros grados en el campo, por suerte bastante a campo. La suerte de jugar “leyendo” una escenografía campesina que anticipaba las descripciones de un libro, por cierto iniciático en cuanto a nuestras primeras letras. En esa escenografía a puro campo, operaba como director de escena el paisano don Juan Velásquez, hombre ducho en el arte de los caballos. De él aprendí y recibí mucho; recibí de Juan, entre otras cosas, mi primer título “honorífico”. En una ocasión, intentando sostenerme arriba de un caballo, un tanto “demasiado” para mí, escuché: “¡Ah mocito nacido arriba!”. Me creí la arenga y esta vez no me volteó aquel “demasiado”. Después del episodio o tal vez en otra ocasión me dijo prudente: “Tenga cuidado m’hijo que los caballos no van a misa”. Me valió la advertencia para no perder las riendas con otros “demasiados”, fuere en forma de caballos, de la clínica y sobre todo en los primeros intentos de habérmelas –en función de analista– con el campo social. Es así que un día escribí, en relación a estas prácticas, más o menos lo siguiente: “Acumulo unos dieciocho fracasos, pero siempre procuré reorganizar mi experiencia para volver a intentarlo. No soy el analista más buscado, sino tal vez el más encontrado porque siempre estoy –o estaba– dispuesto”. Con el tiempo y los comentarios advertí que lo que no conseguía en el nivel instituido, lo iba logrando con las personas. Ahí nació la idea de la numerosidad social, donde cuentan tantos sujetos como sujetos cuentan. El conjunto hace “malestar de la cultura”, tema central en estas actividades.
Cabe pensar, en lo que hace a estos recuerdos infantiles, cuánto habrá de registro directo y cuánto de leyenda. Seguro que ambas vertientes se entremezclan en esa memoria infantil que fundamenta mis reflexiones. Eran tiempos de la novela familiar, gestada en la infancia, donde la inventiva juega sus chances lúdicas para tomar revancha de la derrota –oportuna derrota– donde advertir que no se es causa sino sólo consecuencia del deseo de los mayores. El hecho es que los caballos fueron a lo largo de mi vida parte importante y placentera de mis juegos y de mi humor. No a la manera de Juanito, para meter otro Juan con historial freudiano, donde un padre implementa lo que la lucidez de Freud puntúa.
Por esos tiempos campesinos y con la ayuda de nuestros padres y de mi hermana María Elisa, avanzada en su escolaridad, nos fuimos introduciendo en la aventura de las letras, las palabras, y pronto las frases. La íbamos aprendiendo en un paisaje algo familiar a aquél en que José Hernández ubica a su Martín Fierro; éste es el libro preanunciado. ¡Cómo no leer y entender casi al instante aquello de: “… mientras tanto corcoveando pedazo se hacía el sotreta…!”, si la doma de caballos era escena cotidiana. Tal vez por eso, años más tarde, el Quijote entró en mí primero por Rocinante, después por el Caballero y Don Sancho o Sancho Pueblo, como dice Blas de Otero. Entró para quedarse. “Aquí yace un caballero bien molido y mal andante / a quien llevo Rocinante por uno y otro sendero”. No sé de quién es el supuesto epitafio, pero vino a mí muy temprano.
Con todo este bagaje ingresé tarde a aquel colegio monoáulico –ahora empleo el singular, pues si bien el mellizo era de la partida, estas notas sólo a mí me comprometen–. Pronto me puse al día; lo ilustra un episodio de infantil intrascendencia pero memorable en sus efectos. Un día, Coquita, a quien declaro mi mejor alumna, ella de segundo y yo de tercero, dirigiéndose a Elina dijo: “Señorita, Nito me mira”. “¿Cómo sabes tú que Nito te mira?”, dijo la sabia de todas las sabidurías. “Porque lo estoy mirando”, fue la respuesta boomerang de Coquita. “¡Ah!”, debo de haber pensado, curioso. “¡Con que he sido descubierto por mi descubrimiento!”
Desde aquella escena, seguro que con algo de recuerdo encubridor, comenzó a abrirse paso en mi entendimiento lo propio de la especularidad inherente a la mirada, que une y diferencia, no sólo los géneros como fue en aquel caso– sino además enseñar y aprender, conducir y ser conducido, escuchar y escucharse, amar y amarse. ¿Por qué no incluir el propio análisis mientras se conduce un análisis?
Visto desde hoy, pienso que fue la sorpresa –sostenida en esa grata curiosidad– lo que hizo natural, por así decirlo, el haber pasado sin mayor sobresalto de un aprender inicial tan a campo y agreste, a la íntima y minuciosa experiencia vivida en aquel recinto a la vez recoleto y abierto. No dudo que de allí proviene mucho de mi disposición a “estar” analista en la privacidad de la neurosis de transferencia, donde se juega de local. Como así también a estarlo con estatuto de visitante “a puro campo” público– en la numerosidad social. Local o visitante resultan pertinencias atentas a cada situación.
El secundario fue en Buenos Aires casi por una imposición adolescente de mi parte frente a la opción, más lógica por la proximidad, de cursarlo en Bahía Blanca.
Buenos Aires poseía para mí, sin que tuviera conciencia cierta acerca de ello, fuerte significado de futuro. Con los años se fue significando este sentimiento en relación con la historia de mi padre, Pedro. Con sólo 15 años, pocos más que los míos cuando me obstiné por Buenos Aires, Don Pedro había venido de España, según se decía por poco tiempo y por razones familiares de las que nunca habló, salvo lo que era historia a partir de su arribo. Al parecer, habría eludido a sus familiares en el puerto y se las habría ingeniado para llegar a la estación Constitución. Compró un pasaje hasta “Punta de Rieles”, extremo hasta donde estaba construido un ferrocarril con destino a Bahía Blanca. Ahí se quedó y formó familia en Pigüé, una zona próxima a aquella punta de rieles.
En Constitución ubico el vago recuerdo de una escena ocurrida al llegar, en familia, a Buenos Aires para que iniciáramos el secundario. En un momento dado –y a la manera de una bolsa de cereal– puse mi valija al hombro. No me es claro quién habló, si mi padre o yo, pero sí que hubo una alusión cómplice acerca de “ponerse al hombro a Buenos Aires”. Con los años, la práctica psicoanalítica y mi propia manera de entender la novela familiar, fui tomando en cuenta que los niños, apuntando a mayorcitos, construyen sus personajes imaginarios ensayando futuro. No sólo, como dice Freud, desde las características más apreciadas de sus progenitores, sino –y de manera prevalente– captando en el rostro, en fugaces gestos, en enigmáticos silencios, aquello que en los mayores ya no será un anhelo cumplido. Los niños advierten, con esponjosidad captativa, lo que aún titila nostálgicamente en esos rincones. Estoy convencido de que algo de esto hubo, con valor de no hablada empatía, en aquel vago y a la vez nítido recuerdo. Constitución resultó así un punto de cruce en nuestros destinos.
Del período del secundario sólo extraje un provecho formal en cuanto a estudios –que no es poco provecho– pero no mucho más que eso. Rescato sí un núcleo de amigos, algunos trascendentes en el tiempo y en el afecto. Los dos más importantes, diría amigos fraternos, fueron Manuel Porrúa, mi cuñado, y Oscar Sturzenegger, que ya murió “pero que aún nos guía”, como dice el tango. Hubo por supuesto un núcleo mayor de amigos, también con escenario cuasi único como ocurría en aquella aula del primario. Era el café “La Cosechera”, en Rivadavia y Callao. Propicio el nombre para cosechar lo amigo.
Los años, los oficios, algunas migraciones, nos fueron dispersando. También los amores y sus legítimas exigencias –fue así que Chichú entró en mi vida y yo en la de ella; también Pedro Luis, una amada consecuencia–. Recuerdo una última escena que a la postre me dolió mucho, tal vez porque marcó el final de una época. Luego de un golpe militar, coloqué boca abajo una baldosa suelta de la vereda. La colocaría al derecho cuando cayera la ultraderecha. Antes fueron cambiadas todas las baldosas, La Cosechera reciclada y su nombre desapareció para siempre. No desapareció la memoria viva de esa época que incluyo entre lo que voy cosechando.
Vuelvo a 1943, cuando comencé los estudios de medicina en la UBA. En ese año, una prima fugaz, a la que sólo habría de ver por unas pocas horas, me regaló El mundo de ayer, una autobiografía de Stefan Zweig. Este libro me abrió puertas, ventanas y grietas propicias a nuevas formas de pensar culturalmente el mundo en relación con mi vida. Conocía de nombre a Freud, pero en la página 330 de su libro, Stefan Zweig me lo presentó con emotiva, duradera e inesperada sorpresa. Lo hizo a través de tres austeras y admirables páginas escritas poco después de la muerte de su amigo, con quien compartía el exilio en Londres. Aquellas páginas calaron hondo en mí y llegaron a constituir una de las fuentes de mi vocación por el psicoanálisis. Comenzaban así: “Conocí a Segismundo Freud, espíritu grande y severo, quien como ningún otro ahondó y ensanchó el conocimiento del alma humana en nuestro tiempo (…) Su muerte no fue en menor grado una hazaña moral que su vida (…) y cuando los amigos hundimos su ataúd en tierra inglesa, sabíamos que le entregábamos lo mejor de nuestra Viena”. A poco volví a cruzarlo; esta vez lo acompañaba Thomas Mann, uno de sus amigos vieneses. Fue en el texto “Freud y el Porvenir”, conferencia que Mann pronunciara en 1936 en homenaje a los ochenta años de Freud. Se editó en Buenos Aires, en forma rústica, un año después. Aquel texto –junto con el de Zweig– resultaron mis primeras lecturas psicoanalíticas. De hecho no lo eran en el orden teórico, pero reconozco que las circunstancias en que las leí configuran una verdadera impronta cultural. De hecho gravitaron sobre mi humor en la práctica del oficio, de una manera distinta a lo que hubiera ocurrido con un inicio más directo propio de un esquema teórico del psicoanálisis.
Es así que nunca olvidé la frase con que Mann afirmaba en aquel homenaje, que por primera vez ha entendido la esencia del psicoanálisis a través de una frase escrita por un discípulo inteligente y un poco desagradecido con la doctrina. Se refiere a Carl Jung: “Resulta mucho más directo y evidente, en verdad más impresionante por su carga emotiva, observar lo que me sucede que observar lo que hago”. Ya he aludido al efecto que esta frase fue cobrando a través de los años. Efectos con valor de develamiento aún vigente, en relación con lo que entiendo como propio análisis. También en cuanto al valor de la posición de un analizante. Tal vez por esto me resulta de importancia –cuando escucho analíticamente– advertir en quien habla, cómo vuelve sobre lo que está hablando, quizá sorprendido por lo que acaba de escucharse. Cursé mis estudios en la Facultad de Medicina de la UBA. Los cursé en forma un tanto atípica, tal como había sucedido en el primario. Entre otras cosas porque privilegié algunos lugares. En primer término, el Hospital Público; era la oportunidad para explorar mi vocación por la medicina –y en todo lo que ella significaría en mi vida–. El otro lugar que cobró importancia fue la Biblioteca Nacional, por entonces en San Telmo, muy próxima a mi casa de estudiante.
Me recuerdo como un estudiante contento y comprometido con lo que había elegido, pero que iba a la facultad sólo lo imprescindible. Daba exámenes, asistía a algunas de las clases teóricas, pero no mucho más. También demoré –creo que a sabiendas– mi graduación. Desde el segundo año de la carrera ingresé como practicante en el Servicio de Transfusión que había montado el Dr. Agote Robertson en el Hospital Ramos Mejía. Agote era hijo de quien había puesto a punto la técnica de la sangre no coagulada. El alma de aquel servicio era la secretaria técnica, Asunción Porta. En ella volví a encontrar aquel saber sencillo, directo y artesanal que tanto había pesado en mi educación primaria. La transfusión de sangre implica una tecnología de fácil aplicación, pero en la que un descuido puede tener fatales consecuencias. Con frecuencia se enfrentan situaciones dramáticas como lo son en general las ligadas a la sangre. Gracias a esta práctica, fui adquiriendo destreza en los procedimientos asistenciales de un hospital. Ya más avanzados los estudios, pasé a ser practicante de una guardia clínica quirúrgica de emergencias en el Hospital Pirovano. Hice todos los escalones propios del practicantado: concurrente como “perro” –el escalón más bajo–, más tarde accedí al cargo de practicante menor, y finalmente, próximo a recibirme, practicante mayor y presidente de la Asociación de Practicantes. Nunca dejé de tener como horizonte aquel oportuno encuentro con Freud en los comienzos de mis estudios universitarios. Mi interés por la clínica, primero de linaje médico y siempre con un horizonte psicoanalítico, fue propicio para que mi intensa formación médica no obstaculizara aquella transferencia –de curiosidad y de trabajo– con Freud, a la que Zweig y Mann me habían aproximado culturalmente.
La medicina me proporcionó un contacto íntimo con lo real de la enfermedad y de la muerte. Sobre todo, teniendo en cuenta –y sólo lo voy a mencionar, aunque es un hecho de máxima importancia– que a mis seis años había muerto un hermano un poco mayor. Este impacto fue decisivo en cuanto a mi vocación, primero por la medicina y posteriormente por el psicoanálisis.
A esta altura voy a introducir un nuevo nombre, más complejo, para lo que vengo diciendo del humor, pero que terminé llamando “perhumor que conjetura”. Algo debo decir al respecto de la complejidad que este nuevo nombre implica. Señalar, por ejemplo, la posibilidad de que frente a lo que se presenta como imposible, o al menos muy difícil, ya sea en la clínica o en la vida, haya un intento de conjetura en el sentido de imaginar una salida como objetivo. A partir de esto se puede decidir, a la manera de un ajedrecista, una apertura acorde a lo que se pensó como salida. En cuanto al humor, mantiene el sentido fuerte de temperamento al que aludía Esculapio o tal vez Galeno. Más enigmático es el prefijo “per”, que en castellano y en otros idiomas significa “intensidad afectiva sostenida en el tiempo”. Lo ejemplifican “permanente”, “persistente” e incluso “perjudicial”. Esta intensidad sostenida va configurando una disposición que la práctica perfecciona, hasta prevalecer como actitud sobre los encuadres y los dispositivos de la clínica. Por otra parte, los procesos perelaborativos, de los que no puedo ocuparme, están en la raíz primera de este perhumor, en la medida en que se tome en cuenta la idea con la que Freud incorporó, inicialmente, la transferencia como pasaje intertópico de los contenidos del inconsciente a la conciencia; contenidos en relación con las primerísimas experiencias por las que atravesó todo niño en los comienzos de la vida. Experiencias no memorables pero con valor de marcas que, desde la atemporalidad del inconsciente, condicionan la manera de ser de todo sujeto. Sobre todo cuando se piensa en otras humedades de la vida, por ejemplo la ternura, esa humedad láctea, y también la crueldad más afín a la sangre. Retomo lo autobiográfico. En cuanto al segundo lugar privilegiado de mi formación médica, la Biblioteca Nacional representó la oportunidad de leer –diré que con entusiasmo– mucho más que lo atingente a mis estudios de grado. Al comienzo eran lecturas desordenadas; más tarde, dos lectores añosos que “vivían” en la Biblioteca, me tomaron simpatía y se propusieron orientar mis lecturas. Uno lo hizo con las letras, del otro la influencia fue más afín a la filosofía y a los ensayos en general.
El precio de este tiempo dedicado a la cultura era obvio y demoró mi graduación. Mi padre, siempre propiciatorio en cuanto a mi capacitación, tenía el mérito de haberme aficionado a la lectura desde temprano, ya que era un juego, ahora con los libros, como había sido antes con los caballos, consultar los muchos tomos de una Enciclopedia Hispanoamericana, frente a cualquier pregunta infantil. Un día me preguntó si ya estaba próxima mi graduación. Le dije que faltaba poco, porque junto al grado universitario estaba haciendo un postgrado en cultura general. Era una chanza, pero además era cierto. En verdad mi padre fue un estímulo importante en cuanto a valorar la curiosidad por cualquier conocimiento. Aquella enciclopedia fue un antecedente de la Biblioteca. Hay una anécdota propiciatoria respecto del conocimiento y del futuro, en relación con mi padre, pienso que de mayor importancia que la de aquel texto de Thomas Mann “Freud y el porvenir”. Teníamos entre dieciséis y diecisiete años –incluyo al mellizo– y estábamos preparando un Ford T “a bigote” –dato sólo para “tuercas” anticuarios–. Pasa nuestro padre y pregunta por lo que hacíamos. Le contamos que estábamos preparándonos para ir al corso; era tiempo de carnaval. Aludiendo al salón donde luego del corso se bailaba, él comentó, con tono enigmático: “Otros salones los esperan”. No es que censurara ese salón, simplemente hablaba a futuro. Muchos años después, en ocasión de una conferencia acerca de “Los comienzos de un análisis”, que tenía lugar en el salón de actos del Nacional de Buenos Aires –sin duda el salón más paquete de la UBA– recordé aquella antigua premonición de mi padre. Más tarde, ahora en Barcelona, durante unas jornadas en las que hice una presentación sobre la metapsicología de la crueldad, recibí –junto con otros analistas, entre los que se encontraba León Grinberg, con quien me analicé– una plaqueta homenaje. En el momento de agradecerla, queriendo aludir a “esta ocasión”, el fallido me llevó a decir “en este salón”. Nuevamente recordé a mi padre y su comentario, pero ahora en un salón de su propio país. Sin duda, el viejo fue eficaz en el estímulo a futuro y en que su recuerdo agradecido me acompañe.
Queda pendiente una cuestión: qué lugar ocupa la Universidad en mi vida. Ya señalé que mi vida era el Hospital y la Biblioteca. Con los años “volví” a ingresar a la UBA y me confirmé universitario desde la docencia. Terminé siendo Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires y me siento honrado y consistente en serlo. En ocasión de recibir el diploma que acredita el título, dije que había venido a la Universidad, desde el Hospital Público, dispuesto a capacitar universitarios con vocación hospitalaria. Agregué que en la década del 70 tuve que irme del país. Cuando regresé ya tenía demasiados años para concursar mi cargo. Volví a trabajar ahora no en el Hospital sino con el Hospital. En realidad, hacía mucho que venía haciendo esto. Lo cual me permitía devolver en ámbitos asistenciales lo mejor que me había dado la Universidad. Fue en la década del 60 cuando tuve a mi cargo una cátedra de Clínica, en la que por entonces era sólo Carrera de Psicología, adscripta a la Facultad de Filosofía de la UBA. Poco después, Psicología se convirtió en una facultad autónoma. Allí pude reproducir algo de aquellos aprendizajes en común, sobre todo cuando organicé, como eje central de la enseñanza, las Asambleas Clínicas. En ellas participaba todo el universo de alumnos y de docentes, componiendo una verdadera comunidad, manejada con la idea de “numerosidad social”. Estas asambleas fueron un banco de prueba, para mí y para muchos. Banco donde experimentar y adquirir destreza en nuevas aplicaciones clínicas al campo social. Si bien el psicoanálisis seguía pasando por mi “estar” analista, fueron tiempos propicios para construir una semiología de la numerosidad, que permitiera fundamentar una clínica propicia a la lectura y al procesamiento psicoanalíticos. Muchos alumnos –y yo mismo– podían decirles a sus padres lo que años antes le había dicho al mío. Efectivamente ahí se cursaba, en simultaneidad, un grado y un postgrado. Fue decisivo en la idea de organizar y sostener aquellas Asambleas Clínicas, un episodio cruel. Una alumna del curso, agobiada por la melancolía, había circulado por la Facultad durante horas en busca de ayuda. No la consiguió y terminó suicidándose. No fue ésta la única razón para organizar las asambleas, pero ese episodio incidió. También resultó importante instalar el debate acerca de lo que significan, en relación con una capacitación universitaria, algunos comportamientos fraudulentos, no demasiado graves. No era cuestión de instaurar una fiscalización punitoria, sino de atender a los recaudos éticos, más aún tratándose de una carrera que apuntaba a la psicología clínica.
Aquellas Asambleas Clínicas fueron el origen de lo que llamé años después “recinto perelaborativo multiplicador”. Las paredes de estos recintos no son las materiales sino las que están dadas por lo que se dice afuera del mismo; se trata de crear condiciones para que el afuera sea adentro, como sustancia privilegiada para pensar y decidir las acciones consecuentes. Así se va construyendo el necesario temperamento donde las humedades ahora están representadas por las palabras y las miradas en reciprocidad clínica, dentro de un recorte que permita que cada sujeto sea a la vez perceptor y percibido. En estas condiciones cualquiera puede asumir la funcionalidad de mi antigua maestra Elina preguntándose acerca de un saber que mira. Una funcionalidad apoyada en el buen trato –uno de los nombres de la ternura– trato según arte y del cual –lo repito con frecuencia– deriva “tratamiento”, tanto de la gente como de las cosas. De “buen trato” también proviene “contrato”, el social y solidario. En esas condiciones, un grupo de novatos bien “afiatados” aproxima, colectivamente, la experiencia de un veterano. Esto será la base de lo que luego introduciré como “funcionalidad intelectual colectiva”.
Fue a mediados del 50 que comencé, en la APA, mi capacitación psicoanalítica. León Grinberg fue el didacta a cargo de mi análisis; le estoy agradecido por su trabajo con mis afanes transferenciales. El lugar de maestro lo ocupó Pichon Rivière –sobresaliente, suelta y amiga, su maestría–. Con María Langer y José Bleger se fue cultivando una sólida amistad; no amistades psicoanalíticas –siempre transferenciales y por eso con horizontes de ruptura– sino la despojada amistad que no se conjuga sólo en términos del oficio.
Casi una década y media después de aquel ingreso, y ya con funciones didácticas, renuncié a la APA, cuestionando precisamente las frecuentes arbitrariedades de esta función. Algunos nos fuimos con Documento, otros con Plataforma. Al tiempo fui presidente de la filial Buenos Aires de la Federación Argentina de Psiquiatras. Desde ahí comencé a trabajar con las víctimas de la represión social. Al cabo de un tiempo tuve que irme del país. Al regreso continué trabajando en derechos humanos con los afectados por el terrorismo de Estado. Hoy sigo haciendo lo mismo con las victimas de otro terrorismo –técnicamente, también de Estado, aquél que agobia en la marginalidad a un país literalmente partido por el medio–.
Es difícil ser ciudadano psicoanalista de un país en el que dos situaciones opuestas, infiltradamente vecinas, pueden ser ocasión para que se instalen en ambas embrutecimientos muy distintos. A los que habitan la marginalidad, los amenaza el brutal embotamiento del síndrome del padecer: pérdida de coraje, pérdida de lucidez –por la iniquidad hecha costumbre– y el desadueñamiento del cuerpo, falto del contentamiento que dan las acciones elegidas. En la otra situación, la de quienes permanecemos incluidos en el sistema, otro es el posible brutal embrutecimiento –valga como refuerzo la redundancia–, el que nace de la indiferencia que no mira y por eso mata, y aun mata más cuando nace de la mirada que desprecia y reprime. Un embrutecimiento que a la postre también configura la reclusión subjetiva en la propia crueldad.
Para finalizar este bosquejo acerca del perhumor que conjetura, voy a dar una última pincelada que pretendo sea antídoto de lo brutal y sus efectos. Una conocida chanza afirma que un camello es un caballo contrahecho por una comisión. Pero la experiencia demuestra que, en situaciones donde prevalece una producción artesanal, íntima y común –esa que aproxima veteranía–, es posible que un camello sea una sofisticada invención, capaz de enfrentar los desiertos de las adversidades. ¿Qué alimenta a los capitanes de estas navegaciones? Un alimento aún envasado en nombre provisorio y un tanto largo, que ya presenté como “funcionalidad intelectual colectiva”. Quizás algo semejante a lo que Marx llamaba general intellect. O, con propias palabras, la multitud social que nos habita. Los primeros beneficiados de esa funcionalidad intelectual son los mismos que producen esta forma de pensar crítico en acto y en uso, pues ahí mismo se genera y se aplica. Para ello es necesario que cada sujeto de la numerosidad –es decir, cada uno de esos capitanes– sostenga la tensión dinámica que resulta del ser hechura sofisticada de su cultura y protagónico hacedor de la misma. Una forma –esta tensión– de entender “el malestar de la cultura”, donde primero es lo colectivo haciendo “hechura”, y desde ahí lo singular de cada “hacedor”. Una sublimada producción sociocultural. Para el fracaso de tal sublimación queda “el malestar hecho mortificada cultura”. Fue ante esta forma de malestar que Freud se mostró tan pesimista. Claro que él no había tenido la experiencia, y quizá tampoco el humor –de hecho no le dio el tiempo– para operar clínica y directamente en el campo social. No es que piense que el destino de la cultura humana dependa de esta operación, pensarlo sería grotesco. Pero tampoco hay que desconocer que, como solía decir María Langer, “el análisis ayuda poco, pero ese poco puede llegar a valer mucho”, y justifica el intento. Un intento difícil, que puede ser facilitado, si se apoya en ese humor casi onírico –no resignemos nuestros sueños por un mundo mejor–, que a la manera de Asclepio nos dicten instrucciones para “camellar” adversidades.
Los psicoanalistas o cualquier ciudadano atento a los derechos humanos sabemos que, o nos ocupamos de la crueldad –incluida la propia– o toleramos que la crueldad se ocupe de nosotros. Si nos ocupamos, es posible construir un contrapoder, idóneo para poder y saber hacer en relación con lo que Derrida advierte en el psicoanálisis como una “resistencia autoinmune”, es decir, autoagresiva, para habérselas con la crueldad, sobre todo en el campo social. Acuerdo con esta observación y la atribuyo a la disposición universal en todo sujeto hacia la propia crueldad, sea en forma latente o activa. Ese contrapoder –cuando se instaura– sintetiza las diferentes adquisiciones autobiográficas que, con nombre más provisorio o más consistente, he ido consignando como activa oposición a toda crueldad. En primer lugar, la propia.





























