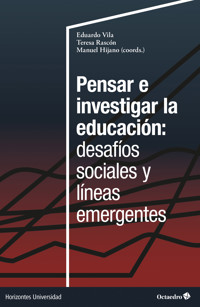
Pensar e investigar la educación: desafíos sociales y líneas emergentes E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Horizontes Universidad
- Sprache: Spanisch
Este libro analiza cuáles son las líneas emergentes en la investigación educativa en Teoría e Historia de la Educación. Como resultado de una profunda reflexión de este equipo docente, con diversas publicaciones conjuntas recientes, se concluyó que era el momento de aportar renovadas perspectivas, una vez transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, a este asunto. De este modo, 27 profesores y profesoras de esta área y de otras colindantes detallan los caminos por los que transcurren los trabajos más recientes en sus perfiles investigadores en nueve capítulos. Tras la introducción de José Antonio Caride, donde reflexiona sobre la naturaleza e interés de este tipo de obras, aparecen ocho apartados sobre líneas de investigación en Teoría de la Educación en revistas internacionales; la educación inclusiva como cuestión de justicia social y equidad; las perspectivas de la profesionalización de la acción educativa; la investigación en Pedagogía Social y la transición a la vida adulta de la juventud migrante; las líneas emergentes en revistas y tesis doctorales de Historia de la Educación; la mujer educadora en los periodos dictatoriales del siglo XX español; las fake news en educación, novedosa línea en política educativa; y la función educadora en las empresas. Trabajos como estos son necesarios para encontrar la fundamentación y los planteamientos epistemológicos, tal y como asegura Caride en la introducción. Al finalizar su lectura, el lector o lectora hallará una respuesta rigurosa y evidente a este objetivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Horizontes - Universidad
Título: Pensar e investigar la educación: desafíos sociales y líneas emergentes
Primera edición (papel): diciembre de 2024
Primera edición (epub): febrero de 2025
© Eduardo Vila Merino, Teresa Rascón Rascón Gómez y Manuel Hijano del Río (coords.)
© De esta edición:Ediciones OCTAEDRO, S.L.C/ Bailén, 5 – 08010 BarcelonaTel.: 93 246 40 [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-10282-08-7
ISBN (epub): 978-84-10282-41-4
Diseño y producción: Octaedro Editorial
Sumario
1. La investigación educativa en perspectiva
JOSÉ ANTONIO CARIDE
2. Pensando e investigando desde la Teoría de la Educación: principios y líneas emergentes en revistas internacionales
J. EDUARDO SIERRA NIETO; JESÚS JUÁREZ PÉREZ-CEA; EDUARDO S. VILA MERINO; FERNANDO GIL CANTERO
3. «Para que no pasen lo mismo que nosotros». Educación inclusiva, lucha colectiva, resiliencia en la vida de Antón Fontao
LUZ MOJTAR MENDIETA; ANTÓN FONTAO SAAVEDRA; M.ª TERESA RASCÓN GÓMEZ; IGNACIO CALDERÓN ALMENDROS
4. Profesionalización de la acción socioeducativa: fundamentos, perspectivas y retos
SANTIAGO RUIZ-GALACHO; JOSÉ MANUEL DE OÑA COTS; VÍCTOR M. MARTÍN-SOLBES
5. La transición a la vida adulta de la juventud migrante: una revisión sistemática desde la investigación en Pedagogía Social
JOSÉ MANUEL VEGA-DÍAZ; LORENA MOLINA-CUESTA; CRISTÓBAL RUIZ-ROMÁN; DAVID HERRERA-PASTOR
6. La investigación histórico-educativa en España: líneas emergentes a partir del análisis de las revistas científicas y las tesis doctorales
MARÍA DOLORES MOLINA POVEDA; VICTORIA E. ÁLVAREZ JIMÉNEZ; CARMEN SANCHIDRIÁN BLANCO; JUAN LUIS RUBIO MAYORAL
7. Educadoras durante las dictaduras del siglo XX en España: silencios que se llenan de sonidos
ISABEL GRANA GIL; CRISTINA REDONDO CASTRO
8. Una línea emergente en política educativa: un proyecto sobre las fake news y educación
MÓNICA TORRES SÁNCHEZ; TERESA M.ª VERA BALANZA; MANUEL HIJANODEL RÍO
9. La formación en las organizaciones empresariales: su función educadora y como herramienta de cohesión social
AMPARO CIVILA SALAS; PABLO JOSÉ SÁNCHEZ MORALES
1
La investigación educativa en perspectiva
JOSÉ ANTONIO CARIDE
Universidad de Santiago de Compostela
1. Sobre la identidad y entidad de una investigación en construcción
La ciencia y las ciencias en las que se proyecta, el conocimiento y los saberes que lo alientan, la investigación y los métodos que la acompañan son palabras admiradas y admirables en la búsqueda de la verdad; o, al menos, en todo lo que significa contravenir la falsedad, el engaño o el mero azar. Como podría decir Daniel Gamper (2019), merecen figurar entre las mejores de la libre expresión: aquellas que deben hacerse oír, circulando sin obstáculos siendo exigentes, fecundas, juiciosas y lúcidas. Palabras que estimulan el diálogo y la deliberación colectiva, los principios sin obsesionarse con las conclusiones que se obtengan en sus lecturas del mundo, no solo para describir, explicar o interpretar sus circunstancias, sino para transformarlas procurando que sea más habitable, ecológica y socialmente.
Sus enunciados obligan a mirar el futuro y a los desafíos sociales (también a los ambientales, demográficos, económicos, culturales, políticos, éticos, tecnológicos, etc.) de lo que hemos dado en llamar modernidad tardía (Beck, 2012; Giddens, 1999) levantando la vista más allá del detalle y de lo emergente, aunque no puedan obviarse las urgencias, los riesgos y las amenazas inherentes a muchas de sus realidades, visibles u ocultas. Ante ellas, en un escenario sociohistórico marcado por lo contingente y la interdependencia, el cortoplacismo es insostenible (Innerarity, 2023). De ahí que sea ineludible relegitimar nuestras intervenciones en el mundo, volviendo a pensar la relaciones que existen entre el conocimiento, la acción y la responsabilidad social. Tanto como para afirmar que uno de los principales enigmas de nuestro tiempo reside en «cómo se produce del cambio social, entender su lógica y contribuir a que se realice en la dirección deseada» (ibid., p. 55).
El futuro lleva el nombre de la incertidumbre, dirá Edgar Morin (2023), prologando la misma obra, convocándonos a una resistencia paradójica: la del «pensamiento que aún no existe» (p. 24). En su construcción, la educación, los intelectuales y los enseñantes son especialmente relevantes. No por lo que son, sino por lo que aportan, pueden y deben hacer a favor del conocimiento, de la formación y la profesionalización de quienes asuman el liderazgo de las soluciones que se adopten. Y, en su conjunto, de una sociedad que desconfía de los discursos (muchos de ellos vacíos e incongruentes) que invocan la «sostenibilidad» y/o el «desarrollo», sean cuales sean los horizontes que dibujen sus agendas, en el pasado, como sucedió con los Objetivos del Milenio (2000-2015), y como está sucediendo en la actualidad con los del Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016-2030). Sin minusvalorar los avances que registran logros en algunos de sus indicadores, admitiendo que siempre será preferible que los Estados se impliquen en el cumplimiento de las metas que los definen operativamente, no es suficiente. Como ha indicado Raúl Contreras (2023), deben incrementarse los esfuerzos destinados a:
[...] estudiar y proponer respuestas a las recurrentes crisis económicas, sanitarias y humanitarias como la migración, las guerras, la pobreza extrema, el crimen organizado internacional y, desde luego, la falta de educación suficiente y de calidad, la cual es un derecho habilitante y un elemento que puede contribuir a la solución radical de los demás problemas. (p. 271)
Del pasado-presente de la educación y de las múltiples formas de conocerla va esta obra, convocando a sus autoras y autores a transitar por los amplios y variados paisajes históricos, teorético-reflexivos y analíticos; y, con ellos, abrir los itinerarios formativos, profesionalizadores, socioeducativos, culturales y laborales en los que se han ido concretando en las últimas décadas, poniendo énfasis en quienes lo tienen más difícil por ser mujeres, emigrantes, jóvenes, personas con diversidad funcional o alguna discapacidad.
Sus realidades nos interpelan cotidianamente, instando a darles prioridad en el conjunto de los retos que deben priorizarse en cualquier indagación científica que se precie, sean cuales sean sus referentes disciplinares o académicos, sobre todo en los que son consubstanciales o intrínsecos a las Humanidades, las Ciencias Sociales y de la Educación. Siendo así, coincidimos con Guba y Lincoln (2012) en que:
La metodología de la investigación ya no puede tratarse como un conjunto de reglas o de abstracciones aplicables en forma universal [...] está inevitablemente entrelazada con la naturaleza de las disciplinas particulares (como la sociología y la psicología) y con perspectivas particulares (como el marxismo, la teoría feminista, la teoría queer) y emerge de ellas. (p. 39)
Complementando este posicionamiento, Garza y Leyva (2012) sostienen que la comprensión del método es indisociable de una determinada concepción de la realidad y de las complicadas interacciones que se dan entre el sujeto y el objeto, lo inductivo y lo deductivo, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo racional y lo emocional, etc. No puede ser de otro modo si confiamos en la investigación (social, educativa, sanitaria, jurídica, ambiental, etc.) como una oportunidad, entre otras, para mitigar o disminuir el sufrimiento humano, preservar la biodiversidad, incentivar los cuidados, promover los derechos humanos y el más pleno respeto a la dignidad humana, asumiendo que siempre tendremos opción a mejorarnos como personas y sociedades.
Argumentando sobre las nuevas formas de conocer y producir conocimiento, Irene Vasilaches de Gialdino (2012) insiste en la importancia de conciliar los valores culturales particulares con los que tienen un alcance universal. Sin indicarlo de un modo explícito, apela a una ciencia con conciencia, considerando que la ética es uno de los principales componentes del proceso investigador. En ella residen muchas de las virtudes que contribuyen a las relaciones recíprocas entre las personas que investigan y quienes participan en o de la investigación, favoreciendo la empatía, la colaboración y su reconocimiento mutuo en todo el proceso. Todos ellos, con sus singularidades, están presentes en los textos que se ofrecen a lo largo de este libro, sobreponiéndose a muchas de las convenciones instaladas en las formas de pensar e investigar en las Ciencias de la Educación.
Como en todas las investigaciones que se comprometen con las personas y con la vida, demuestran que se puede ayudar a cambiar el mundo con acciones positivas, ligando la reflexión a la acción, el conocimiento a sus desarrollos prácticos. Por ello, hasta cierto punto, los contextos, principios y temáticas de sus capítulos se inscriben en la transgresión que supone la novedad o la ruptura con lo establecido para cruzar las fronteras de los conceptos y los métodos, de las áreas de conocimiento, las disciplinas académicas y las fuentes documentales. En ocasiones cabría esperar apuestas metodológicas y empíricas más provocadoras e intrusivas, impulsando –como sugería Jorge Wagensberg (2014)– la interdisciplinariedad mediante la hibridación de los saberes, de sus objetos, métodos y lenguajes. En todo caso, son un claro exponente de los tránsitos que existen entre el pensamiento y el conocimiento, la información y la formación, la exclusión y la inclusión, del silencio a la voz que testimonia la historia, de la juventud a la vida adulta, de la dictadura a la democracia, etc.
La investigación educativa y social (también la que se ha hecho sobre la educación y la sociedad) ha tardado mucho en percibirlo y materializarlo. Abundan las evidencias que lo constatan, reivindicando dotar a sus prácticas metodológicas de una concepción epistemológica y procedimental alternativa. Nos remitimos a dos de ellas, relativamente recientes: a) por un lado, a la obra colectiva coordinada por la profesora Lucía Iglesias (2023), en cuyos trabajos y capítulos, con un valioso sentido pedagógico-social y sensibilidad educativo-ambiental, se opta por los procedimientos metodológicos cualitativos, como son el estudio de casos, la investigación-acción participativa, los estudios prospectivos, las etnografías educativas, los grupos de discusión..., entre otros, con la pretensión de fortalecer el lenguaje metodológico y la explicación de las decisiones que anteceden a los procesos y resultados de la investigación; b) por otro, la teorización y aplicación de estrategias innovadoras que destacan la concurrencia existente entre las artes, la poesía contemporánea y las Ciencias Sociales y de la Salud, para situar «sus experiencias de investigación alrededor de metodologías cada vez más interactivas, colaborativas y en constante diálogo con otras disciplinas que las nutren de manera cada vez más creativa» (Marxen y González, 2023, p. 17).
2. Del pasado al presente histórico: planteamientos epistemológicos, metodológicos y de contenido
Cabe recordar que, con perspectiva histórica, los conceptos de investigación, metodología, conocimiento científico, etc., asocian sus orígenes a los postulados más convencionales de las ciencias físico-naturales, predominando una restringida noción y aplicación del método, de sus mecanismos de control, de la objetividad y, a menudo, de lo que se trata como verdad, enfatizando el papel que le corresponde a la observación, el análisis y el contraste empírico de las variables y la búsqueda de leyes universales.
En este sentido, Adorno (2001) advertía que la investigación social, a diferencia de la que se basa en los fenómenos naturales, «no puede eludir la realidad de que todos los hechos estudiados por ella, los subjetivos no menos que los objetivos, están mediados por la sociedad» (p. 35). Una circunstancia que, más allá de la sociología, la antropología, la historia o la ciencia política, se ha ido fraguando e interiorizando en la investigación educativa y/o sobre la educación, así como en los diferentes modos de pensarla, diseñarla y desarrollarla metodológicamente en las ciencias que se ocupan de ella.
La complejidad que caracteriza las realidades sociales y a la propia ciencia, sobre todo cuando aspiran a conciliar las visiones globales u holísticas con las contextuales e idiosincráticas, lo singular con lo plural, insisten en superar las visiones puramente lógicas o metodológicas, dejando a un lado las aproximaciones restrictivas y excesivamente circunscritas a los cánones clásicos de la actividad científica y de su teorización. Sus propuestas, las subscriben en las últimas décadas un creciente volumen de autores en la Teoría, la Filosofía y la Sociología de la Ciencia atribuyéndole un estimable potencial de futuro, también en las disciplinas pedagógicas. En ellas, al igual que sucede en otras Ciencias Sociales (Bourdieu y Passeron, 2013), debe afrontarse un conflicto estrechamente relacionado con la naturaleza y el alcance de la investigación que propone y de los resultados que se alcanzan: de un lado, su ambición generalizadora; de otro, la necesidad de contemplar las situaciones concretas (en las aulas, las escuelas, las comunidades, las familias, los centros cívicos, los equipamientos culturales, los centros de acogida, etc.) que le proporcionan sus «referentes» empíricos, y en los que nunca deben minorarse a las personas ni a los colectivos sociales que les dan vida cada día como estudiantes, profesoras y profesores, educadoras y educadores sociales, animadores socioculturales, etc.
Pensar e investigar la educación, tanto en sus desafíos sociales como en sus líneas emergentes, acudiendo al título que anticipa los que se incorporan al índice de este libro, no obvia las tensiones que, con frecuencia, surgen en los contextos, dinámicas, iniciativas, etc., que posibilitan o desarrollan las prácticas educativas, las relaciones que establecen con la teoría y sus modelos de racionalidad teórica (paradigmas), la elección de los temas-problemas concernidos por la indagación, la obtención y el posterior tratamiento de la información, la difusión de los resultados, etc.
Con estas coordenadas, las múltiples aproximaciones que se han realizado sobre el devenir de la investigación educativa a lo largo del siglo XX, en una visión de síntesis como las realizadas por Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1983) o Tejedor (2005), han identificado los principales problemas intrínsecos o extrínsecos en la investigación educativa, pedagógica, didáctica, etc., resumiéndolos en tres tópicos principales: la fundamentación y/o los planteamientos epistemológicos; el tratamiento y/o los procedimientos metodológicos; y el objeto de estudio o, si se prefiere, los temas-problemas que son investigados. Aunque nacen del pasado, todo indica que continuarán siendo los ejes en torno a los que giren los desafíos sociales y las líneas de investigación emergentes en el futuro. Nos detendremos, brevemente, en cada uno de ellos.
a) En lo que atañe a los planteamientos epistemológicos, importa la posición que se adopta tanto en los modos de concebir la producción del conocimiento científico como en la delimitación del objeto susceptible de ser investigado. Se trata de satisfacer la necesidad de dotar a la investigación educativa de los atributos del método científico, con el importante protagonismo que adquieren en su apreciación el carácter básico y/o aplicado de sus procesos y resultados, así como de los intereses asociados a la utilidad de los conocimientos y a su proyección en la vida cotidiana de las personas. No se reduce a idear y/o justificar el estatus de cientificidad que tiene o podrá alcanzar la investigación que se propone en y sobre la educación, sino de clarificar los principios ontológicos, epistemológicos y filosóficos a los que se remite, las perspectivas etic (mirada externa a la realidad) y emic (visión de quienes forman parte de una determinada realidad), el potencial de explicación e interpretación, las vertientes racional y emocional, la creatividad emergente y la tradición instalada, la justificación y la crítica, etc.
Las epistemologías emergentes y las nuevas epistemologías, incorporando las perspectivas de género y, más en concreto, del feminismo, de la ecología, de la complejidad, de la teoría del caos, etc., son algunas de las tentativas orientadas a superar los modelos de racionalidad heredados para incorporar otras líneas de pensamiento, conocimiento, reflexión y acción... en las que lo neo, etno, eco, deco, post o lo trans sustantivan o adjetivan las opciones por las que se decantan en sus alusiones a la modernidad, el materialismo, el humanismo, el desarrollo, la vida, etc. En el fondo, como ha afirmado Fernando Broncano (1990), la Filosofía de la Ciencia ha «naturalizado» la epistemología, aproximándola al estilo y comportamiento de otras ciencias que se ocupan de los fenómenos sociales, fruto de tres procesos diferenciados: el final de los fundamentalismos, la concepción evolutiva del conocimiento y la consolidación de las ciencias de la ciencia.
En el fondo, se dirá que son un síntoma de la crisis de la razón que se ha instalado en la civilización moderna, problematizando el conocimiento científico y tecnológico que ha sido:
[...] producido, aplicado y legitimado por dicha racionalidad y se abre hacia nuevos métodos, capaces de integrar los aportes de diferentes disciplinas para generar análisis comprehensivos e integrados de una realidad global y compleja en la cual se articulan procesos sociales y naturales de órdenes diversos de materialidad. (Leff, 1994, p. 50)
Y que, a su vez, facilita la generación de conocimientos teóricos y prácticos con los que construir una racionalidad alternativa. Sin cuestionar que pueda contribuir a generar nuevas opciones epistemológicas, coincidimos con De Sousa Santos, en que los cambios en el paradigma dominante son más evidentes que el surgimiento de un nuevo paradigma, como acostumbra a suceder en casi todas las transiciones, hasta el punto de que:
El paradigma emergente sea, de facto, un conjunto de paradigmas, o sea, la coexistencia de una pluralidad de epistemologías irreductibles a una epistemología general. (p. 132)
b) La cuestión de las metodologías y sus procedimientos se corresponde (en el más amplio y diversificado sentido de ambas expresiones) con las decisiones y actuaciones exigidas por el marco epistemológico, teórico-conceptual, contextual y empírico al o a los que se adscribe la investigación, en función del cuál se deciden las técnicas, las estrategias, los instrumentos, los métodos, etc., para la selección, obtención, registro, tratamiento y análisis de la información a la que se tiene acceso, suscitando posicionamientos dispares, en ocasiones controvertidos, sobre el valor de las palabras y de los números, lo cualitativo y lo cuantitativo, los sujetos cognoscentes y los objetos conocidos, la intuición y el control, los datos y su relevancia o significación, la originalidad y la réplica, etc.
Son cuestiones que se sitúan en los debates paradigmáticos, la búsqueda de convergencias y/o congruencias entre lo que se investiga y cómo se hace, la mayor o menor implicación de los sujetos, la participación de quienes están en el «campo», la fiabilidad y validez (interno-externa) de los procedimientos, la posibilidad de recurrir a enfoques mixtos, de dar oportunidad a la triangulación de los métodos, de las fuentes, de los agentes, etc. Para Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1983), no son decisiones autónomas e independientes, ya que las estrategias y los procedimientos metodológicos deben acomodarse a las exigencias y definiciones previas, procurando darles la mayor significación y relevancia en el ámbito de la explicación, la interpretación y la compresión.
Sin que nos detengamos en ello, existiendo abundante literatura al respecto, hace años que las viejas disyuntivas entre los métodos cuantitativos y cualitativos, la objetividad y la subjetividad, la reactividad y la neutralidad, etc., han situado los desafíos y las actuaciones a desarrollar en la complementación, combinación y triangulación, así como en los diseños multimétodo y en las metodologías mixtas, prevaleciendo el deseo de buscar la combinación más idónea y coherente entre ellos para maximizar sus fortalezas y minimizar las debilidades en la consecución de los mayores grados de validez y fiabilidad (Bericat, 1998). En realidad, como se viene indicando desde hace años, para resolver los dilemas y desafíos que se plantean en la investigación educativa lo fundamental reside en seleccionar y emplear métodos que obedezcan a dos criterios básicos:
[...] por un lado, abordar el problema de investigación construido y dar cuenta de su riqueza, su complejidad y del contexto en el que se inserta, así como respetar su esencia y, por otro, utilizar criterios de rigurosidad que permitan hacer estudios de calidad. (Guzmán-Valenzuela y Barba, 2014, p. 13)
c) Por último, está la definición del objetoy de sus contenidos, aludiendo a los temas, problemas, procesos, dinámicas, realidades, etc., que motivan la preocupación y ocupación de quienes realizan la investigación, individual y/o colectivamente atendiendo a distintos criterios, contextos o condiciones: en función de los planes y proyectos que les otorgan prioridad; las líneas de investigación a las que vinculan su actividad los grupos de investigación y sus centros (Departamentos, Facultades, Institutos, Centros Singulares, etc.) de adscripción (en las universidades y en otras entidades sociales, científico-académicas, de la Administración pública, etc.); las necesidades y/o demandas sociales, etc.
Más allá de definir o converger con los campos y las áreas de conocimiento existentes, las disciplinas que las conforman y articulan en el diálogo multi-inter-transdisciplinar suelen reflejar la evolución de estas, entre la tradición y la modernidad, el pasado y el futuro, lo que se estudia o indaga en una determinada comunidad científica, los objetivos que se pretenden alcanzar, la actualidad o atemporalidad de sus aportaciones e, incluso, las fuentes documentales que las sustentan, visibilizando su mayor o menor capacidad de apertura disciplinar.
Tanto en las coincidencias como en las discrepancias que provocan, tiene interés compartir lo que ha acordado la Comisión Internacional sobre los Nuevos Futuros de la Educación (2022) al incidir en la necesidad de ampliar los conocimientos, junto con los datos y las pruebas, sin excluir «las múltiples formas en que diversas poblaciones, culturas y tradiciones humanas leen y entienden el mundo» (p. 132). En su opinión:
El éxito de la creación de conocimiento para los futuros de la educación tendrá que ser conscientemente inclusivo, social y culturalmente diverso, interdisciplinario e interprofesional, y capaz de fomentar la comunicación, la colaboración, la propiedad y el aprendizaje mutuo. (Ibid., p. 133)
La investigación desde la educación debe ser (en y por sus temas, problemas, realidades, procesos, etc.) una herramienta fundamental para proyectar y guiar las transformaciones necesarias para lo cual, en la propuesta de la Comisión, debería ser «un nuevo contrato social para la educación». En todo caso, sin que se pase por alto una cuestión que está lejos de resolverse adecuadamente: a qué educación se alude cuando, de forma reiterada, lo educativo continúa identificándose con lo escolar, el sistema educativo, el profesorado y el alumnado, el currículum, el rendimiento académico, etc. Máxime cuando en este mismo informe, avalado por la Unesco en su afán de «repensar» o «reimaginar» la educación del siglo XXI, sus autores declaran que los programas de investigación comienzan «donde están los alumnos y los docentes» (ibid., p. 128). Aunque podamos entender que no pretenden quedarse en las palabras que redactan, siguen contrariando la voluntad de reforzar las complejas ecologías del saber, de transformar las alianzas existentes o a crear en la investigación sobre la educación, o de favorecer una comprensión integral e inclusiva de las enseñanzas y de los aprendizajes a lo largo de toda la vida.
3. Mirando al futuro: poner la investigación al servicio de «un nuevo contrato social para la educación»
Si, como han señalado Taylor y Bogdan (1986, p. 5), «el término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas», las perspectivas teórico-conceptuales y los contextos en los que nos situemos son (más allá de otras circunstancias) elementos decisivos en la investigación educativa que se propone, prioriza y desarrolla. En verdad, no es posible interpretar la evolución de un campo científico al margen de las realidades en las que se inscribe, determinando sus posibilidades y limitaciones, la aceptación o el rechazo de sus contribuciones como «resultados». Lo esencial de y en toda investigación obliga a considerarlos, sobre todo cuando se pretenden agrandar y/o fortalecer los vínculos entre la investigación educativa y el cambio social (Grana y Vila, 2020), con la urgencia que implica (hoy más que nunca) hacer frente a los retos de una sociedad-mundo inestable, incierto e impredecible.
En este escenario y tras superar algunos de los problemas heredados, que condicionaron, inhibieron o limitaron la investigación educativa como un ámbito de estudio bien definido, cabe pensar que los desafíos sociales y las líneas emergentes en las que se inscriben sus proyectos e iniciativas podrán tener un futuro más fructífero y esperanzado. Al igual que en otros campos científicos precisará de apoyos institucionales y económicos que se enmarquen, con la convicción y la decisión requeridas, en programas de I+D+i sostenidos por las Administraciones públicas en sus diferentes ámbitos de actuación.
Contribuye a confiar en viabilidad que en el Informe de la Comisión sobre los Nuevos Futuros de la Educación (2022), que venimos mencionando, se proponga que la investigación en la educación no puede quedarse en la mera medición y la crítica para explorar su renovación, abogando por:
[...] pedagogías solidarias y cooperativas, la relación de los planes de estudio con los conocimientos comunes, el empoderamiento de los docentes, la reimaginación de las escuelas y la vinculación de la enseñanza con todos los tiempos y espacios de la vida. (p. 129)
También que se exprese literalmente, como nunca antes se había hecho en los informes o declaraciones de la Unesco que la educación debe aprovechar la amplia gama de fuentes de investigación, de métodos y paradigmas existentes, incentivando el diálogo entre los profesionales y las comunidades, las sociedades científicas y las universidades, en una constante apertura hacia los foros nacionales e internacionales. En este sentido, sorprende gratamente, que el capítulo 8 del Informe, en el que se hace un llamamiento a la investigación y la innovación, se inicie con un texto extraído de una de las obras más emblemáticas sobre la descolonización de las metodologías dominantes, de la que es autora la profesora neozelandesa Linda Tuhiwai Smith (identificándose a sí misma como una mujer indígena) desvelando y cuestionando los mecanismos ideológicos imperialistas que subyacen a la formas de conocer y utilizar los dispositivos antropológicos, culturales, educativos y ético-políticos con las comunidades indígenas y los pueblos más oprimidos del planeta (Thuiwai Smith, 2017).
4. Referencias
Adorno, Th. W. (2001). Epistemología y Ciencias Sociales. Cátedra-Universitat de València.
Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social: significado y medida. Ariel.
Contreras, R. (2023). Tomarse en serio el futuro: las formas de relacionarnos con la humanidad futura. En: D. Innerarity y D. Robledo (eds.) y C. Monge (coord.). La humanidad amenazada: ¿Quién se hace cargo del futuro? (pp. 267-279). Gedisa.
Gamper, D. (2019). Las mejores palabras de la libre expresión. Anagrama.
Beck, U. (2012). La Sociedad del riesgo: el camino hacia otra Sociedad moderna. Paidós.
Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (2013). El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos. Siglo XXI.
Broncano, F. (1990). Tres procesos en la naturalización de la epistemología. En: VV. AA.: Metodoloxía da investigación científica (pp. 29-43). ICE Universidade de Santiago de Compostela.
Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (2022). Reimaginar juntos nuestro futuros: un nuevo contrato social para la educación. Unesco-Fundación SM.
De Sousa, B. y Tavares, M. (2007). Em torno de um novo paradigma sócio-epistemológico. Revista Lusófona de Educação, 10, 131-137.
Garza, E. y Leyva, G. (2012). Introducción. En: E. Garza y G. Leyva (coords.). Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales (pp. 19-32). Fondo de Cultura Económica-UAM-UI.
Giddens, A. (1999). La constitución de la sociedad. Bases para la Teoría de la Estructuración. Alianza Universidad.
Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A. I. (1983). La enseñanza: su teoría y su práctica. Akal.
Grana, I. y Vila, E. S. (coords.) (2020). Investigación educativa y cambio social. Octaedro.
Guba, E. y Lincoln, Y. (2012). Controversias paradigmáticas, contradicciones y confluencias emergentes. En: N. K. Denzin, N. e Y. S. Lincoln (comps.). Manual de investigación cualitativa, Volumen II. Paradigmas y perspectivas en disputa (pp. 38-78). Gedisa.
Guzmán-Valenzuela, C. y Barba, J. J. (2014). Dilemas y desafíos en investigación cualitativa en educación. Algunas respuestas desde la investigación: presentación. Magís. Revista Internacional de Investigación en Educación, 7(14), 13-14.
Iglesias da Cunha, L. (coord.) (2023). Metodologías de investigación cualitativa en pedagogía social y educación ambiental: informes, casos y problemas de investigación educativa. Octaedro.
Innerarity, D. (2023). El cortoplacismo insostenible. En: D. Innerarity y D. Robledo (eds.) y C. Monge (coord.). La humanidad amenazada: ¿Quién se hace cargo del futuro? (pp. 49-69). Gedisa.
Leff, E. (1994). Sociología y ambiente: formación socioeconómica, racionalidad ambiental y transformaciones del conocimiento. En: E. Leff (comp.). Ciencias Sociales y formación ambiental (pp. 17-84). Gedisa.
Marxen, E. y González, L. F. (2023). Investigar con arte y poesía. Gedisa.
Morin, E. (2023). Prólogo. En: D. Innerarity y D. Robledo (eds.) y C. Monge (coord.). La humanidad amenazada: ¿Quién se hace cargo del futuro? (pp. 23-24). Gedisa.
Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados. Paidós.
Tejedor, F. J. (2005). Algunas reflexiones sobre el devenir de la Investigación Educativa a lo largo del siglo XX. En: Trillo, F. (ed.). Las Ciencias de la Educación del ayer al mañana (pp. 247-284). Universidade de Santiago de Compostela.
Tuhiwai Smith, L. (2017). A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas. Txalaparta.
Vasiliachis de Gialdino, I. (2012). De las nuevas formas de conocer y producir conocimiento: prólogo a la edición en castellano. En: N. K. Denzin, N. e Y. S. Lincoln (comps.). El campo de la investigación cualitativa, Volumen I (pp. 11-22). Gedisa.
Wagensberg, J. (2014). El pensador intruso: el espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento. Tusquets.
2
Pensando e investigando desde la Teoría de la Educación: principios y líneas emergentes en revistas internacionales
J. EDUARDO SIERRA NIETO
JESÚS JUÁREZ PÉREZ-CEA
EDUARDO S. VILA MERINO
Universidad de Málaga
FERNANDO GIL CANTERO
Universidad Complutense de Madrid
1. Introducción
Hay quien duda de que haya investigación educativa teórica. Dicho de otro modo: hay quien no considera que lo que se hace desde la Teoría de la Educaciónsea investigación. Desde nuestro punto de vista, supone un gran error, porque parte de una denostación intencionada de lo teórico como dimensión del conocimiento. Sin embargo, consideramos que, como se planteaba en Vila y Sierra (2020), la Teoría de la Educacióntiene un papel específico en la investigación educativa, fundamentado epistemológicamente (por la forma de conocer) y ontológicamente (por el ámbito de conocimiento de la educación). Hablamos de fundamentar saberes, realidades, procesos y fenómenos educativos, constituyendo en sí mismo lo educativo un espacio de estudio e investigación autónomos.
No podemos olvidar que todo es teoría, es decir, que la forma en que percibimos la realidad educativa y social no puede desligarse de lo que conocemos de la misma. Y aún hay más: que lo que conocemos, aunque sea una acción o una práctica, se sostiene, sepamos verlo o no, sobre una verdad teórica. Todo lo que se puede hacer con algo depende de lo que es este algo, lo sepamos o no. Investigar en educación, por tanto, a pesar de que sea esencialmente un hacer o un obrar y no un factum, remite siempre en el orden del pensamiento a lo que es o podría ser.
En lo referido ya al foco de este trabajo, diremos que hay dos modos de entender las líneas de investigación emergentes. Por un lado, están las áreas de estudio totalmente novedosas, aunque tengan escasa presencia en las bases de datos, pero que suponen nuevas vías de acceso y desarrollo del conocimiento teórico educativo. Por otro, cabe considerar también el término emergente para aquellas áreas de investigación que están ampliando de forma novedosa sus propias trayectorias habituales. En este texto queremos indagar en ambas perspectivas.
Para ello, plantearemos a continuación unos antecedentes que nos permiten mirar a nuestro objeto de investigación desde dos perspectivas diferentes pero complementarias: desde las líneas editoriales de revistas internacionales, sobre todo; indicando también que, desde una óptica nacional, se han realizado estudios realizados en torno a Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria (por ejemplo, Martínez y Buxarrais, 1992; Gil Cantero y Jover, 2007; Vila y Sierra, 2020). Posteriormente, ampliaremos ese análisis con un estudio de carácter exploratorio, centrado en los contenidos de varias de las revistas internacionales más representativas del área, donde identificaremos a partir del mismo las líneas emergentes más importantes.
2. Antecedentes del estudio de las líneas de investigación en Teoría de la Educación
Un modo muy interesante de acercarse a las líneas de investigación futura, nacionales e internacionales, en el área de Teoría de la Educaciónes recurrir a las revistas de mayor impacto. En este caso ya no se trata solo de emprender un vaciado de su contenido, sino de atender detalladamente cuáles son las prioridades de investigación de los equipos editoriales, cuando los publican que no siempre es el caso. Cuando lo hacen, podemos encontrar esas prioridades en el primer número del año o bien cuando se inicia una década o si cambia el equipo editorial o la empresa que financia el proyecto. Esas prioridades suelen transformarse en criterios de selección de artículos y, por tanto, en orientaciones de contenido que terminan impulsando determinadas líneas de investigación en detrimento de otras: qué textos están buscando, cuáles son los temas preferentes, cuáles son las metodologías más valoradas, a qué van a dar más difusión, qué van a rechazar, etc.
Utilizando este procedimiento de indagación a través de las editoriales de las revistas principales de nuestra área, principalmente internacionales, nos encontramos con dos tipos de propuestas que nos pueden ayudar a configurar mejor las líneas de investigación (Gil Cantero, 2020). Por un lado, en algunas revistas, no muchas, podemos encontrar una defensa algo tímida, de la relevancia de la Teoría de la Educación en la investigación pedagógica general. Veamos algunos ejemplos.
En un editorial, de finales de 2019, se propone «la necesidad de recuperar el valor del análisis conceptual en el panorama educativo contemporáneo» (Winchester y Manery, 2019, p. 1). En otro se señalaba que la investigación teórica y filosófica en la educación supone:
[...] un compromiso con un modo particular de investigación. Los filósofos de la educación tienden a explorar preguntas fundamentales que tocan el significado, el valor y el propósito de la educación y buscan las respuestas a tales preguntas utilizando las herramientas de la investigación crítica y la argumentación. (Maxwell et al., 2018, p. 1)
El planteamiento más interesante, sin embargo, lo encontramos en las sucesivas editoriales que los cuatro editores actuales de la British Educational ResearchJournal (David Aldridge, Gert Biesta, Ourania Filippakou y Emma Wainwrightun) han redactado para los primeros números de esta revista de los años 2018, 2019 y 2020, donde trataban de responder sucesivamente a las siguientes tres preguntas:
• ¿Por qué la naturaleza de la investigación educativa debe seguir siendo cuestionada?
• ¿Por qué la investigación educativa no solo debe resolver problemas, sino que también debe causarlos?
• Y, por último, ¿por qué la investigación educativa debe tener en cuenta su posición: cuestiones de límites, identidad y escala?
¿Qué suponen estas tres preguntas cuando las dirigimos específicamente a la Teoría de la Educación tomando, por supuesto, en consideración lo que dicen estos profesores en las editoriales mencionadas? En primer lugar, que una de las líneas de investigación que debe mantenerse permanentemente es el análisis crítico del propio sentido y alcance de la investigación en Teoría de la Educación (Säfström y Rytzler, 2023). Es decir, que una de las líneas de investigación de la Teoría de la Educación es la propia Teoría de la Educación.
Es verdad que hay un peligro académico con obsesionarnos excesivamente en mirar nuestro propio ombligo o quedarnos absortos observando el dedo que apunta olvidándonos de la realidad a la que apuntamos. Siendo esto verdad, también lo es que necesitamos saber con qué apuntamos, es decir, con qué metodologías trabajamos, con qué instrumentos avanzamos en nuestro conocimiento, cuál es el sentido de nuestra tarea (Pagès, 2023), la finalidad de nuestro trabajo y la proyección práctica en el campo pedagógico.
Sobre esta cuestión es muy llamativa la diferencia de enfoque que hay en el contexto internacional y en el nuestro. En nuestro país esto ha supuesto mayoritariamente una discusión acerca de la identidad principal y definitoria de la Teoría de la Educación, esto es, si es un saber más especulativo, más tecnológico, más científico-experimental o más práctico-experiencial. Esto es así porque, como es sabido, en nuestra historia reciente destaca la paulatina implantación institucional de los estudios de pedagogía mediante la transformación de la misma desde una perspectiva más teórica y especulativa, de corte germánico, a un enfoque más práctico de la Teoría de la Educación, de corte anglosajón, vinculado principalmente a los problemas del currículum y de su didáctica; lo que ha provocado que, en nuestro país, muchas veces no se sabe ver bien la diferencia entre lo que hacen los teóricos de la educación y los didactas. En el ámbito internacional esta preocupación no se ha dado de forma tan acusada, salvo en el contexto latinoamericano, que siguen todavía más empeñados que nosotros en estas discusiones epistemológicas.





























