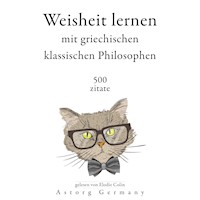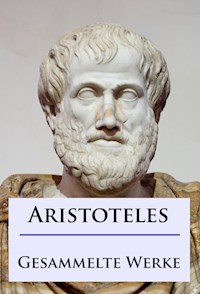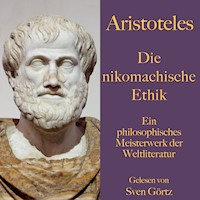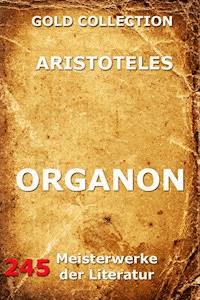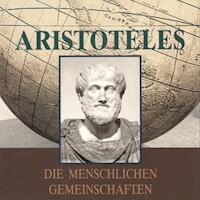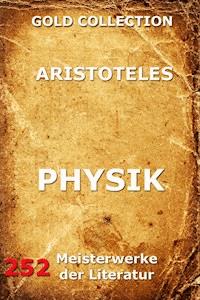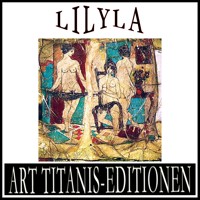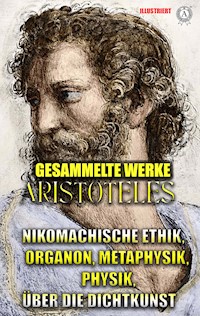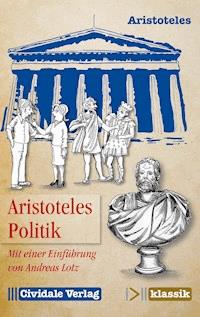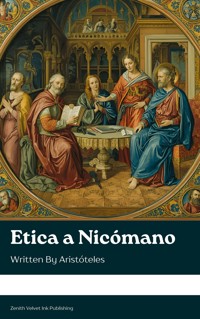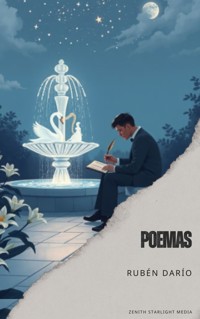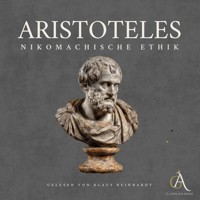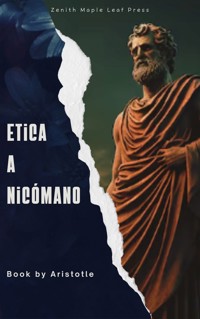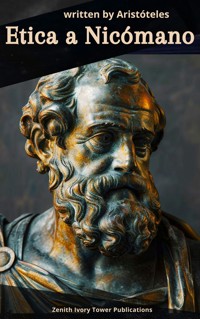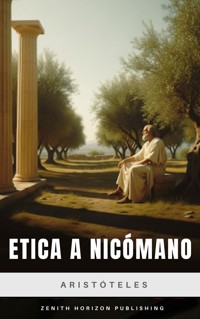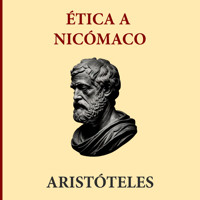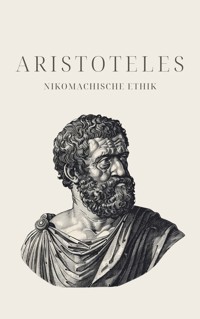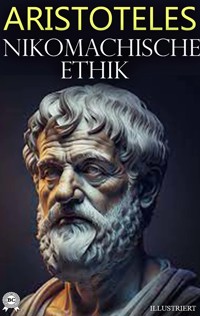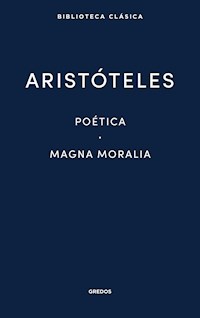
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Nueva Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Este volumen reúne dos obras áristotélicas, la primera de las cuales demuestra los amplios intereses del filósofo de Estagira en su afán de investigación, mientras que la segunda, más breve, aborda cuestiones éticas. La Poética es, dicho simple y llanamente, el tratado de crítica literaria con mayor repercusión histórica de cuantos se han escrito. Una obra que aún hoy debería ser una lectura ineludible para saber cómo se ha desarrollado el concepto de arte en Occidente. Por su parte, bajo el título Magna Moralia tenemos un tratado de ética cuya atribución a Aristóteles ha sido largamente discutida y en el que se debaten cuestiones como la esencia de la virtud o los fundamentos de la felicidad. Publicado originalmente en la BCG con el número 390, este volumen presenta las traducciones de Poética y Magna Moralia, realizadas por Teresa Martínez Manzano (Universidad de Salamanca) y Leonardo Rodríguez Duplá (Universidad Complutense de Madrid).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Biblioteca Clásica Gredos, fundada en 1977 y sin duda una de las más ambiciosas empresas culturales de nuestro país, surgió con el objetivo de poner a disposición de los lectores hispanohablantes el rico legado de la literatura grecolatina, bajo la atenta dirección de Carlos García Gual, para la sección griega, y de José Luis Moralejo y José Javier Iso, para la sección latina. Con 415 títulos publicados, constituye, con diferencia, la más extensa colección de versiones castellanas de autores clásicos.
Publicado originalmente en la BCG con el número 390, este volumen presenta las traducciones de la Poética y la Magna Moralia, realizadas por Teresa Martínez Manzano (Universidad de Salamanca) y Leonardo Rodríguez Duplá (Universidad Complutense de Madrid).
Asesor de la colección: Luis Unceta Gómez.
La traducción de este volumen
ha sido revisada por David Hernández de la Fuente.
© de las introducciones, la traducción y las notas: Teresa Martínez Manzano y Leonardo Rodríguez Duplá.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en la Biblioteca Clásica Gredos: 2011.
Primera edición en este formato: enero de 2020.
RBA • GREDOS
REF.: GEBO460
ISBN: 978-84-249-3757-7
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor
cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidaspor la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
POÉTICA
INTRODUCCIÓN
1.CARÁCTER Y CONTENIDO DE LA «POÉTICA»
La Poética de Aristóteles es sin duda el tratado de crítica literaria con mayor repercusión histórica de cuantos se han escrito. Su irradiación se deja sentir intensamente todavía en nuestros días, buena prueba de que ni siquiera la reacción contra el clasicismo estético característica del período romántico supuso una barrera infranqueable para el influjo ejercido por esta obra. En el siglo XX, artistas como Paul Klee han interpretado expresamente su propia actividad creadora en términos de «imitación de la naturaleza». En la misma centuria, las reflexiones del filósofo de Estagira han sido una fuente principal de inspiración para los miembros de la pujante escuela de crítica literaria a los que suele conocerse como «neoaristotélicos de Chicago» (recordemos los nombres de sus dos figuras más representativas, Ronald Crane y Richard McKeon1). Todavía hoy, las ideas expuestas en la Poética de Aristóteles están en el centro de numerosas discusiones que, rebasando el ámbito de la teoría literaria, afectan a la reflexión sobre el arte en su conjunto2.
Conviene recordar, sin embargo, que el influjo ejercido por este tratado aristotélico ha sido más bien tardío, y se debe principalmente al imponente trabajo de edición, traducción y comentario llevado a cabo en el marco del humanismo italiano. En la Antigüedad, en cambio, la Poética apenas fue conocida y discutida. Tengamos en cuenta que, al igual que la mayoría de los tratados que conforman el corpus aristotelicum, la Poética no es una obra pensada para su publicación y difusión, sino un texto para uso interno de la escuela3. Se trata, según la opinión más extendida, de las notas de que se servía el propio Aristóteles en sus clases. Este origen explica en alguna medida la legendaria dificultad del texto. El docente que toma notas para impartir una lección magistral no necesita formular con entera precisión las ideas que desea exponer, sino que a menudo se limita a expresarlas del modo más económico posible, a modo de simple recordatorio de aquellos contenidos que luego, en el curso de la exposición oral, ampliará y precisará. Este modo de proceder, típico de los tratados aristotélicos, da lugar en ocasiones a textos de increíble condensación. Es célebre a este respecto un pasaje de la Metafísica en el que, en el reducido espacio de cuatro líneas (I 9, 990b 11-15), se mencionan tres argumentos platónicos con sus correspondientes refutaciones aristotélicas. También en el caso de la Poética el estilo es con frecuencia elíptico, lo cual ha proporcionado numerosos quebraderos de cabeza a los intérpretes. Además, es muy probable que el ciclo de lecciones recogido en esta obra fuera impartido varias veces por Aristóteles, el cual habría ido añadiendo nuevas consideraciones al texto original con el paso de los años, pero sin llegar a darle una forma definitiva que eliminara las incoherencias y los defectos de construcción que han sido señalados por la crítica4.
A las dificultades señaladas se suman las derivadas de la azarosa transmisión del texto. La Poética, tal como hoy la conocemos, es un texto mutilado. En vano buscaremos en ella el tratamiento de lo cómico al que se alude en dos ocasiones en la Retórica (I 11, 1372a 1-2 y III 18, 1419b 6-7) o el tratamiento de la kátharsis al que se hace referencia en la Política (1341b 38). Posiblemente, ambas piezas teóricas formaban parte del libro II de la Poética, que no ha sobrevivido. Sabemos, en efecto, gracias a un catálogo helenístico de los escritos aristotélicos que nos ha sido transmitido por Diógenes Laercio (V 21-24), que la Poética constaba originalmente de dos libros. Conservamos únicamente el libro I, en el que se estudian la tragedia y la epopeya, pero ya en fecha muy temprana se perdió el libro II, dedicado a la comedia y quizá también a la poesía yámbica. (Sin embargo, en París se conserva el llamado Tractatus Coislinianus, un manuscrito griego medieval que, en opinión de algunos, contiene un resumen del libro II de la Poética5).
El texto no solo nos ha llegado incompleto, sino que la parte que conservamos se encuentra en un estado muy imperfecto, donde abundan las lagunas y corruptelas. Generaciones de filólogos han sugerido enmiendas y conjeturas, hasta llegar a la edición que hoy se considera como canónica, publicada por Rudolf Kassel en 1965. Pero resulta sintomático que todos los traductores posteriores se sientan en la necesidad de anteponer a su versión del texto aristotélico una larga lista de discrepancias respecto del texto de Kassel. Por ejemplo, García Yebra, autor de la mejor versión española hasta el presente, se aparta de Kassel... ¡en 125 ocasiones! Teniendo en cuenta que el texto apenas ocupa 16 páginas de la edición de Bekker, esto da una idea de su grado de corrupción y dificultad.
Consideremos ahora brevemente el contenido de la obra. Todas las ediciones modernas siguen la división en 26 capítulos (división que no se remonta al propio Aristóteles). Estos capítulos pueden ser agrupados en tres secciones netamente diferenciadas por su contenido: la primera (capítulos 1-5) tiene el carácter de una introducción general; la segunda (capítulos 6-22) está dedicada al estudio de la tragedia; y la tercera (capítulos 23-26) se ocupa de la epopeya.
Dentro de la sección primera cabe distinguir dos partes: la primera (capítulos 1-3) ofrece una definición de la poesía y señala los criterios con ayuda de los cuales esta se divide en sus distintos géneros; mientras que la segunda parte (capítulos 4-5) está dedicada a una consideración genético-evolutiva: Aristóteles sitúa el origen de la poesía en la tendencia natural del hombre a la imitación y ensaya una reconstrucción del orden cronológico en que fueron surgiendo los distintos géneros literarios. Esta reconstrucción arroja como resultado la imagen cuasi-biológica de un proceso encaminado al logro de la forma de plenitud de los géneros literarios. Esto está relacionado con el carácter a la vez descriptivo y normativo del tratado, al que nos referiremos más tarde.
La estructura de la segunda sección, que es con mucho la más extensa, es indicada por Aristóteles en el capítulo 6, en el que se formula la definición de la tragedia y se señalan sus elementos constitutivos. Estos elementos, que en la tradición se conocen como «partes cualitativas» de la tragedia, son seis: el argumento, los caracteres, el pensamiento, la dicción, la puesta en escena y el canto. Estos elementos reciben un tratamiento de muy desigual extensión en los capítulos subsiguientes. La parte del león se la lleva el argumento, al que Aristóteles considera «el principio y como el alma de la tragedia», y al que dedica los capítulos 7-14 y 16-18. A los caracteres dedica el capítulo 15; al pensamiento el capítulo 19; y a la dicción los capítulos 19-22. Sorprendentemente, ni la puesta en escena ni el canto reciben tratamiento alguno. A esto hay que añadir el tratamiento en el capítulo 12 de las llamadas «partes cuantitativas» de la tragedia: prólogo, episodio, éxodo y parte coral.
Finalmente, los cuatro capítulos de que consta la sección tercera están dedicados a la epopeya. Como este género literario tiene muchos elementos en común con la tragedia, Aristóteles remite a menudo a lo dicho en la sección anterior. Los capítulos 23 y 24 están dedicados a la unidad de la acción y a las partes de la epopeya. El capítulo 25 trata de problemas de crítica textual homérica. Y el último capítulo, el 26, compara los méritos de la tragedia y los de la epopeya, alcanzando la conclusión de que la tragedia es el género poético supremo.
Retomemos ahora una cuestión que ha sido mencionada anteriormente. ¿Es la Poética un tratado de carácter empírico-descriptivo o más bien de carácter normativo? En realidad es ambas cosas a la vez. Aristóteles, como todos los griegos cultos de su época, tenía amplios conocimientos de poesía, y está claro que su definición de la tragedia y de sus partes cuantitativas y cualitativas se orienta por la práctica habitual de los grandes autores trágicos. Por otra parte, nos consta que cultivó la historia de la literatura en su obra Sobre los poetas, de la que solo se conservan algunos fragmentos, y que promovió investigaciones conducentes a la elaboración de un listado de los vencedores en los concursos dramáticos celebrados con ocasión de las fiestas dionisíacas. Sabemos asimismo que durante su estancia en la corte de Pella compuso una obra en seis libros dedicada al examen de problemas de crítica textual homérica. Pero sería erróneo pensar que su intención era únicamente la de describir el modo como de hecho se habían cultivado los distintos géneros literarios. Ya en las primeras líneas de la Poética afirma Aristóteles su propósito de explicar «cómo se deben construir los argumentos si se quiere que la composición poética resulte bien» (1447a 9-10), anunciando así la dimensión normativa de su tratado. De igual manera, el estudio de la evolución histórica de los géneros literarios entiende esa evolución como un proceso teleológico orientado a la perfección de cada forma poética, lo cual presupone claramente un criterio normativo de enjuiciamiento. Por otra parte, algunos aspectos de la caracterización aristotélica de la tragedia delatan un distanciamiento crítico de la práctica habitual de los autores clásicos: es el caso de su minusvaloración del papel del coro y de la dimensión lírica de la tragedia. No faltan, por tanto, elementos normativos en la Poética, si bien éstos son demasiado generales y abstractos como para permitir una lectura preceptista del tratado.
2.SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL TEXTO
¿En qué momento se perdió el libro II? No podemos saberlo, pues nuestra información sobre el destino de los tratados aristotélicos desde que Teofrasto asume la dirección del Liceo hasta su publicación por Andrónico de Rodas es muy escasa. Fuentes antiguas (Estrabón y Plutarco) relatan que los escritos utilizados en la escuela fueron entregados por Teofrasto a Neleo, el cual los escondió en una cueva para que no cayeran en manos de los reyes de Pérgamo, ávidos de libros. Solo a comienzos del siglo I a. C. fueron redescubiertos y llevados por Sila a Roma, donde fueron editados por Andrónico. Para entonces ya faltaba el libro II. En los siglos siguientes la Poética recibió escasa atención, y de hecho son muy pocas las alusiones o citas de la obra que se conservan.
Una circunstancia de decisiva importancia para la transmisión del texto fue el interés que mereció a Temistio, quien a mediados del siglo IV enseñaba en su escuela de Constantinopla practicando la paráfrasis de los tratados aristotélicos. Se sabe que compuso una obra sobre la Poética, que no se conserva, y consta asimismo que para ello trabajó con una copia del texto aristotélico confeccionada por él mismo (tal vez para la biblioteca imperial, pues Temistio gozó del favor de la corte de Constantino).
Después, por espacio de tres siglos, el estudio de la filosofía griega, incluida la aristotélica, conoció un profundo declive en Constantinopla. Sin embargo, en el siglo VII enseñó en esa ciudad Esteban de Alejandría. El viejo códice de Temistio es recuperado del olvido e incluso se elabora una nueva copia del mismo, todavía en letra uncial.
A partir de este momento, el interés por Aristóteles se mantuvo vivo en Constantinopla. Esto explica que durante los primeros decenios del siglo IX al-Mamun, califa de Bagdad, se procurara en esa ciudad manuscritos griegos aristotélicos y que en 814 recalara también en Bagdad el gran traductor siríaco-arábigo Hunain ibn Ishaq con objeto de reunir materiales para su versiones de Aristóteles. En estos mismos años se produce asimismo la reescritura en letra minúscula de todos los tratados aristotélicos que nos ha legado la tradición.
El mencionado Hunain ibn Ishaq, médico nestoriano, fue director de la Academia de Traductores fundada en Bagdad por el califa al-Mamun en 830. En ese centro trabajó asimismo su hijo, Ishaq ibn Hunain, que hacia el año 900 realizó la traducción siríaca de la Poética. En torno a 932, otro sabio nestoriano, Abu Bishr Matta, tradujo al árabe esa versión siríaca. Esta traducción al árabe, cuyo texto se conserva en el códice Parisinus arab. 2346, es la fuente principal de los Cánones de poesía publicados por al-Farabi a mediados del siglo X. En la centuria siguiente, la Poética de Aristóteles sería comentada por el médico árabe Avicena, mientras que en la segunda mitad del s. XII Averroes compondría dos comentarios de esa obra, conocidos respectivamente como Comentario breve y Comentario medio. Este último fue traducido al latín en Toledo por Hermannus Alemannus en 1254 con el título de Poetria, convirtiéndose en la Edad Media en la obra latina de referencia sobre la Poética. Una traducción latina ad verbum de la Poética fue realizada en 1278 por Guillermo de Moerbeke, aunque la ausencia del teatro en los siglos XIII y XIV impidió seguramente que el tratado de Aristóteles alcanzase mayor resonancia en Occidente pese a la existencia de estas versiones.
Hasta aquí el relato de los avatares del texto aristotélico en su transmisión indirecta, que le hizo viajar desde Constantinopla a Toledo a través de cuatro lenguas.
Consideremos ahora, también brevemente, la segunda línea de transmisión, la que se realizó en lengua griega. El manuscrito griego de la Poética más antiguo de cuantos se conservan es el Parisinus gr. 1741 (conocido como A). Se trata de un códice bizantino que data del siglo X. Se acepta comúnmente que este manuscrito deriva de alguno de los ejemplares griegos de la Poética mencionados anteriormente, sea del copiado por Temistio en el siglo IV, o bien de la copia de este efectuada en tiempos de Esteban de Alejandría en el siglo VII. El códice Parisinus, que muestra el exlibris de Teodoro Escutariota, cuya biblioteca se encontraba en Constantinopla a mediados del siglo XIII, se hallaba todavía en 1427 en la capital del Imperio bizantino, de donde llegó a Italia antes de 1468. A mediados del siglo XVI perteneció a la colección de manuscritos del cardenal Ridolfi, de donde pasó a Francia todavía en el mismo siglo.
El segundo manuscrito griego de la Poética por orden de antigüedad es el Riccardianus gr. 46 (conocido como B). Data aproximadamente de 1300, y fue elaborado posiblemente en Constantinopla. El editor de Aristóteles Susemihl fue su descubridor en 1876.
Durante los siglos XV y XVI el texto griego de la Poética se copió profusamente, como testimonia una treintena larga de codices recentiores hoy conservados, entre ellos el Estensis α. T. 8. 3 (100), base de la traducción latina de Giorgio Valla publicada en 1498; y el Parisinus gr. 2038, en una copia del cual se apoya la edición príncipe de la Poética editada por Demetrio Ducas y publicada por Aldo Manuzio en 1508. Estos códices derivan del Parisinus gr. 1741, aunque también se registran algunas contaminaciones del Riccardianus gr. 46, lo cual ha permitido la reconstrucción de ciertos pasajes perdidos en este último. Es interesante señalar el dato de que ni la Poética ni la Retórica fueron incluidas por Aldo en sus cinco volúmenes de la Opera omnia aristotélica que se publicaron entre 1495 y 1498, sino en el posterior volumen de los Rhetores graeci de 1508. La razón de esta exclusión es de orden cultural y filosófico: Aldo quería desvincularse de las ediciones «averroístas», en las que la Poética y la Retórica se consideraban una parte de las obras lógicas de Aristóteles6. La verdadera primera edición de la Opera Omnia de Aristóteles en la que se incluye tanto la Poética como la Retórica es la de Erasmo (Basilea, 1531).
A lo largo del siglo XVI se suceden, sobre todo en Italia, las contribuciones en el campo de la crítica textual, la traducción y el comentario. Mencionemos únicamente la nueva traducción latina de Guglielmo Pazzi, publicada por Aldo en 1536; los comentarios de Maggi y Lombardi (Venecia, 1550) y Robortello (Florencia, 1548); la crítica de la edición aldina llevada a cabo por Vettori (1560); y la edición crítica del texto de la Poética de Castelvetro, acompañada de la primera traducción al italiano y de un extenso comentario (15707). Pese a que el período de la mayor producción exegética en Italia sobre la Poética es el de la segunda mitad del siglo XVI, debe reconocerse el papel pionero de Poliziano en el redescubrimiento y revalorización de esta obra, que el gran humanista florentino explicó en sus clases.
En este punto parece oportuno dedicar unas líneas a la recepción de la Poética en España durante el siglo XVI8. Entre los helenistas españoles de esa centuria el texto aristotélico no era desconocido, como prueba el hecho de que Diego Hurtado de Mendoza poseyera ca. 1550 un manuscrito de la Poética que prestó a Vincenzo Maggi para su comentario9 y que Fernando de Herrera conociera la Poética a través del comentario de Castelvetro. En la universidad, la Poética fue divulgada en primer lugar gracias a la iniciativa del helenista Pedro Juan Núñez, activo en Valencia, Zaragoza y Barcelona, el cual explicaba tanto la Poética como la Retórica como parte de sus cursos de filosofía, considerando la disciplina de la poética como propedéutica para el estudio de la retórica. Su comentario a la Poética no se ha conservado, aunque sí lo han hecho unos apuntes de un alumno suyo tomados en sus clases hacia 1573 en una singular mezcla de catalán, castellano y latín y en los que se encuentran referencias tanto al texto griego como a una versión latina10. Al período de docencia de Núñez en las aulas zaragozanas ca. 1560 corresponde un manuscrito de la Biblioteca Capitular de la Seo en parte de mano del alumno de Núñez Bartolomé Llorente y que recoge algunas explicaciones sobre la Poética dadas por su maestro. Además, un manuscrito de la Universidad Yale contiene una traducción latina parcial de la Poética autógrafa también de Llorente y que corresponde al parecer a la versión del propio Núñez de esta obra11.
Una muestra más de la utilización de la Poética en la universidad española la ofrece Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, de quien sabemos que leyó esta obra y la comentó en clase en Salamanca en la primera parte del curso académico de 1576-157712. Posteriormente, la Poética se difundirá en España a través de la Philosophia Antigua Poetica de A. López Pinciano aparecida en 1596.
Concluyamos este resumen mencionando que las dos principales líneas de transmisión del texto (la indirecta a través del siríaco y la directa en lengua griega) llegaron a confluir en un mismo ambiente cultural gracias a que, en 1481, vio la luz en Venecia la editio princeps de la Poetria de Hermannus Alemannus (que es, como se recordará, la traducción latina del Comentario Medio de Averroes). Sin embargo, la rica tradición de comentarios árabes de la Poética no llegó a ejercer un influjo apreciable sobre los comentaristas del humanismo italiano. Debe tenerse en cuenta que la recepción de la Poética en el humanismo está condicionada por una actitud ambivalente hacia Aristóteles y el aristotelismo13. Por una parte, se registra un vivo interés por los aspectos empiristas de la filosofía aristotélica, así como por su fundamentación del rango y de la esencia de la literatura y el arte. Por otra, este renovado interés por Aristóteles es resultado de una crítica del aristotelismo recibido, en especial en su versión escolástica, en la que se ve un sistema abstracto y dogmático, compuesto de distinciones conceptuales vacías. Si los comentarios árabes a la Poética fueron descartados por la nueva sensibilidad, ello se debió a que fueron asimilados a la tradición del aristotelismo escolástico. Un síntoma elocuente de esta situación es el hecho de que la conclusión de la edición latina de las obras completas de Averroes (Venecia, 1562), en vez de dar un nuevo impulso al estudio de este autor, coincidió con el final del interés general por su pensamiento, del que a partir de entonces solo se iban a ocupar los orientalistas.
3.«ARS IMITATUR NATURAM»
En lo que sigue vamos a ocuparnos brevemente de dos de los más difíciles y fecundos problemas a los que se enfrenta el lector de la Poética de Aristóteles: la concepción del arte como imitación y la función catártica de la tragedia. Por descontado, no es nuestro propósito resolver estas cuestiones laberínticas, sino únicamente indicar dónde estriban las dificultades principales aparejadas a los conceptos de imitación y catarsis, y en qué dirección habría que avanzar en la búsqueda de una solución.
Como es sabido, el concepto de imitación desempeña una función capital en la Poética de Aristóteles. Ya en las primeras páginas de la obra se afirma que la literatura, la música, la pintura y la danza son imitaciones, una tesis que es desarrollada luego en múltiples lugares de la exposición. Desde entonces, el principio ars imitatur naturam ha pasado a ser uno de los lugares comunes de la reflexión occidental sobre el arte. Pero aunque la Poética haga abundante uso del concepto de mímesis, el principio «el arte imita a la naturaleza» no aparece nunca enunciado explícitamente en el texto conservado de esta obra. Para encontrarlo hemos de acudir al libro II de la Física (II 2, 194a 21-22; 8, 199a 15-17). Echemos un rápido vistazo a ese texto importantísimo.
El propósito de Aristóteles es defender una visión finalista de la naturaleza14. Para filósofos como Demócrito o Empédocles el cosmos es fruto del azar y la necesidad, o dicho en un lenguaje más actual: el cosmos es el resultado de un proceso evolutivo ciego. Aristóteles, en cambio, sostiene que todos los procesos naturales se orientan a la consecución de un télos, de una forma de plenitud específica. Esto quiere decir que Aristóteles defiende conscientemente una visión antropomórfica de la naturaleza, pues el hecho de perseguir fines es un rasgo característico de la conducta humana. Ahora bien, el ámbito en el que la persecución de fines por parte del hombre está más claramente deletreado es el arte (téchne¯): el zapatero, por ejemplo, fabrica zapatos teniendo una idea clara del fin que se propone y arbitrando los medios necesarios para ello. Por eso, si Aristóteles lograra mostrar que el arte humano y la espontaneidad natural proceden de manera análoga, habría demostrado que también en la naturaleza operan causas finales.
Pues bien, en el capítulo 8 del libro II de la Física, Aristóteles propone cuatro interesantes argumentos para probar su hipótesis finalista. Por razones de espacio consideraremos únicamente el último argumento, con el que Aristóteles se desembaraza de una objeción frecuente. La objeción sostiene que en la naturaleza no puede haber finalidad porque la finalidad presupone representación consciente del fin perseguido, y en la naturaleza no hay conciencia; sería absurdo, en efecto, sostener que el árbol hunde sus raíces en la tierra buscando conscientemente el agua que necesita. La sutil réplica de Aristóteles a esta objeción consiste en mostrar que la persecución de fines no está necesariamente ligada a su representación consciente. Todo arte se define por el fin que se propone alcanzar, pero el mejor artista no es aquel que reflexiona a cada paso, sino el que practica su arte sin necesidad de pararse a pensar —el mejor pianista no es el que consulta constantemente la partitura y prueba ahora esta tecla y luego aquella—. Según esto, la naturaleza ha de ser concebida como el artista consumado, aquel que ha interiorizado su arte hasta el punto de convertirlo en pura espontaneidad no mediada por la reflexión. Y los artistas humanos imitan a la naturaleza en el sentido de que aspiran a alcanzar el grado de perfección que ella exhibe en el ejercicio de su arte.
Para entender el alcance del profundo argumento aristotélico es necesario tener en cuenta que el término téchne¯, empleado en la Física, se refiere indistintamente a las artes útiles (como el arte del zapatero o el arte médica) y a las bellas artes. Este hecho puede sorprender al lector moderno, acostumbrado a distinguir estas dos cosas. Pero, como ha mostrado Paul Kristeller en un trabajo clásico, la distinción entre artes útiles y bellas es un fruto de las ideas estéticas del siglo XVIII, ajeno como tal al pensamiento clásico15. Es precisamente la flexibilidad semántica del término téchne¯ la que nos permite tender un puente entre la Física y la Poética y arrojar luz sobre la tesis de Aristóteles de que las bellas artes son imitaciones.
De entrada, el principio según el cual el arte imita a la naturaleza posee mayor verosimilitud cuando se piensa en las técnicas productivas. La perfección con que los pájaros construyen sus nidos, las arañas tejen sus telas o las abejas forman las celdas hexagonales de los panales se sugiere por sí misma como un modelo de habilidad artesanal. O consideremos otro ejemplo: hoy la ingeniería aeronáutica se sirve de simulaciones informáticas del movimiento de las alas de las aves para perfeccionar la construcción de las aeronaves humanas. Pero también en el ámbito de las bellas artes han existido siempre tendencias estéticas que proponen la imitación de la naturaleza como ideal normativo. Del pintor griego Zeuxis se decía que pintaba racimos de uva con tal perfección que los pájaros picoteaban en ellos. Sin embargo, numerosas tendencias artísticas modernas han renunciado al realismo, llegando a desembocar en las formas más abstractas del arte no figurativo. Diríase que en estos casos el principio ars imitatur naturam es inaplicable. Así las cosas, resulta perfectamente comprensible que el mencionado principio haya sido abandonado por algunas doctrinas estéticas contemporáneas.
Pero tal vez este abandono obedezca a una comprensión defectuosa del sentido del principio. En este punto puede sernos de utilidad recordar el bello epitafio compuesto por el cardenal Bembo para la tumba de Rafael, que se encuentra en el Panteón romano. El epitafio dice así: Ille hic est Raphael. Timuit quo sospite vinci / rerum magna parens et moriente mori (traducido al español: «Aquí yace Rafael. La gran engendradora de las cosas temió ser vencida cuando él vivía, y morir habiendo él muerto»). La rerum magna parens a la que alude el cardenal Bembo es, evidentemente, la naturaleza; pero el modo como se la designa indica a las claras que no se trata de la natura naturata (es decir, del conjunto de todas las cosas naturales), sino de la naturanaturans (es decir, de la naturaleza entendida como arché, como principio del que brotan las cosas que no han sido hechas por el hombre). De acuerdo con esto, el principio ars imitatur naturam no establece una comparación entre los productos del arte humano y los seres naturales, sino más bien entre la actividad creadora del artista y la espontaneidad creadora de la rerum magna parens. Esto no excluye, claro está, que se den relaciones de semejanza entre las obras de arte y los seres naturales. Pero, en primer lugar, esa semejanza no es forzoso entenderla en el sentido del arte realista, como si la misión del arte hubiera de reducirse a crear copias fieles del aspecto externo de los seres naturales. En segundo lugar, y esto es lo más importante, esas relaciones de semejanza son la consecuencia de una semejanza más profunda: la que se da entre la acción creadora del artista y la acción creadora de la naturaleza.
Pensemos en el caso de Cézanne. Lo que él llama «réalisation» no es otra cosa que imitación de la naturaleza en el sentido de natura naturans. Sus cuadros son precisamente re-creaciones: se trata de hacer surgir nuevamente sobre el lienzo los phýsei ónta. Dicho con palabras de Klee, el artista se afana «por crear obras que son una metáfora de las obras de Dios16».
4.«KÁTHARSIS»
La doctrina de la catarsis es sin duda el aspecto más célebre de la teoría aristotélica de la tragedia, pero también el más enigmático. Su importancia queda subrayada por el hecho de que Aristóteles la menciona en el contexto de su definición de la tragedia, indicando de este modo que es un elemento esencial de su modo de entender este género literario. De la tragedia se afirma, en efecto, «que mediante la compasión (éleos) y el temor (phóbos) lleva a cabo la purificación (kátharsis) de tales afecciones» (1449b 27-28). Pero, a pesar de la gran importancia que corresponde a esta pieza teórica, la catarsis no vuelve a ser mencionada en el resto del texto conservado, lo cual hace pensar que Aristóteles se habría ocupado de este problema en el libro II del tratado, que como sabemos no se conserva. Desde el Renacimiento hasta nuestros días se han multiplicado los esfuerzos interpretativos por aclarar el sentido de la catarsis trágica, sin que se haya alcanzado acuerdo entre los intérpretes.
El planteamiento adecuado de la cuestión exige una previa aproximación filosófica y lingüística. Por lo que se refiere al trasfondo filosófico, no cabe duda de que la doctrina aristotélica contiene una crítica explícita de la actitud de Platón hacia la poesía recibida. Platón había sostenido en el libro X de La república que la poesía tradicional se dirige, no al alma del hombre en su totalidad, sino únicamente a su parte irracional, es decir, a sus pasiones; y que las apariencias creadas por el poeta no surten un efecto benéfico en el alma, sino perjudicial. De ahí la severa sentencia de Platón, quien sostiene que en una polis bien ordenada el único género poético que debería estar permitido son los himnos en alabanza de la bondad de los dioses y la virtudes de los hombres. Frente a este modo de pensar, Aristóteles cree que la poesía trágica no presenta imitaciones degradadas de la realidad, sino verdades universales que interpelan al espectador tanto en el plano intelectual como en el emocional. La compasión y el temor provocados por la tragedia conducen a la catarsis de tales pasiones, la cual es beneficiosa para el alma.
El problema estriba, como queda dicho, en que no sabemos a ciencia cierta qué entendía Aristóteles por catarsis. Una consideración puramente lingüística de la cuestión no resuelve el problema, pero al menos permite señalar las direcciones en las que cabría buscar su solución. El término kátharsis era utilizado con anterioridad a Aristóteles en dos contextos principales. Por una parte es utilizado en un contexto religioso para aludir a las ceremonias rituales de purificación; por otra, se emplea en un contexto médico en referencia a la purgación o eliminación de sustancias nocivas para el organismo. Esto explica que unos traductores traduzcan kátharsis por «purificación» y otros por «purgación». Estas traducciones no son inocentes, sino que van ligadas a opciones interpretativas concretas, como veremos enseguida.
Aunque sobre el tema de la catarsis han corrido y siguen corriendo ríos de tinta, cabe clasificar grosso modo las principales líneas interpretativas en dos grandes grupos. Las interpretaciones del primer grupo consideran que el uso aristotélico de kátharsis es una metáfora que se apoya en el sentido religioso de la palabra (kátharsis como purificación del alma, expiación de una culpa), y le otorgan un significado moral. Esta ha sido la hipótesis interpretativa dominante desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, si bien se registran diferencias importantes en el modo como los partidarios de esta interpretación describen el beneficio moral que proporciona la tragedia.
Según Pietro Vettori la función catártica de la tragedia consiste en moderar el conjunto de las pasiones humanas. Vettori se apoya sin duda en la concepción aristotélica de la virtud como término medio (mesóte¯s), y piensa que la tragedia, al excitar y mitigar dos pasiones principales, corrige la desmesura del resto de las pasiones: [Tragoedia] curat impetum exultantiamque perturbationum omnium ope duarum, quas factis, quae in scena inducit, excitat moderaturque, id est misericordiae et metus17. Próxima a la de Vettori es la interpretación de Alessandro Piccolomini18.
En la imponente nómina de los defensores de esta interpretación se cuenta asimismo el alemán Lessing19. La principal diferencia con respecto a sus precursores Vettori y Piccolomini consiste en que para Lessing la compasión y el miedo no solo son el desencadenante de la catarsis, sino también el objeto en el que esta opera. Según esto, la compasión y el miedo trágicos servirían para moderar únicamente estas dos pasiones, dando lugar a las virtudes correspondientes, pero dejarían intactas las demás pasiones humanas.
Pasemos a considerar ahora el segundo grupo de interpretaciones, que son las que se orientan por el sentido médico de la palabra kátharsis. Este enfoque de la cuestión se remonta a las investigaciones realizadas por el austríaco Bernays a mediados del siglo XIX, y ha sido hasta hace poco el enfoque dominante20. Según este estudioso, la catarsis trágica no ha de ser entendida en sentido moral, sino en sentido terapéutico. En su opinión, la tragedia no trata de reprimir o moderar el miedo y la compasión, sino que excita y provoca estas pasiones para así facilitar su descarga y la consiguiente recuperación del equilibrio psíquico del espectador. Si la interpretación moral de la catarsis se apoyaba sobre todo en la teoría aristotélica de la virtud como justo medio, la interpretación médica de Bernays se basaba sobre todo en los pasajes del libro VIII de la Política en los que Aristóteles atribuye una función terapéutica a la música de entretenimiento.
La posición de Bernays ha sido adoptada en el siglo XX por Schadewaldt, quien ha sostenido que el placer que proporciona la tragedia ha de ser entendido como una experiencia de alivio, es decir, como el placer que proporciona al espectador la liberación de la compasión y el miedo previamente excitados por los hechos trágicos representados en el escenario21.
Pese a la impresionante erudición con que ha sido defendida, la interpretación médica de la catarsis aristotélica resulta contraintuitiva. ¿Cabe realmente pensar que Aristóteles no haya atribuido a la tragedia ningún potencial educativo, ninguna capacidad para la educación y la mejora moral de los espectadores? No debemos olvidar que en el capítulo 9 de la Poética se afirma que la poesía es un arte «más filosófico y serio» que la historiografía; y que en el capítulo 6 se afirma que la acción representada en la tragedia ha de poseer seriedad moral. Lo cual implica que la tragedia exige en el espectador una amplia gama de reacciones intelectuales, emocionales y morales, sin las cuales la tragedia no produce un efecto catártico. Esto explica que en el momento presente algunos especialistas muy destacados, como Halliwell y Janko, se inclinen por una interpretación de la catarsis más próxima al modelo moral que al médico, mientras que otros, como Fuhrmann, aboguen por una vía intermedia que combine elementos de ambas interpretaciones. Al igual que ocurre con el concepto de míme¯sis, la discusión sobre la kátharsis sigue abierta: la Poética de Aristóteles sigue dando que pensar.
5. NOTA SOBRE LA PRESENTE TRADUCCIÓN
La versión que aquí se ofrece está basada en la edición de Rudolf Kassel, publicada en Oxford en 1965 y considerada desde entonces el texto de referencia para la Poética. Kassel polemiza fuertemente con las ediciones anteriores de Gudeman, Hardy y Rostagni, y se aparta también no pocas veces de la anterior edición oxoniense, debida a Bywater (1897). Allí donde nuestra traducción discrepa de las lecturas adoptadas por Kassel, lo hemos indicado en nota.
1En español puede consultarse la magnífica compilación de textos de esta escuela publicada por J. GARCÍA RODRÍGUEZ,Neoaristotélicos de Chicago, Madrid, 2000.
2Véase por ejemplo el importante libro de S. HALLIWELL, The Aesthetics of Mimesis, Princeton, 2002, cuyo subtítulo reza significativamente «Ancient Texts and Modern Problems».
3En Poét. 1454b 18 se renuncia a tratar más extensamente cierta cuestión alegando que ya ha sido suficientemente considerada en los «tratados publicados» (en toîs ekdedoménois lógois).
4Cf. M. FUHRMANN, Dichtungstheorie der Antike, Darmstadt, 1992, págs. 2-3.
5Cf.R. JANKO, Aristotle on Comedy. Towards a Reconstruction of Poetics II, Londres, 1984. La crítica se ha mostrado en general escéptica hacia la propuesta de Janko.
6Véase para este aspecto L. MINIO-PALUELLO, «Attività filosofico-editoriale aristotelica dell’Umanesimo», en Opuscula. The Latin Aristotle, Ámsterdam, 1972, págs. 483-500, en esp. 494.
7Para la recepción de la Poética en época humanística en los ss. XVy XVI puede leerse T. CIRILLO, «La circolazione della Poetica di Aristotele dal Medioevo al Rinascimento», Vichiana s. IV, 6 (2004), págs. 287-303; y S. PAGLIAROLI, «Lorenzo Valla e la Poetica di Aristotele», Studi Medievali e Umanistici 2 (2004), págs. 352-356.
8Para el conocimiento de la Poética en la España medieval cf. C. FAULHABER, «Retóricas clásicas y medievales en bibliotecas castellanas», Abaco. Estudios sobre literatura española 4 (1973), págs. 151-300.
9Cf. A. PORRO, «Pier Vettori editore di testi greci. La Poetica di Aristotele», Italia Medioevale e Umanistica 26 (1983), págs. 307-358, en esp. 317-318.
10Estas notas de clase han sido editadas y comentadas por J. F. ALCINA ROVIRA, «El comentario a la Poética de Aristóteles de Pedro Juan Núñez», Excerpta Philologica 1 (1991), págs. 19-34.
11Se trata de dos testimonios sacados a la luz por Á. ESCOBAR, «Nuevos datos acerca de los comentarios de Pedro Juan Núñez a la Poética aristotélica», en J. M. MAESTRE, J. PASCUAL, L. CHARLO (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán, vol. II, Alcañiz-Madrid, 2002, págs. 779-788.
12Cf. J. LÓPEZ RUEDA, Helenistas españoles del s. XVI, Madrid, 1973, pág. 261.
13Este punto está muy bien tratado en el prólogo de A. Schmitt a su reciente traducción y comentario de la Poética. Cf.Aristoteles, Poetik, übersetzt und erläutert von Arbogast SCHMITT, Berlín, 2008.
14Cf. R. SPAEMANN – R. LÖW, Die Frage ‘Wozu?’, Múnich, 1981, págs. 51-78.
15Cf.P. KRISTELLER, «Das moderne System der Künste», en Humanismus und Renaissance II, Múnich, 1975, págs. 164-206. Sin embargo, la opinión de Kristeller ha sido criticada por S. HALLIWELL en su obra anteriormente citada The Aesthetics of Mimesis, págs. 7-9.
16Citado por R. SPAEMANN en su trabajo «Was heisst: ‘Die Kunst ahmt die Natur nach’?», Philosophisches Jahrbuch 114 (2007), págs. 247-264.
17P. VETTORI, Commentarii in primum librum Aristotelis de arte poetarum (1560), pág. 56 (= WEINBERG, pág. 464, n. 86).
18«... se recitarsi in scena veggiamo horribili avvenimenti tragici, vien per questo à mancar in noi gran parte dell’insolentia, della temerità, dell’arrogantia, dell’audacia et superbia nostra. Et vedendo le miserie et le pericoli â che son sottoposti... quegli ancora che per la potentia et grandezza soglion’ esser felici... veniamo a moderare il dolore negli infortuni... Vien parimenti â mitigarsi l’ira, l’invidia, et gli altri affetti che dal non ben conoscere l’instabilità della fortuna... fomento ricever sogliono»: A. PICCOLOMINI, Annotationi nel libro della Poetica d’Aristotile (1575), pág. 7 (= WEINBERG, p. 545, n. 150).
19G. E. LESSING, HamburgischeDramaturgie, en Werke und Briefe, vol. 6, Fráncfort, 1985, págs. 181-694.
20J. BERNAYS, Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der Tragödie, Hildesheim-Nueva York, 1970 (original de 1857).
21W. SCHADEWALDT, «Furcht und Mitleid?», Hermes 83 (1955), págs. 129-171.
BIBLIOGRAFÍA22
a)Principales ediciones, traducciones y comentarios
J. ALSINA CLOTA, Aristóteles. Poética, Barcelona, 1997 (3.a ed.).
F. BÁEZ, Poética de Aristóteles. Edición en griego, latín y castellano, Mérida, 2003.
I. BYWATER, Aristotelis De Arte Poetica, Oxford, 1897.
—,Aristotle, On the Art of Poetry. A revised text, with critical introduction, translation and commentary, Oxford, 1909.
Á. J. CAPPELLETTI, Aristóteles, Poética. Introducción, traducción y notas, Caracas, 1991.
G. F. ELSE, Aristotle’s Poetics: The Argument, Leiden, 1957.
V. GARCÍAYEBRA, ’Αριστoτέλoυς Περì Πoιητικnς. Aristotelis ars poetica. Poética de Aristóteles, Madrid, 1974.
A. GUDEMAN, Περì Πoιητικnς, Berlín, 1934.
S. HALLIWELL, The Poetics of Aristotle. Translation and Commentary, Londres, 1987.
J. HARDY, Aristote. Poétique, París, 1932.
O. HÖFFE (ed.), Aristotele. Poetik, Berlín, 2009.
R. JANKO, Aristotle. Poetics I with the Tractatus Coislinianus. A Hypothetical Reconstruction of Poetics II. The Fragments On the Poets, Indianapolis-Cambridge, 1987.
R. KASSEL, Aristotelis De Arte Poetica liber, Oxford, 1965.
D. LANZA, Aristotele. Poetica, Milán, 1987.
A. LÓPEZ EIRE, Aristóteles,Poética. Introducción, traducción, notas y comentario, Madrid, 2002.
D. W. LUCAS, Aristotle. Poetics, Oxford, 1968.
—,Aristotle, Poetics. Introduction, Commentary and Appendixes, Oxford, 1968.
S. MAS, Aristóteles, Poética. Traducción, introducción y notas, Madrid, 2000.
D. DE MONTMOLLIN, La Poétique d’Aristote, Neuchâtel, 1951.
A. ROSTAGNI, Aristotele. Poetica. Con introduzione, commento e appendice critica, Turín, 1927.
E. SCHLESINGER, Aristóteles, Poética. Traducción y notas, Buenos Aires, 1947, 1959, 2003.
A. SCHMITT, Aristoteles. Poetik, Darmstadt, 2008.
E. SINNOTT, Aristóteles, Poética. Traducción y notas, Buenos Aires, 2004.
J. TKATSCH, Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik des griechischen Textes, 2 vols., Viena-Leipzig, 1928-1932.
I. VAHLEN, Aristotelis De arte poetica liber, Leipzig, 1867 (reimpr. Hildesheim, 1964).
M. VALGIMIGLI, Aristotele. Poetica, Bari, 1946.
A. VILLAR LECUMBERRI, Aristóteles, Poética. Traducción, introducción y notas, Madrid, 2004.
b)Estudios
O. ANDERSEN, J. HAARBERG (eds.), Making sense of Aristotle. Essays in Poetics, Londres, 2001.
J. BARNESet al.,Articles on Aristotle. 4. Psychology and Aesthetics, Londres, 1979.
E. BELFIORE, Tragic Pleasures. Aristotle on Plot and Emotion, Princeton (NJ), 1992.
J. BERNAYS, Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie, Breslau, 1858 (reimpr. Hildesheim, 1970).
H. FLASHAR, «Die medizinischen Grundlagen der Lehre von der Wirkung der Dichtung in der griechischen Poetik», Hermes 84 (1956), págs. 12-48.
K. VON FRITZ, «Entstehung und Inhalt des neunten Kapitels von Aristoteles’ Poetik», en K. VON FRITZ, Antike und moderne Tragödie. Neun Abhandlungen, Berlín, 1962, págs. 430-460.
—,«Ein kleiner Beitrag zur Interpretation des 25. Kapitels von Aristoteles’ Poetik», Wiener Studien N.F. 10 (1976), págs. 160-164.
M. FUHRMANN, Einführung in die antike Dichtungstheorie, Darmstadt, 1973.
—,Die Dichtungstheorie der Antike. Aristoteles-Horaz-’Longin’. Eine Einführung, Darmstadt, 1992 (2.a ed.).
L. GOLDEN, «Catharsis», Transactions and Proceedings of the American Philological Association 93 (1962), págs. 51-60.
—,«The Clarification Theory of Katharsis», Hermes 104 (1967), págs. 437-452.
—,Aristotle on Tragic and Comic Mimesis, Atlanta, 1992.
S. HALLIWELL, The Aesthetics of Mimesis, Princeton (N.J.), 2002.
D. HARLFINGER, D. R. REINSCH, «Die Aristotelica des Parisinus gr. 1741», Philologus 114 (1970), págs. 28-50.
R. JANKO, Aristotle on Comedy, Londres, 1984.
P. LAÍN ENTRALGO, «La acción catártica de la tragedia o sobre las relaciones entre la poesía y la medicina», en Estudios de Historia de la Medicina y de Antropología médica, Madrid, 1943, págs. 319-361.
E. LOBEL, The Greek Manuscripts of Aristotle’s Poetics, Oxford, 1933.
A. LÓPEZ EIRE, «La léxis de la tragedia según la Poética de Aristóteles», Helmantica 44 (1993), págs. 91-131.
M. LUSERKE, Die aristotelische Katharsis, Hildesheim, 1991.
L.-E. PALACIOS, «La estructura del poema en Aristóteles», en Coloquios de historia y estructura de la obra literaria, Madrid, 1971, págs. 207-213.
—,