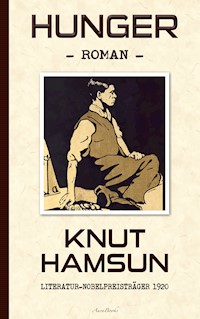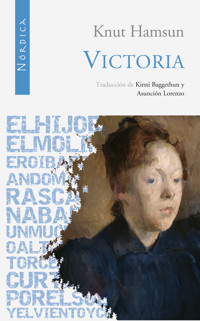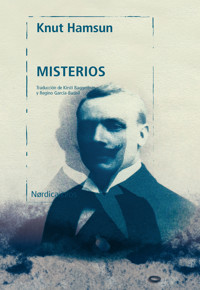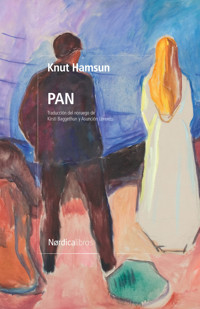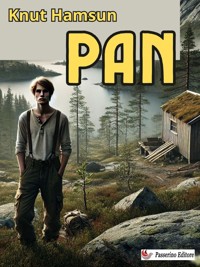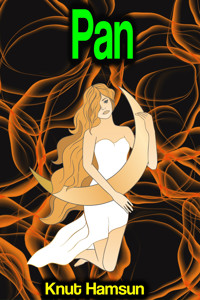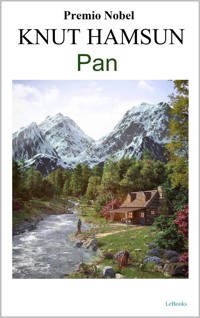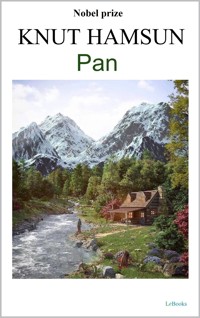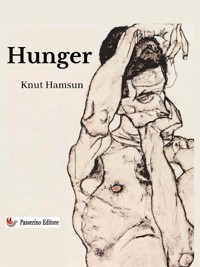Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Classic
- Sprache: Spanisch
En 1949, el mismo día en el que recibió la sentencia del tribunal noruego que le juzgaba por un supuesto delito de traición a la patria, Hamsun, un anciano de ochenta y nueve años que había pasado de ser el escritor más amado de su país al más odiado, escribió la frase final del manuscrito que se convertiría en su último libro, Por senderos que la maleza oculta: «San Juan 1948. Hoy el Tribunal Supremo ha dictado sentencia, y yo acabo mi escrito». Había comenzado a escribir en mayo de 1945, el mismo día en el que él y su esposa fueron arrestados. En este libro, mezcla de ficción y autobiografía, Hamsun, internado en un primer momento en una residencia de ancianos, y más adelante en la clínica psiquiátrica a la que fue trasladado en un intento de justificar sus hechos pasados mediante la locura, describe sus paseos, sus encuentros con la gente, sus recuerdos de infancia, así como reflexiones sobre su situación. Además de una muestra incuestionable de la gran potencia narrativa de Hamsun, la obra es un documento único para conocer los argumentos del escritor en aquel proceso al que se vio sometido por su apoyo al régimen de Quisling en la Noruega ocupada por los nazis desde 1942 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Una parte fundamental de la obra es su alegato de defensa ante el Tribunal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Knut Hamsun
Por senderos que la maleza oculta
Saga
Por senderos que la maleza oculta
Original title: Paa gjengrodde stier
Original language: Norwegian
Copyright © 1949, 2022 Knut Hamsun and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726488999
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Corre el año 1945.
El 26 de mayo llegó a Nørholm el comisario jefe de policía de Arendal para anunciarnos a mi esposa y a mí un arresto domiciliario de treinta días. No me habían avisado con antelación. A petición suya, mi mujer le entregó mis armas de fuego. Más tarde, me vi obligado a escribir al comisario para decirle que también tenía dos grandes pistolas de los últimos juegos olímpicos de París, podía venir a recogerlas cuando lo estimara oportuno. Al mismo tiempo le decía que suponía que lo del arresto domiciliario no era literal, pues tenía una granja agrícola con grandes extensiones de tierra alrededor, que requerían cuidados.
Al cabo de un tiempo se presentó el adjunto del comisario de Eide a recoger las dos pistolas.
*
El 14 de junio me trasladaron desde mi casa al hospital de Grimstad —a mi mujer habían venido a buscarla un par de días antes para llevarla a la cárcel de mujeres de Arendal—. Así pues, ya no se me permitía seguir teniendo el control de mi finca. Fue muy poco oportuno, ya que solo contaba con un chico joven, temporal, para administrarlo todo. Pero no se pudo hacer nada para impedirlo.
En el hospital, una joven enfermera me preguntó si quería acostarme enseguida, pues había leído en el periódico Aftenposten que «había sufrido un colapso y necesitaba cuidados». ¡Bendita sea usted, joven, dije, jamás ha llegado alguien más sano que yo a este hospital, lo único que me pasa es que estoy sordo! Puede que ella lo interpretara como una fanfarronería, y no quiso hablar conmigo. Así era, no quería hablar conmigo, y ese silencio adoptaron todas las enfermeras durante mi estancia en el hospital. La única excepción era la enfermera jefe, la hermana Marie.
*
Doy vueltas por el recinto del hospital. Un viejo edificio en un cerro y otro más nuevo abajo —que realmente es el hospital—. Yo me alojo en el cerro y estoy solo, en el primer piso viven tres enfermeras. Por lo demás, no hay nadie más en la casa.
Mientras camino voy observando. Por aquí se ven muchos robles grandes, pero también bastantes que fueron talados hace tiempo, y en los tocones ya solo crece una maleza que no llega a nada. Al oeste se ven muchas pequeñas granjas.
El policía que me trajo aquí me dijo que no debía moverme «fuera de esta salita». Supuse que eso tampoco debía entenderse literalmente, pero quería ser un arrestado a prueba obediente y no me atreví a alejarme ni siquiera dos pasos. Por cierto, resulta curioso pensar que yo, que jamás había tenido nada que ver con la policía en ningún país, a pesar de lo mucho que había vagado por el mundo, y que había puesto el pie en cuatro de los cinco continentes, ahora, de muy mayor, estuviera arrestado. Bueno, si había de suceder, tenía que suceder ya, antes de que muriera.
*
Me paso los días holgazaneando. Las tres jóvenes enfermeras —en realidad alumnas— se turnan para subir la cuesta, traerme la comida, dar media vuelta y desaparecer. ¡Muchas gracias!, grito tras ellas. Esto resulta un poco solitario, pero estoy acostumbrado a la soledad, tampoco en casa me hablan, porque estoy sordo y pesado. Cuando acabo de comer, saco la bandeja con los platos vacíos al pasillo, donde ellas la recogen.
Entonces puedo volver a salir o ponerme a hacer un solitario. No he podido traerme nada para leer y los periódicos aún no me han llegado. Al cabo de unos días pregunto a una de las jóvenes: He visto llegar al cartero, ¿no me ha traído ningún periódico?
Me alegra oír que me contesta, contesta en voz alta y comprensible, pero dice: ¡No se le permite leer periódicos!
¿Y quién lo ha dicho?
El comisario jefe de Arendal.
Ah sí. Muchas gracias.
Pero la enfermera jefe lo remedia dejándome mirar en un armario de periódicos y libros viejos. Son donaciones hechas al hospital por gente buena, libros de texto, revistas infantiles y juveniles, folletines de periódicos encuadernados, las revistas Para Pobre y Rico, El Santal, El Evangelista, y en medio de todo esto una joya: un libro de Topsøe.
Me propongo leer espaciadamente para que me dure, sobre todo tengo mucha fe en varios volúmenes del folletín del periódico Morgenbladet. Compruebo que han pertenecido a la biblioteca de Smith Petersen. El tal Smith Petersen vivió en Grimstad y era un ricachón.
Pero muy en contra de mi propósito de racionar la lectura, me lancé vorazmente sobre el libro de Topsøe y lo devoré de un bocado. Ese Topsøe, sobre el que Brandes se negaba a escribir. Y ahora los dos están muertos.
*
Un policía viene a hacerme una serie de preguntas y anota mis respuestas. No tiene ningún interés para mí. Al parecer, a las autoridades les resulta importante saber de mis bienes. Pues Morgenbladet había escrito sobre mi «gran fortuna». Declaré lo que tenía.
Luego hubo paz y tranquilidad unos días, con la excepción de un policía que vino a entregarme una «providencia sobre la gestión de bienes» y otro con una «declaración de acción pública».
Ojalá tuviera una bicicleta tan buena como la suya, le digo.
¿No quiere usted leer la declaración?, pregunta.
No, no hace falta, pero…
*
El 23 de junio vinieron a buscarme para llevarme ante el juez de instrucción.
Me recibió enseguida, medio riéndose: Usted tiene que tener más dinero del que ha declarado.
Me sentí algo perplejo y miré al hombre. Yo no he ocultado dinero, dije.
Ya, pero…
Mi fortuna es la que he declarado, unas veinticinco mil coronas en efectivo, doscientas acciones de la editorial Gyldendal y la finca Nørholm. Bien, de acuerdo. Pero ¿y los derechos de autor?
Bueno, si el juez puede aclararme algo sobre lo que pasa con ellos, se lo agradecería sobremanera. Al parecer, ya no debo albergar grandes expectativas sobre mi destino de escritor.
Dios mío, creo que lo decepcioné de verdad. Y decepcioné a todos los que esperaban poder hurgar en mi «gran fortuna». Aunque pensándolo bien, mi fortuna es suficientemente grande, demasiado grande. No me hace ninguna ilusión llevármela a la tumba.
El interrogatorio fue decoroso y nada concluyente. Respondí con evasivas a algunas de las preguntas del juez, con el fin de no irritar innecesariamente al bienintencionado señor. El juez Stabel siente un odio fanático hacia Alemania, y tiene una fe ciega en el noble y puro derecho de los aliados a destrozar la nación alemana y erradicarla de la faz de la tierra. Aparte de lo que ya se ha hecho público del interrogatorio, mencionaré un par de cosas.
Me pidió mi opinión sobre el círculo nacional socialista, del que yo había llegado a formar parte aquí en Grimstad.
Contesté que en ese círculo había personas mejores que yo. Pero me callé el hecho de que hubiera nada menos que cuatro médicos, por mencionar solo una categoría.
Parecía que yo era demasiado bueno para pertenecer al complot nazi.
También hay jueces, añadí.
Sí, por desgracia. ¿Y qué postura adoptaba frente a los actos terroristas cometidos por los alemanes en Noruega, que ya habían salido a la luz?
Como el comisario jefe me había prohibido leer periódicos, yo no sabía nada sobre ese tema.
¿No sabía nada de los asesinatos, del terror, de las torturas?
No. Apenas lo vi mencionado, justo antes de que me arrestaran.
Pues un joven llamado Terboven, bajo las órdenes directas de Hitler, había estado atemorizando y matando al pueblo noruego durante cinco años. Pero gracias a Dios, los demás aguantamos. ¿A usted le parece el alemán un pueblo culto?
No contesté.
Repitió la pregunta.
Lo miré y no contesté.
Si yo fuera el comisario, le permitiría leer todos los periódicos. Su juicio se aplaza hasta el 22 de septiembre.
*
Es decir, tres meses.
Leo, holgazaneo y hago solitarios.
Con el fin de ejercitar las piernas en mi estrecho campo medido, subo la colina haciendo un gran esfuerzo. Es muy empinada y por algunas partes tengo que agarrarme a un palo puntiagudo para no volver a resbalar hasta abajo. Y eso no es todo: también me siento tan vergonzosamente mareado que me entran ganas de vomitar, y tengo que tragar a la fuerza. He empezado demasiado tarde a escalar. Repito la excursión día tras día y voy progresando en la materia, pero me tiembla todo el cuerpo cuando llego arriba.
En lo alto de la colina hay una llanura. Me siento allí y veo un par de faros, la boca del puerto de Grimstad y unos veinte o treinta kilómetros hacia Skagerak. Al principio tengo que estarme quieto y no me atrevo a levantarme y hacerme el fuerte, pero mi cerebro se pasea y trabaja. Miro el reloj —pero bueno, no he tardado más que unos miserables minutos en la subida, y aquí estoy, sentado en la cima, disfrutando de mí mismo como si hubiera hecho realmente algo. Para que sea una excursión tengo que pensar en conseguir bajar por el otro lado de la ladera y volver a escondidas al hospital.
Lo consigo, bajo muy bien. Pero me encuentro un camino, no me atrevo a cogerlo y tal vez toparme con alguien. Y cuando miro el reloj aún no hay rastro de excursión, simplemente tengo que dar la vuelta y cruzar la ladera una vez más.
También eso me resultó fácil, aunque, tonto de mí, me caí y me apoyé en el brazo. Conseguí volver al hospital sentándome sobre una ramas llenas de hojas y dejándome deslizar.
He de decir que todo esto no estuvo tan mal planeado ni realizado por mi parte. No hice ningún cambio después en esas excursiones. Lo único que podía temer era que un policía fuera a buscarme al hospital durante mi ausencia.
Pero cuando tras días y semanas se me ocurrió pensar en lo provechoso de esas excursiones por la ladera, no me sentía muy satisfecho. No era el trabajo adecuado para mis músculos y miembros, me costaba demasiado esfuerzo, sudaba y me agotaba sin sentirme más ágil. Mis pies seguían marchitos debajo de mí. Por añadidura, mis zapatos no habían aguantado el suplicio, y se habían roto tanto por arriba como por abajo. Y no tenía otros.
A la enfermera jefe no se la ve mucho. Dispone de muy poca ayuda y tiene que cocinar ella misma. Cuando un día se dejó ver, me dijo que debía andar más. Señaló y me mostró un camino bastante largo hasta la mansión de Smith Petersen, destruida por un incendio, y me dijo que fuera hasta allí.
Lo que usted diga, enfermera jefe. Muchas gracias.
Fue de gran ayuda, podía ir deprisa o despacio, como quisiera. Y en una de las granjas había un perro pequeño que me esperaba siempre, y que me saludaba alegremente.
Ahora bien, tampoco quería abandonar del todo las excursiones por la ladera. Yo las había inventado, reconocía algunas piedras y árboles, y sabía que a mi alrededor se elevaba un amable susurro, aunque estaba sordo y no podía oírlo.
*
Estoy sentado en un cruce de caminos con una postal en la mano, he escrito a casa, a Nørholm, en la postal pido que intenten buscarme unos zapatos, y ahora estoy esperando a que pase alguien que vaya a la ciudad y pueda echarla a un buzón.
El primero que llega es un chico de unos dieciséis años, tiene el rostro sombrío y poco atractivo, pero yo me levanto, le alargo la postal y le digo: ¿Me haría usted el favor de echar esta postal a un buzón?
El chico se estremece, se le descoloca toda la cara, y mucho antes de acabar de hablar, oigo un murmullo y veo que prosigue su camino.
A lo mejor no va usted a la ciudad, grito tras él.
No contesta, se limita a seguir andando.
Como el primer ruego me ha salido tan mal, no me atrevo a dirigirme a nadie más, y vuelvo al hospital.
*
No cabe duda de que aquel joven me conocía. Sabía muy bien que estaba arrestado y quería mostrar su orgullosa postura ante un ser como yo sobre la tierra.
Ya tenemos en Noruega el arrestado político. Antes de nuestros días, el preso político era solo una especie de cuento en las novelas rusas, no existía para nosotros, no lo conocíamos. Thranerøra, Kristian Lofthus, Hans Nielsen Hauge no cuentan. Pero hoy ya tenemos uno que cuenta, se pasea a montones por el país noruego, existe en cuarenta, cincuenta, sesenta mil ejemplares, se dice. Y tal vez en muchos miles más.
Que sea lo que quiera.
La gente relaciona al preso político con algo criminal, alguien que va por ahí con ametralladora, ojo con su navaja, sobre todo deben tener cuidado jóvenes y niños. Lo he notado durante estas semanas y meses, ha sido conmovedor observarlo. ¿Qué le habría importado a ese joven mostrarse amable y llevarse mi postal? A mí no me importa, es verdad. Pero me resulta muy difícil mandar una postal. Al parecer las jóvenes enfermeras desean estar libres cuando van a la ciudad. Y el cartero tampoco se la lleva.
Leo, holgazaneo y hago solitarios.
*
A propósito de la navaja: Me han traído una navaja que no entiendo de dónde viene. Una navaja magnífica, con virolas grabadas en alpaca y vaina de cuero. Pregunto al hombre que barre el patio, pero no es suya. Tendré que preguntárselo a la enfermera jefe.
Un señor vestido con traje de verano gris entra en mi cuarto, me saluda con la cabeza y no dice nada. A lo mejor da por sentado que lo conozco, pero no es el caso. Me parecer oírle murmurar que es médico, y dice su nombre. No oigo nada y tengo que preguntarle de nuevo. ¿Erichsen? Pero solo conozco a un doctor Erichsen y he oído que está arrestado. El desconocido doctor busca algo en su cartera, tal vez su tarjeta, no la encuentra y desiste. Allí estamos.
¿Quiere usted algo de mí?, le pregunto.
Niega con un movimiento de la cabeza y entiendo que simplemente quiere saludarme.
Le doy las gracias. Es amable por su parte. Últimamente trato casi solo con la policía, estoy preso, ¿sabe usted? Traidor a la patria…
¿Cómo se encuentra aquí?, pregunta.
Perfectamente.
Al poco rato se marchó. Era muy amable, pero no hablaba lo bastante alto como para que pudiera oírle.
*
Por cierto, no falta gente que me muestre amabilidad. Hay por aquí un atajo, un sendero hasta mi colina, y muchos eligen ese sendero en lugar de pasar por el hospital. De vez en cuando me siento allí porque es un buen sitio para quedarse embobado, observar a las hormigas y volverse sabio. La gente pasa por delante de mí, y algunos me saludan. Saben la razón por la que estoy aquí, pero me saludan.
Un día, una señora mayor se para y me mira. Me levanto y me quito el sombrero. Ella empieza a hablar, le digo que no oigo, pero ella sigue hablando. Señala hacia el cielo y yo asiento con la cabeza. Una y otra vez señala hacia el cielo, como si también para mí pudiera haber alguna solución, y yo asiento. Para a otra señora que pasa por allí, y las dos se ponen de acuerdo en darme la mano al marcharse. Todo amabilidad.
Y yo, insensato de mí, ¡no les di mi postal para que se la llevaran!
Muevo la cabeza para mí mismo y subo la cuesta más empinada con el fin de castigarme. Tengo que hacer ya algo en serio, porque mis zapatos están cada vez más rotos. Tienen más de ocho años, datan del año en el que estuve en Serbia.
Había llegado al otro lado de la ladera y seguí andando hasta que vi la torre de la iglesia. Desde luego me encontraba ya en terreno prohibido, pero si me movía con cuidado lo suficientemente lejos —y un poco más— podría cotejar mi reloj con el de la torre de la iglesia. Aunque lo cierto era que me encontraba allí en busca de un buzón.
A mi derecha había una calle desierta. Empecé a bajar esa calle, pero con algo de miedo, de modo que andaba de puntillas. Abajo avisté la ferretería de Grefstad, y en su exterior colgaba un buzón de correos.
¿Y si me atreviera un poco más? Solo se trata de unos cuantos pasos. Miro a hurtadillas a mi alrededor, pero no hay ni un alma. Al instante cruzo a toda prisa la calle, meto la postal en el buzón y vuelvo a cruzar igual de rápido. Luego aflojo el paso.
No había subido mucho trecho de la cuesta cuando noté un empujón en la espalda. La policía. Me había vuelto tan bobo e irritable las últimas semanas que me asusté sobremanera.
Solo quería decirle que el reloj de la iglesia va veinte minutos atrasado, digo. ¿Lleva usted reloj?
Se hurga en el bolsillo, saca el reloj y comparamos.
Pero esto no le sirve a usted de nada, dice. No tiene derecho a andar por estas calles. ¿Cómo se le ha ocurrido hacer algo así?
Le explico todo, solo una postal, con unas pocas palabras. ¿Quiere usted echar un vistazo a mis zapatos?
Estamos hablando de dos cosas distintas, dice él.
Ya lo creo, asiento. Y le pido perdón por ello. Por cierto, ¿fue usted el que me llevó aquel día en coche al hospital?
No, contesta secamente. Pero da lo mismo quién fuera.
De acuerdo. Lo que pasa es que me urgía mucho enviar esa postalita con la que me acerqué al buzón.
Escúcheme, dice. Tiene usted orden de permanecer en el hospital, y no quiero volver a verlo más veces por la ciudad. ¿Lo entiende?
Sí, contesto. Estoy pensando en la mala suerte que he tenido. Podía haber esperado un poco y haberle dado a usted la postal para que la echara al buzón por mí, y así todo habría sido legal.
Se me queda mirando unos instantes y dice: Me abstendré de denunciarlo esta vez. Pero váyase inmediatamente de aquí. ¡Andando!
*
En los viejos tiempos, el periódico Morgenbladet editaba unos maravillosos folletines recortables. No sé cómo son ahora, pero en tiempos de Smith Petersen era literatura cuidadosamente elegida, y hoy no puedo desear una lectura mejor. Lo único es lo poco que duran, aunque tengan cientos de páginas. Tengo una casa llena de libros en mi finca, y podría conseguir que me trajeran una carga de camión de vez en cuando, pero mi dinero está arrestado igual que yo. No me irrita, sonrío y no adularé a nadie. Una amable señora de Java me ha enviado una caja de puros vía Holanda, dice que su marido y ella han leído algunos de mis libros, con un cordial saludo, y gracias. ¡Qué increíble que haya querido hacer eso, pienso, para un desconocido tan lejano, bendita sea esa mujer! Los seres humanos favorecen al anciano. Pero un día ya no me quedará ningún puro, ¿y qué? Entonces dejaré de fumar. Lo dejaré. Lo he hecho tres veces antes, un año entero, de tal fecha a tal fecha. Quiero ser lo suficientemente dueño de mí mismo y dejarlo. Bien. Pero luego volveré a empezar, ¿de qué sirve entonces? Quiero ser lo suficientemente dueño de mí mismo como para poder volver a empezar.
Y ahora no tengo la más remota intención de encender mi lámpara y ponerla bajo el celemín.
*
En la vida cotidiana no ocurre gran cosa. Un viejo sube la cuesta con un féretro en la carreta, su anciana mujer va detrás empujando. Ya es la segunda vez en el tiempo que llevo aquí que esta pareja de ancianos llega con un féretro, alguien ha muerto esta noche en el hospital, y el cadáver lo meten en una casita aparte, aquí en la colina, hasta que lo entierran. Silencioso y pacífico, nada especial. Él afloja la cuerda, se va al extremo y tira. La mujer vuelve a empujar. Y el ataúd se desliza por el suelo.
¿No se habrá dejado usted aquí una navaja?, le pregunto.
¿Una navaja?, supongo que repite él, porque se palpa los bolsillos y luego niega con la cabeza.
Sigue una tirada de palabras, quiere más datos sobre la navaja, cómo era, qué aspecto tenía. Yo me marcho como si de repente me acordara de que tenía que hacer algo en mi despacho.
Y así es. En realidad no estoy ocioso, como todo el mundo en estos tiempos tengo que zurcir mis calcetines cada día, y remendar la manga de mi camisa. Además, hay una serie de pequeños quehaceres que no voy a mencionar: tengo que hacer la cama, fumarme el puro de la mañana y matar moscas. Voy a pegar esa pata de la silla que se sale constantemente, y clavaré un clavo en la pared para mi sombrero, me he buscado una piedra para ello. Finalmente también debería contestar a cierta carta que llegó el mes pasado, pero no soy un escribano, de manera que no lo hago.
Todo esto tengo que hacer.
De mi mundo exterior hay menos que decir. Aquí no hay más que la colina, sin un macizo de flores. El tiempo es inclemente, el viento es casi siempre vendaval; pero los árboles están cerca y el bosque con pajarillos en el aire y toda clase de bichos en la tierra. Ay, el mundo es hermoso también aquí, y deberíamos estar muy agradecidos de poder existir en él. Aquí hay una gran riqueza de colores incluso en las piedras y en el brezo, hay formas maravillosas en los helechos, y aún me queda un buen sabor en la boca de ese trozo de polipodio que encontré.
Un avión pasa por encima de la ladera y le da vida. Hay dos vacas atadas abajo en la cuesta, me dan pena, las veo mugir, están impacientes porque nadie las cambia de sitio, ni tienen agua para beber.
Cuando llega la hora me traen la comida. Una de las tres jóvenes enfermeras coloca una bandeja sobre mi mesa, se da la vuelta y se marcha. ¡Muchas gracias!, grito tras su espalda. No, las tres enfermeras no cambian de táctica. Tal vez les resulte un poco difícil subir la cuesta sin derramar el café o la sopa. No lo sé. Pero en la bandeja todo flota. Así debe ser para mí, me lo tengo merecido. Al principio de estar aquí, intentaba explicarles que no he matado a nadie, que no he robado ni incendiado ninguna casa, pero no servía de nada, las aburría. Ahora ya no explico nada a nadie, porque no tiene importancia. Sopa aparte, café aparte, no está mal. Pero ahora pesco de la bandeja una carta, la han abierto y vuelto a cerrar, la policía la ha enviado así. O tal vez sea un recorte de algún periódico sueco. O una amable actriz danesa que me envía un saludo. Después de pescar todo esto de la bandeja, lo seco al sol. También así está bien. Pero las tres enfermeras dan pena, todas jóvenes y bonitas, pero tan mal educadas…
*
Versan por aquí leyendas sobre la mansión quemada de Smith Petersen. Al parecer era algo fuera de serie y un lugar de peregrinaje.
Primero llego a un puente de madera sin barandilla, no es mucho más que un puente cerril, luego me detengo junto a unos enormes fresnos, centenarios y venerables, solo cinco o seis. No más, el resto habrá muerto, supongo. Subo con gran esfuerzo por un camino pedregoso y descuidado.
La mansión era de madera, los cimientos que quedan insinúan una pequeña y vulgar casa rústica a la que se fueron añadiendo anexos y salientes según la necesidad. Soy incapaz de imaginarme que esto fuera una gran edificación, pero puede que haya tenido una grandeza interior, un ambiente grato y confortable, con esplendor, lujo y magnificencia terrenal, qué sé yo. Y aquí podrían haberse celebrado fiestas, grandiosos momentos y noches de cuento que aún perduran en la leyenda. Aquí estuvo la dinastía Smith Petersen, algunos con y otros sin guión en el apellido. Un Smith Petersen era agente consular en Grimstad, todavía se habla del muelle de Smith Petersen, no sé nada de ninguno de ellos, solo que en una ocasión recibí una carta de un tal Smith Petersen con una letra tristemente ilegible. ¿No era cónsul de Francia? Supongo que se desplazaría con dos caballos y cochero con botones relucientes, lo que era mucho en sus tiempos; si hubiera sido ahora, habría tenido dos limusinas y se habría visto obligado a construir un camino decente hasta su casa.
Pero no es aquello lo que ocupa mis pensamientos, sino esto: que tan pocas cosas duren mucho tiempo. Que incluso las dinastías se quiebren. Que hasta lo más grandioso se derrumbe un buen día. No pretendía que hubiese algo pesimista en ese pensamiento y esa reflexión, solo el reconocimiento de lo voluble y dinámica que es la vida. Todo se mueve, todo está vivo y coleando, hacia arriba, hacia abajo y hacia todos los lados, cuando uno cae, otro se levanta para sobresalir un rato en el mundo y luego morir. En el antiguo poema noruego, Hàvamal, creen en una duración inocente y estática de la fama póstuma de una persona. Pero de Madagascar leemos un refrán de los malgaches: ¡A Tesaka no le gustan las cosas que duran mucho tiempo!
Ah, las gallinas cacareantes de Madagascar consiguen lo que quieren.
Tan sabios no somos los seres humanos, no queremos renunciar a la ilusión de durar mucho tiempo. Ante Dios y el destino intentamos a toda costa conseguir fama póstuma e inmortalidad, besar y acariciar nuestra propia necedad, marchitarnos hasta el fondo sin estilo ni compostura.
Me viene a la memoria un dibujo de Engstrøm de hace cincuenta años: un anciano matrimonio está sentado en el banco de un jardín, roncando levemente. Es otoño. Él tiene barba rala de varios días y las manos agarradas al bastón.
Susurran la siguiente conversación:
Me acuerdo de una muchacha llamada Emilie.
Pero querido, esa era yo.
Ah sí, eras tú.