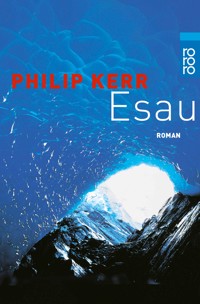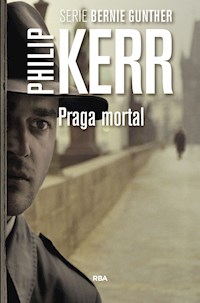
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
Berlín, septiembre de 1941. El detective Bernie Gunther debe abandonar todas sus ocupaciones en Homicidios para atender un asunto de mayor envergadura: pasar un fin de semana en la casa de campo que su antiguo jefe en el SD tiene en Praga. Lo que en principio se presenta como una soporífera reunión en compañía de los más detestables oficiales de las SS y el SD, se convierte de repente en una prueba de fuego para la reputación de Gunther como investigador: deberá descubrir cómo alguien ha podido ser asesinado en una habitación cerrada por dentro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original inglés: Prague fatale
© thynKER Ltd, 2011.
© Traducción de Alberto Coscarelli, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO500
ISBN: 978-84-9056-009-9
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nota del autor
Prólogo
Lunes-martes, 8-9 de junio de 1942
Era un día cálido cuando llegué de regreso de Praga a la estación Anhalter de Berlín junto con el SS-Obergruppenführer Reinhard Tristan Eugen Heydrich, el Reichsprotektor de Bohemia y Moravia. Ambos llevábamos uniformes de la SD pero, a diferencia del general, yo sentía que andaba con el paso ligero, música en la cabeza y una sonrisa en mi corazón. Estaba contento de encontrarme de nuevo en la ciudad donde nací. Esperaba disfrutar de una velada tranquila con una buena botella de Mackenstedter y unos cuantos puros que había cogido de la reserva personal de Heydrich en su despacho del castillo de Hradschin. No me preocupaba en absoluto que él pudiese descubrir este pequeño hurto. No me preocupaba absolutamente nada. Yo era todo lo que Heydrich no podía ser ya. Estaba vivo.
Los periódicos de Berlín publicaban la noticia de que el desafortunado Reichsprotektor había sido asesinado por un grupo de terroristas provenientes de Inglaterra que se habían infiltrado en Bohemia lanzándose en paracaídas. La verdad era un poco más complicada, solo que yo no iba a decir nada al respecto. Todavía no. Al menos durante mucho tiempo. Quizá nunca.
Resulta difícil explicar qué le ha pasado al alma de Heydrich, suponiendo que alguna vez haya tenido una. Esperaba que Dante Alighieri pudiese indicarme una dirección aproximada si alguna vez sentía la inclinación de ir a buscarla, en algún lugar del Inframundo. Por otro lado, tenía una idea muy clara de lo que había sucedido con su cadáver.
Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un buen funeral, y los nazis desde luego no iban a ser menos. Obsequiaron a Heydrich con la mejor despedida que cualquier asesino psicópata pudiese desear. Montaron el acontecimiento a una escala tan gigantesca que daba la impresión de que algún sátrapa del Imperio persa hubiera muerto después de ganar una gran batalla; de hecho, parecía que no se hubieran dejado nada salvo el sacrificio ritual de unos centenares de esclavos, pero, tal como resultaron las cosas para un pequeño pueblo minero checo llamado Lidice, ni siquiera habían olvidado ese detalle.
Desde la estación de Anhalter, llevaron a Heydrich a la sala de actos del Cuartel General de la Gestapo, donde seis guardias de honor vestidos con uniformes negros vigilaban junto al féretro abierto. Para muchos berlineses era la oportunidad de cantar aquello de «¡Ding dong! ¡La bruja se murió!» mientras se acercaban de puntillas para echar una ojeada con desconfianza al interior del palacio de Prinz Albrecht. De la misma forma que otras actividades un tanto arriesgadas, como trepar a lo alto de la vieja torre de emisiones en Charlottenburg, o conducir por el arcén de la autopista Avus, resultaba gratificante poder decir «yo lo he hecho».
Aquella noche en la radio el Líder elogió al difunto Heydrich, describiéndolo como «un hombre con el corazón de hierro», una frase que supuse que él decía como cumplido. Claro que también es posible que nuestro malvado Mago de Oz simplemente hubiese confundido al Hombre de Hojalata con el León Cobarde.
Al día siguiente, vestido de paisano y sintiéndome mucho más humano, me uní a los miles de berlineses que habían acudido a la cancillería del nuevo Reich e intenté parecer adecuadamente triste mientras todo el hormiguero de los esbirros de Hitler salían de la Sala de los Mosaicos, para seguir a la resplandeciente cureña que transportaba el ataúd de Heydrich, cubierto apropiadamente con la bandera nazi. Avanzaron en dirección este a lo largo de Voss Strasse, y luego hacia el norte por Wilhelmstrasse, camino del último lugar de reposo del general en el cementerio de los Inválidos, junto a otros verdaderos héroes alemanes, como Von Scharnhorst, Ernst Udet y Manfred von Richthofen.
No cabía ninguna duda del valor de Heydrich: su impetuoso servicio activo en determinadas misiones de la Luftwaffe, mientras la mayoría de los jefazos estaban a resguardo como lobos en sus guaridas, en sus búnkeres forrados en piel, era el ejemplo más patente de ese coraje. Supongo que Hegel hubiera reconocido el heroísmo de Heydrich como la encarnación del espíritu de nuestros tiempos despóticos. Pero, en pro de mi bolsillo, los héroes necesitan tener una estrecha relación con los dioses, no con las fuerzas titánicas de la oscuridad y el caos. Sobre todo en Alemania. Por lo tanto, no lamentaba lo más mínimo verlo muerto. A causa de Heydrich, yo era un oficial de la SD. E impresos en la insignia de plata deslustrada de mi gorra, que era el símbolo detestable de mi larga relación con Heydrich, estaban los distintivos del odio, el miedo y, después de mi regreso de Minsk, también la culpa.
De aquello hacía nueve meses. Por lo general intentaba no pensar en ello pero, como había comentado una vez otro famoso lunático alemán, es difícil mirar por encima del borde del abismo sin que el abismo te mire a ti.
1
Septiembre de 1941
Pensar en el suicidio es para mí un verdadero alivio: algunas veces es la única manera en que puedo sobrellevar las noches de insomnio.
En esas noches —y eran muchas— solía desmontar mi pistola automática Walther y engrasaba meticulosamente ese rompecabezas de metal. He visto demasiados errores en el uso de armas por la falta de aceite, y demasiados suicidios fallidos porque la bala perforó el cráneo de un hombre en un ángulo demasiado pronunciado. Incluso vaciaba el cargador y pulía cada bala, una a una, para después alinearlas en fila como si fueran soldaditos de latón antes de seleccionar la más limpia, brillante y más dispuesta a complacerme y colocarla la primera de todas. Quería que solo la mejor de ellas abriese un agujero en la pared de la celda que era mi grueso cráneo, y luego taladrara un túnel a través de la espiral de desconsuelo de mi cerebro.
Bien mirado, todo esto podría aclarar por qué tantos suicidios se notifican erróneamente a la policía. «Estaba limpiando el arma y se disparó», decía la esposa del difunto.
Por supuesto las armas se disparan continuamente y algunas veces incluso matan a la persona que las sujeta; pero primero tienes que apoyar el cañón frío contra tu cabeza —la nuca es lo mejor— y apretar el maldito gatillo.
Una o dos veces incluso llegué a colocar un par de toallas dobladas debajo de la almohada y me acosté con la firme intención de hacerlo. Sale mucha sangre de una cabeza, incluso con un agujero tan diminuto. Me acostaba y observaba fijamente la nota de suicidio que había escrito en el mejor papel —comprado en París— y colocado con esmero en la repisa de la chimenea, dirigida a nadie en particular.
Nadie en particular y yo teníamos una relación muy cercana a finales del verano de 1941.
Después de un rato, algunas veces me dormía. Pero los sueños que tenía eran inadecuados para cualquier persona menor de veintiún años. Probablemente eran inadecuados incluso para Conrad Veidt o Max Schreck. Una vez me desperté de una de esas horribles y vívidas pesadillas que te paralizan el corazón, y llegué a disparar la pistola mientras me incorporaba en la cama. El reloj del dormitorio —el viejo reloj de pared vienés de mi madre— nunca volvió a ser el mismo.
Otras noches me quedaba acostado y esperaba a que la luz gris aumentase de intensidad en los bordes de las cortinas polvorientas y alumbrase el vacío total de otro día más.
Ni el coraje ni el esfuerzo servían ya de nada. El interminable interrogatorio de mi triste ser no producía arrepentimiento sino más desprecio por mí mismo. A los ojos de cualquier persona, yo seguía siendo el mismo hombre que siempre había sido: Bernie Gunther, comisario de homicidios del Alex; y sin embargo solo era una sombra de lo que fui. Un impostor. Un nudo de sentimientos experimentado con los dientes apretados, una presión en la garganta y un gran vacío retumbando en la boca de mi estómago.
Pero después de mi regreso de Ucrania, no era solo yo quien se sentía diferente, también Berlín. Estábamos a casi dos mil kilómetros del frente, pero la guerra se dejaba notar, y mucho, en el ambiente. Nada que ver con la Real Fuerza Aérea británica (RAF), que, a pesar de las promesas vacías del gordo Hermann de que ninguna bomba inglesa caería jamás sobre la capital alemana, había conseguido llevar a cabo irregulares pero muy destructivas apariciones en nuestros cielos nocturnos. Pero para el verano de 1941 apenas si nos visitaban. No, era Rusia la que ahora determinaba todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, desde lo que había en las tiendas hasta cómo ocupabas tu tiempo libre —durante una época habían prohibido bailar— o hasta cómo te movías por la ciudad.
«Los judíos son nuestra desgracia», proclamaban los periódicos nazis. Pero para el otoño de 1941 nadie se creía de verdad el eslogan de Von Treitschke; y menos aún cuando existía un desastre mucho más obvio y autoinfligido con el que compararlo como el de Rusia. La campaña en el Este ya empezaba a perder impulso, y a causa de Rusia y de las imperantes necesidades de nuestro ejército, Berlín tenía todo el aspecto de ser la capital de una república bananera que se había quedado sin bananas, o de casi cualquier otra cosa que se te pudiera ocurrir.
Escaseaba la cerveza, y a menudo se acababan las existencias. Las tabernas y los bares empezaron a cerrar un día a la semana, luego dos, en ocasiones toda la semana, y después de un tiempo solo había cuatro bares en la ciudad donde pudieras conseguir de forma regular una jarra. Además, cuando conseguías dar con algo de beber distaba mucho de parecerse al conocido sabor de la cerveza. El agua agria, marrón y salobre que te servían en el vaso me recordaba sobre todo a los agujeros de los obuses llenos de agua y las charcas inmóviles de la tierra de nadie donde, algunas veces, nos habíamos visto obligados a buscar refugio. Para un berlinés aquello era una auténtica desgracia. Era imposible encontrar bebidas alcohólicas, y todo eso significaba que era casi imposible emborracharse y escapar de uno mismo, cosa que, al llegar la madrugada, me obligaba a menudo a limpiar mi pistola.
El racionamiento de la carne no era menos decepcionante para una población para quien las salchichas, en todas sus variadas formas, eran una forma de vivir. Se suponía que todos teníamos derecho a quinientos gramos a la semana, pero incluso cuando había carne, lo más probable era que recibieses solo cincuenta gramos por un cupón de cien.
Después de una mala cosecha, las patatas habían desaparecido. Y también los caballos que tiraban de los carros lecheros, aunque no es que eso importase mucho porque no había leche en las lecherías. Solo había leche y huevos en polvo, y ambos tenían el sabor de la polvareda de yeso que caía de los techos por culpa de las bombas de la RAF. El pan tenía gusto a serrín y muchos juraban que no era otra cosa. Los cupones de ropa servían para pagar unas pocas prendas y poco más. No podías comprar un par de zapatos nuevos y era casi imposible encontrar un zapatero que te reparase los viejos. Como casi todos los artesanos, la mayoría de los zapateros de Berlín estaban en el ejército.
Los productos de menor calidad o sucedáneos estaban por todas partes. El cordel se partía cuando intentabas apretarlo. Los botones nuevos se te quebraban en los dedos cuando intentabas coserlos. La pasta dentífrica era solo yeso y agua con un poco de sabor a menta, y de poco valía la diminuta pastilla de jabón del tamaño de una galletita que te suministraban, porque ni siquiera daba para limpiar toda la suciedad que cogías haciendo la cola para obtenerla. Y era para todo un mes. Incluso aquellos que no éramos miembros del Partido comenzábamos a oler un poco.
Con todos los técnicos en el ejército, no había nadie que se ocupara del mantenimiento de los tranvías y autobuses; el resultado era que líneas enteras —como la número uno, que recorría Unter den Linden— habían sido suprimidas sin más, mientras que la mitad de los trenes de Berlín se los habían llevado para colaborar en la campaña rusa transportando al frente los suministros de carne, patatas, cerveza, jabón y pasta de dientes que nos faltaban en casa.
No era solo la maquinaria la que se descuidaba. Allí donde mirases, la pintura se desconchaba de las paredes y la madera. Los pomos de las puertas se te quedaban en las manos. Las tuberías y las calefacciones se rompían. Los andamios en los edificios dañados por las bombas no se retiraban nunca porque no quedaban albañiles para terminar las reparaciones. Por supuesto, las balas funcionaban a la perfección, como siempre habían hecho. La munición alemana siempre era buena: soy testigo de la continuada excelencia de la munición y las armas que la disparaban. Pero todo lo demás estaba roto, era de baja calidad o un mero sucedáneo, estaba cerrado, o no disponible, o la oferta era insuficiente. Y la paciencia, al igual que las raciones, iba muy escasa. El oso negro de mirada amenazadora del escudo de armas de la ciudad comenzaba a parecerse de verdad al típico berlinés, que gruñía a los otros pasajeros en el metro, que rugía al carnicero indiferente que te servía solo la mitad del beicon al que tenías derecho según la cartilla de racionamiento, o que amenazaba a los vecinos de su edificio con traer a algún jefazo del Partido para ponerlos en su sitio.
Pero posiblemente era en las colas para comprar tabaco, cada vez más largas, donde encontrabas los temperamentos más exaltados. La ración era solo de tres cigarrillos al día, pero cuando eras lo bastante extravagante como para fumarte uno resultaba fácil comprender por qué Hitler no fumaba: tenían el sabor de las tostadas quemadas. En ocasiones la gente fumaba té, siempre que pudieran conseguirlo, pero si era el caso, siempre resultaba mejor echarle agua hirviendo y bebértelo.
En la jefatura de policía de Alexanderplatz —zona que se había convertido en el centro del mercado negro de Berlín, que, a pesar de las severas penas que aplicaban a los que pillaban, era la única cosa en la ciudad que se podía describir como próspera—, la escasez de gasolina nos afectó a todos tanto como la escasez de tabaco y alcohol. Íbamos en tren y autobús a las escenas del crimen, y cuando estos no funcionaban, caminábamos, a menudo durante los largos períodos de apagón general debidos a los bombardeos, lo cual no dejaba de tener su riesgo. Casi una tercera parte de las muertes accidentales en Berlín eran resultado de esa oscuridad. Ninguno de mis colegas en la Kripo estaba interesado en ir a los escenarios de los crímenes, sino más bien en resolver el constante problema de dónde encontrar una nueva fuente de salchichas, cerveza y cigarrillos. Algunas veces bromeábamos sobre el hecho de que el crimen estaba disminuyendo: nadie robaba dinero por la simple razón de que no había nada en las tiendas donde gastarlo. Como la mayoría de los chistes que corrían en Berlín en otoño de 1941, eran más divertidos cuando describían la realidad.
Por supuesto, aún había muchos robos: cupones, ropa, gasolina, muebles —los ladrones los convertían en leña—, cortinas —la gente las utilizaba para hacerse prendas—, conejos y cobayas que la gente criaba en los balcones para tener carne fresca; lo que fuese, los berlineses robaban todo lo que podían. Con esa total oscuridad había crímenes de verdad, crímenes violentos, si estabas dispuesto a buscarlos. La falta de luz es fantástica si eres un violador.
Durante un tiempo regresé a Homicidios. Los berlineses aún continuaban matándose los unos a los otros, y no pasaba un día que yo no encontrara ridículo el hecho de seguir preocupándome de estas cosas, sabiendo como sabía lo que estaba pasando en el Este. No había día que no recordase la visión de los hombres y mujeres judíos que eran llevados hacia las fosas de ejecución, donde eran despachados por pelotones de fusilamiento de SS borrachos que se reían. Sin embargo, seguía actuando como un detective de verdad, si bien a menudo tenía la sensación de estar apagando un fuego en un cenicero cuando, un poco más allá, toda la ciudad era el escenario de un incendio gigantesco.
Fue mientras investigaba varios homicidios a principios de septiembre de 1941 cuando descubrí algunos nuevos móviles para el asesinato que no figuraban en los libros de jurisprudencia. Eran móviles que surgían de las curiosas nuevas realidades de la vida en Berlín. Un pequeño propietario en Weissensee que se volvía loco por beber vodka casero y después mataba al cartero con un hacha. Un carnicero en Wilmersdorf apuñalado con su propio cuchillo por el vigilante de bombardeos aéreos del barrio durante una discusión por una ración de beicon escasa. La joven enfermera del hospital Rudolph Virchow que, debido a la gran escasez de alojamientos en la ciudad, envenenó a una solterona de sesenta y cinco años en Plotzensee para quedarse con la habitación de la víctima. Un sargento de las SS que venía con licencia desde Riga y que, habituado a los asesinatos en masa que tenían lugar en Letonia, mató a sus padres porque no veía ninguna razón para no hacerlo. Pero la mayoría de los soldados que volvían a casa desde el Frente Oriental y no estaban de humor para matar a nadie, salvo a sí mismos.
Podría haber hecho lo mismo de no haber sido por la certidumbre de que nadie me echaría de menos y por el claro conocimiento de que había muchos otros —judíos sobre todo— que parecían seguir adelante con su vida con mucho menos de lo que yo tenía. Sí, a finales del verano de 1941 fueron los judíos, y lo que les estaba pasando, los que me ayudaron a convencerme de no acabar con mi vida.
Por supuesto, los crímenes berlineses de toda la vida —los que solían vender periódicos— se continuaban cometiendo. Los maridos continuaban asesinando a sus esposas como antes. En ocasiones las esposas asesinaban a sus maridos. En mi opinión, la mayoría de los maridos que acababan asesinados —matones que abusaban de las críticas y los puños— se lo tenían merecido. Nunca le he pegado a una mujer, a menos que hubiésemos hablado de ello antes. A las prostitutas las degollaban o las mataban a golpes, como antes. Y no solo a las prostitutas. En el verano anterior a mi regreso de Ucrania un asesino libidinoso llamado Paul Ogorzow se declaró culpable de la violación y asesinato de ocho mujeres y del intento de asesinato de por lo menos otras ocho. La prensa sensacionalista lo bautizó como el asesino del tren de cercanías, porque la mayoría de sus ataques los realizaba en trenes o cerca de las estaciones de la red de cercanías.
Es por eso que el nombre de Paul Ogorzow acudió a mi mente cuando, más tarde, una noche en la segunda semana de septiembre de 1941, me llamaron para que le echase un vistazo a un cuerpo que habían encontrado cerca de las vías entre las estaciones del tren de cercanías del puente Jannowitz y Schlesischer. De noche nadie estaba seguro de si el cuerpo era de un hombre o una mujer, algo comprensible si tenías en cuenta además que lo había atropellado un tren y le faltaba la cabeza. La muerte repentina pocas veces es agradable. Si lo fuese, no se necesitarían detectives. Pero esta era tan desagradable como cualquiera que hubiese presenciado durante la Gran Guerra, causada por una mina o un obús, que podía reducir a un hombre a un amasijo de ropas ensangrentadas y huesos partidos. Posiblemente por eso pude presenciarlo con tanto distanciamiento. Al menos eso quiero pensar. La alternativa —mi reciente experiencia en los guetos asesinos de Minsk me había dejado indiferente a la visión del sufrimiento humano— era demasiado terrible para aceptarla.
Los otros investigadores eran Wilhelm Wurth, un sargento que era toda una figura dentro del circuito deportivo de la policía, y Gottfried Lehnhoff, un inspector que había vuelto al Alex después de haberse retirado.
Wurth estaba en el equipo de esgrima, y el invierno anterior había participado en la competición de esquí de Heydrich para la policía alemana y había ganado una medalla. Wurth tendría que haber estado en el ejército, pero lamentablemente era un año o dos demasiado mayor. Sin embargo, era un elemento muy útil con el que contar en una investigación de asesinato, siempre que se tratase de una víctima que se había ensartado la punta de una espada mientras esquiaba. Era un hombre delgado y tranquilo con orejas como badajos y un labio superior tan grueso como un bigote de morsa. Resultaba un rostro de lo más adecuado para un detective en la actual fuerza policial de Berlín, pero no era tan estúpido como parecía. Vestía un traje cruzado gris, llevaba un bastón grueso y masticaba la boquilla de una pipa de cerezo que casi siempre estaba vacía pero que de alguna manera conseguía que oliese a tabaco.
Lehnhoff tenía el cuello y la cabeza en forma de pera, pero no era verde. Como muchos otros polis había estado viviendo de la pensión, pero como ahora la mayoría de policías jóvenes servían en los batallones de la policía en el Frente Oriental, había vuelto al cuerpo para buscarse un rincón cómodo en el Alex. La pequeña insignia del Partido que llevaba en la solapa de su traje barato le servía para que su trabajo como policía fuese lo más relajado posible.
Caminamos hacia el sur por Dircksen Strasse hasta el puente Jannowitz y luego a lo largo de la vía con el río debajo de nuestros pies. Había luna y la mayor parte del tiempo no necesitábamos las linternas que habíamos llevado, pero nos sentimos más seguros con ellas cuando la vía giró en Holtmarkt Strasse hacia la fábrica de gas y la vieja central eléctrica de Julius Pintsch; no había ninguna valla y hubiese sido muy fácil apartarse de la vía y sufrir una mala caída.
En la fábrica de gas nos encontramos con un grupo de agentes y trabajadores del ferrocarril. Un poco más adelante alcanzaba a ver la silueta de un tren en la estación de Schlesischer.
—Soy el comisario Gunther, del Alex —dije. No había ninguna necesidad de enseñar la placa—. Ellos son el inspector Lehnhoff y el sargento Wurth. ¿Quién ha llamado?
—Yo, señor. —Uno de los polis se acercó hacia mí y saludó—. El sargento Stumm.
—Espero que no sea pariente del otro Stumm —dijo Lehnhoff.
El gordo Hermann había expulsado de la policía política a un tal Johannes Stumm porque no era nazi.
—No, señor. —El sargento Stumm sonrió paciente.
—Dígame, sargento —dije—. ¿Por qué cree que puede tratarse de un asesinato y no de un suicidio o un accidente?
—Es verdad que ponerse delante de un tren es la forma más popular de matarse en estos días —respondió el sargento Stumm—. Sobre todo entre las mujeres. Yo utilizaría un arma de fuego si quisiese matarme. Pero las mujeres no se sienten cómodas con las armas. La víctima tiene todos los bolsillos del revés, señor. No es algo que haces si piensas matarte. Tampoco es algo que un tren se tome la molestia de hacer habitualmente. Por lo tanto, descarto que se trate de un accidente, ¿está de acuerdo?
—Quizás alguien lo encontró antes que usted —sugerí—. Y le robó.
—Quizás un poli —dijo Wurth.
El sargento Stumm, con la máxima prudencia, hizo caso omiso de la sugerencia.
—Eso es poco probable, señor. Estoy seguro de que fui el primero en llegar a la escena. El maquinista vio algo en la vía cuando comenzaba a acelerar a la salida de Jannowitz. Pisó los frenos, pero cuando el tren se detuvo ya era demasiado tarde.
—Muy bien. Vamos a echarle una ojeada.
—No es un espectáculo muy agradable, señor. Ni siquiera en la oscuridad.
—Créame, he visto cosas peores.
—Le creo, señor.
El sargento uniformado nos guió a lo largo de la vía y se detuvo por un momento para encender la linterna e iluminar una mano amputada que yacía en el suelo. La miré durante un par de minutos antes de continuar caminando hacia donde otro agente esperaba paciente junto a un cúmulo de ropas destrozadas y restos que una vez habían sido un ser humano. Por un momento podría haber estado mirándome a mí mismo.
—Alumbre con la linterna mientras echamos un vistazo.
Parecía como si el cuerpo hubiese sido masticado y escupido por un monstruo prehistórico. Las piernas apenas si se sujetaban a una pelvis aplastada. El sujeto vestía un mono azul de trabajo con unos grandes bolsillos, que desde luego estaban vueltos del revés como había descrito el sargento; también lo estaban los bolsillos en el amasijo grasiento que era su chaqueta de franela. Donde había estado la cabeza había ahora un resplandeciente y cerrado arpón de huesos y tendones ensangrentados. Había un fuerte olor a mierda de los intestinos que habían sido aplastados y vaciados debajo de la enorme presión de las ruedas de la locomotora.
—No puedo imaginar que haya visto algo peor que este pobre tipo —dijo el sargento Stumm.
—Yo tampoco —manifestó Wurth, que se volvió asqueado.
—Yo diría que todos veremos algunas imágenes interesantes antes de que esta guerra acabe —comenté—. ¿Alguien ha buscado la cabeza?
—Tengo a un par de hombres rastreando la zona ahora mismo —respondió el sargento—. Uno en las vías y el otro abajo, por si acaso rodó hacia la fábrica de gas o al patio de la fábrica.
—Creo que tiene usted razón —manifesté—. Parece un asesinato. Aparte de los bolsillos, que están del revés, está la mano que vimos.
—¿La mano? —preguntó Lehnhoff—. ¿Qué pasa con ella?
Les llevé de vuelta a lo largo de la vía para echar otra mirada a la mano amputada, que recogí e hice girar en mis manos como si fuese un artefacto histórico o quizás un recuerdo que una vez perteneció al profeta Daniel.
—Estos cortes en los dedos me parecen defensivos —expliqué—. Como si hubiese intentado sujetar el cuchillo de alguien que trataba de apuñalarlo.
—No sé cómo puedes apreciar eso después de que lo haya arrollado un tren —protestó Lehnhoff.
—Porque estos cortes son demasiado finos para que los haya causado el tren. Mira dónde están. A lo largo de la carne de la parte interior de los dedos y en la mano entre el pulgar y el índice. Es una herida defensiva de manual, Gottfried.
—De acuerdo —asintió Lehnhoff casi a regañadientes—. Supongo que eres el experto. En asesinatos.
—Puede ser. Solo que últimamente me ha salido mucha competencia. Hay muchos polis en el Este, polis jóvenes que saben mucho más de asesinatos que yo.
—No tengo noticia de ello —dijo Lehnhoff.
—Créeme, sé lo que digo. Allí hay toda una nueva generación de policías expertos. —Dejé que el comentario hiciese su efecto por un momento antes de seguir hablando, con sumo cuidado, por el bien de las apariencias—. Algunas veces me parece muy alentador que haya tantos hombres buenos preparados para ocupar mi lugar. ¿Eh, sargento Stumm?
—Sí, señor.
Pero percibí la duda en la voz del sargento uniformado.
—Acompáñenos —lo invité con aprecio. En un país donde el mal genio y la petulancia estaban a la orden del día, donde Hitler y Goebbels estaban siempre protestando furiosos por cualquier cosa, la imperturbabilidad del sargento resultaba alentadora—. Volvamos al puente. Otro par de ojos podrían ser útiles.
—Sí, señor.
—¿Qué estamos buscando?
Había un deje de cansancio en la voz de Lehnhoff, como si no encontrase sentido a seguir investigando el caso.
—Un elefante.
—¿Qué?
—Algo. Pruebas. Desde luego sabrás que lo son cuando las veas —dije.
De nuevo en las vías encontramos algunas gotas de sangre en una traviesa, y luego un poco más en el borde de la plataforma fuera del edificio de cristal de la estación del puente Jannowitz.
Abajo, alguien a bordo de una barcaza que avanzaba tranquilamente bajo los arcos de ladrillo rojo del puente nos gritó que apagásemos las luces. Esa fue la oportunidad para que Lehnhoff demostrase su poder. Era casi como si hubiese estado esperando el momento de emplearse con dureza con alguien, con quien fuera.
—Somos policías —le gritó al de la barcaza. Lehnhoff era solo otro alemán furioso—. Aquí arriba estamos investigando un asesinato. Así que ocúpese de sus asuntos si no quiere que acabe subiendo a bordo y comience a investigar en su barca.
—Ya, ya, pero será asunto de todos si los bombarderos ingleses ven sus luces —dijo la voz razonablemente.
Wurth arrugó la nariz en una muestra de incredulidad.
—Yo no diría que eso sea muy probable. ¿Tú qué crees? Hace tiempo que la RAF no se adentra tan al este.
—Es probable que ellos tampoco tengan gasolina —dije.
Apunté mi linterna al suelo y seguí el rastro de sangre hasta el lugar donde parecía empezar.
—Por la cantidad de sangre que hay en el suelo es probable que lo apuñalasen aquí. Luego avanzó tambaleante por el andén antes de caer sobre las vías. Se levantó. Caminó un poco más y entonces fue arrollado por el tren que se dirigía a Friedrichshagen.
—Era el último —dijo el sargento Stumm—. El de la una.
—Es una suerte que no lo perdiese —se burló Lehnhoff.
No le hice caso y consulté mi reloj. Eran las tres de la madrugada.
—Eso nos da una hora aproximada de la muerte.
Comencé a caminar a lo largo de las vías delante del andén y al cabo de un rato encontré en el suelo un libro gris verdoso del tamaño de un pasaporte. Era un documento de identificación laboral muy parecido al mío, pero el que tenía en las manos era para extranjeros. Dentro estaba toda la información del muerto que yo necesitaba: su nombre, nacionalidad, dirección, fotografía y empresa para la que trabajaba.
—¿Es la documentación de un trabajador extranjero? —preguntó Lehnhoff por encima de mi hombro mientras yo estudiaba los detalles de la víctima a la luz de la linterna.
Asentí. El muerto era Geert Vranken, de treinta y nueve años de edad, nacido en Dordrecht, en Holanda, un trabajador ferroviario voluntario; vivía en un hostal en Wuhlheide. El rostro de la foto mostraba una expresión de desconfianza, con una barbilla partida mal afeitada. Las cejas eran cortas y el pelo ralo en un lateral. Parecía vestir la misma chaqueta de franela gruesa que había visto en el cuerpo, y una camisa sin cuello abrochada hasta arriba. Mientras leíamos los hechos de la corta vida de Geert Vranken, otro policía subía las escaleras de la estación Jannowitz sosteniendo lo que, en la oscuridad, parecía una pequeña bolsa redonda.
—He encontrado la cabeza, señor —informó el agente—. Estaba en el tejado de la fábrica Pintsch. —La sujetaba por la oreja, lo que, dada la ausencia de pelo, parecía una manera tan buena como cualquier otra para llevar una cabeza cortada—. No me ha parecido buena idea dejarla ahí arriba, señor.
—No, ha hecho bien en traerla, muchacho —dijo el sargento Stumm, y sujetándola por la otra oreja, depositó la cabeza del muerto en el andén para que nos mirase.
—No es una visión que se tenga cada día —dijo Wurth y desvió la mirada.
—Tendría que ir a la prisión de Plotzensee —comenté—. He oído decir que allí la guillotina anda muy ocupada estos días.
—Es él, desde luego —afirmó Lehnhoff—. El hombre de la documentación. ¿Tú qué dices?
—Estoy de acuerdo —asentí—. Y supongo que alguien pudo haber intentado robarle. ¿Por qué si no revisarle los bolsillos?
—Entonces, ¿insistes en la teoría de que esto es un asesinato y no un accidente? —preguntó Lehnhoff.
—Así es. Por esa razón.
El sargento Stumm carraspeó y luego se rascó la barbilla, que sonó casi igual de fuerte.
—Mala suerte para él. Pero también mala suerte para el asesino.
—¿A qué se refiere? —pregunté.
—Si era un trabajador extranjero, no puedo imaginar que hubiese algo más que pelusa en sus bolsillos. Es algo muy decepcionante matar a un hombre con la intención de robarle y luego descubrir que no tiene nada que valga la pena. Me refiero a que estos pobres tipos no cobran demasiado, ¿verdad?
—Es un trabajo —protestó Lehnhoff—. Mejor un trabajo en Alemania que estar desocupado en Holanda.
—¿Y de quién es la culpa? —señaló el sargento Stumm.
—Creo que no me gusta su insinuación, sargento —dijo Lehnhoff.
—Déjalo ya, Lehnhoff —intervine—. Este no es el momento ni el lugar para una discusión política. Después de todo ha muerto un hombre.
Lehnhoff gruñó y tocó la cabeza con la puntera de su zapato, cosa que fue suficiente para hacerme desear echarlo a puntapiés del andén.
—Si alguien lo asesinó, como usted dice, comisario, tuvo que ser otro de esos trabajadores extranjeros. Verá como estoy en lo cierto. En esos hostales en los que viven se devoran como perros los unos a los otros.
—No lo descarto —dije—. Los perros saben la importancia de llenarse el estómago de vez en cuando. Y por lo que a mí respecta, si tengo que escoger entre cincuenta gramos de perro y cien gramos de nada, puedes apostar que escogeré el perro.
—Yo no —manifestó Lehnhoff—. Puse mi límite en las cobayas. Así que de ninguna manera comeré perro.
—Una cosa es decirlo, señor —dijo el sargento Stumm—. Pero otra cosa muy diferente es intentar adivinar la diferencia. Quizá no lo sepa, pero los polis del parque zoológico están haciendo vigilancias nocturnas, debido a que los cazadores furtivos entran y roban los animales. Al parecer acaban de robarles un tapir.
—¿Qué es un tapir? —preguntó Wurth.
—Algo parecido a un cerdo —contesté—. Supongo que es como lo estará llamando ahora algún carnicero sin escrúpulos.
—Buena suerte para él —dijo el sargento Stumm.
—No lo dirá en serio —manifestó Lehnhoff.
—Un hombre necesita algo más que un elegante discurso del Mahatma Propangandi para llenar el estómago —dije.
—Amén —asintió el sargento Stumm.
—¿Así que mirarías para otro lado aunque supieses lo que era?
—No lo sé —respondí, y de nuevo tuve cuidado. Podía ser suicida pero no estúpido: Lehnhoff era la clase de tipo que denunciaría a alguien a la Gestapo por quedarse sus zapatos ingleses; y yo no deseaba en absoluto pasar una semana en la cárcel lejos del consuelo de mi pistola cálida y nocturna—. Pero esto es Berlín, Gottfried. Mirar hacia otro lado es lo que mejor se nos da.
Señalé la cabeza decapitada que yacía a nuestros pies.
—Dime si estoy equivocado.
2
Hay un montón de cosas en las que nunca acierto. Pero en lo que se refiere a los nazis pocas veces me equivoco.
Geert Vranken era un trabajador voluntario y había venido a Berlín en busca de un trabajo mejor del que tenía en Holanda. El ferrocarril de Berlín, en plena fase de crisis por las dificultades a la hora de reclutar personal de mantenimiento, se había alegrado de contar con un ingeniero ferroviario experimentado; sin embargo, la policía no se alegraba de tener que investigar su asesinato. De hecho, hubieran preferido no investigar el caso. Pero no había ninguna duda de que aquel hombre había sido asesinado. Cuando el viejo médico por fin examinó el cuerpo a regañadientes, dado que se había visto obligado a abandonar su retiro para ocuparse de la patología forense en la policía de Berlín, identificó las heridas de seis puñaladas en lo que quedaba del torso.
El comisario principal Friedrich-Wilhelm Lüdtke, quien estaba ahora a cargo de la policía criminal de Berlín, no era mal detective. Era precisamente Lüdtke quien había dirigido con éxito la investigación de los asesinatos acaecidos en la red de cercanías que había conducido al arresto y ejecución de Paul Ogorzow. Pero tal como él mismo me explicó en su despacho acabado de enmoquetar en el último piso del Alex, se había aprobado una importante ley en Wilhelmstrasse, y el jefe de Lüdtke, Wilhelm Frick, ministro de Interior, le había ordenado priorizar el cumplimiento de la ley a expensas de cualquier otra investigación. Lüdtke, un abogado, casi sintió vergüenza al explicarme en qué consistía esa nueva ley tan importante.
—A partir del 19 de septiembre —dijo—, todos los judíos de Alemania y el protectorado de Bohemia y Moravia estarán obligados a llevar una estrella amarilla con la palabra «judío» en sus prendas exteriores.
—¿Quieres decir como en la Edad Media?
—Sí, como en la Edad Media.
—Será más fácil distinguirlos. Una gran idea. Hasta hace poco me resultaba difícil reconocer quién era judío y quién no. Desde hace un tiempo se les ve más delgados y hambrientos que el resto de nosotros. Pero es lo que hay. Con toda sinceridad, aún no he visto a ninguno que se parezca a aquellos estúpidos dibujos que aparecieron en Der Stürmer. —Asentí con un falso entusiasmo—. Sí, no cabe duda de que eso evitará que se parezcan a nosotros.
Lüdtke, visiblemente incómodo, se ajustó los puños y el cuello bien almidonados. Era un hombre corpulento con una abundante cabellera oscura peinada sobre una frente ancha y bronceada. Vestía un traje azul marino y una corbata oscura con un nudo tan pequeño como la insignia del Partido que lucía en la solapa; es probable que la notase igual de apretada en el cuello cuando se trataba de decir la verdad. En una esquina de su mesa había dejado un bombín a juego, como si ocultase algo debajo. Tal vez el almuerzo. O quizá solo su conciencia. Me pregunté qué aspecto tendría aquel sombrero con una estrella amarilla en la copa. Como el casco de un Keystone Kop, pensé. De todas maneras, algo idiota.
—No me gusta esto más que a ti —dijo, y se rascó nervioso el dorso de las dos manos. No era difícil ver que estaba ansioso por fumar. Ambos lo estábamos. Sin cigarrillos, el Alex era como un cenicero en una sala para no fumadores.
—Creo que aún me gustaría muchísimo menos si fuese judío —dije.
—Sí, pero ¿sabes qué lo hace casi imperdonable? —Abrió una caja de cerillas y se llevó una a la boca—. Ahora mismo hay una tremenda escasez de tela.
—Tela amarilla.
Lüdtke asintió.
—Debería haberlo adivinado. ¿Te importa si cojo una de esas?
—Tú mismo. —Arrojó la caja de cerillas a través de la mesa y me observó mientras yo sacaba una y me la ponía en un extremo de la boca—. Dicen que son buenas para la garganta.
—¿Estás preocupado por tu salud, Wilhelm?
—¿No lo estamos todos? Por eso hacemos lo que nos dicen. No fuéramos a necesitar una dosis de Gestapo.
—¿Te refieres a asegurarnos de que los judíos lleven las estrellas amarillas?
—Correcto.
—Sí, claro, por supuesto. Y mientras intento descubrir la obvia importancia de una ley como esa, aún tenemos entre manos el asunto del holandés asesinado. Por si lo habías olvidado, lo apuñalaron seis veces.
Lüdtke se encogió de hombros.
—Si fuese alemán sería diferente, Bernie. Pero el caso Ogorzow fue una investigación muy cara para este departamento. Nos pasamos mucho en el presupuesto. No tienes ni idea de cuánto costó pillar a ese cabrón. Policías de paisano, entrevistas a la mitad de los trabajadores del ferrocarril, aumento de la presencia policial en las estaciones; las horas extraordinarias que tuvimos que pagar fueron muchísimas. En realidad fue un momento muy difícil para la Kripo. Por no hablar de la presión que recibimos del Ministerio de Propaganda. Es difícil cazar a alguien cuando los periódicos no están autorizados a escribir sobre el caso.
—Geert Vranken era un trabajador ferroviario —dije.
—¿Tú crees que el ministerio se alegrará de saber que hay otro asesino suelto en el metro?
—Este asesino es diferente. Hasta donde yo sé nadie lo violó. Y aparte del tren que lo arrolló, nadie intentó mutilarlo.
—Pero un asesinato es un asesinato, y con toda franqueza sé muy bien lo que dirán. Que ya hay suficientes malas noticias circulando por ahí. Por si no te has dado cuenta, Bernie, la moral de la ciudad está más baja que el culo de una puta. Además, necesitamos a los trabajadores extranjeros. Es lo que nos dirán. La última cosa que queremos es que los alemanes crean que existe algún problema con nuestros trabajadores invitados. Ya tuvimos suficiente de eso durante el caso Ogorzow. Todos en Berlín estaban convencidos de que un alemán no podría haber asesinado a todas aquellas mujeres. Muchos trabajadores extranjeros fueron acosados y golpeados por berlineses furiosos que creían que alguno de ellos lo había hecho. No desearás que eso ocurra de nuevo, ¿verdad? Ya hay problemas de sobra con los trenes y el metro tal como están las cosas. He tardado casi una hora en llegar al trabajo esta mañana.
—Me pregunto por qué nos molestamos en venir, dado que el Ministerio de Propaganda ahora decide qué podemos y qué no podemos investigar. ¿De verdad se supone que debemos dedicarnos a comprobar si los judíos llevan la estrella correcta? Es ridículo.
—Me temo que así están las cosas. Quizá si hubiese más apuñalamientos como este entonces podríamos dedicar algunos recursos a la investigación, pero ahora preferiría que dejases a ese holandés en paz.
—De acuerdo; si es lo que quieres, así será, Wilhelm. —Mordí con fuerza mi cerilla—. Pero comienzo a comprender tu excesiva afición a las cerillas. Supongo que resulta más fácil no gritar cuando estás mascando una.
En el momento de levantarme para irme miré la foto colgada en la pared. El Líder me miraba triunfal, pero, por una vez, no decía gran cosa. Si alguien necesitaba una estrella amarilla era él; y cosida encima de su corazón, suponiendo que tuviese uno; una diana para el pelotón de fusilamiento.
El mapa de la ciudad de Berlín en la pared de Lüdtke tampoco me dijo nada. Cuando Bernhard Weiss, uno de los predecesores de Lüdtke, estuvo al mando de la Kripo de Berlín, el mapa estaba cubierto con banderitas que marcaban los sucesos criminales que tenían lugar en la ciudad. Ahora estaba vacío. Al parecer se habían acabado los crímenes. Otra gran victoria para el Nacionalsocialismo.
—Ah, por cierto. ¿No habría que informar a la familia Vranken en Holanda de que su principal sustento detuvo un tren con la cara?
—Hablaré con el Servicio Estatal de Trabajo —dijo Lüdtke—. Puedes estar seguro de que ellos se encargarán.
Exhalé un suspiro y moví la cabeza en círculos sobre mis hombros; la notaba pesada y espesa, como una vieja pelota de ejercicios.
—Ya me siento más animado.
—No lo pareces —dijo él—. ¿Qué pasa contigo estos días, Bernie? Antes eras un verdadero tocacojones, ¿lo sabías? Cada vez que entrabas aquí eras como un huracán. Es como si te hubieses rendido.
—Quizá lo haya hecho.
—Pues regresa. Te ordeno que te animes.
Me encogí de hombros.
—Si supiese nadar, Wilhelm, lo primero que haría sería quitarme el yunque que tengo atado a los tobillos.
3
Prusia siempre ha sido un lugar interesante donde vivir, sobre todo si eres judío. Incluso antes de los nazis, los judíos siempre se habían destacado por recibir un tratamiento especial por parte de sus vecinos. En 1881 y 1900, incendiaron las sinagogas en Neustettin y Konitz, y probablemente también en otras ciudades prusianas. Más tarde, en 1923, cuando se produjeron disturbios por la comida y yo era un joven policía de uniforme, muchas tiendas judías de Scheuenviertel —uno de los barrios más duros de Berlín— recibieron un tratamiento especial porque los judíos eran sospechosos de especulación o acaparamiento, o de ambas cosas, no importaba: los judíos eran judíos y no se podía confiar en ellos.
Obviamente, en noviembre de 1938 la mayoría de las sinagogas de la ciudad fueron destruidas. Al final de la Fasanenstrasse, donde yo tenía en propiedad un pequeño apartamento, una enorme sinagoga en ruinas aún permanecía en pie; parecía como si el futuro emperador romano Tito hubiese acabado de darle una lección a la ciudad de Jerusalén. Al parecer nada había cambiado mucho desde el año 70 d.C.; desde luego no en Berlín. Solo era cuestión de tiempo que comenzásemos a crucificar judíos en las calles.
Yo nunca pasaba por delante de las ruinas sin una leve sensación de vergüenza. Pero pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de que había judíos viviendo en mi propio edificio. Durante mucho tiempo no me había percatado de su presencia tan cerca de mí. Sin embargo, ahora esos judíos se habían vuelto fáciles de reconocer para cualquiera que tuviese ojos. A pesar de lo que le había dicho al comisario principal Lüdtke, no necesitabas una estrella amarilla o un metro con el que medir la longitud de la nariz de alguien para saber que era judío. Privados de cualquier comodidad, sujetos a toque de queda a las nueve de la noche, privados de «lujos» como la fruta, el tabaco o el alcohol y permitiéndoseles solo hacer las compras durante una hora al final del día, cuando las tiendas por lo general estaban vacías, los judíos tenían una vida más miserable, y eso pasaba factura en sus rostros. Cada vez que veía a uno pensaba en una rata, solo que la rata tenía un escudo de la Kripo en el bolsillo de la chaqueta con mi nombre y número escrito en ella. Admiraba su resistencia, como también los admiraban muchos otros berlineses, incluso algunos nazis.
Pensaba menos en odiarme o incluso en matarme cuando consideraba lo que tenían que aguantar los judíos. Para sobrevivir siendo judío en Berlín en otoño de 1941 se necesitaba mucho coraje y fuerza. Incluso así costaba creer que las dos hermanas Fridmann, que ocupaban el apartamento debajo del mío, fueran a sobrevivir durante mucho tiempo. Una de ellas, Raisa, estaba casada y tenía un hijo, Efim, pero él y el marido de Raisa, Mijail, detenidos en 1938, todavía estaban en la cárcel. La hija, Sara, escapó a Francia en 1934 y no se había vuelto a saber nada de ella. Las dos hermanas —la mayor se llamaba Tsilia— sabían que yo era policía y con toda razón desconfiaban de mí. Pocas veces intercambiábamos algo más que un gesto o un saludo de buenos días. Además, el contacto entre los judíos y los arios estaba estrictamente prohibido y, dado que el presidente de la escalera estaba obligado a informar de eso a la Gestapo, consideré mejor, por el bien de ellas, mantener la distancia.
Después de Minsk no tendría que haberme sentido tan horrorizado por la estrella amarilla, pero lo estaba. Quizás esta nueva ley me parecía peor porque sabía lo que les esperaba a los judíos deportados al Este, pero después de mi conversación con el comisario principal Lüdtke decidí hacer algo, aunque pasaron un día o dos antes de que se me ocurriera qué podía hacer.
Mi esposa había muerto hacía veinte años y yo aún conservaba algunos de sus vestidos, y algunas veces, cuando conseguía superar la escasez y tomarme una copa o dos y sentir lástima de mí mismo y, más en particular, por ella, sacaba uno de sus viejos vestidos del armario, apretaba la tela contra la nariz y la boca y aspiraba su memoria. Durante mucho tiempo después de su muerte aquella era mi vida hogareña. Cuando ella vivía teníamos jabón, así que mis recuerdos siempre eran agradables. En estos días las cosas son menos fragantes, y si eres sensato subes al metro con una naranja con clavos, como un papa medieval que se mezcla con el populacho. Sobre todo en verano. Incluso la muchacha más bonita olía como un estibador en los terribles días de 1941.
Primero pensé en darle a las hermanas Fridmann el vestido amarillo para que pudieran confeccionar las estrellas, solo que había algo que no me gustaba. Supongo que me hacía sentir cómplice de la horrible orden policial. Sobre todo teniendo en cuenta que yo era policía. Así que mientras bajaba las escaleras con el vestido amarillo bajo el brazo decidí volver a mi apartamento y recogí todos los vestidos que conservaba en el armario. Incluso eso me pareció inadecuado y, mientras les daba los vestidos de mi esposa a esas mujeres inocentes, decidí hacer algo más.
No es lo que se dice una página de un relato heroico escrito por Winckelmann o Hölderlin, pero es así como comenzó todo este asunto: de no haber sido por la decisión de ayudar a las hermanas Fridmann, nunca habría conocido a Arianne Tauber ni habría sucedido todo lo que vino después.
De nuevo en mi apartamento me fumé el último cigarrillo y pensé en meter la nariz en algunos expedientes del Alex, solo para saber si Mijail y Efim Fridmann aún vivían. Bueno, eso sí podía hacerlo, aunque a alguien con una jota roja en su cartilla de racionamiento aquello no iba a servirle de mucha ayuda a la hora de comer. Dos mujeres tan delgadas como las hermanas Fridmann iban a necesitar algo más sustancial que mera información sobre sus seres queridos.
Al cabo de un rato tuve lo que consideré una buena idea y busqué una bolsa del ejército alemán en mi armario. En ella guardaba un kilo de granos de café argelino que había traído de París y que tenía pensado cambiar por unos cuantos cigarrillos. Dejé mi piso y cogí el tranvía en dirección este hasta la estación de Potsdamer.
Era un atardecer cálido y aún no había oscurecido. Las parejas paseaban cogidas del brazo por el Tiergarten y parecía casi imposible que a dos mil kilómetros al este el ejército alemán estuviese rodeando Kiev y estrechando poco a poco el círculo alrededor de Leningrado. Caminé hasta Pariser Platz. Iba camino del hotel Adlon para ver al maître, con el propósito de cambiar el café por algunos alimentos que pudiese darles a las dos hermanas.
Aquel año el maître del Adlon era Willy Thummel, un alemán gordo de los Sudetes que siempre estaba atareado y era tan ágil de movimientos que me preguntaba cómo podía haber engordado. Con las mejillas sonrosadas, la sonrisa fácil y un atuendo impecable siempre me recordaba a Herman Göring. Sin duda ambos hombres disfrutaban de la comida, aunque el Reichsmarschall siempre me daba la impresión de que podía comerme a mí también, si tenía hambre. A Willy le gustaba la comida; pero le gustaban más las personas.
No había clientes en el restaurante —todavía no— y Willy estaba comprobando que las cortinas no dejasen escapar ninguna luz cuando asomé mi nariz por la puerta. Como cualquier buen maître me vio de inmediato y se apresuró a venir hacia mí con sus patines invisibles.
—Bernie. Pareces preocupado. ¿Estás bien?
—¿Qué sentido tiene quejarse, Willy?
—No lo sé; en estos tiempos la rueda que chirría más fuerte en Alemania es la que consigue más grasa. ¿Qué te trae por aquí?
—Un asunto privado, Willy.
Bajamos un tramo de escaleras hasta un despacho. Willy cerró la puerta y sirvió dos copitas de jerez. Sabía que pocas veces se alejaba del restaurante durante más tiempo del que necesitaba para hacerle una visita a la porcelana en el baño de caballeros, así que fui directamente al grano.
—Cuando estuve en París me hice con un poco de café —dije—, café de verdad, no la mierda que tomamos en Alemania. En grano. Grano argelino. Un kilo.
Coloqué la bolsa en la mesa de Willy y dejé que inspeccionara el contenido.
Él cerró los ojos e inhaló el aroma; después emitió un gemido que pocas veces había oído fuera de un dormitorio.
—Desde luego te has ganado esa copa. Había olvidado cómo huele el café de verdad.
Me castigué las amígdalas con el jerez.
—¿Dices un kilo? Valía cien marcos en el mercado negro la última vez que lo intenté comprar. Dado que no hay café en ninguna parte, ahora sin duda vale más. No me extraña que invadiésemos Francia. Por un café como este incluso sería capaz de ir a gatas hasta Leningrado.
—Allí tampoco tienen café. —Dejé que me llenase la copa de nuevo. El jerez no era del mejor, pero ya nada lo era, ni siquiera en el Adlon. Ya no—. Pensaba que quizá quisieses ofrecérselo a alguno de tus huéspedes especiales.
—Sí, podría hacerlo. —Frunció el entrecejo—. Pero supongo que no esperarás dinero a cambio, ¿no? No por algo tan valioso como esto, Bernie. Incluso el diablo tiene que beber barro con leche en polvo estos días.
Aspiró de nuevo el aroma y sacudió la cabeza.
—¿Qué quieres? El Adlon está a tu disposición.
—No quiero gran cosa. Solo un poco de comida.
—Me desilusionas. No hay nada en nuestras cocinas que valga un café como este. No te engañes con lo que aparece en el menú. —Cogió una carta de la mesa y me la dio—. Hay dos platos de carne cuando la cocina en realidad no puede servir más que uno. Ponemos dos solo por las apariencias. ¿Qué vamos a hacer, sino? Tenemos que mantener la reputación.
—Supón que alguien pide un plato que no tienes... —le insinué.
—Imposible. —Willy sacudió la cabeza—. En cuanto entra el primer cliente, tachamos el segundo plato. Es la elección de Hitler. Lo que equivale a decir que no hay elección posible.
Hizo una pausa.
—¿Quieres comida por este café? ¿Qué clase de comida?
—Comida en lata.
—Vaya.
—La calidad no es importante mientras sea comestible: carne en lata, fruta envasada, leche, verduras. Lo que tengas. Lo suficiente para que dure un tiempo.
—Sabes que la comida enlatada está estrictamente prohibida, ¿no? Es la ley. Toda la comida envasada es para el frente de guerra. Si te detienen en la calle con comida envasada te verás metido en un buen lío. El metal escasea. Creerán que vas a vendérselo a la RAF.
—Lo sé. Pero necesito comida que dure y este es el mejor lugar donde encontrarla.
—No pareces un hombre que no pueda ir a las tiendas, Bernie.
—No es para mí, Willy.
—Lo suponía. En cuyo caso no es asunto mío para qué la quieres. Pero, señor comisario, por un café como este estoy dispuesto a cometer un crimen contra el Estado. Siempre y cuando no se lo digas a nadie. Ahora ven conmigo. Creo que tenemos comida enlatada de antes de la guerra.
Fuimos a la despensa del hotel. Era tan grande como los calabozos de los sótanos del Alex, pero más agradable para el oído y la nariz. La puerta estaba cerrada con más candados que el Banco Nacional Alemán. Allí llenó la bolsa con todas las latas que podía llevarme.
—Cuando estas latas se acaben vuelve a por más, si todavía sigues en libertad. Si no lo estás, entonces, por favor, olvida que me has conocido.
—Gracias, Willy.
—Ahora tengo que pedirte un pequeño favor, Bernie. Puede que incluso sea una ventaja para ti. Hay un periodista americano alojado en el hotel. Uno de tantos. Su nombre es Paul Dickson y trabaja para la Mutual Broadcasting System. Le gustaría mucho visitar el frente de guerra pero al parecer está prohibido. Ahora todo está prohibido. La única manera de saber lo que está permitido y lo que no es hacerlo y ver si acabas en la cárcel.
»Sé que has vuelto hace poco del frente. Ya has visto que no te he preguntado cómo están las cosas por allí. En el este. Solo ver una brújula en estos días me pone enfermo. No pregunto porque no quiero saberlo. Incluso podrías decir que es la razón por la que me metí en el negocio de los hoteles: porque el mundo exterior no me preocupa. Los huéspedes de este hotel son mi mundo y es todo el mundo que necesito conocer. Su felicidad y satisfacción es todo lo que me interesa.
»Por lo tanto, para la felicidad y satisfacción del señor Dickson te pido que te encuentres con él. No aquí en el hotel. Aquí no. No es seguro hablar en el Adlon. Hay varias habitaciones en la planta superior ocupadas por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esas personas están vigiladas por soldados alemanes con casco de acero. ¿Te lo puedes imaginar? Soldados aquí, en el Adlon. Intolerable. Vuelve a ser como en 1919, pero sin las barricadas.
—¿Qué hacen aquí los funcionarios de Asuntos Exteriores que no puedan hacer en el ministerio?
—Algunos están destinados a la nueva Oficina de Viajes al Extranjero, cuando empiece a funcionar. Pero el resto escribe a máquina. Mecanografían mañana, tarde y noche. Es como si fuese un discurso para el Mahatma.
—¿Qué mecanografían?
—Escriben comunicados para la prensa americana; la mayoría de los corresponsales también se alojan aquí. Eso significa que hay Gestapo en el bar. Es probable que haya incluso micrófonos secretos. No lo sé a ciencia cierta, pero es lo que he oído. Cosa que es otra fuente de malestar para nosotros.
—Ese tipo, Dickson. ¿Está ahora en el hotel?
Willy pensó un momento.
—Creo que sí.
—No menciones mi nombre. Solo pregúntale si está interesado en un fragmento de «De mi vida. Poesía y verdad». Estaré junto a la estatua de Goethe en el Tiergarten.
—Sé dónde está. Un poco más allá de Hermann Göring Strasse.
—Lo esperaré quince minutos. Si viene debe hacerlo solo. Sin amigos. Solo él, yo y Goethe. No quiero ningún testigo cuando hable con él. En estos días hay muchos americanos que trabajan para la Gestapo. No me fío ni de Goethe.
Me cargué la bolsa al hombro y salí a la Pariser Platz, donde ya comenzaba a oscurecer. Una de las pocas cosas buenas de la falta forzosa de luz era que no veías las banderas nazis, pero los brutales contornos del edificio de la Oficina de Viajes al Extranjero diseñado por Speer, a medio construir todavía, eran visibles a lo lejos contra el cielo púrpura, dominando el paisaje al oeste de la puerta de Brandenburgo. El rumor era que el arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer, utilizaba a prisioneros de guerra rusos para acabar un edificio que nadie más aparte del Führer parecía querer. El rumor también decía que había una nueva red de túneles bajo la construcción que conectaban los edificios gubernamentales en Wilhelmstrasse con búnkeres secretos que se extendían bajo la Hermann Göring Strasse hasta el Tiergarten. Nunca era bueno prestar demasiada atención a los rumores en Berlín por la sencilla razón de que, por lo general, eran verdad. Me detuve junto a la estatua de Goethe y esperé. Al cabo de un rato oí a un 109 que volaba muy bajo con rumbo sudeste hacia el aeropuerto de Tempelhof; y al poco pasó otro. Para cualquiera que hubiera estado en Rusia, era un sonido reconocible al instante y consolador, como si un enorme pero amistoso león bostezara en una cueva vacía, muy diferente del sonido de los Whitleys de la RAF, mucho más lentos, que de vez en cuando atravesaban el cielo de Berlín como tractores de muerte y destrucción.
—Buenas noches —dijo el hombre que caminaba hacia mí—. Soy Paul Dickson. El americano del Adlon.