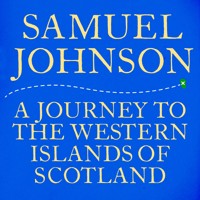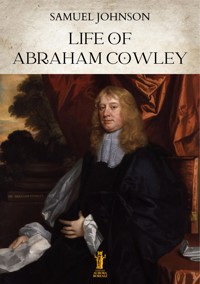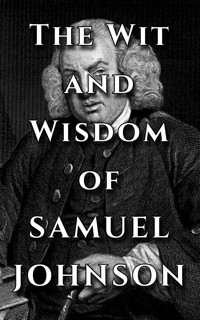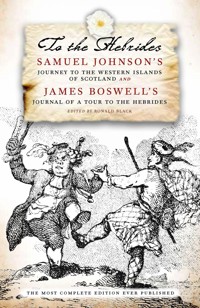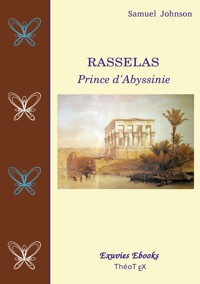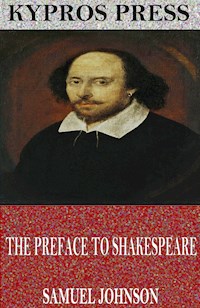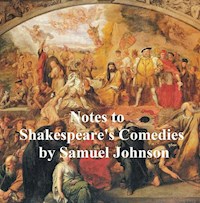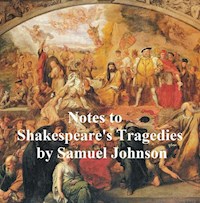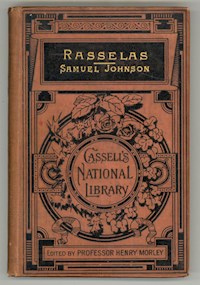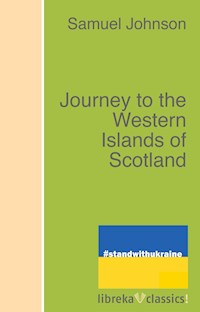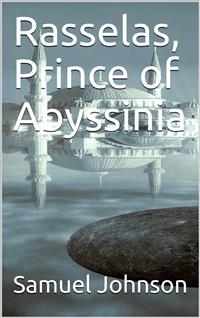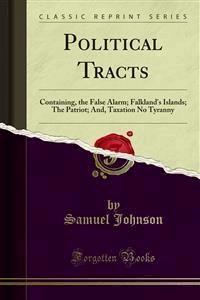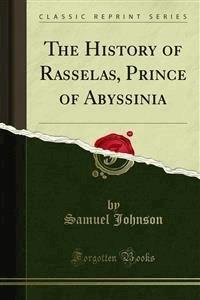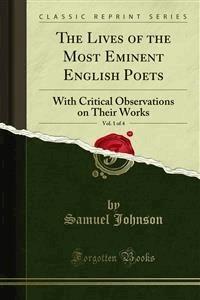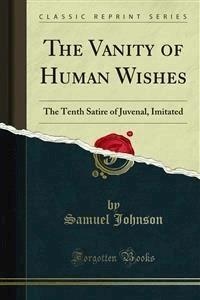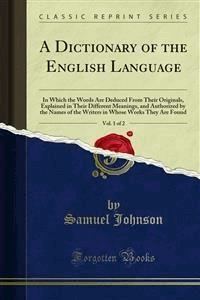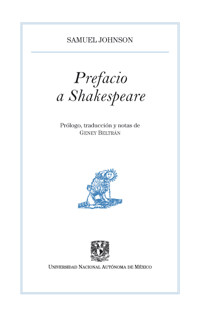
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En octubre de 1765 se publicó en ocho volúmenes la edición de las obras de William Shakespeare preparada por el ensayista, lexicógrafo y poeta Samuel Johnson (1709-1784). El "Prefacio" a esta magna hazaña editorial representa una de las máximas muestras de la ensayística de todos los tiempos y traza una lectura ejemplar de Shakespeare, cuyas pautas siguen teniendo una asombrosa vigencia y pueden adaptarse de modo fructífero a cualquier tipo de exégesis literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN
PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
Universidad Nacional Autónoma de MéxicoCoordinación de Difusión CulturalDirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
ÍNDICE
PRÓLOGO A UN PREFACIO
PREFACIO A SHAKESPEARE
CRONOLOGÍA DE SAMUEL JOHNSON
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA
NOTAS AL PIE
AVISO LEGAL
PRÓLOGO A UN PREFACIO
El siglo XVIII es en las letras inglesas el siglo del doctor Samuel Johnson. Esta afirmación se debe no sólo a que la vida de Johnson recorrió casi toda la centuria –nació en 1709 y murió en 1784–, sino sobre todo a que el generoso archipiélago de su obra es el más amplio ejemplo de los temas e intereses que caracterizaron el gusto literario de su época y su nación.
Johnson fue genio de muchos talentos: escribió poesía, teatro y prosa tanto narrativa como argumentativa –biografías, apólogos, relatos de viajes; ensayos, artículos, panfletos–, se dedicó a la edición, y es el gran lexicógrafo detrás del más influyente diccionario de la lengua inglesa. Es el suyo el caso del hombre de letras total, el autor de referencia leído, alabado y rebatido que se vuelve para sus contemporáneos una celebridad.
En octubre de 1765, en vísperas de que se cumpliera centuria y media de la muerte de William Shakespeare, apareció en ocho volúmenes la edición largamente prometida de las obras del poeta preparada por Samuel Johnson. Su trabajo de cotejo y anotación se da a conocer en una época pródiga en bibliografía shakespeariana, que inicia en 1668, cuando John Dryden publica su Ensayo sobre poesía dramática –en que argumenta el sitio de privilegio que debe reservarse a Shakespeare– y que a lo largo de las décadas siguientes verá un desfile de ediciones críticas a cargo de brillantes humanistas: Nicholas Rowe, Alexander Pope, Lewis Theobald y William Warburton. Así, Samuel Johnson se dedica a un proyecto que exigía no sólo la fijación del texto clásico sino también el examen de las aportaciones que hicieron sus antecesores.
El Prefacio con que el crítico presentó su edición es una de las grandes piezas de la crítica literaria en Occidente. Con una prosa elegante y precisa, en su ensayo aborda Johnson cuatro asuntos: la discusión de en qué consiste la grandeza de Shakespeare para representar la naturaleza humana; las “fallas” de las obras dramáticas del poeta; la revisión del corpus shakespeariano desde la perspectiva de la violación de las tres unidades que se exigía tradicionalmente a la dramaturgia, y el examen de las ediciones críticas que precedieron a la de Johnson.
El autor de Hamlet es para este crítico “el poeta de la naturaleza”; no es la genialidad de su obra resultado de los estudios en un gabinete sino de la observación de lo real, del ser humano y el mundo tal cual es. Sus personajes destilan vida y con ellos expresa todas las facetas de la experiencia humana y sus pasiones. A pesar de su entusiasmo, el doctor Johnson busca el equilibrio y señala lo que según su juicio serían las fallas que lastran la escritura del poeta: su inclinación a satisfacer el gusto del público estaría detrás de los apresuramientos, las estructuras que no cierran, los juegos verbales a menudo inconvenientes... Pero es sobre todo la argumentación que hace Johnson en torno de las tres unidades dramáticas lo que vuelve este prefacio una pieza combativa de notable poder persuasivo. Para Johnson, lo que se representa en el escenario no es juzgado por el público real, sino posible: a raíz de este discernimiento, nadie se levanta con indignación si en Otelo un acto ocurre en Venecia y el siguiente en Chipre, aunque todos –espectadores y actores– sigan físicamente en el mismo teatro. Así, lo relevante no es el sometimiento del genio creador a reglas artificiales sino la posibilidad de hacer que el público imagine como posible cuanto en el escenario se declama. En la última sección del Prefacio ofrece Johnson un análisis puntilloso del saber shakespeariano acumulado hasta entonces; puede resultar éste el apartado de menor interés una vez que aquellas ediciones dieciochescas han sido en mucho superadas por los estudiosos de los siglos siguientes, pero no tiene desperdicio atestiguar el filoso veredicto de Johnson repartiendo premios y castigos a las grandes figuras de la exegética literaria que, para los lectores de 1765, eran conocidas por sus polémicas y encendidos alegatos.
El Prefacio a Shakespeare se ha liberado de los comentarios introductorios y las notas críticas con que Johnson acompañó su edición y ya desde hace tiempo es por sí solo una obra independiente. En su libro Shakespeare: La invención de lo humano, Harold Bloom escribe sobre Samuel Johnson: “Sus escritos en torno de Shakespeare tienen forzosamente un valor único: lo que el más importante de los exégetas comenta sobre el más grande de los autores no puede sino ser de interés y beneficio permanente”.
GENEY BELTRÁN
PREFACIO A SHAKESPEARE
Que sin razón se prodigan elogios a los muertos y que los honores debidos sólo a la excelencia se entregan a los antiguos es siempre una queja más propensa en aquellos que, sin saber cómo añadir algo a la verdad, aspiran a la eminencia invocando las herejías de la paradoja; o aquellos que, llevados por la decepción a los recursos consolatorios, se creen dispuestos a suponer de la posteridad cuanto les rehúsa la edad presente y se complacen con la idea de que el aprecio, hoy negado por la envidia, les será con el tiempo otorgado.
La antigüedad, como cualquier otro atributo que llama la atención de los seres humanos, tiene sin duda devotos que la reverencian no con razón sino desde el prejuicio. Algunos parecen admirar de forma indiscriminada cuanto por largas edades se ha preservado, sin tomar en cuenta que el tiempo ha cooperado a veces con el azar. Acaso todo el mundo se halle más dispuesto a honrar la excelencia pasada y no la actual. La mente contempla el genio usando las antiparras del tiempo, como el ojo escudriña el sol a través del artificio de la opacidad. La gran contienda de la crítica es hallar la falta de los modernos y la belleza de los antiguos. Mientras un autor vive valoramos sus potencias a partir de su peor desempeño y, una vez muerto, lo evaluamos por su más alto logro.
Para las obras, sin embargo, en que la excelencia no es absoluta o definitiva sino gradual y comparable –obras no creadas a base de principios comprobables y científicos, sino que apelan por entero a la observación y la experiencia–, no hay prueba más acertada que la duración y la continuidad del aprecio. Cuanto la humanidad ha poseído un largo tiempo ha sido a menudo examinado y comparado y, si la valía de lo poseído persiste, es porque las comparaciones frecuentes han confirmado en su favor el dictamen. Así como entre las creaciones de la naturaleza nadie puede propiamente llamar un río profundo ni elevada una montaña sin el conocimiento de muchas montañas y muchos ríos, en las producciones del genio nada puede pregonarse de excelente hasta que no haya sido cotejado con otras obras de la misma clase. La demostración despliega de inmediato su poder y no tiene nada que desear ni temer del flujo de los años; pero las obras de cariz experimental o tentativo han de evaluarse en relación con los dones colectivos y generales del ser humano, según se han revelado en una extensa sucesión de empeños. Del primer edificio erigido podría afirmarse con certeza que fue redondo o cuadrado, pero para saber si fue alto o espacioso habría que remitirse al tiempo. La escala numérica de Pitágoras se declaró perfecta de inicio; en cambio, no sabremos si los poemas de Homero han trascendido los límites comunes de la inteligencia humana a menos que señalemos cómo, nación tras nación y siglo tras siglo, nos hemos dedicado una y otra vez a reescribir sus episodios, renombrar sus personajes y parafrasear sus sentimientos.
La reverencia debida a los escritos que han perdurado largo tiempo deriva por lo tanto no de una crédula confianza en la sabiduría superior de épocas pasadas, ni del triste convencimiento de cómo ha degenerado la humanidad, sino que es la consecuencia de posturas reconocidas e indudables: aquello que se ha conocido más tiempo se ha juzgado mejor y cuanto mejor se ha juzgado mejor se ha comprendido.
El poeta cuyas obras me he dedicado a revisar podría ya ir asumiendo la dignidad de un antiguo y exigir el privilegio que dan la fama de larga data y la veneración prescriptiva. Desde hace tiempo ha sobrevivido a su siglo, el término usualmente fijado para la prueba del mérito literario. Cualquier ventaja que podría haber tenido por alusiones personales, costumbres locales u opiniones efímeras hace muchos años se ha perdido. Toda causa de júbilo o motivo de tristeza que las formas artificiales de vida le hubieran conferido ahora sólo oscurecen las escenas que alguna vez iluminaron. Los efectos del favor y la competición han llegado a su fin; la tradición de amores y odios ha desaparecido; sus obras no toleran una opinión sin argumentos, ni proveen a facción alguna de invectivas; no satisfacen la vanidad ni gratifican la malevolencia, sino que se leen sin otra razón que el deseo del placer y se elogian, así, en tanto ese placer se alcance. Sin el amparo del interés o la pasión han transitado por variaciones del gusto y cambios de actitudes y, conforme han sido legadas de una generación a la siguiente, han recibido nuevos honores en cada ocasión.
Sin embargo, puesto que el juicio humano, aunque vaya poco a poco ganando certezas, nunca llega a ser infalible, y como la aprobación, si bien se ha sostenido, puede aun así ser sólo la aprobación del prejuicio y la moda, es propicio inquirir a raíz de qué peculiaridades de excelencia Shakespeare ha avanzado y persistido en el favor de sus compatriotas.
Nada puede agradar a muchos ni por mucho tiempo, salvo las representaciones precisas de naturaleza general. Los modos particulares pueden ser conocidos por pocos, y así sólo pocos sabrían juzgar qué tan fielmente han sido imitados. Las combinaciones irregulares de fantasiosa invención acaso deleiten un tiempo gracias a la novedad que el hartazgo común de la vida nos pide que busquemos; pero los placeres del asombro súbito se agotan pronto y la mente sólo puede reposar en la estabilidad de lo verdadero.
Más que cualquier otro escritor, o por lo menos que cualquier otro escritor moderno, Shakespeare es el poeta de la naturaleza: el poeta que coloca ante sus lectores un espejo fiel de las costumbres y de la vida. Sus personajes no cambian en razón de los hábitos de sitios particulares, que no se practican en el resto del mundo, ni por las peculiaridades de su instrucción u oficio, que pueden operar sólo en una escala menor, ni por el accidente de las modas pasajeras o las opiniones efímeras. Antes bien, son la genuina progenie de la humanidad común, tal como el mundo siempre nos la ofrece y la observación habrá siempre de discernir. Sus personajes actúan y hablan bajo la influencia de las pasiones y principios generales que sacuden a todas las mentes y por los que el entero sistema de la vida se halla continuamente en movimiento. En los escritos de otros poetas un personaje es demasiado a menudo un individuo; en los de Shakespeare es comúnmente una especie.
Es de esta amplia extensión de propósito que tanta instrucción proviene. Es esto lo que llena las obras de Shakespeare de axiomas prácticos y sabiduría hogareña. De Eurípides se ha dicho que cada verso suyo era un precepto, y podría decirse de Shakespeare que de sus páginas puede compilarse un sistema de prudencia civil y económica. Sin embargo, su poder real no se exhibe en el esplendor de pasajes específicos, sino en el progreso de la fábula y en el tenor de su diálogo, y quien intente recomendarlo con un puñado de citas tendrá el mismo éxito que el pedante de Hierocles,1 quien, al poner su casa en venta, llevaba en su bolsillo como muestra un ladrillo.
No es fácil concebir cuánto Shakespeare sobresale al adaptar sus sentimientos a la vida real, salvo si se le compara con otros autores. De las escuelas antiguas de recitación se decía que mientras con mayor diligencia se frecuentaban, más descalificado quedaba el alumno para el mundo, porque en ellas no hallaba nada de lo que habría de encontrar en cualquier otro