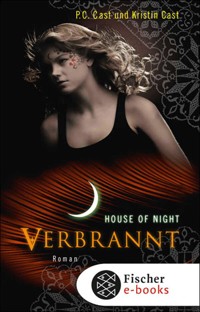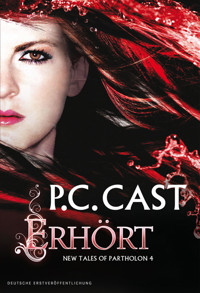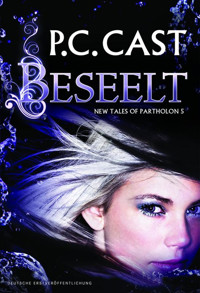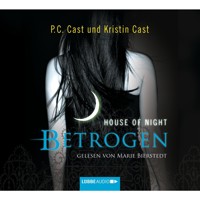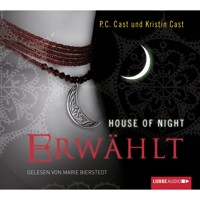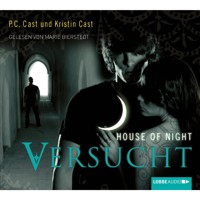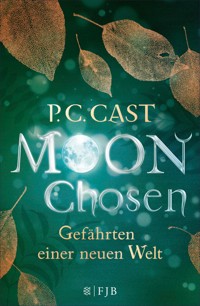4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkiss
- Sprache: Spanisch
Casi todas las chicas suelen pensar que son distintas, pero Elphame lo sabía con certeza. Era rara. Extraña. Única. Nadie en todo Partholon poseía sus capacidades ni su estrecha conexión con la diosa. Además, estaba a punto de descubrir su destino. Su inquietud la condujo al otro extremo del país, donde aún pervivían los vestigios de una guerra contra el mal. ¿Podría redimir a su país y el alma de su compañero, uno de los supervivientes de aquella guerra? Lo que decidiera podía provocar el caos… o abrirle paso hacia un futuro en el que nunca volvería a estar sola.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2004 P.C. Cast. Todos los derechos reservados.PROFECÍA DE SANGRE, Nº 1 - mayo 2011Título original: Elphame’s Choice Publicada originalmente por Luna™ Traducido por María Perea Peña
Editor responsable: Luis Pugni
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. DARKISS es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. ™ es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-342-8 E-pub x Publidisa
A mi maravillosa hija, Kristin Frances, mezcla perfecta de dos, y mi inspiración para Elphame.
Inhalt
Agradecimientos
Profecía de sangre
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Promoción
Agradecimientos
Como siempre, le doy las gracias a mi agente y amiga, Meredith Bernstein. ¡En este caso concreto, te mereces unas gracias enormes!
También quiero darle las gracias a mi editora, Mary-Theresa Hussey. Gracias, Mary-Theresa, por llevarme por el buen camino durante la compleja tarea de construir un mundo.
Gracias a mi padre, Dick Cast, por su valiosa información sobre los lobos (¡ha resultado ser muy beneficioso ser miembro de una manada!), y sobre la flora y la fauna en general.
Agradezco a mi cuñada, Carol Cast, enfermera, que me haya proporcionado información detallada sobre horribles lesiones y cadáveres. Cualquier error relativo a los fluidos corporales es mío y sólo mío.
Y me gustaría dar las gracias a mis estupendos lectores, que se enamoraron de Partholon hace años y siguen pidiendo más, y más, y más…
¡De veras os lo agradezco muchísimo!
Prólogo
Aquel día había comenzado con una normalidad engañosa.
La ofrenda del amanecer a Epona había sido especialmente conmovedora. La diosa había llenado a Etain tan completamente que, después, ella había llevado el brillo de su presencia durante toda la mañana, y por una vez, pudo pasar un rato a solas, libre temporalmente de sus deberes como la Encarnación de la diosa.
Las contracciones comenzaron como un vago malestar. No conseguía adoptar una postura cómoda en el diván. Le habló de manera desabrida, con una impaciencia poco corriente en ella, a la sirvienta que se acercó a cerciorarse de que su señora no necesitaba más agua caliente. Ni siquiera la idea de darse un largo baño en su piscina de aguas termales le parecía agradable.
Etain pensó que tal vez un paseo por su magnífico jardín la ayudaría a calmar lo que creía que era una digestión difícil de las fresas de la comida. Y le pareció que sí, que el paseo ayudaba, hasta que rompió aguas violentamente sobre sus zapatillas de seda.
La normalidad también se había roto.
–Era de esperar –susurró Etain.
Después, con un gesto de dolor, apretó los dientes. Se inclinó hacia delante y tuvo que apoyarse en el brazo de la mujer que la acompañaba.
–Shhh, Etain –dijo Fiona–. No hables, amiga mía. Concéntrate en la respiración.
Etain asintió e intentó acompasar sus jadeos con las respiraciones calmadas y rítmicas de Fiona. La contracción llegó a su intensidad más alta, y después se atenuó.
Después hubo un gran trajín. Las sirvientas cambiaron de ropa a la Encarnación de la Diosa, y después, avisaron a las Mujeres Sabias que vivían en los pueblos cercanos al Templo de Epona. Etain continuó paseando por los jardines agarrada a la cintura de Fiona; la amiga y consejera de la Elegida le había asegurado que caminar ayudaría en el nacimiento del niño.
Fiona sonrió a Etain para darle ánimos, y las dos mujeres se volvieron y se dirigieron hacia los ventanales de la habitación de Etain, que daban a su jardín privado. Las cortinas de color dorado se mecieron suavemente. La Encarnación de la diosa inspiró profundamente y se preparó para la siguiente contracción.
–Creo que esto es lo peor de todo –dijo. Como siempre, le hablaba a Fiona con plena confianza.
–¿El qué?
–Lo inevitable de lo que va a suceder. No puedo impedirlo. No puedo hacer una pausa, ni alterarlo de ninguna manera. La verdad es que me gustaría poder decir: «Ha sido interesante, pero ahora quiero parar. Quiero bañarme, tomar una buena comida y dormir bien durante toda la noche. Seguimos mañana, ¿de acuerdo?».
Fiona se echó a reír.
–Eso sí sería agradable.
–¿Agradable? –preguntó Etain, e hizo un gesto de dolor muy poco propio de una diosa–. Sería maravilloso.
Etain tomó aire y pudo apreciar la fragancia dulce de las lilas de su jardín, que estaban en flor. Las delicadas cortinas se hincharon con el aire en la puerta, y aletearon como unas mariposas gigantes sobre los pétalos de las rosas. Se detuvieron a pocos metros hacia el interior de la cámara que había acogido a la Amada de Epona durante muchas generaciones. La brisa les llevó el canto de las mujeres que entonaban alabanzas.
–«Somos la corriente del agua, el flujo de la marea, somos el torrente de sabiduría verdadera».
Aquellas palabras estaban entrelazadas con una armonía de tonos. El compás subyacente era hipnótico. Atraía a la Elegida de Epona, y le calmaba los nervios. Lentamente, su cuerpo hinchado se relajó, la canción de saludo de las mujeres se apoderó de sus sentidos.
–«Somos el sonido del crecimiento de la raíz de una diosa, que se extendió con fuerza y conocimiento, un brote interminable».
Aquellas palabras impulsaron a Etain hacia delante, y ella entró en su aposento con impaciencia. Las Mujeres Sabias llenaron la habitación. Ante la aparición de la Encarnación de la Diosa, el ritmo de su cántico aumentó. Ellas giraban con tanta gracilidad que parecía como si flotaran. Etain y Fiona se colocaron en el centro de su círculo de júbilo.
–«Somos el alma de la mujer, un regalo asombroso, rico y sabio. ¡Nos elevamos para alabar!».
Con la palabra «elevar», las mujeres alzaron los brazos hacia la cúpula y giraron nuevamente, tarareando la melodía. La ropa de seda que llevaban flotaba a su alrededor como si fueran hojas que caían de los árboles, y las envolvía en rayos de luz brillante. Todas las mujeres estaban sonriendo, como si tomaran parte en un evento maravilloso y no pudieran contener la felicidad que las embargaba. Mientras Fiona ayudaba a su señora a tomar asiento en el diván, ambas vieron un resplandor sin forma que rodeaba a cada una de las bailarinas, como si fueran halos espirituales.
–Magia –susurró Etain.
–Por supuesto –respondió Fiona–. ¿Esperabas menos para el nacimiento de una diosa?
–Por supuesto que no –dijo Etain. Sin embargo, aunque llevaba casi una década como Elegida de Epona, todavía le resultaba fácil sentirse sobrecogida por el poder de su diosa.
La canción terminó, y las bailarinas rompieron el círculo. Algunas de ellas se acercaron a Etain, cada una de ellas con una sonrisa y una palabra amable.
–Epona os ha bendecido, Elegida.
–Éste es un gran día para la diosa, Amada de Epona.
Por separado perdían un poco de su magia, y volvían a convertirse en lo que eran, mujeres que habían acudido a apoyarla y animarla durante el nacimiento de su hija. Tenían edades distintas, bellezas distintas, pero una sola voluntad.
La siguiente contracción comenzó en lo más alto del abdomen de Etain. Se puso tensa mientras el dolor se intensificaba y la contracción se apoderaba de ella y hacía temblar todo su cuerpo. Fue una oleada en la que se ahogaba.
Una joven le acarició los hombros.
–No luchéis contra ella, Diosa –le susurró–. No es una batalla que hayáis de ganar. Pensad que es el viento. Otra de las mujeres añadió: –Sí, volad con él, mi señora. –Y respira conmigo, Etain –le dijo Fiona. La Encarnación de la Diosa pugnó por controlar la respiración mientras el dolor alcanzaba el punto máximo.
Después de un momento interminable, el dolor se desvaneció temporalmente, y alguien le enjugó el sudor de la frente con un paño húmedo. Fiona le acercó una copa de agua clara y fresca a los labios.
–Dejad que compruebe los progresos, mi señora.
Etain abrió los ojos y vio los ojos calmos, color azul, de la Sanadora. Era una mujer rubia, de complexión fuerte, de mediana edad, y que tenía la actitud confiada de una persona que conocía íntimamente su trabajo y lo llevaba a cabo a la perfección. La Elegida asintió y dobló las rodillas. Llevaba una camisola de color crema, tan fina que parecía hecha de nubes. La Sanadora se la subió hasta la cintura con movimientos suaves.
–Va bien, Amada de la Diosa –dijo con una sonrisa, y volvió a colocarle la ropa en su sitio.
–¿Queda mucho? –preguntó Etain cansadamente.
La Sanadora miró a la Encarnación de la Diosa, comprendiendo su impaciencia.
–Sólo la diosa puede deciros eso con seguridad, mi señora, pero yo no creo que falte mucho para que tengáis a vuestra hija.
Etain sonrió y asintió. La Sanadora volvió con el grupo de mujeres, a quienes dio unas cuantas órdenes con una autoridad tranquila. Fiona le apartó un rizo de la cara a su amiga.
–No va a llegar a tiempo, ¿verdad? –preguntó Etain con la voz temblorosa.
–Claro que sí –respondió Fiona.
–No debería haberme empeñado en que se fuera. ¿En qué estaría pensando?
Fiona intentó, sin conseguirlo, reprimir la risa.
–Vamos a ver… ¡Ah, sí! Ya me acuerdo de lo que dijiste. Algo sobre que si no dejaba de preguntarte cómo te encontrabas a cada segundo ibas a despellejarlo.
–Soy una tonta –gimió Etain–. Sólo una tonta echaría a su marido de su lado cuando está a punto de dar a luz.
–Amiga mía –dijo Fiona, y le apretó la mano–. Midhir llegará a tiempo para el nacimiento de su hija. Sabes que Moira lo encontrará.
Sí, lo sabía. Por lo menos, eso pensaba la Encarnación de la Diosa; que Moira, la Jefa de Cazadoras de Partholon, encontraría a su marido, a quien había enviado el día anterior, en compañía de algunos amigos, a una excursión de caza. Sin embargo, su corazón y su cuerpo le decían que el bebé iba a llegar enseguida. Con o sin la presencia de su padre.
–Lo necesito, Fiona –dijo, con los ojos llenos de lágrimas.
Antes de que Fiona pudiera responder, Etain comenzó a sentir otra contracción, y apretó con fuerza la mano de su amiga.
–¡Ay! ¡Ésta es muy mala! –gimió, entre náuseas y pánico.
Y entonces, las mujeres envolvieron a la Elegida con sus voces frescas y calmantes, tarareando la canción del nacimiento. Algunas de ellas hablaban con júbilo.
–Estamos con vos, mi señora.
–¡Lo estáis haciendo muy bien!
–Respirad con Fiona, Elegida.
–Relajaos, Diosa. Recordad que cada uno de estos dolores trae a vuestra hija más cerca de este mundo. –¡Estamos impacientes por saludarla, mi señora! Sus voces se convirtieron en el apoyo de Etain, que las usó para anclar su concentración mientras acompasaba las respiraciones con las de Fiona. «Oh, por favor, que Midhir llegue a tiempo».
«Paciencia, Amada». La voz fue como un cosquilleo en la mente de Etain. Etain sonrió al oírla. «El Chamán no se perderá el nacimiento de su hija».
–Gracias, Epona –susurró Etain, que con la promesa de la diosa sintió una inyección de energía–. ¡Fiona! ¡Vamos a caminar de nuevo!
–¿Estás segura, Etain? –preguntó Fiona, con el ceño fruncido de preocupación.
–Has dicho que caminar ayudaría a que la niña naciera más rápidamente, ¿no? –le tendió las manos a Fiona, y Fiona la ayudó a incorporarse–. En este momento, más rápidamente me parece algo fabuloso –dijo, y le hizo un guiño a su amiga.
Fiona se tranquilizó. La Elegida sonrió al grupo de mujeres.
–Señoras, por favor, canten para mí mientras apresuro la llegada de mi hija.
Las mujeres aplaudieron alegremente. Algunas comenzaron a bailar, y la magia resplandeció a su alrededor. Etain tomó del brazo a Fiona, y ambas comenzaron a caminar hacia las cortinas diáfanas.
Etain inspiró profundamente.
–Esto es algo que voy a echar de menos del embarazo –dijo, y Fiona la miró–. Mi increíble sentido del olfato. Durante todo el embarazo he tenido el sentido del olfato muy agudizado –explicó; se acercó lentamente a un rosal y pasó la yema de un dedo, con suavidad, por los pétalos, antes de continuar caminando.
–Sí, es asombro…
La palabra terminó en un gruñido, porque la siguiente contracción la tomó por sorpresa.
–Lentamente. Recuerda que no debes resistirte, Etain –dijo Fiona suavemente, mientras su amiga se apoyaba en ella–. ¿Quieres que volvamos con las otras mujeres?
Etain negó con la cabeza y jadeó.
–No. Me da la sensación de que respiro mejor aquí –dijo.
Pasó la contracción, y se irguió lentamente, secándose el sudor de la frente con la manga.
–Y me gusta cómo suenan sus canciones al viento, como si todo el mundo se llenara de la magia del nacimiento de esta niña.
A Fiona se le llenaron los ojos de lágrimas, y abrazó a Etain.
–¡Así es, así es!
La Elegida de la Diosa apartó de su mente el dolor concentrándose en todas las cosas buenas que tenía, mientras continuaban paseando por el jardín. La nación de Partholon adoraba a muchos dioses, pero Epona siempre ocuparía un lugar especial en el corazón de la gente.
Epona le infundía vida al cielo de la mañana, y el rostro de Epona se reflejaba en la plenitud de la luna. Era la Diosa Guerrera de los Caballos, y la Benefactora de los Frutos de la Cosecha. Y Partholon siempre la consideraría su protectora. Fue lady Rhiannon la Elegida de Epona, junto al compañero de su vida, el Sumo Chamán Clan Fintan, quien repelió la invasión de los Fomorians, y salvó a Partholon de la esclavitud. El hecho de que hubieran pasado más de cien años desde aquellas guerras no tenía mucha importancia para los habitantes de Partholon. Nunca olvidarían la generosidad de Epona, y su Amada siempre sería objeto de adoración.
Ahora, ella era la Amada de la Diosa, la Elegida de Epona, se recordó Etain mientras jadeaba a causa de otra contracción. Y eso significaba que su primer vástago sería una niña, y que ella también tendría el favor de la diosa. Sería la bisnieta de la de la legendaria Rhiannon, que se enfrentó a los Fomorians. La idea de que, seguramente, su hija también sería la Elegida de Epona resultaba emocionante, y le hacía más soportable el tedio y el dolor del parto.
La siguiente contracción fue diferente a las demás, y Etain lo comprendió al instante. Sintió algo abrasador, y una necesidad imperiosa de empujar. Le fallaron las rodillas, y Fiona la ayudó a tenderse en el suelo.
–Tengo que empujar –jadeó ella. –¡Espera! –exclamó Fiona, y miró hacia la habitación–. ¡Mujeres! ¡Venid! ¡La Diosa os necesita!
Etain no supo si la había oído alguien, porque todo su ser estaba concentrado en su interior. La necesidad de empujar era tan fuerte y primaria que tuvo que luchar contra ella con toda la fuerza que le proporcionaba el miedo por la vida de su hija.
Entonces, un sonido se abrió paso en la concentración de la Elegida, y su alma dio un salto de alegría al reconocerlo. Era el sonido de unos cascos contra el suelo firme del camino. Etain pestañeó y vio al centauro torciendo la curva rápidamente, y poniéndose de rodillas a su lado.
–Aquí estoy, amor mío. Todo irá bien. Rodéame los hombros.
La voz profunda de su marido ahuyentó el dolor, y la contracción se disipó por completo.
Sin decir nada, ella pasó los brazos alrededor del cuello de su marido y apoyó la cabeza en su hombro mientras él la levantaba. En pocos instantes llegaron al aposento, y Midhir la depositó con delicadeza sobre el diván. Ella se aferró a él, pero no tenía que haberse preocupado. Midhir no pensaba soltarla.
–Me alegro mucho de que estés aquí –le dijo.
–No querría estar en ningún otro sitio –respondió él con una sonrisa, y le apartó un rizo del rostro sudoroso.
–Tenía miedo de que no llegaras a tiempo. No creía que Moira fuera a encontrarte.
–Ella no me ha encontrado. Me ha encontrado tu diosa –dijo él, y la besó suavemente.
«Oh, Epona, gracias por traerlo a casa conmigo, y gracias por haberlo hecho para que fuera mi compañero en la vida». Con los ojos llenos de lágrimas, vio a su guapo marido centauro arreglar los almohadones en los que ella estaba recostada. Incluso después de cinco años de matrimonio, su fuerza y su virilidad de centauro todavía la asombraban. Por supuesto, era el Sumo Chamán, y tenía la capacidad de cambiar de forma para poder tener relaciones con ella, pero ella lo amaba por completo, y se deleitaba con el hecho de que su diosa hubiera creado a un ser tan maravilloso para que fuera su compañero en la vida.
Antes de poder decirle de nuevo lo mucho que lo quería, Etain sintió el comienzo de otra contracción. Su gemido avisó a la Sanadora.
–Mi señor, ayudadnos a colocarla –dijo la mujer, y Midhir tomó en brazos a su mujer. En aquella ocasión permaneció en pie, tras ella, con las manos unidas bajo sus brazos, y su espalda apretada firmemente contra el pecho mientras él sujetaba su peso con facilidad. Fiona se situó a la derecha de Etain y la tomó de la mano, y otra mujer la tomó de la mano izquierda. La Encarnación de la Diosa miró a la Sana-dora, que estaba arrodillada entre sus piernas, y se quedó vagamente sorprendida al darse cuenta de que la habían desnudado. La Sanadora la exploró suavemente con los dedos.
–Estáis preparada. Debéis empujar con la siguiente contracción. Entonces, Etain empujó. Tras sus párpados cerrados hubo un estallido de colores brillantes. Vio manchas de oro y rojo y oyó un sonido gutural, inhumano, que provenía de sí misma. Por un momento, no pudo respirar.
Entonces, percibió un canto y, aunque no podía ver a las mujeres, sintió su presencia. Su canción la llenó, y recuperó el aliento.
–Otra vez, Diosa. ¡Veo la cabeza de vuestra hija! –la animó la Sanadora.
Etain oyó la letanía de plegarias que estaba susurrando Midhir. Eran palabras pronunciadas en su antiguo idioma, que siempre sonaban mágicas para su esposa, y que fueron un reflejo del ritmo de la canción del nacimiento. Sintió otra nueva contracción, que se apoderó de ella.
De nuevo, Etain se concentró en empujar. Tenía la sensación de que se estaba partiendo en dos. Luchó contra el pánico y el miedo, pero su mente conectó con el poder que la rodeaba. Dejó que el encantamiento del círculo del nacimiento la llenara, y se concentró en empujar con aquella combinación de voluntad y magia. Con una sensación líquida de liberación, notó que su hija se deslizaba al exterior de su cuerpo.
Entonces, las cosas sucedieron muy deprisa. Etain intentó ver a su hija, pero sólo percibió imágenes de la Sanadora, que envolvía una forma húmeda entre los pliegues de su túnica. A la mujer le temblaban las manos mientras cortaba el cordón umbilical.
Silencio.
A Etain se le doblaron las rodillas, y Midhir y Fiona la sentaron en el diván.
–¿Por qué no llora? –preguntó Etain entre jadeos.
Midhir entrecerró los ojos con preocupación y rápidamente se volvió hacia la Sanadora, que todavía estaba inclinada sobre el pequeño lío de tela.
Entonces el grito dulce y fuerte de la recién nacida reverberó por la estancia, y Etain perdió el miedo. Pero sólo fue un alivio instantáneo, porque casi al instante se dio cuenta de que la Sanadora estaba pálida, y de que tenía una expresión de incredulidad.
Las demás mujeres también se dieron cuenta, porque de repente su canción de júbilo se había acallado.
–¿Midhir? –preguntó ella, con un sollozo.
El centauro se acercó con una velocidad inhumana a su hija, y la Sanadora lo miró con confusión y consternación. Rápidamente, Midhir se puso de rodillas y destapó a su hija. Y se quedó inmóvil.
Su cuerpo impedía la visión a Etain, y ella tuvo que sobreponerse al agotamiento para incorporarse y ver lo que estaba sucediendo.
–¿Qué pasa? –gimió. Al oírla, Midhir reaccionó y tomó a su hija en brazos, y se dio la vuelta hacia su esposa con los ojos llenos de alegría. –Es nuestra hija, amor mío –dijo, con la voz entrecortada por la emoción–. ¡Y es una pequeña Diosa!
Entonces, se acercó a Etain y le entregó a la niña, que se había quedado en silencio, pero que estaba pataleando. La Elegida de Epona vio por primera vez a su hija.
El primer pensamiento de Etain no fue de horror ni de sorpresa. Nunca había visto nada tan maravilloso ni tan bello. La niña era perfecta. Tenía la cabecita adornada con mechones oscuros de pelo color dorado. Su piel era de un marrón cremoso, de un tono entre el bronce y el oro. Era exactamente como si alguien hubiera mezclado su piel y la de Midhir. Aquél fue el pensamiento de Etain, que se había quedado absorta en la contemplación de su bebé. La piel dorada le llegaba hasta la cintura, donde su cuerpo, de repente, estaba cubierto con un suave pelaje del mismo color que su cabello, pero con manchas como las del pelaje de un cervatillo recién nacido. La niña se retorció y agitó las dos patitas, que terminaban en dos cascos brillantes. Entonces abrió la boquita y emitió un grito de indignación.
–Shh, preciosa –la arrulló Etain, y le besó la cara. Se quedó maravillada con la suavidad de su piel, y sintió tanto amor por su hija, que nunca lo hubiera creído posible–. Estoy aquí, y todo va bien.
Al oír el sonido de la voz de su madre, los ojos increíblemente oscuros del bebé se abrieron mucho, y sus gritos cesaron.
–Elphame –dijo Midhir suavemente, y se arrodilló a su lado–. Elphame –repitió con su voz grave y maravillosa, que le añadió magia a la palabra.
Etain lo miró entre las lágrimas. Aquel nombre le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera oído en sueños.
–Elphame… ¿Qué significa?
Él le besó la frente y besó la frente de su hija antes de responder.
–Es el antiguo nombre de los chamanes para la Diosa Doncella. Es Ella, la más exquisita, llena de la magia de la juventud, y del milagro de una vida que comienza.
–Elphame –murmuró Etain, mientras guiaba la boca hambrienta de su hija al pecho–. Preciosa mía.
«Sí, Amada». La voz de la diosa resonó en la mente de su Elegida. «El Chamán le ha dado un nombre verdadero. Ella se llamará Elphame. Anuncia a Partholon el nombre de tu hija, que es también la Amada de Epona».
Etain sonrió y alzó la cabeza. Con la voz magnificada por el poder de Epona, pronunció las palabras.
–¡Regocíjate, Partholon! Nos han concedido un regalo digno de una diosa con el nacimiento de mi hija –dijo, mirando a las mujeres que la rodeaban, y a su marido, que tenía las mejillas cubiertas de lágrimas–. Se llama Elphame. Es una pequeña Diosa, ¡la más bella y exquisita!
Tras el anuncio de la Encarnación de la Diosa, hubo un resplandor y un sonido parecido a un rayo. Entonces, la brisa que había estado hinchando las cortinas hacia fuera cambió de dirección, y la gasa dorada entró en la habitación con una ráfaga de aire caliente y perfumado, y de repente todos quedaron envueltos en una nube de alas delicadas. A su alrededor revoloteaban cientos de mariposas que esparcieron magia con sus aleteos.
–¡Gracias, Epona! –exclamó Etain entre risas. Se sentía encantada con aquella demostración de placer por parte de su diosa.
Entonces, las mujeres comenzaron a cantar en voz baja, y a danzar, al principio lentamente, y después con más rapidez, con alegría, para llevar a cabo la ceremonia de saludo tradicional a un niño recién nacido en Partholon.
Etain descansó en brazos de su marido, mientras él estrechaba suavemente a su familia contra el pecho. –La magia de la juventud y el milagro de una vida que comienza –le susurró a su hija.
Etain le acarició con reverencia la frente, sin dejar de mirarla para no perderse ni uno solo de sus movimientos. Recorrió su cuerpecito con las yemas de los dedos, y le acarició las patitas y los contornos de cada uno de los cascos delicados. Sátiro. Aquel hombre se le apareció en la mente, pero no. La niña no parecía un sátiro. Era demasiado delicada y bien formada como para parecerse a Pan. Era una mezcla perfecta de humana, centaura y diosa.
Etain se echó a reír sin darse cuenta.
Midhir le apretó los hombros a su esposa.
–Yo también estoy maravillado con ella.
Etain asintió.
–Sí, pero no me río por eso.
Él arqueó una ceja.
Ella sonrió y le acarició un casco a Elphame.
–Algunas veces me daba unas patadas tan fuertes que yo pensaba que debía de estar vestida y calzada con botas. Ahora entiendo perfectamente lo que estaba sintiendo.
La risa de Midhir se mezcló con la de su esposa, mientras los dos se deleitaban con la magia de su hija recién nacida.
Poder. No había nada mejor. Ni el mejor chocolate de Partholon. Ni la belleza de un amanecer perfecto. Ni siquiera… No, no debería pensar en eso. Agitó la cabeza y cambió la dirección de sus pensamientos. El viento le revolvió el pelo. Normalmente se lo recogía, pero aquel día quería sentir el peso de su melena, y tuvo que admitir que le gustaba que flotara detrás de ella cuando corría, como si fuera la cola de color fuego de una estrella fugaz.
Su paso vaciló al perder la concentración, y Elphame recuperó rápidamente el control de sus pensamientos. Mantener la velocidad requería mantener también centrada la atención. El campo por el que estaba corriendo era relativamente llano, y carecía de rocas u obstáculos, pero no era inteligente distraerse. Con un mal paso podía romperse la pata, y sería tonta si creyera lo contrario. Durante toda su vida, Elphame había rechazado las creencias tontas, y el comportamiento estúpido. Las tonterías eran para gente que podía permitirse el hecho de cometer errores cotidianos, normales. Para ella no. No eran para alguien cuyo propio cuerpo decía que había sido tocada por la diosa, y que, por lo tanto, estaba aparte de lo que se consideraba cotidiano y normal.
Elphame respiró más profundamente y se obligó a relajar la parte superior del cuerpo. «Mantén la tensión en la parte inferior», se dijo. «Mantén la relajación en todo lo demás. Deja que la parte más poderosa de tu cuerpo haga el trabajo». Elphame notó que los músculos de sus piernas respondían. Braceó sin esfuerzo mientras sus cascos se clavaban en la suave alfombra de césped de aquel campo joven.
Era más rápida que cualquier humano. Mucho más.
Elphame se exigió más y más, y su cuerpo respondió con una fuerza sobrehumana. Tal vez no fuera tan rápida como un centauro en una distancia larga, pero muy pocos podrían vencerla en una carrera corta, tal y como decían sus hermanos con orgullo. Y con un poco más de trabajo, tal vez nadie pudiera ganarle. Aquella idea era casi tan satisfactoria como sentir el viento en la cara.
Cuando comenzó la sensación de quemadura, la ignoró, porque sabía que debía ir más allá del punto de simple fatiga muscular, pero comenzó a angular sus zancadas para que la carrera tomara un camino esférico. Así terminaría donde había comenzado.
Pero no para siempre, se prometió. No para siempre. Y se obligó a correr más.
–Oh, Epona –susurró Etain con reverencia mientras miraba a su hija–. ¿Es que nunca me acostumbraré a su belleza?
«Es especial, Amada», respondió la diosa, cuya voz resonó familiarmente por la cabeza de la Elegida.
Etain detuvo a su yegua plateada junto a los árboles que bordeaban un extremo del campo. La yegua movió la cabeza hacia atrás e irguió las orejas hacia su amazona; sus gestos eran la versión equina de una pregunta. Y Etain sabía que su yegua, la encarnación animal de la diosa Epona, le estaba haciendo una pregunta.
–Sólo quiero mirarla.
La diosa soltó un resoplido.
–¡No estoy espiándola! –dijo Etain con indignación–. Soy su madre. Tengo derecho a verla correr.
La diosa echó hacia atrás la cabeza, como proclamando que no estaba tan segura de ello.
–Compórtate con respeto –dijo, moviendo las riendas de la yegua–. O te dejaré en el templo la próxima vez.
La diosa ni siquiera se dignó a resoplar, y Etain ignoró a la yegua, que a su vez la estaba ignorando a ella, murmurando algo sobre las criaturas ancianas malhumoradas, pero no lo suficientemente alto como para que la oyera. Después entrecerró los ojos y se los protegió del sol con la mano, para que nada interfiriera en su campo de visión.
Su hija corría a tal velocidad que la parte inferior de su cuerpo era un borrón; parecía que volaba sobre los brotes de trigo. Corría con una leve inclinación hacia delante, con una elegancia que siempre asombraba a su madre.
–Es la mezcla perfecta de centauro y humana –le susurró Etain a la yegua, que movió las orejas para oír las palabras–. Epona, eres muy sabia.
Elphane había completado el círculo imaginario de su camino, y estaba empezando a girar hacia el bosquecillo donde la esperaba su madre. El sol se le reflejaba en el pelo caoba oscuro. Brillaba y flotaba a su alrededor en mechones largos.
–Verdaderamente, no heredó ese maravilloso pelo liso de mí –le dijo Etain a la yegua, mientras intentaba meterse tras la oreja uno de los rizos, que siempre se le escapaban–. Tal vez los reflejos rojizos sí, pero el resto puede agradecérselo a su padre –prosiguió.
Y también podía agradecerle el increíble color oscuro de sus ojos. La forma alargada y redonda, sin embargo, era de Etain, y también sus pómulos altos y delicados. Sin embargo, Etain tenía los ojos verdes, y su hija los tenía como el azabache, igual que su padre. Aunque la forma física de Elphame no hubiera sido única, su belleza sería poco usual, y al unirlo a un cuerpo que sólo podía haber creado la diosa, el efecto era arrebatador.
Elphame comenzó a aminorar la velocidad, y cambió de dirección para dirigirse directamente hacia su madre.
–¡Mamá! –exclamó alegremente, saludándola con la mano–. ¿Por qué no os unís a mí mientras hago el enfriamiento?
–De acuerdo, querida –le respondió Etain–, pero lentamente, ya sabes que la yegua se está haciendo vieja y…
Antes de que pudiera terminar la frase, la yegua se puso en marcha, alcanzó a la muchacha y se puso a su altura con un suave trote.
–Vosotras dos nunca os haréis viejas, mamá –dijo Elphame con una carcajada. –Sólo se está luciendo delante de ti –respondió Etain, aunque acarició con afecto las crines de la yegua.
–Oh, mamá, por favor… ¿Ella se está luciendo? –preguntó Elphame, mientras miraba a su madre con una ceja arqueada. Etain llevaba un traje de amazona de cuero color crema que se le ceñía al cuerpo seductoramente, y algunas joyas brillantes.
–Ya sabes que llevar joyas es una experiencia espiritual para mí –dijo.
–Lo sé, mamá –respondió Elphame con una sonrisa.
El resoplido de la yegua fue sarcástico, y las carcajadas de Etain se entremezclaron con las de su hija mientras continuaban avanzando alrededor del campo.
–¿Dónde he dejado mi pareo? –preguntó Elphame en un murmullo, mientras buscaba con la mirada cerca de los árboles–. Creo que lo puse en este tronco.
Etain vio a su hija buscando el resto de su ropa. Llevaba un peto de cuero sin mangas, que se le ceñía al pecho, y una pequeña banda de lino a modo de falda en las caderas, que se convertía en un triángulo por la parte delantera. Etain lo había diseñado para ella.
El problema era que, aunque el cuerpo musculoso de la muchacha estaba cubierto por un precioso pelaje de caballo de la cintura para abajo, y que tenía cascos en vez de pies, salvo por los extraordinarios músculos de la parte inferior de su cuerpo, era una mujer humana. Así pues, necesitaba una vestimenta que le concediera la libertad necesaria para ejercitar la velocidad sobrehumana que tenía por don, además de cubrirla decentemente. Etain y su hija habían experimentado con muchos estilos distintos antes de dar con aquella solución, que cubría ambas necesidades.
El resultado había funcionado bien, pero dejaba a la vista demasiado del cuerpo de Elphame. No importaba que las mujeres de Partholon siempre hubieran sido libres para mostrar su cuerpo. Etain desnudaba su pecho regularmente durante las ceremonias de bendición en honor a Epona, para dar a entender el amor de la diosa por la forma femenina. Cuando Elphame descubría sus patas terminadas en cascos, la gente la miraba con horror y reverencia a la vez, puesto que era evidente que estaba tocada por la diosa.
Elphame detestaba ser objeto de aquellas miradas.
Así pues, había adoptado la costumbre de vestir de manera conservadora en público, y sólo se quitaba las túnicas que llevaba normalmente cuando iba a correr, lo que hacía siempre a solas y alejada del templo.
–¡Ah, ahí está! –exclamó, y se acercó a un tronco que no estaba muy lejos de ellas. Tomó la tela de lino, teñida del color de las esmeraldas, y comenzó a colocársela alrededor de la delgada cintura. Su respiración ya había recuperado el ritmo normal; la delgada capa de sudor de su piel ya se había secado.
Estaba en una forma espectacular. Tenía un cuerpo de líneas elegantes, atlético, pero muy femenino. Su piel oscura era sedosa, y sólo después de tocarla podía notarse que cubría unos músculos muy fuertes.
Sin embargo, poca gente se atrevía a tocar a la joven diosa.
Era alta; le sacaba varios centímetros a su madre, que medía un metro setenta centímetros. Durante su pubertad fue delgaducha y un poco torpe, pero pronto desarrolló las curvas y la plenitud de una mujer. La parte inferior de su cuerpo era la combinación perfecta de humana y mujer centauro. Tenía la belleza y el atractivo de una mujer, y la fuerza y la gracia de un centauro.
Etain sonrió a su hija. Desde el momento de su nacimiento había aceptado la singularidad de Elphame con un amor feroz y protector.
–No tienes por qué ponerte el pareo, El –le dijo.
–Sé que tú piensas que no es necesario, pero sí lo es. Para mí no es igual que para ti. A mí no me miran como a ti.
–¿Alguien te ha dicho algo que te haya herido? ¡Dime quién ha sido, y conocerá la ira de una diosa! –exclamó Etain, con los ojos llenos de fuego verde.
–No necesitan decir nada, mamá. –Preciosa mía… –dijo Etain, cuya ira desapareció–. Sabes que la gente te quiere. –No, mamá. Te quieren a ti. A mí me idolatran y me adoran. No es lo mismo.
–Claro que te adoran, El. Eres la hija mayor de la Amada de Epona, y la diosa te ha bendecido de un modo muy especial. Deben adorarte.
La yegua avanzó hasta que pudo acariciarle el hombro a la joven con los labios. Antes de responder, El le rodeó el cuello con los brazos al animal y la acarició.
Después miró a su madre, y dijo con convicción:
–Soy diferente. Y, por mucho que tú quieras creer que encajo, para mí las cosas no son iguales. Por eso debo marcharme.
A Etain se le encogió el estómago al oír las palabras de su hija, pero permaneció en silencio para dejar que continuara.
–Se me trata como si fuera algo aparte. No es que me traten mal –añadió El apresuradamente–. Sólo, como si fuera algo aparte. Como si tuvieran miedo de acercarse a mí porque pudiera… no sé, hacerme añicos. O tal vez porque ellos pudieran hacerse añicos. Así que me tratan como si fuera una estatua que ha cobrado vida ante ellos.
«Mi preciosa y solitaria hija», pensó Etain, y notó el dolor familiar que le causaba el no tener solución para el sufrimiento de su primogénita.
–Pero nadie ama a las estatuas, al menos de verdad. Las cuidan, y las tienen en un lugar de honor, pero no las quieren.
–Yo te quiero –dijo Etain con la voz entrecortada.
–¡Oh, ya lo sé, mamá! –exclamó la muchacha, mirando a Etain a los ojos–. Papá y tú, y Cuchulainn y Finegas y Arianrhod, todos me queréis. Sois mi familia, así que tenéis que hacerlo –añadió con una sonrisa rápida–. Pero incluso los miembros de tu guardia privada, que a ti te adoran incondicionalmente, y que darían la vida por ti, creen que yo soy intocable.
La yegua dio un paso hacia delante, y El se apoyó en ella. Etain tenía ganas de abrazar a su hija, pero sabía que Elphame se pondría tensa y le diría que ya no era una niña, así que tuvo que contentarse con acariciarle el pelo de seda, transmitiéndole el consuelo de Epona a través de sus manos.
–Por eso has venido aquí, ¿no es así? –le preguntó El en voz baja.
–Sí –respondió su madre–. Quería intentar convencerte, una vez más, de que no te vayas. ¿Por qué no te quedas aquí y ocupas mi lugar, El?
Su hija dio un respingo, y comenzó a negar con la cabeza con vehemencia. Etain continuó hablando, sin embargo.
–Yo he tenido un reino largo, muy rico. Estoy dispuesta a retirarme.
–¡No! –exclamó Elphame. Sólo con pensar en ocupar el lugar de su madre, sentía pánico–. ¡Tú no te vas a retirar! ¡Mírate! Aparentas muchos menos años de los que tienes, y te encanta celebrar los rituales de Epona. Además, la gente necesita que continúes. Y debes acordarte de lo más importante, mamá. El reino espiritual no está abierto para mí. Nunca he oído la voz de Epona, ni he sentido el roce de su magia… –la tristeza que le producía aquella verdad se le reflejó en la cara–. Nunca he sentido la magia.
–Pero Epona me habla a menudo de ti –dijo suavemente Etain, mientras le acariciaba la mejilla a su hija–. Ha velado por ti desde tu nacimiento.
–Lo sé. Sé que Epona me quiere, pero yo no soy su Elegida.
–Todavía no –matizó su madre.
Por única respuesta, Elphame se apoyó en el cuello de la yegua, mientras el animal la acariciaba afectuosamente con el morro.
–Sigo sin entender por qué tienes que marcharte.
–Mamá –dijo Elphame, que volvió la cabeza para mirar nuevamente a su madre–. Parece que me voy al otro lado del mundo. No sé por qué te molesta tanto que me vaya. He salido más veces de casa. Estudié en el Templo de la Musa, y eso no te molestaba.
–Era distinto. Claro que tenías que estudiar en el Templo de la Musa. Es donde se educan las mujeres más espectaculares de Partholon. Arianrhod está allí ahora –replicó Etain con una sonrisa de satisfacción–. Mis dos hijas sois espectaculares, y ésa es una de las razones por las que disfruto teniéndote a mi lado.
–Si me hubiera casado, habría tenido que irme a vivir al hogar de mi marido –dijo El.
–No hables como si no fueras a casarte nunca. Todavía eres muy joven. Tienes muchos años por delante.
–Mamá, por favor. No empecemos esta conversación otra vez. No hay nadie que sea como yo, y no hay nadie que quiera estar tan cerca de una diosa.
–Tu padre se casó conmigo.
Elphame sonrió con tristeza a su madre.
–Pero tú eres humana por entero, mamá, y además, el Sumo Chamán de los Centauros siempre es el compañero de la Amada de Epona. Él fue creado para amarte, es lo normal para él. Es evidente que Epona me ha marcado, pero no me ha elegido. No me ha enviado a ningún Chamán para que sea mi compañero. No creo que haya nadie, ni centauro ni humano, que fuera creado para amarme. No como os amáis papá y tú.
–¡Oh, cariño! ¡No digas eso! Yo no lo creo. Epona no es cruel. Hay alguien para ti. Lo que ocurre es que todavía no lo sabe.
–Tal vez. O tal vez es que yo tenga que irme para encontrarlo.
–Pero ¿por qué allí? No me gusta imaginarte allí.
–Sólo es un sitio, mamá. En realidad no es más que un lugar en ruinas. Creo que ya es hora de que alguien lo reconstruya. ¿No te acuerdas de las historias que me contabas a la hora de dormir? Me dijiste que, en sus tiempos, fue un lugar hermoso.
–Sí, hasta que se convirtió en un lugar de muerte y mal.
–Eso ocurrió hace más de cien años. El mal ha desaparecido, y los muertos no pueden hacerme daño.
–Eso no lo sabes con seguridad –replicó Etain.
–Mamá –dijo Elphame, y la tomó de la mano–. El MacCallan era mi antepasado. ¿Por qué iba a querer hacerme daño su fantasma?
–Hay más gente que murió en la matanza del Castillo de MacCallan, aparte del Jefe del Clan, y de los nobles guerreros que dieron su vida intentando protegerlo. Y sabes que dicen que el castillo está maldito. Nadie se ha atrevido a entrar en esas ruinas, y mucho menos a vivir allí, durante un siglo –dijo Etain con firmeza.
–Pero tú siempre has atendido el altar de El MacCallan y has mantenido encendida la llama. Hemos mantenido viva la memoria de El MacCallan, aunque el clan fuera destruido. ¿Por qué te sorprende que quiera restaurar el castillo? Después de todo, yo también llevo su sangre en las venas.
Etain no respondió inmediatamente. Durante un instante, pensó en mentir a su hija, en decirle que la diosa le había transmitido la veracidad de la maldición del castillo. Pero sólo por un instante. Madre e hija habían tenido siempre una gran confianza, y Etain no quería destruirla ni aprovecharse de ella, y nunca mentiría sobre algo que le hubiera concedido Epona.
–No creo que El MacCallan quisiera hacerte daño, aunque es posible que su espíritu inquieto habite el castillo. Y admito que la maldición es una historia para asustar a los niños desobedientes. No es que tema por tu seguridad, es que no entiendo por qué debes ir con los trabajadores que van a despejar las ruinas. ¿Por qué no esperas hasta que esté todo limpio y habitable? Después podrás supervisar las últimas etapas de la reconstrucción.
–Necesito involucrarme en todos los aspectos de esto, mamá. Voy a reconstruir el Castillo de MacCallan y voy a ser su señora. La señora de un castillo y sus tierras. Tendré algo propio, algo en cuya creación he contribuido. Si no puedo tener un compañero e hijos propios, entonces tendré mi propio reino. Por favor, entiéndeme y dame tu bendición, mamá.
–Sólo quiero que seas feliz, preciosa.
–Eso me hará feliz. Tienes que confiar en que me conozco a mí misma, mamá.
«Debes dejarla marchar, Amada», dijo la diosa. Sin embargo, Etain se sentía como si le estuvieran clavando un cuchillo en el corazón. «Ella sabrá encontrar su propio destino, y yo la cuidaré».
Etain cerró los ojos y respiró profundamente. Después se quitó las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano.
–Confío en ti. Y siempre tendrás mi bendición.
Las arrugas de preocupación que se habían marcado en el rostro de Elphame se borraron.
–Gracias, mamá. Creo que éste es mi destino. Ya verás cómo será el Castillo de MacCallan cuando esté vivo otra vez –dijo, y después de acariciar a la yegua, añadió–: Vamos a darnos prisa. Tengo que terminar de hacer el equipaje. Se supone que nos vamos al amanecer.
Elphame fue charlando alegremente junto a su madre y a la yegua. Etain respondió adecuadamente a su conversación, pero no podía concentrarse en las palabras de su hija. Ya sentía el peso de su ausencia en el alma, como si fuera un agujero negro. Y, aunque aquella noche de finales de primavera era cálida, sintió un escalofrío en la espalda.
–Cu, recuérdame por qué accedí a que vinieras conmigo.
Elphame miró de reojo a su hermano e intentó acelerar el paso sin que se notara demasiado. Él iba entonando el verso número quinientos de una canción militar, y el coro interminable martilleaba en la sien derecha de Elphame al ritmo de su dolor de cabeza. Casi se arrepentía de haberse empeñado en que su hermano y ella viajaran separados del resto del grupo.
El caballo de Cuchulainn adaptó su trote automáticamente al paso de Elphame. Él comenzó a reírse.
–He venido, hermana mía, para protegerte.
–Oh, por favor, no me tomes el pelo. ¿Para protegerme? Lo que pasa es que necesitabas un descanso, dejar de perseguir a las doncellas del templo hasta los confines del mundo.
–¿Hasta los confines del mundo? –preguntó Cuchulainn, y volvió a reírse–. ¿De verdad has dicho «hasta los confines del mundo»? Ya sabía yo que estabas pasando demasiado tiempo leyendo en la biblioteca de mamá. Y yo no persigo precisamente a las doncellas –dijo, moviendo las cejas de un modo muy sugerente.
Elphame intentó contener una sonrisa, aunque sin éxito. Lo miró afectuosamente.
–Ahora me recordarás que tú no tienes que perseguir a ninguna mujer a ningún sitio.
–Bueno, hermana mía, ésa es la pura verdad… –dijo él con otra sonrisa.
–Um… Pensaba que tenías que quedarte en casa para darle la bienvenida a… –Elphame carraspeó y se echó el pelo hacia atrás, e imitó a la perfección el tono de voz de su madre, y sus gestos–: A la encantadora hija soltera del Jefe del Castillo de Woulff, que pasaba por el Templo de Epona de camino al Templo de la Musa, donde va a comenzar su educación.
Cuchulainn frunció los labios y, durante un instante, Elphame lamentó haber bromeado. Después, con su habitual buen humor, Cuchulainn se encogió de hombros y sonrió.
–Se llama Beatrice, hermana mía. ¿Alguien que se llama Beatrice podría no tener una frente amplia y un porte majestuoso?
–Seguramente es muy bella –dijo Elphame entre risitas.
–Y sin duda, fértil, de caderas anchas y con capacidad para dar a luz a muchos hijos.
Los dos hermanos se miraron con un entendimiento completo.
–Me voy a alegrar mucho cuando Arianrhod y Finegas tengan edad suficiente como para que mamá empiece a buscarles pareja –dijo Elphame en un tono serio.
Cuchulainn suspiró.
–Los mellizos van a cumplir dieciocho años este verano. Dentro de tres años, mamá estará en su mejor momento de casamentera.
–Pobrecitos. Casi me da pena que nos hayamos metido tanto con ellos cuando éramos pequeños.
–¡Casi! –exclamó Cuchulainn entre risas–. Por lo menos, todos estamos en esto. No es que mamá haga distinciones entre nosotros.
Elphame se limitó a sonreír y apresuró nuevamente el paso para colocarse delante de su hermano en el estrecho sendero que estaban recorriendo. «Pero no es lo mismo para mí», pensó. Sus hermanos eran humanos, atractivos, llenos de talento, muy admirados. Elphame no necesitaba mirar a su hermano para recordar cómo era. Tenía un año y medio menos que ella. Tenía sus mismos pómulos altos y bien definidos, pero mientras que los de Elphame eran delicados y femeninos, los de él eran masculinos y fuertes. Ella tenía un mentón desafiante, según su madre, y él tenía una barbilla obstinada, orgullosa, con una preciosa hendidura. En vez de tener los ojos negros y el pelo caoba oscuro como Elphame, Cuchulainn tenía los ojos de un color excepcional, entre el verde y el azul, y el pelo espeso y rubio, y no conseguía librarse de sus remolinos infantiles. Por eso lo llevaba muy corto y peinado hacia atrás. Su madre siempre protestaba porque él no quisiera dejárselo largo, como un guerrero en condiciones.
Sin embargo, Cuchulainn, hijo de Midhir, el Sumo Chamán y Señor Guerrero de los Centauros, no tenía que ser un «guerrero en condiciones». Tenía el nombre de uno de los antiguos héroes de Partholon, y realmente parecía un héroe, aunque no siempre se comportara bien. Era alto y tenía una figura excelente, y siempre destacaba en los torneos. Era el mejor espadachín de Partholon, y también el mejor arquero. Elphame había oído a más de una joven doncella suspirar y decir que debía de ser la encarnación del verdadero Cuchulainn.
No, a Cu nunca le había faltado la compañía femenina, pero todavía no había encontrado a su compañera. Elphame sonrió. «Aunque no será por falta de intentos», se dijo con ironía.
Aquél era un aspecto en el que se diferenciaba por completo de su hermano. Él tenía mucha experiencia y mucho éxito con el sexo opuesto. A ella nunca la habían besado.
Ni siquiera sus hermanos pequeños, a quienes Cu y ella habían apodado «Los Pequeños Eruditos», tenían problema para encontrar compañeros para los rituales de la luna. Aunque Arianrhod y Finegas no eran tan atléticos como sus hermanos mayores, se estaban convirtiendo en adultos inteligentes y bien educados. Eran casi como una imagen el uno del otro: altos, elegantes, completamente humanos, normales. Y, además, muy bellos.
El camino atravesaba un antiguo bosque a la derecha, y se ensanchaba. Cuchulainn hizo que el caballo se acercara a su hermana.
–Me recuerda a mamá –dijo Elphame de repente.
–¿Quién?
–Arianrhod, ¿quién iba a ser? Por eso todos los chicos suspiran por ella. Claro que ella ni siquiera se da cuenta. No le importa nada. A menos que haya cambiado mucho durante su primer trimestre estudiando en el Templo de la Musa.
–Arianrhod siempre estará en las nubes.
–La astronomía y la astrología están vinculadas a las Parcas, y por eso es inteligente estudiarlas con suma atención –dijo Elphame, imitando a su hermana pequeña.
Cu se rió.
–Exacto, eso dice la Pequeña Erudita. La ironía es que esos jóvenes que están enamorados de ella la perseguirán más y más a causa de su indiferencia. Y también las muchachas están empezando a perseguir a Fin, y eso que todavía no se afeita.
–Bueno, sea cual sea el motivo, a ellos les gusta mucho Arianrhod.
Cuchulainn miró a su hermana.
–¿Estás bien?
–Claro –respondió ella rápidamente, sin mirarlo a los ojos.
–Será distinto aquí, ya lo verás –le dijo Cuchulainn.
–Lo sé.
Lo miró y apartó la vista rápidamente, para que él no se diera cuenta de que se le habían llenado los ojos de lágrimas.
–Lo digo en serio. En el Castillo de MacCallan encontrarás lo que siempre has buscado. He tenido un presentimiento.
Elphame sabía lo que significaba aquello. Era parte de un código entre ellos. Igual que ella era la primera hija de su madre, la Encarnación de la Diosa, y por lo tanto estaba marcada por Epona, Cuchulainn era el primer hijo de su padre Chamán. Desde pequeño, sabía las cosas, simplemente. De niño le había explicado a su hermana que era como si pudiera oír las palabras que estaban en el viento. Algunas veces, aquel viento le decía dónde podía encontrar cosas que se habían perdido. Otras veces le decía cuándo iba a ir alguien de visita al templo. Y algunas veces predecía noticias portentosas, como la muerte prematura de un niño, o la ruptura de un juramento de sangre.
Aquel conocimiento sobrenatural asustaba a Cuchulainn cuando era pequeño. No era un enemigo al que pudiera vencer con sus músculos o con su inteligencia. Hacía que se sintiera como una aberración. Era un poder que él no había pedido, y que no quería ejercer.
Era algo que su hermana mayor comprendía muy bien.
Así que había acudido a Elphame siempre que tenía un presentimiento sobre algo o alguien. Su hermana entendía sus miedos, se identificaba con ellos. No le había dado la espalda, sino que se había convertido en su confidente, aunque la actitud de Elphame hacia las cosas del reino de los espíritus fuera muy diferente a la de él. Después de todo, ella era una manifestación física del poder de la diosa. Elphame no entendía por qué motivo rechazaba su hermano los dones de aquel reino de los espíritus, sobre todo cuando ella anhelaba sentir aunque sólo fuera un susurro del poder que su madre ejercía con tanta facilidad. Sin embargo, lo apoyó siempre con una actitud de calma. A medida que crecía, Cuchulainn aprendió a controlar su capacidad para la videncia y a no permitir que lo abrumara.
En aquel momento, Elphame miró a su hermano. Él nunca le había mentido. Y sus presentimientos nunca habían sido erróneos.
–¿Me lo prometes?
–Sí –dijo él, al tiempo que asentía con tirantez.
Elphame sintió una gran alegría.
–¡Sabía que reconstruir el Castillo de MacCallan era lo acertado! Pero ¿por qué has tardado tanto en decírmelo?
Cuchulainn frunció el ceño y respondió lentamente.
–El presentimiento no fue claro –dijo, y al ver que su hermana se desanimaba, se apresuró a explicarse–: No, eso no significa que fuera menos cierto. Sé que encontrarás tu destino en el Castillo de MacCallan. Sé que tu destino está entrelazado con tu compañero, pero cuando intento concentrarme en los detalles de ese hombre, sólo veo niebla y confusión –agitó la cabeza y sonrió con timidez a Elphame–. Tal vez sea porque eres mi hermana, y saber detalles de tu vida amorosa me resulta inquietante.
–Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Cuando las doncellas hablan extasiadas sobre tu cuerpo –dijo ella, con un estremecimiento–, yo tengo que taparme los oídos y salir corriendo en dirección contraria.
Él refunfuñó brevemente, y se rió sin poder evitarlo. Se alegraba de que su hermana dejara de hacerle preguntas sobre aquel presentimiento.
Había meditado mucho sobre lo que debía contarle a Elphame acerca de su visión. Sabía que a su amada hermana le causaba dolor el hecho de pensar que nunca iba a encontrar un compañero, y sabía que tenía que contarle aquel presentimiento. Para él estaba claro que ella iba a encontrar su futuro y a su compañero en el Castillo de MacCallan, pero también sabía que había algo más, que no iba a ser tan sencillo como enamorarse. Una parte de su premonición había sido oscura y vaga. No tenía nada que ver con las visiones típicas de amor que había tenido anteriormente, en las cuales vislumbraba a un amigo en brazos de una joven, y tenía la certeza de que se pertenecían el uno al otro.
Cuchulainn había tenido una visión de su hermana en brazos de un hombre, pero no había sido capaz de ver a aquel hombre. Tal vez porque lo primero que había podido ver con claridad era la expresión de ternura y de felicidad que había en el rostro de su hermana, que normalmente era de seriedad, y aquella visión en especial había sido tan sorprendente que su concentración se había fracturado irreparablemente. Tal vez no. Y, sí, Cuchulainn había tenido el presentimiento de que los dos estaban destinados a pertenecerse. Sin embargo, cuando había intentado concentrarse nuevamente en el hombre, una luz cegadora de color escarlata había inundado la visión, y después, rápidamente, todo había quedado sumido en la oscuridad, como si los amantes estuvieran envueltos en un terciopelo, y el hombre se había desvanecido y había dejado sola a su hermana.
Era típico del reino de los espíritus dejarlo con tantas preguntas sin responder y con aquella sensación de inquietud. Él siempre había detestado la naturaleza esquiva y resbaladiza de su poder. No era algo seguro, como el peso de una espada, o como el blanco de una flecha.
Cuchulainn se alegró de que Elphame se hubiera adelantado por el camino, una vez más. Ella leía con demasiada claridad las expresiones de su rostro, y Cuchulainn no quería que viera su ansiedad y su temor. Flexionó la mano derecha. Sentía el peso fantasma de su espada, y mentalmente la agarró por la empuñadura y la blandió en el aire.
Sí. Cuchulainn estaba listo para proteger a su hermana de cualquier cosa que pudiera causarle un daño, fuera su compañero vital o no.
–No entiendo por qué no hemos podido quedarnos en Loth Tor con el resto de los trabajadores –se quejó Cuchulainn, mientras echaba otro tronco a la hoguera.
–Pensaba que los guerreros podían dormir en camas de cardos sin inmutarse –le dijo Elphame, y le tendió el odre de vino–. Toma un poco. Acuérdate de que mamá fue la que nos dio el vino –añadió significativamente.
–A los guerreros les gustan las camas blandas como a todos los demás –refunfuñó él, y bebió del odre–. El amor que siente nuestra madre por el vino ha sido una bendición durante este viaje, pero eso no me compensa por la falta de una buena cama –dijo. «Con una viuda lujuriosa dentro», añadió para sí.
–Cu, estás enfadado porque esa rubia regordeta te estaba ofreciendo algo más que un poco de estofado.
–Ser una viuda joven es una carga muy solitaria.
–No, si tú estás cerca –dijo Elphame entre risas–. Oh, vamos, no gimotees. Quiero ver el sol saliendo por encima de mi castillo, y no quiero hacerlo con un grupo de centauros y hombres mirándome mientras se inventan un ejército de demonios que acecha entre las sombras.