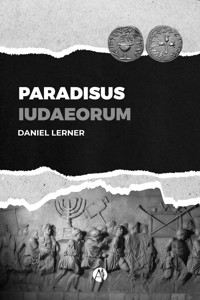4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este trabajo, reúne relatos y cuentos fruto de una década (2012 a 2022) de producción literaria. Algunos capítulos, denominación esta última algo arbitraria para referirse a cada uno de los relatos, guardan cierta correlación con los anteriores y/o posteriores, otros no, pero todos pueden ser leídos por separado sin que se vea afectada su comprensión. La idea central que inspiró esta publicación fue brindar al lector pinceladas intimistas del mundo judío y su gente, la gente común, tal como lo pude apreciar durante mi niñez, la de un niño judío nacido y criado en la Buenos Aires de la década de los años sesenta, como así también más tarde, de adulto, gracias a la información que fui recabando a lo largo de los años. Por ende, algunos capítulos son en alguna medida autorreferenciales y describen sucesos verídicos, pero con los nombres de los personajes cambiados. Otros son ficción, pero basada sobre los datos familiares que pude reunir, armándolos como se arma un rompecabezas. Por último, algunos que otros capítulos son meramente ficción, pero fundamentada en la historia del pueblo judío, y fueron escritos como un monumento recordatorio, con el objetivo de venerar la profunda cultura judeoeuropea de más de un milenio y sus seis millones de mártires, asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por el solo hecho de ser judíos, al decir de S. Y. Agnon, en su cuento "El Nombre" (Hashem) "lo que teníamos allí", una cultura destruida hasta los cimientos por la bestia asesina nazi, y sus aliados europeos profundamente antisemitas. Me queda desear que el lector disfrute de estos cuentos, tanto como disfruté al escribirlos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DANIEL LERNER
Pueyrredón y Corrientes
Una novela del barrio del Abasto
Lerner, DanielPueyrredón y Corrientes : una novela del barrio del Abasto / Daniel Lerner. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3930-4
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
PRÓLOGO
ARBEIT MACHT FRET
KENEINORE
DULCES AÑOS DE LA INFANCIA
TIERRA PROMETIDA
LO QUE TENÍAMOS ALLÍ (PRIMERA PARTE)
LO QUE TENÍAMOS ALLÍ (SEGUNDA PARTE)
LAS PUERTITAS DEL TÍO KALMAN
ELAZAR BEN YASHAR
EL CASTILLO DE JANDAL
AL OTRO LADO DEL VALLE GRANDE
CAPITÁN RICKENBACKER
JUBILEO
EL ÁLBUM
EL CURITA FROIKE DE CAPIYE
FROIKE ANEXO I
FROIKEANEXO II
LAS COLONIAS JUDÍAS DE ENTRE RÍOS
LA QUIMERA DEL ORO
LA VERDADERA HISTORIA DE EMMA SHULDIG
PRÓLOGO
Este trabajo, reúne relatos y cuentos fruto de una década (2012 a 2022) de producción literaria.
Algunos capítulos, denominación esta última algo arbitraria para referirse a cada uno de los relatos, guardan cierta correlación con los anteriores y/o posteriores, otros no, pero todos pueden ser leídos por separado sin que se vea afectada su comprensión.
La idea central que inspiró esta publicación fue brindar al lector pinceladas intimistas del mundo judío y su gente, la gente común, tal como lo pude apreciar durante mi niñez, la de un niño judío nacido y criado en la Buenos Aires de la década de los años sesenta, como así también más tarde, de adulto, gracias a la información que fui recabando a lo largo de los años. Por ende, algunos capítulos son en alguna medida autorreferenciales y describen sucesos verídicos, pero con los nombres de los personajes cambiados. Otros son ficción, pero basada sobre los datos familiares que pude reunir, armándolos como se arma un rompecabezas.
Por último, algunos que otros capítulos son meramente ficción, pero fundamentada en la historia del pueblo judío, y fueron escritos como un monumento recordatorio, con el objetivo de venerar la profunda cultura judeoeuropea de más de un milenio y sus seis millones de mártires, asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por el solo hecho de ser judíos, al decir de S. Y. Agnon, en su cuento “El Nombre” (Hashem) “lo que teníamos allí”, una cultura destruida hasta los cimientos por la bestia asesina nazi, y sus aliados europeos profundamente antisemitas.
Me queda desear que el lector disfrute de estos cuentos, tanto como disfruté al escribirlos.
ARBEIT MACHT FRET
El interminable tren de carga frenó pesadamente con un prolongado y agudo chirrido.
Gritos, empujones, silbatos, ladridos, llanto de niños.
La masa humana informe, en su camino hacia el portal del campo, se fue desdibujando en medio de la cerrada bruma.
Más tarde y en medio de una incipiente nevada, las vías quedaron desiertas, con valijas, bolsos y paquetes como únicos testigos guardando un silencio imperturbable.
El aire cargado de olor a humo, huele acre, repugnante y revulsivo.
Arriba, transitan oscuros nubarrones.
A la distancia se divisa un carro cargado con paja amarilla. En el pescante van dos campesinos se ve que hablando, y de a ratos llega su voz entrecortada por el viento.
Más cerca, al otro lado de las vías, un grupo de mujeres con coloridos pañuelos en sus cabezas, cosecha papas cantando.
Una bandada de gansos salvajes cruza el cielo con sus penetrantes graznidos.
Auschwitz, noviembre de 1942.
Keneinore
Unter di gríninke béimelej
Shpiln sij móishelej shlóimelej
Tzitzes kapótkelej péielej
Yídelej frish fun di éigelej (*)1
Jaim Najman Bialik
Esta historia comienza en la ciudad de Buenos Aires, en una época romántica, cuando todavía se llamaba “Capital Federal”, los barrios estaban cerca del centro, y la ciudad era una gran aldea surcada por tranvías, con gente que llevaba una existencia sencilla, vivía despreocupada y era feliz sin saberlo.
En esos tiempos se hablaba poco de economía, pero la gente se conformaba con menos, y aunque las chimeneas de los edificios humeaban y el hollín lo tiznaba todo, tampoco se hablaba de contaminación.
Las calles eran en su mayoría empedradas, y se veían carros tirados por grandes percherones, el del sodero, el del panadero ambulante, que se anunciaba haciendo sonar una corneta, el de algún lechero, y el infaltable carromato atestado del canastero.
En esa época los vecinos sacaban sus sillas a la vereda y se sentaban a la tardecita a tomar “el fresco” y a conversar compartiendo un mate, y los chicos podían jugar en la calle sin peligro.
Estamos en el Abasto, una zona de la ciudad de casas bajas, pintoresca por la febril actividad del mercado y sus depósitos de fruta y maduraderos de bananas, que llegaban verdes y había que guardarlas un tiempo antes de venderlas. Se veían camiones llegando cargados de cajones de fruta y verdura, estacionaban a noventa grados sobre la vereda de la avenida Corrientes. Se veían changarines miserablemente vestidos, cargando sobre sus sufridos hombros increíbles pilas de cajones. Se veían patios empedrados y emparrados, que alojaban caballos, y forrajerías con un intenso olor a alfalfa.
Al otro lado del ferrocarril, estaba Plaza Once, donde los domingos iban a pasear las sirvientas y había levante. Frente a la plaza estaba la recova, con la famosa cervecería Múnich, las pizzerías y las rotiserías que cocinaban pollos al espiedo a leña.
Los otros puntos de extremo placer eran la pizzería Banchero, frente a la estación del ferrocarril, que vendía la fugazzeta con queso, la pizzería La Moneda, en la esquina de Pueyrredón y Corrientes, y la famosa confitería Taam–Tov, que entonces atendía en un pequeño local de Boulogne Sur Mer, a pocos metros de la avenida Corrientes, frente casi al teatro IFT, que era de los zurdos.
En ese barrio nació y creció Moris, o Móishele, como lo llamaban sus padres. Cuando Móishele llegó, ya habían pasado las cosas más importantes, se perdió la Segunda Guerra Mundial, el infame Holocausto, la inmensa alegría del surgimiento de Estado de Israel en el 48, y su guerra de liberación enfrentando a siete ejércitos árabes. Incluso se perdió lo mejor del Peronismo, porque para cuando tuvo conciencia de las cosas, ya se había instalado , y “Perón” ya era palabra prohibida.
Los padres de Móishele eran de Europa, Sháie, su papá era de Yednetz, una pequeña ciudad del norte de Besarabia, hoy Moldavia. La mitad de los pobladores de Yednetz eran judíos, pero solo se salvaron los que se fueron a tiempo, antes de la guerra, unas dos mil personas, que se repartieron entre América y Palestina. El resto, incluyendo ancianos, mujeres y niños, unos cinco mil, fueron asesinados por la bestia nazi.
Cuando llegó a Argentina Sháie Yoisher, vio como los funcionarios de migraciones lo rebautizaron con el apellido Joiser.
Cuando nació su hijo, lo anotó con el nombre Moris, quizá para disimular su ascendiente judío, en un mundo todavía muy antisemita, aunque comparado con lo que padeció su familia en Europa, a Moris le tocó vivir en un mundo feliz, parecido al Truman Show.
Argentina era entonces tierra de promesas “a golden land”, como repetía siempre su padre, que se congratulaba de haber partido a tiempo rumbo a Odessa, donde abordó el Struma con destino a Génova, y de ahí a Buenos Aires, pasando primero por Montevideo, donde estuvo una corta temporada, pero no logró adaptarse.
En Buenos Aires Sháie tuvo que colgar su título de técnico en minería, su primer trabajo fue en el Once, como comisionista y representante de comercios mayoristas, y cuando sus ahorros se lo permitieron, comenzó a hacer pequeñas transacciones por su cuenta.
Sháie viajó con su mujer, Alte Zagan, con la que se había casado poco antes, y desde su llegada a esta ciudad la pareja vivió en un pequeño departamento alquilado, en la calle Jean Jaures casi esquina Cangallo (la actual Perón), un lugar tranquilo alejado del bullicio comercial y aislado de la Plaza Once por las vías del ferrocarril Sarmiento.
Alte era la hija mayor de Faivel Zagan, que fuera escribano en Antopol, un pueblito del sur de Polonia. Además del Yiddish y el polaco, el escribano Zagan dominaba el hebreo moderno, el ruso y el alemán, poseía una inmensa biblioteca y vivía en la casa más bonita del pueblo.
Su esposa Reizel, le dio cuatro hijos, pero murió muy joven víctima de la temible epidemia de influenza que se abatió sobre Europa en el año 19 al final de la Primera Guerra Mundial.
Alte provenía de una familia de gente educada, y al que después sería su marido, lo conoció en su casa de Antopol.
Sháie había llegado desde Rusia contratado por el escribano para enseñar hebreo a sus hijos menores Esther, Basia y Heshel, el único varón, que años después se recibiría de médico en Varsovia con medalla de oro.
A Heshel le tocó estudiar en una Polonia antisemita que cada año admitía para Medicina solo tres estudiantes judíos, Heshel fue uno de los tres, pero apenas recibido partió a Rusia donde llegó a ser un reconocido pediatra. Sus hermanas Basia y Esther se quedaron en Antopol, donde murieron atrapadas por la garra nazi junto con sus hijos y sus maridos.
De todos los nietos del escribano Zagan, solo se salvó una niña, y fue casi por milagro: Reizel, que llevaba el nombre de su difunta abuela, fue rescatada por los partisanos que la hallaron escondida después de una redada nazi en la que capturaron a toda su familia. Los guerrilleros lograron trasladar la pequeña a la zona soviética donde logró dar con su tío Heshel.
Hacia los 80 Reizel obtuvo una visa para viajar a Israel con su hija Natasha (Tova) Sheimovitch, que todavía vive en la sureña ciudad de Beer–Sheba.
Cuando nació, Moris (o Móishele, como lo llamaba cariñosamente su madre), sus padres llevaban diez años de casados, y ocho viviendo en Argentina. Alte no se apuró a tener hijos, alegando que primero quería consolidar una posición económica, aunque la razón de fondo fue el profundo trauma que le causaron los horrores de la guerra y el asesinato de millones de niños judíos por la bestia nazi.
Tal es así que tuvo a su primer hijo recién a los treinta y seis años, una edad a la que la mayoría de las mujeres ya habían “cerrada la fábrica”.
Alte, que aquí adoptó como nombre el de Rosa, era una mujer muy activa, bien parecida y de delicadas facciones, aunque poco amante de las tareas domésticas.
A poco de llegar a la Argentina, se asoció con su vecina Matilde, una turquita esmerlí de piel blanca y ojos celestes, que esbozaba una permanente sonrisa y denotaba alegría de vivir.
Confeccionaban bolsitas de raso rellenas con sales perfumadas, que dieron en llamar “Sachet Fragance”.
Eran de colores vivos, rojo, amarillo, o verde, estaban ribeteados de puntilla y llevaban de adorno un pequeño bouquet de florcitas artificiales. Rosa se ocupaba de la venta, recorriendo las elegantes boutiques de las avenidas Santa Fe y Alvear. Los lunes por lo general los dedicaban a la compra de telas y accesorios, y por la tarde cortaban el raso a tijera en improvisado taller montado en el comedor de Rosa. Luego Matilde se llevaba todo a su departamento y confeccionaba las bolsitas con una máquina Singer motorizada. La puntilla y el bouquet floral se cosían a mano. Terminadas las bolsitas, solo faltaba rellenarlas de sales, tarea que se hacía en casa de Rosa.
La de Matilde era una familia ejemplar. Vivía con sus dos pequeñas hijas y su marido Adolfo, un morocho bigotudo que parecía egipcio. Adolfo era electricista y vivía comiendo manzanas, que seguramente conseguía en el Mercado de Abasto, donde hacía changas. Del departamento de Matilde siempre salían aromas exóticos, a clavo de olor, a canela, a baklava y a hervor de garbanzos.
Cuando Matilde y Rosa se reunían, tomaban té ruso en vasos de vidrio finito decorados con filigrana, y lo acompañaban con masas de hojaldre sefaradí, toda un melange de oriente y occidente.
Móishele vivó sus primeros años en el largo zaguán y en la vereda de su cuadra, jugando con las hijas de Matilde, Lizzi y Teté, y con el hijo de la señora Michelli que siempre pensó que era judía, porque trataba a los niños con cariño.
A la vuelta, por Cangallo estaba el conventillo de los shvartz képalej, o sea los cabecitas negras, que se encargaron de impartir al niño las primeras enseñanzas acerca de las arbitrariedades de este mundo. Cuando Móishele pasaba por la puerta de esa casa vieja y derruida, los shkútzim paskudniákim le gritaban ¡ruso! y en una ocasión le robaron una escopeta tira corchos que distraído dejó colgada en la puerta del zaguán, mientras miraba como trabajaban unos albañiles.
Cerca del conventillo había un taller mecánico, y cada vez que pasaba Moris, los mecánicos le gritaban ¡qué hashé mishígene!
Cuando Moris cumplió cinco años, su papá lo inscribió en el jeider de la escuela religiosa Heijel ha–toire (Heijal ha–Toráh) de la calle Bulogne Sur Mer casi esquina Córdoba, pero el niño no encajaba en ese ambiente de judíos ortodoxos y mujeres de peluca y largas polleras.
Los Joiser eran tradicionalistas pero no observantes, y aunque en principio y por una cuestión de inercia costumbrista, Sháie quiso que a su hijo lo educaran como a él, pronto intervino la mamá del niño que lo pasó al kindergarten de la escuela Dr. Hertzl de Tucumán y Agüero, que estaba a siete cuadras de su casa.
Allí el niño pasó dos años preciosos, con salón de juegos y un amplio arenero, e incluso un pequeño huerto.
Moris se enamoró a primera vista de la bella morá Rojel, directora del jardín. Para peisaj las maestras jardineras elaboraban vino casero, que los chicos llevaban de obsequio a sus casas.
Moris era tímido y retraído, no jugaba a la pelota con los chicos ni a la mancha con las chicas, le gustaban los ladrillos de madera terciada, en ese rincón pasaba horas enteras construyendo casas.
Cuando cumplió cinco años, nació su hermano Fáivele. Moris no tuvo celos de su hermanito porque pasaba todo el día muy entretenido en el kinder del Hertzl, donde tenía una novia que le regalaba caramelos Chucola. Para cuando cumplió los siete y pasó a primero superior, su mamá alquiló un local al fondo de la galería San Nicolás, una de las pocas galerías comerciales de la avenida Santa Fe. Angosta y tortuosa, la San Nicolás remataba en dos niveles, uno escaleras arriba, donde tenía su joyería Bohán, un judío europeo con aire francés, y escaleras abajo, donde había un barcito y estaba la entrada al estudio de danza moderna de Ana Itelman.
En ese local, Rosa vendía lencería y malliots para las alumnas de la academia. Muchos sábados Moris acompañaba a su madre al negocio, y allí podía ver a las hermosas niñas que subían y bajaban frente a sus ojos atónitos que nunca habían visto mujeres tan bonitas. Algunos sábados a la tarde Rosa llevaba a Moris a la calle Lavalle, la calle de los cines, a ver alguna película.
Rosa no tuvo educación superior, pero era muy leída. En Polonia había cursado el gimnasium, que era la escuela secundaria, mucho más completa y estricta que la de aquí, y que además incluía griego clásico y latín, que le facilitó mucho el aprendizaje del castellano y a los pocos años de llegar, lo hablaba bastante bien.
En su casa Rosa tenía apilados una importante cantidad de libros, era una incansable lectora de novelas, y en cada rincón de su pequeño departamento podían verse libros en estanterías improvisadas con cajones de manzana apilados.
Los domingos se quedaba leyendo en la cama hasta el mediodía, entre otras novelas, Sebastopol, El señor de los gansos, Adriano emperador, Quo vadis, Sin novedad en el frente, Judíos sin dinero, Salambó, La buena tierra, Patio de mujeres, Demian, Guerra y paz, Ana Karenina, Los hermanos Karamasov, Tránsito en la noche,Colmillo blanco, Frankenstein, Motke el ladrón, Jeremías, de Stefan Zweig, El guetto de Varsovia de Mary Berg, Vieja y nueva patria de Tehodor Hertzl, El último de los mohicanos, La dama de las camelias.
En su mayoría eran libros de edición económica, a los que había que ir cortando los cuadernillos, confeccionados con un papel que con el paso del tiempo se ponía amarillo oscuro, como los diarios viejos.
A Rosa le gustaba mucho el cine, aunque por lo general iba sola porque su marido era remiso a salir, y salvo ir al shil los sábados, o a alguna boda o bris, Sháie prefería quedarse en su casa. En los casamientos se quedaba sentado, casi escondido y no bailaba. Por el contrario, Rosa no se perdía nada y la pasaba bailando el hoira y el shérele, y alguna vez se le animó incluso a algún tanguito.
A Sháie lo que más le gustaba de las fiestas de casamiento era el momento en que los mozos servían el clásico pomelo con el borde calado coronita, porque eso marcaba el fin de la cena y ya se podía ir a su casa.
Sháie tenía parentela entre los gauchos judíos de las colonias de Entre Ríos fundadas por el Barón Hirsch en 1892, de allí provenía su primo Iosl Ber, que dejó Basavilbaso y se aventuró a Rosario junto a su esposa Maia, dejando atrás la vida rural de las colonias. Iosl y Maia solían viajar casi todos los veranos a Buenos Aires y paraban en casa de los Joiser.
Como no tenían hijos, se hacía cargo de Moris tratándolo como propio, y lo llevaban a pasear a todas partes. La salida típica era al centro. Aparte de cine, el programa incluía pizza en el Palacio de la pizza y de postre Palo Jacob desbordante de crema chantilly.
Cuando el verano se ponía caliente, cosa que ocurría hacia fines de enero, Rosa y su amiga Matilde junto con los chicos tomaban el tranvía que los llevaba al Balneario Municipal de la costanera sur, para Moris ese era un verdadero día de fiesta, y la pasaba jugando con su hermanito y las hijas de Matilde.
Después de jugar en el agua los chicos devoraban los sándwiches de milanesa y las bananas traídas de casa, igual que en las matinés del cine–teatro Soleil, cuando Matilde los llevaba a las funciones continuadas de los domingos a la tarde, donde entre film y film también había número vivo.
1 (*) Bajo verdes arbolillos juegan pequeños Moisés y Salomón, con sus flecos rituales, sus largos gabancitos y sus guedejas… (traducción).
Del cancionero popular Yiddish.
Dulces años de la infancia
Kinder ióren zise kinder ióren
Eibik blaibt ir vaj in main zikóren…
Años de la infancia, dulces años de la infancia
estáis siempre vivos en mi memoria...
(De la canción homónima de M. Guebirtig)
Poco tiempo después del bar–mitzveh de Moris, llegó al país Manfred, o como le decían acá, Manfredo. Vino de Israel como shelíaj, junto con su mujer y sus dos hijos varones, criados en un kibutz. Manfredo había sido compañero de militancia de Rosa en ha–Tzioní en Besarabia, pero en lugar de América, como muchos jóvenes de la Noar, él optó por Israel. Manfredo había escalado posiciones en el movimiento llegando a ser un dirigente sionista relevante, por lo que fue elegido para dicha misión en Argentina, donde Rosa le serviría de nexo social con la colectividad.
Moris conoció a los hijos de Manfredo apenas llegados e instalados en su departamento de la calle Boulogne Sur Mer y Cangallo, muy cerca de su casa. Ellos entendían el castellano porque su mamá era argentina, aunque no lo hablaban bien, pero mezclando un poco de hebreo y de castellano lograban hacerse entender por Moris, que los acompañó a conocer el barrio.
Por sugerencia de Rosa, Moris y sus amiguitos recién llegados de Israel, comenzaron a participar de las actividades de un ken de la Noar. Iban los sábados por la tarde y tenían que viajar hasta Av. San Martín y Juan B. Justo, o sea hasta la loma de los tomates, y desde ahí todavía había que caminar varias cuadras.
Cuando llegó el verano viajó con sus nuevos amigos al campamento de la Noar que tuvo lugar cerca de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, en medio de la nada, pero con un muy bello paisaje rodeado de vacas que pastoreaban en los cerros, una experiencia inolvidable.
Allí tuvo la suerte de conocer al cocinero del campamento, todo un personaje al que los chicos apodaban “el rey de la polenta”, ya que casi todos los días cocinaba eso. Campechano y dicharachero el hombre ya entrado en años, gustaba de charlar con los chicos, que en ese lugar eran su única compañía, y así de simple y humilde como era les aportó una enseñanza muy importante que no olvidarían jamás: les explicó lo malo que era fumar, y el daño que causaba a la salud, justo en el momento que la mayoría de los niños comenzaban a incursionar en ese hábito.
Gracias a esas enseñanzas Moris no fumó nunca. Como versa el Talmud, “sabio es aquel que aprende algo de cada persona”.
El año siguiente continuó concurriendo por un tiempo a la Noar, pero a diferencia de la mayoría de los chicos que tenían solo la primaria hebrea y muchos ni siquiera eso, Moris ya estaba cursando la secundaria para maestros judíos, el Majón del Hertzl, una carrera de cinco años, y en simultáneo el bachillerato en el “Shule Mitre”, de la calle Valentín Gómez, donde se había inscrito antes que su familia se mudara al barrio norte.
Lo cierto es que por las obligaciones que le imponía la doble escolaridad, fue dejando de lado la Noar, no lograba sintonizar ese tipo de sionismo, los contenidos de la escuela israelita, que de hecho eran sionistas, bastaban y sobraban.
De sus compañeros de primaria del Hertzl, Moris siguió viendo a Yako Rollansky, su amigo y vecino, y a Daniel Ilko, el niño más listo de la clase y gran caudillo, hijo del conocido ingeniero Baruch Ilko. Hacia el cuarto año del bachillerato los alumnos tuvieron que optar por idioma francés o italiano. Moris eligió francés lo mismo que Dani Ilko, de manera tal que hicieron juntos cuarto y quinto año.
Cuando viajó a Italia y en las pistas de esquí de Bormio, conoció a la tana Enza, se arrepintió mucho de no haber elegido italiano, pero tuvo su revancha en París cuando conoció a la señorita Bonnet, que le permitió conocer su “colección de mariposas”, gracias al chamuyo en franchute.
Durante el tercer año del seminario del Hertzl, hubo un conato de deserción liderado por Daniel, que alentó a sus compañeros a pasarse al seminario de maestros de Amia.
Finalmente se pasaron solo dos, Daniel y Moris, lo que marcó un distanciamiento con Yako, al que recién volvería a encontrar en Israel muchos años después.
El majón del Hertzl era de corte observante, a media tarde se interrumpían las clases para el rezo de minjá, y en las lecciones de Toráh del profesor Danieli, un viejo sefardí que era todo un personaje, había que ponerse la kipá, en cambio el seminario de Amia era laico, y además nocturno, con lo que a partir del pase, las cosas para Moris cambiaron bastante.
Ante todo en Amia estudiaban muchas jovencitas uno o dos años mayores que él, allí conoció a la engreída Malka Markovich, una bianudita de Barrio Norte a la que solía acompañar hasta su casa a la salida de clases. Malka le presentó a su amiga Rita, una relación juvenil que no prosperó, como tampoco prosperó la amistad con Malka, que terminó con un portazo, con un Moris que se cansó y se fue sin saludar.
Para entonces los Joiser habían hecho un notable progreso económico. Rosa había logrado instalar su propio negocio en plena avenida Santa Fe “la gran vía del norte”. Vendía ropa de mujer, que en parte compraba y en parte hacía confeccionar por sus costureras. Al poco tiempo Rosa logró comprar ese local.
Habiendo dejado atrás el “pan de la pobreza”, los Joiser dejaron el Abasto y se mudaron a un amplio apartamento en el Barrio Norte. Trabajaban en equipo y hacían las cosas bien, de manera tal que en poco tiempo se expandieron abriendo dos sucursales más, una en Belgrano y otra en Flores.
La década del sesenta había sido de gran progreso para el comercio, y para eso Rosa tenía un olfato innato, convertía en oro todo lo que tocaba. No se avergonzaba de pelear a muerte hasta una mínima diferencia con sus proveedores, pero una vez acordado el precio cumplía a rajatabla con los pagos y los plazos, por lo que era muy respetada y valorada como cliente. Por su escaparate desfilaba a diario una procesión de vendedores y viajantes ofreciendo mercaderías porque sabían que lo que Rosa compraba se vendía, y muchos confeccionistas antes de comenzar sus temporadas, se acercaban a hablar con ella de moda y tendencias.
Para el tiempo que Moris estaba terminando el bachillerato y el seminario de maestros, sus padres habían sumado dos sucursales más, y habían adquirido todos los locales que explotaban, que sumaban cinco. Su dedicación al trabajo era extrema, les insumía todo el tiempo. Para ellos no había feriados ni vacaciones, llegaban a su casa de noche tarde, y solo para dormir. La casa era atendida por una doméstica que también cocinaba y se ocupaba de hacer las compras.
Al fin de la secundaria, Moris viajó a Israel a cursar el segundo año del profesorado, que se hacía en el Majón Grimberg de Jerusalén. Ese viaje fue una experiencia inolvidable. El vuelo fue chárter, y llevaba chicos de Amia y de otras instituciones educativas del interior.
En ese vuelo viajó también Maxim Jacobson, tío de Shaie, una eminencia en lengua hebrea, al que apodaban “el rabino laico”, y que trabajaba para la embajada de Israel. Maxim era un hombre fino y elegante que entonces rondaría los sesenta, usaba unas gafas que le daban un aire de intelectual y lucía muy bien trajeado. Era descendiente de los gauchos judíos de las colonias que fundó el Barón Hirsch en Entre Ríos, y se había criado en Basavilbaso.
En Roma trasbordaron a un avión de El–Al, y apenas llegaron, los subieron a un ómnibus que los condujo directo a Jerusalén, a una residencia estudiantil ubicada en Talpiot, un barrio alejado del centro que en ese entonces todavía tenía calles de tierra, y donde habían mucha casas de piedra, que antes del 48 estuvieron habitadas por árabes.
Rebobinando, regresamos a la infancia de Moris, cuando todavía vivía en el barrio del Abasto: Rosa, absorbida por los negocios, dedicaba poco tiempo a su casa y a su familia, y Moris aprendió desde chico a bastarse por sí mismo. A la escuela casi nunca iba de punta en blanco y su guardapolvo por lo general dejaba mucho que desear.
El domingo, que era el día franco de la doméstica, Rosa se quedaba en la cama hasta tarde y Moris se ocupaba de ir a la panadería de Shvontz, de comprar el diario para su padre y de preparar el desayuno para él y su hermanito.
La panadería de Don Luis Shvontz era un mundo aparte, donde se congregaban a diario los paisanos, como si fuera el shil. Era la meca de las cosas ricas a las que se podía aspirar los días de semana, ya que para sábados y domingos, los que podían gastar un peso más, compraban en la Taam–tov.
La debilidad de Moris eran los plétzalej y la torta de queso, que se exhibía en una gran bandeja rectangular, ennegrecida por miles de horneadas.
A veces jugaba con Coky, el hijo menor de los Shvontz, que con el tiempo llegó a convertirse en todo un grobering, o al decir de Woddy Allen, “a realy shmock”. Su mamá, que atendía el despacho de pan, era una mujer grandota y bastante fea, que graznaba todo el tiempo como un ganso, tenía una nariz gorda y colorada como un tomate, y una cara que remataba en una prominente papada.
Coky tenía una hermana mucho mayor que él, casada con un fornido muchachón que ayudaba a Don Luis en el negocio, y que había hecho la tzavá, por lo que los parroquianos lo consideraban poco menos que un héroe.
El lugar preferido de Moris de la panadería, era la cuadra, o sea el lugar donde se hacía el pan. Allí trabajaban tres panaderos, el más viejo era un judío polaco. Delgado y canoso siempre se lo podía ver al lado del horno, vestido con una camiseta sin mangas. Moris observaba maravillado el trabajo en la cuadra, el giro de la amasadora mecánica, la gran artesa de madera donde reposaba la masa, el corte de los trozos de masa, el llenado de los distintos formatos de moldes, y el rincón tibio al lado del horno donde se ubicaban las zorras cargadas para leudar la masa.
El horno tenía un quemador a gas, pero al lado de la cuadra existía un depósito de leña, que posiblemente se usaría para calentar el horno en casos de corte del suministro de gas.
El viejo panadero polaco contestaba paciente todas las preguntas de Moris y a veces le contaba de Europa, y de lo diferente que eran las cosas. Siempre se quejaba de lo glotones y derrochones que éramos acá, diciendo:
—Allá la gente comía para vivir, mientras que acá los argentinos viven para comer.
—Allá se comíamos una sola vez al día, al volver del trabajo, acá los argentinos son muy derrochones, al pelar las papas desperdician la mitad, mientras que en Polonia, las papas siempre las hervíamos con cáscara y solo después las pelábamos quitando el hollejo con cuidado.
Al lado del despacho de pan había un gran portón doble con una entrada empedrada que se prolongaba hasta el centro de la manzana, donde había varios departamentos antiguos habitados por viejos inquilinos de Don Luis. Los jueves los panaderos preparaban el koilitch dulce para shabes, pintado con huevo y cubierto con semillitas negras de amapola.
Durante la semana, además del pan francés, los plétzalej, y las rosquillas tipo pretzels, habían facturas, pan negro pegado de centeno y también zepelines de centeno. De repostería, además de la mentada torta de queso, había un shtrudel ordinario y aceitoso relleno de maní, torta de manzana, que también era exhibida en una bandeja gigante y ennegrecida, y unas masitas pequeñas de sabor raro y anisado llamados macarundlaj.
La panadería de los Shvontz siempre estaba llena de ídenes con sus changos y sus amplias bolsas de tela, que hacían la cola y no paraban de chusmear cuchicheando en una mezcla de yíddish y castellano mal pronunciado.
Para peisaj, aparecían en la vidriera los paquetes cuadrados de matze de Yanovsky y las bolsitas de matzemeil que se utilizaba para hacer kneidalej, latques y para los babkes, que para Moris eran el súmum y la esencia de la festividad.
Para las fiestas venían siempre el tío Iósi y la tía Máia.
Máia le gustaba cocinar y preparaba tcholnt, gefilte fish, tzimes de zanahoria, kigel de fideos o de matze, gelatina jolodetz y mucha sopa de gallina con kneidalej. A Moris y a Faive les gustaba mucho el paté que la tía Máia preparaba con higaditos de pollo y cebolla picada finita, y los huevos picados con cebollita.
El tío Iósi vivía en Rosario y era peletero. Trabajaba con pieles de nutria, de zorro y de conejo, que llegaban de las curtiembres en paquetes de color uniforme llamados bodies.
Después de cortarlos con una cuchilla muy filosa en tiritas en V, se cosían con una maquina unidora especial para pieles, transformándose en estolas angostas del largo de un tapado.
A continuación, las estolas eran unidas entre sí formando el cuerpo del tapado y las mangas, y la tía Máia se encargaba de coser el forro de percalina, hacer los ojales y coser los botones.
En varias oportunidades Moris acompañó a sus tíos a Rosario a pasar unos días. Como la pareja no tenía hijos, trataba a Moris como si fuera su propio hijo, llevándolo a pasear por la costanera, al cine y a comer pizza. Cuando tío Iósi terminaba los encargues, por lo general tapados y sacones de nutria, viajaba a entregarlos a Buenos Aires, donde estaba la mayoría de sus clientes, y llevaba de regreso a Moris, que se apenaba mucho cada vez que tenía que despedirse de Máia.
Una vez sus tíos lo llevaron a Basavilbaso a visitar la parentela entrerriana, los Yóisher, liderados por el patriarca Froike Yóisher, al que apodaban “el cacique”, que era shoijet, mohel, y medio rabino, y al que los criollos llamaban “el cura Froike”.
Para Moris ese fue una suerte de viaje al paraíso, muy distinto de la árida ciudad de Buenos Aires. Allí la pasaba mirando las gallinas y los patos, juntando huevos de los nidos, y tomando leche espumosa al pie de la vaca. También llegó a conocer otro pariente de apellido Winocur, un erudito hebraísta que redactó el primer diccionario de hebreo bíblico de Argentina, del que su padre Sháie conservaba un ejemplar que cuidaba como una piedra preciosa.
Sháie dejó en Rumania a sus padres y a dos hermanos, y en Polonia quedó también la parentela que tenía de parte su madre. Después de salir de Europa con Alte en 1941, no tuvo más noticias de sus parientes, salvo de Léibele, un primo paterno que le escribió desde los EE. UU., contándole los horrores de la guerra y los asesinatos masivos de judíos, fusilados por los grupos de tareas de la SS nazi, que no respetaron ni ancianos, ni mujeres, ni niños, y borraron del mapa a la población judía de Yednetz, donde salvó los que lograron emigrar antes de la invasión nazi de junio del 41, no se salvó nadie. Léibele se enroló en las filas partisanas y en el invierno del 42 sobrevivió a gatas de morir congelado. Después peleó como tropa regular de la contraofensiva rusa que hizo retroceder a los nazis, y cuando pudo regresar a Yednetz, se dio con la terrible noticia que los nazis habían fusilado sin más a los cinco mil judíos que quedaban, incluida su familia.
Con respecto a sus tíos polacos de Lublín, la última carta que recibieron de ellos fue antes que los confinaran en el tristemente famoso ghetto, donde fue deportada toda la población judía de la ciudad. Hacia el fin de la guerra en el 45, Shaie se enteró de los asesinatos en el campo de concentración de Maidanek, ubicado en las afueras de Lublín donde los nazis gasearon a toda la población judía del ghetto.
La tía Máia murió de cáncer a sus jóvenes cuarenta, y tío Iósi se quedó solo como un perro. Después de un tiempo decidió venirse a Buenos Aires para estar cerca de su primo Sháie, y se fue a vivir a una casita alquilada en Mataderos, a la que se llegaba en un viaje en tranvía que duraba una hora y que Moris disfrutaba mucho.
Iósi estaba acompañado por dos sobrinas mendocinas, Guítel y Yudith, hijas de Moses Meyerson, que vinieron a estudiar a Buenos Aires, y se ocupaban de la casa y de cocinarle, de manera que cuando Moris visitaba a su tío en Mataderos la pasaba bomba. Además del taller de peletería, tío Iósy criaba patos criollos en el amplio fondo de la casa. La cocina chiquita y toda tiznada, tenía quemadores a carbón, y una pequeña claraboya en el techo para que salga el humo.
El patio de la casa estaba flanqueado al norte por cinco naranjos, altos y viejos que daban mucha sobra y frescura. Hacia el frente, el patio remataba en un pequeño murito, que hacía las veces de largo banquillo, que separaba el patio embaldosado del césped que llegaba a la vereda. Sentadas en ese murito, las chicas entre mate y mate estudiaban y también recibían a sus novios los fines de semana. Moris pudo conocer al novio de Guitel, un muchachote colorado como un tomate, Abraham Potzevate, tucumano él, que recién recibido de contador público, vino a probar suerte a Buenos Aires. Abraham era arrogante y presumido. Siempre venía munido de su Spika que no dejaba tocar a nadie.
Abraham y Guitel terminaron casándose, fueron felices y comieron perdices. Después que murió tío Iósi, Yudith regresó a Mendoza y no se supo más de ella.
Volviendo al barrio del Abasto, donde Moris gustaba deambular de niño, digamos que su safari de compras incluía un almacén donde se podía encontrar otro espécimen singular: Don Plotke, el almacenero de barrio, que según se comentaba era militante del partido comunista.
El almacén de Plotke, que así era como lo conocían todos, estaba casi pegada a la casa de altos donde vivía su amigo Yako.
Plotke era un tipo mal llevado y caracúlico, que atendía a la gente a los apurones y con malos modales. Su esposa, delgada como un escarbadientes parecía Olivia, la novia de Popeye, pero versión jovata.
El almacén de Plotke, como casi todas las de su época, se caracterizaba por la escaza iluminación, la suciedad y el desorden, aparte del gato barcino. El salón de ventas daba a un patio interior que siempre estaba repleto de botellones de aceite usados de dos litros con las etiquetas aceitosas.
Don Plotke tenía dos hijas, señoritas ya, que a veces lo ayudaban, la mayor era pasable, y la menor, menos agraciada, era flaca y desgarbada como la madre.
Otro negocio emblemático del barrio era el del Kaliker, que era manco y atendía su negocio haciendo todo con un solo brazo. Su escaparate estaba en la otra punta de Valentín Gómez, cerca de Plaza Bulnes. Allí, Rosa y su vecina Matilde, iban siempre acompañadas de la empleada doméstica, a comprar artículos de limpieza y velas, aprovechando que una vez por semana la feria municipal se instalaba al lado del Kaliker, y regresaban con los changuitos llenos de fruta, verdura y pescado.