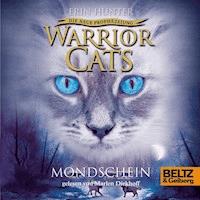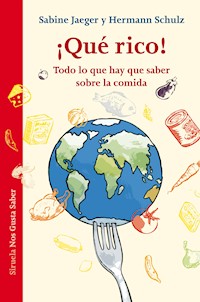
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades / Nos Gusta Saber
- Sprache: Spanisch
«Fascinante libro sobre la historia de la comida, con anécdotas de todo el mundo.» Westdeutsche Zeitung Un libro fundamental para que jóvenes y adultos conozcamos mejor lo que comemos. ¿Por qué es peligroso el sobrepeso? ¿Debemos creer todo lo que nos dicen en los anuncios? ¿Cuántas clases de manzanas hay? ¿Por qué son pequeños los pigmeos? ¿Por qué cada trozo de pan es también política? El hambre en el mundo, los alimentos transgénicos, el comercio justo, la importancia de cocinar en casa o el cambio de hábitos alimenticios son temas que se tratan en este libro. Incluye, además, un breve diccionario de alimentos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Lo que puedes encontrar en este libro
Prefacio Jean Ziegler
¡Qué rico!
1. Con Cristóbal Colón hasta el bajo Rhin. Historias de comidas aventureras
2. Astérix en vez de Obélix
3. Cuando papá y mamá ya no cocinan
4. ¡Niños, a los fogones!
5. Los gourmets y los que meten la nariz en todo: cómo surge el gusto
6. ¡Las patatas no crecen en los árboles! o: ¿tenéis un huerto escolar?
7. ¡Los tomates embellecen!
8. Los trucos de la publicidad
9. ¡Cómete lo que quieras salvar!
10. ¿Dónde queda todavía un gallo cantando en su muladar?
11. Bio: por nosotros y por nuestro medio ambiente
12. Cereales para el depósito: ¿biocombustibles en vez de alimentos?
13. A la mesa con Frankenstein: la tecnología genética en la agricultura
14. Piratas genéticos en danza
15. Pequeña historia criminal de la comida
16. Buceadores en la basura
17. No puede darme igual lo que llega a la mesa
Epílogo
Apéndices
Breve diccionario de los alimentos
Notas
Créditos
Lo que puedesencontrar en este libro
«¿Ya has comido?» En Japón, la gente se saluda con esta pregunta. Comer es la necesidad básica más importante para todas las personas. ¿Has tenido bastante? ¿Te ha gustado? ¿Te ha sentado bien? Esas preguntas están hoy más justificadas que nunca cuando se trata de la comida. En este libro veremos por qué.
¿Sabías que en algunas regiones de África a los niños les encanta comer hormigas, saltamontes y lagartijas? ¡No hay motivo para que te dé asco, hacen justo lo que tienen que hacer! Notan lo que les falta. Pero si estos niños no tuvieran otra cosa que hormigas para comer, sería malo para ellos. El cuerpo no necesita sólo proteínas animales, sino unos 50 nutrientes distintos. Si te comes cada día una o varias hamburguesas grandes, también será malo para ti; porque las hamburguesas proporcionan muchas calorías pero contienen pocos nutrientes importantes. En África y en el mundo entero, el secreto de una alimentación sana está en la variación y en la diversidad.
Si fuera tan sencillo como parece, ahora podríamos poner unas cuantas tablas dietéticas, recetas y consejos inteligentes, y listo. Tenemos buenas razones para no ser tan breves. En las zonas ricas de nuestro mundo, comer se ha convertido en un asunto complicado. Antes, los libros sobre nutrición, excepto quizá los libros de cocina, eran superfluos: uno comía lo que se cultivaba y era accesible en la comarca donde vivía. Si consideramos los supermercados actuales, con miles de productos alimenticios de todo el mundo, la incertidumbre en cuanto a las consecuencias de la modificación de plantas mediante ingeniería genética, las noticias sobre peste bovina, carne en mal estado y pescado contaminado con mercurio, y el debate sobre alimentos biológicos e industriales, la decisión acerca de lo que hay que comer viene a constituir una odisea.
De ello trata este libro.
Pero también de placer, salud y alegría de vivir. Y de por qué la comida es una parte esencial de nuestra cultura y como consecuencia estamos a punto de poner en peligro ésta. Porque son cada vez más las personas que olvidan lo que significan cocinar como es debido y comer sano.
Saciarse no es suficiente: hay que disfrutar de lo que se come. Lo que comemos es responsable de que experimentemos con gozo nuestro cuerpo, nuestros nervios, nuestros movimientos. Queremos sentirnos bien dentro de nuestra piel.
La mayoría de los adultos que hay en los hospitales están pagando las consecuencias de una alimentación equivocada; la diabetes, el cáncer o la hipertensión lo tienen fácil entonces: la gente engorda y ya ni se mueve. ¡Eso se puede evitar! Haremos sugerencias en este sentido.
En este libro también contaremos historias de platos que ya han viajado por el mundo. ¡No hay arte culinario que pertenezca en exclusiva a un pueblo! Todas las comidas estupendas siguen viajando. Y es que la Tierra, con todos sus seres vivos, ya sean plantas, animales o personas, es un organismo vivo.
Tanto el rico como el pobre están expuestos a las tentaciones de la publicidad y otras seducciones. Cada día se ofrecen nuevos productos de la industria alimentaria. En el mismo envase, los fabricantes afirman con texto e ilustraciones que tal o cual producto es bueno para la salud y te hace atlético. ¡Y, por supuesto, te da la felicidad! También examinaremos aquí críticamente los mensajes publicitarios.
Se importan exquisiteces de todo el mundo, desde filetes de salmón hasta frutas exóticas. Vivimos como en el país de Jauja y, en nuestras latitudes, la mayoría de la gente se lo puede permitir casi todo. ¿Pagamos por ello un precio justo? ¿Es bueno todo lo que parece bueno, todo lo que se ofrece con fabulosos eslóganes?
Hablaremos también de aquellos para quienes un plato lleno no es la cosa más natural del mundo o para quienes el plato permanece vacío. Veremos por qué sucede, qué se debería hacer o qué se hace para cambiarlo. Nosotros estamos sentados a la misma mesa que ellos, nadie come para él solo. No es otra cosa lo que significa la «globalización»; no puede hacerse cada cual su propia sopita.
Sentarse a la mesa con invitados ha sido desde tiempo inmemorial una actividad pacífica. Los griegos, los romanos o los antiguos germanos deponían las armas para mostrar su actitud amistosa. El que perturbaba el ágape común se atraía la ira de los dioses… o del anfitrión.
En la economía mundial nos hemos alejado mucho de esta conducta tan noble. Los hambrientos no quieren limosnas, sino librarse de su pobreza. Qué tiene que ver la pobreza con nuestra riqueza, con nuestros mercados, con nuestros comportamientos, lo explicaremos con algunos ejemplos. No queremos que la justicia siga siendo charlatanería barata y que sean los más débiles económicamente los que apoquinen.
De acuerdo: no es fácil desenvolverse en el mundo de la alimentación. Pero merece la pena: se trata de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra manera de disfrutar de la vida, de un comportamiento que sea útil para todos.
Todo esto lo podrás encontrar en nuestro libro. A veces se mostrará irritado y furioso, después de que nosotros, los autores, hayamos leído, oído y visto en películas unos cuantos miles de informaciones sobre el mercado alimentario. En el negocio de los alimentos no es oro todo lo que reluce. Y no sólo sufren los pobres de los continentes meridionales: niños y jóvenes de la rica Europa occidental están solos, pues en muchas familias ya no se cocina. Están, indefensos, a merced de las ofertas de comida rápida y de la publicidad. ¡No se les puede cargar con la culpa de que se alimenten mal! ¿Quién tendría que asumir esa responsabilidad? ¿Los colegios? ¿Los políticos? ¿Los padres? ¿Es sólo cuestión de dinero? ¿O de la increíble indiferencia hacia la salud de los jóvenes?
Que haya cada vez más colegios que ofrecen una comida adecuadamente cocinada y zumos de frutas en sus cafeterías, y que enseñan a cocinar, es un gran comienzo para cambiar las cosas. ¡Pero nada más que un comienzo! Falta una política consecuente.
No hemos encontrado una respuesta definitiva a muchas preguntas, pero sí suficiente información y argumentos para reflexionar sobre ellas.
Sabine Jaeger
Hermann Schulz
Prefacio
La matanza cotidiana del hambre.
¿Dónde está la esperanza?
Cien mil personas mueren cada día de hambre o de sus consecuencias directas. Cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. Cada cuatro minutos alguien pierde la vista por carencia de vitamina A. En 2007 padecían desnutrición 854 millones de personas, la sexta parte de la población de nuestro planeta. El propio Report on Food Insecurity in the World [Informe sobre la inseguridad alimentaria en el mundo] de la FAO1, que calcula anualmente las cifras de víctimas, asegura que la economía mundial, en la fase actual de desarrollo de sus capacidades productivas, podría alimentar sin problemas (a razón de 2.700 calorías por adulto y día) a 12.000 millones de personas. Somos 6.300 millones. Conclusión: no hay ninguna fatalidad. Un niño que muere de hambre muere asesinado. El actual orden mundial del capitalismo financiero contemporáneo no sólo es asesino, sino también absurdo. Mata, pero mata sin necesidad.
El hambre y la desnutrición grave y crónica representan una maldición hereditaria: año tras año, cientos de millones de mujeres traen al mundo cientos de millones de bebés dañados de forma incurable. Los motivos son la desnutrición del embrión, la falta de leche materna, etc. Todas esas madres nos recuerdan a aquellas mujeres de las que hablaba Samuel Beckett: «Paren a horcajadas sobre la tumba, resplandece el día un instante y luego viene de nuevo la noche»2.
Los niños que antes de los cinco años no reciban una nutrición cuantitativa y cualitativamente suficiente serán inválidos toda su vida. Sus células cerebrales no se desarrollan, ni aun en el caso de que más adelante tengan acceso a una alimentación adecuada. Esos niños están crucificados desde que nacen.
Hay que añadir a este panorama otra dimensión del sufrimiento humano: el miedo opresivo e insoportable que acosa a cada hambriento en cuanto se despierta. Ese nuevo día, ¿encontrará comida para su familia, para sí mismo? ¿Cómo se presentará un padre ante su hijo, que llora y en vano le pide de comer?
La destrucción de millones de personas por el hambre se produce cotidianamente en una especie de glacial normalidad… y en un planeta rebosante de riqueza.
La matanza cotidiana del hambre tiene muchas causas, a veces complejas. He aquí algunos hechos evidentes: en 2007, los Estados industrializados de la OCDE3 pagaron a sus agricultores 349.000 millones de dólares en subvenciones a la producción y a la exportación. Los productos agrarios baratos que exporta Europa inundan los mercados africanos, con la consiguiente destrucción de la agricultura africana: en todos los mercados africanos, los precios de las frutas y las verduras de Portugal, Italia o Francia son aproximadamente la mitad de los precios de los productos africanos equivalentes.
Luego está la deuda externa: para los 122 llamados países en vías de desarrollo, asciende a 21 billones de dólares (a 31 de diciembre de 2007). Quienes han de pagar esa deuda leonina (intereses y reembolso) carecen de dinero para invertir en infraestructuras (abastecimiento de agua, fertilizantes, escuelas, carreteras, etc.).
Otra causa: la bolsa de productos alimenticios de Chicago4, que está dominada por unos cuantos especuladores inmensamente poderosos, fija cada día y cada hora los precios del mercado internacional de los productos alimenticios básicos; con enormes márgenes de beneficio para los especuladores.
Interrumpo aquí la lista de causas. Para nosotros, los europeos occidentales democráticos, hay algo que es importante destacar: todos los mecanismos que producen el hambre son originados por el ser humano. Pueden ser anulados por personas comprometidas, informadas e instruidas.
¿Qué es lo que necesitamos? El despertar de la conciencia.
Por eso precisamente es beneficioso que se publique un libro sobre la comida que también puedan leer los niños y los jóvenes. Este libro aborda el tema de la comida como una parte importante de nuestro goce de la vida, como una de las cosas más gratas que le han sido dadas al ser humano. La comida nos une a todos y es el fundamento de la vida. A los autores no les interesa solamente la necesidad de sobrevivir: hablan de unos intereses comunes que, traspasando muchas vallas y fronteras, enriquecen y hacen felices a los vecinos y a todos los pueblos. La riqueza de las comidas de nuestro mundo cruza las fronteras sin pasaporte ni visado. También el viajero experimenta el arte culinario de otros como un milagro, como una vivencia de la cultura ajena que puede hacer propia.
El tema de la comida es maravilloso, pero no para todos los que viven en la Tierra al mismo tiempo que nosotros. Para miles de familias de cultivadores de café ya no vale la pena trabajar sus campos porque los precios bajan sin cesar. ¿Deben «desaparecer» de su país, lisa y llanamente?
Nadie debe desaparecer, todos tienen derecho a alimentarse de manera saludable y suficiente. Este libro pretende que la comida siga contribuyendo a que disfrutemos de la vida. Este libro quiere conservar la riqueza de nuestra cultura alimentaria. Para lograrlo necesitamos reflexión y sabiduría. Y una nueva sensibilidad a la hora de considerar la dignidad de la comida, la dignidad del ser humano en cualquier parte.
Jean Ziegler
Relator especial de la ONU
para el Derecho a la Alimentación
¡Qué rico!
Todo lo que hay que saber sobre la comida
1
Con Cristóbal Colón
hasta el Bajo Rhin.
Historias de comidas aventureras
Al descubridor se le pasa por alto un descubrimiento
En uno de los viajes de Colón a América, bastantes marineros cayeron enfermos. Por aquel entonces, las tripulaciones vivían sólo de galleta, pescado seco y cebollas. La consecuencia era una temida enfermedad, el escorbuto –una enfermedad carencial–, porque faltaban en la dieta la fruta y las verduras frescas. Muchos marineros sufrían pérdida de peso, hemorragias, caída de dientes, atrofia muscular. Se debilitaban, se ponían nerviosos y perdían el apetito. En aquella época, los enfermos de escorbuto estaban sentenciados a muerte. Cuando fallecían, los cadáveres eran arrojados por la borda. Los hombres que enfermaron en aquel viaje no querían servir de alimento a los tiburones. Pidieron al capitán que los desembarcara en la isla más cercana para acabar allí su vida con dignidad. Colón accedió; una barca llevó al grupo de enfermos a la costa de una isla desconocida. Unos meses después, el barco de Colón volvió a pasar por la isla en su viaje de regreso. En la orilla estaban los hombres, robustos y en perfecto estado de salud, haciéndoles señas para que los recogieran. ¿Qué había ocurrido?
En la isla se habían alimentado de hojas, frutas, hierbas silvestres y huevos de pájaros. Encontraron agua dulce, pescado y carne, y al cabo de poco tiempo estaban totalmente curados. En cuanto volvieron a tener suficiente vitamina C en su dieta, sus problemas desaparecieron.
Las vitaminas son unas sustancias que en pequeñas cantidades forman parte de nuestra nutrición, aunque en sí mismas no son nutrientes como las proteínas o las grasas. Nos protegen de diversas enfermedades y regulan muchos procesos del organismo. Por eso nos resultan indispensables, pero no se pueden formar ellas solas. Una alimentación natural y variada nos proporciona suficientes vitaminas de todas las clases.
La isla se llama hoy Curaçao (curación), en recuerdo de aquella milagrosa salvación.
Otros navegantes cuentan historias similares. Así, los indios de América aconsejaban a los marineros franceses enfermos de escorbuto que tomaran una infusión de agujas de pino. También ellos se curaron, para gran sorpresa de los europeos.
Si se hubiera prestado más atención a estas experiencias, no habrían tenido que morir centenares de miles de marinos. Por fin, el médico escocés James Lind (1716-1794) hizo un importante experimento: prescribió a los marineros zumo de naranja y de limón en su dieta cotidiana y la enfermedad fue derrotada. Lo que la desencadenaba era la carencia de vitaminas, sobre todo de vitamina C.
El primer capitán que se tomó en serio este descubrimiento fue James Cook; cargó en su barco toneladas de chucrut y cajas de limones. De este modo se acabó con el escorbuto en mar y en tierra. Hoy en día, el escorbuto, el beriberi (provocado por la carencia de vitamina B, sobre todo cuando sólo se come arroz descascarillado) o la terrible pelagra (que aparece cuando el alimento principal es maíz, deficitario en vitamina B) se han extinguido en Europa. Los síntomas de la pelagra eran la piel rugosa, los ojos inyectados en sangre, los labios enormes y algunos trastornos del sistema nervioso. En algunos países tropicales aún existe, es una de las enfermedades carenciales más graves. No tiene sentido llevar al hospital a los aquejados, con alimentos frescos ricos en vitaminas sanan en poco tiempo.
Hormigas agridulces (África Oriental)
Todavía hoy, las personas perciben de manera instintiva lo que su cuerpo necesita. Hay buenas razones para que los aborígenes de Australia, por ejemplo, incluyan en su dieta a la hormiga de miel, que debe su nombre a su sabor dulce. Mi hermana mayor, que pasó su niñez en África Oriental, contaba que muchas veces se levantaba al amanecer y salía de casa. Nuestros padres no debían enterarse de lo que se proponía hacer. Iba con los niños africanos a una grieta del terreno por la que las hormigas, al clarear el día, salían volando al exterior. ¡Los niños las atrapaban y se las metían en la boca! Cuando nuestros padres se levantaban, ella estaba sentada a la mesa del desayuno con aire de no haber roto un plato en su vida: y ya se había zampado su primer desayuno. Le he preguntado si recordaba qué sabor tenían. «Crujían que daba gusto entre los dientes, como las almendras garrapiñadas, y eran un poco agridulces, como muchos platos de los restaurantes chinos.»
¿Es que estos niños africanos son unos bárbaros? Un médico me lo explicó: notan que les falta un nutriente rico en proteínas, y lo encuentran en su forma más pura en las hormigas voladoras. ¡Qué niños más listos! El doctor Gerd Propach, que hasta hace pocos años ha trabajado en África, me dijo que todavía hoy los niños del lago de Tanganica (y de otras partes de África) completan su alimentación de la misma manera. Consumen no solamente hormigas sino también ranas, gusanos y orugas, que ya servían de alimento a los pueblos primitivos de América Latina.
Un golfillo con estilo (América Central)
En 2004 conocí a un chaval muy interesante en el otro extremo del mundo, en la centroamericana Nicaragua. Una tarde estaba yo sentado en el porche del hotel, en la ciudad portuaria de Granada, delante de los restos de mi cena. Había consistido ésta en un plato monumental; en la fuente aún quedaba arroz, ensalada y algo de pescado.
Entonces me hizo señas desde la calle un chico que podría tener unos doce años. Señalaba los restos de la comida e hizo un gesto interrogante que comprendí al instante. Quería las sobras. Le hice ademán de que viniera a sentarse a mi mesa. No se lo hizo repetir; rápidamente saltó la baranda y vino a sentarse. Iba a agarrar mi tenedor, pero llamé al camarero para que trajera otros cubiertos. Él me entendió mal y creyó que tenía que echar al pequeño mendigo. Yo no quería nada de eso, y al fin, aunque con gesto agrio, me trajo cuchillo y tenedor. El chico se puso una servilleta en el regazo y empezó a comer. Empezó por la ensalada; comía despacio, masticando a conciencia y utilizando perfectamente el cuchillo y el tenedor. A la vista estaba que tenía hambre. Le pregunté:
–¿Te pido otro plato?
–No –dijo–, no soy un mendigo. Es que tengo hambre. Total, estas sobras las iban a tirar.
–¿Por qué estabas esperando precisamente aquí?
–Aquí hay buena comida. Siempre tienen cosas frescas. ¡Mejor que ahí! –señaló con el cuchillo un gran restaurante que forma parte de una cadena internacional. Andaban por allí por lo menos veinte niños para pescar las sobras–. ¡La comida de ahí no es sana! ¡Mucha grasa, carne mala, pocas vitaminas!
–¿Y cómo sabes tú esas cosas? –inquirí.
–Mi abuela siempre lo dice: ¡Elbis, cuando comas, come siempre cosas sanas! Mi abuela sabe un rato. ¡Dice que llenarse está bien, pero no lo es todo!
Una vez más me sorprendía aquel país, donde los campesinos, por ejemplo, no dicen simplemente «esto es un árbol, esto es una flor». Siempre conocen el nombre exacto. Y saben muchas más cosas.
–¿Así que te llamas Elbis? –pregunté al chico, que entretanto se había lanzado sobre el arroz y el pescado.
–Sí, por Elvis Presley, el cantante. Mi mamá lo admiraba mucho.
–¿Te pido un postre, Elbis?
–Ya le he dicho que no soy un mendigo.
–Pero es que iba a pedir postre para mí. ¡Fruta fresca! Te invito, no como a un mendigo sino como a un amigo, ¿de acuerdo?
–¡De acuerdo, señor!
–¿No has echado de menos el «gallo pinto» en esta comida? –le pregunté divertido, pues casi todos los nicaragüenses comen esta mezcla de arroz con frijoles por la mañana, a mediodía y por la noche.
–Sólo lo como si lleva nata encima y un poco de huevos revueltos o carne. Si no, no es sano para las personas. Me lo ha dicho mi abuela.
–Es una mujer inteligente –asentí, pues, en efecto, el arroz y los frijoles solos no proporcionan una nutrición suficiente.
–¡Lo sabe todo! –corroboró orgulloso, retirándose el pelo negro de su rostro de rasgos indios.
Saboreamos juntos el postre. Después se levantó, me tendió la mano, me dio las gracias por el postre y en un momento había desaparecido entre la muchedumbre.
¡Al fin y al cabo pertenece a todos! (Imperio otomano)
De nuevo lejos de casa, esta vez a unos 2.000 kilómetros, en Estambul, visité un restaurante con mi amigo Alí y su madre, Leila. Visto desde fuera era un sitio sencillo, pero su carta ofrecía más de lo que a primera vista se podía discernir. Sin mis amigos turcos no habría podido imaginar las exquisiteces que se escondían detrás de aquellas denominaciones desconocidas. Les pedí que me explicaran los distintos platos, y su variedad me dejó estupefacto. Cuando nos trajeron las cosas que habíamos pedido –servidas en pequeñas fuentes y cuencos–, me quedé extasiado con su aspecto, su aroma y su sabor.
–¿Cómo es posible que la cocina turca tenga tantos platos tan refinados y estupendos? –pregunté a mis amigos.
Alí, a quien mi interés deleitó visiblemente, me dio una conferencia en toda regla sobre la historia de su cultura:
–Nuestro país no siempre se ha llamado Turquía; hasta el fin de la Primera Guerra Mundial fue el Imperio otomano. Durante siglos fueron los sultanes los que gobernaron. Tenían una gran corte, compuesta no sólo por las mujeres del harén, sino también por el gran visir, los visires y los ministros. A los sultanes les encantaban los placeres: hermosos jardines y palacios, paisajes, estanques y lagos. Y las mujeres guapas, claro. Pero aún más importante que todo eso era para ellos la buena comida. Como el Imperio otomano dominaba muchos países, el sultán ordenó que se recogieran en Estambul las recetas de todos los platos típicos de otros lugares. Sus cocineros los hicieron, los perfeccionaron y los probaron. Sólo cuando el cocinero jefe estaba satisfecho con la presentación, el gusto y el aroma, se lo ofrecía al sultán. Sólo a él, porque quería ser siempre el primero en todo. Luego tomaban parte en la comida los principales cortesanos y los embajadores extranjeros, a continuación los ministros y generales, y finalmente se permitía usar las recetas en todo el Imperio otomano.
»Como todo el mundo quería comer lo que al sultán le había parecido bueno, las recetas se difundieron con gran celeridad, y así se desarrolló la cocina turca. Procede de diversas culturas, pero hoy nos pertenece a todos, y nosotros también la transmitiremos.
Yo pensé en lo rápidamente que se ha impuesto la cocina turca en Alemania, Austria y Suiza desde los años setenta, y que la cocina turca no es sólo, como muchos creen, el kebab. ¡Afortunadamente!
El rey gordo (Egipto)
El último rey de Egipto, Faruk I (1920-1965), también proviene de una dinastía otomana reinante. Como a sus antepasados, lo que más le gustaba era comer. Pero debió de entender algo mal: el hombrecillo no sólo comía demasiado, también se bebía, según se cuenta, un mínimo de 36 botellas de Pepsi-Cola cada día. Tenía acciones en esta empresa y probablemente le surtían gratis. En 1952 los egipcios lo expulsaron, y desde entonces vivió exiliado en Roma. En esta ciudad siguió bebiendo su querida Pepsi. Engordó tanto que, al final de su vida, para ir desde su habitación del hotel hasta el restaurante necesitaba la ayuda de su criado. Se desplomó sobre la mesa tras una opípara cena y murió.
Mesas redondas famosas
El legendario rey británico-celta Arturo (hacia el año 500 de nuestra era) reunió en torno a su mesa redonda a héroes del mundo entero. Seguramente comían bien y contaban numerosas historias. No es sorprendente que muchas leyendas tengan que ver con esta tertulia de guerreros y sibaritas: por ejemplo, las del Santo Grial, Parsifal o Tristán. Mucho tiempo después de la muerte del rey Arturo seguía habiendo en Europa «cortes de Arturo»; eran asociaciones cuyos miembros se reunían para comer y charlar.
Un banquete célebre que acabó mal tuvo lugar en Hungría, según la leyenda. Crimhilda, la esposa de Etzel, el rey de los hunos, invitó a sus familiares a la corte. Quería vengar la muerte de su primer marido, Sigfrido. Para el ágape en la corte los invitados se despojaron de sus armas, siguiendo la costumbre. Sólo el adusto Hagen de Tronje sospechó una trampa y permaneció armado. Los invitados que habían acudido desde Worms del Rhin fueron alevosamente atacados y perecieron en su totalidad. El mismo Etzel, que no era precisamente sensible, se quedó horrorizado. Desde entonces, la hospitalidad es sagrada.
Los secretos del sótano (Rusia)
Tuve una experiencia completamente distinta cerca de Moscú. Iba de viaje con unos amigos para visitar un monasterio que se hallaba en las proximidades de un pueblo pequeño y pobre. Pero el pueblo me resultó más interesante que el mohoso monasterio. La mayoría de las casas eran de madera, bellamente decoradas con tallas; en los jardines delanteros había hombres y mujeres trabajando en la recolección de la patata. Me detuve junto a una cerca para observar a una anciana y saludarla, aunque yo no hablaba ruso. Me sonrió e hizo un gesto con la cabeza y las manos invitándome a entrar en la casa. Señaló también a mis dos amigos, que se habían quedado un poco apartados. Acogimos gustosos la invitación, pues todos teníamos mucha curiosidad por ver cómo era por dentro la casa.
Tuvimos que sentarnos a la gran mesa. La rusa abrió una trampilla que había en el suelo y se introdujo a través de ella. La oímos trastear y cantar para sí. Cuando volvió a la superficie, iba cargada de vasos y pucheros. Para sorpresa nuestra, nos invitó a comer.
En ningún restaurante de Moscú había encontrado ninguno de nosotros semejante variedad: distintas clases de setas, pepinos en todas sus modalidades, diferentes fiambres y embutidos, caviar, blinis (empanadas de masa rellenas) y frutas en conserva, entre ellas manzanas del huerto. Hasta pan tierno sacó por arte de magia; de dónde, no lo sé. Saboreamos con placer todo aquello que no se puede comprar en la tiendas, lo que la naturaleza da generosamente a las personas.
Mientras comíamos, la mujer nos contemplaba radiante, pues tener invitados es un honor especial en Rusia.
Pánico en Togo (África)













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)