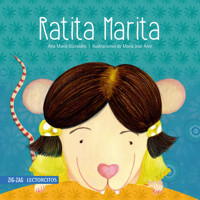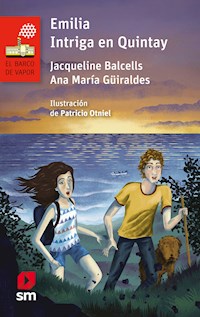9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SM Chile
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Doña Felicia es una anciana muy peculiar y es una eminencia resolviendo casos. También junto con su querido fantasma, forman un equipo de detectives que resolverán los once casos de este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Un detective en el clóset
El fantasma del caserón de Ñuñoa era el secreto de doña Felicia. Lo había visto por primera vez hacía veinte años, cuando estaba colgando el vestido de terciopelo en el clóset de su dormitorio. Una mano blanca, algo transparente, emergió de la nada y le ofreció unas bolitas de naftalina. Después apareció un brazo y finalmente la figura de un hombre alto. Tenía patillas canas, bigotes y una pequeña barba; sonreía con timidez y se presentó como Arthur Henry Williams, detective privado. Si doña Felicia perdió el juicio con el susto, jamás se supo, pero lo cierto es que nunca se lo dijo a Leopoldo, su marido. Quizás fue para que no la creyera loca.
Al poco tiempo de aparecer el fantasma, Leopoldo murió de un repentino paro cardíaco. Fue una tarde en que iban a ir al teatro y él, contra toda su costumbre, había abierto el clóset de Felicia en busca de un paraguas.
Arthur Henry Williams juró y rejuró a Felicia que él no había tenido nada que ver en la muerte de su marido y ella le creyó. Y desde entonces el fantasma se transformó en su gran compañía y consuelo: juntos resolvían crucigramas y no se perdían ninguna película policial en la televisión.
Luego de enviudar, doña Felicia se dedicó por entero a la afición que jamás pudo desarrollar estando Leopoldo vivo, sin sentirse culpable: leer novelas de intriga y resolver cuanto misterio se le pusiera por delante. Muy atrás había quedado el tiempo en que Leopoldo se enfurecía cada vez que ella —sumida en lecturas y extraños monólogos— se olvidaba del mundo y, por supuesto, también de planchar sus camisas y zurcir sus calcetines.
—¡Esas novelas de misterio te están convirtiendo en una chiflada, Felicia, ayer te escuché hablar sola en el clóset! —había vociferado Leopoldo una tarde—. Le decías a la ropa que el asesino de la mansión verde era el jardinero. ¡Te prohíbo continuar con esa locura de creerte detective!
Ella, mientras su marido estuvo vivo, trató de ser la mejor esposa posible: cocinó para él cientos de galletas, bizcochos y roscas, y disimuló al máximo sus tendencias detectivescas. Pero una vez viuda, ya nada le impidió hacer lo que le venía en gana. Y la verdad fue que, poco a poco, todos sus vecinos comenzaron a considerarla una excéntrica. ¿Qué otra cosa podían pensar de una anciana que paseaba por el barrio intercambiando opiniones con un compañero invisible o cuchicheándoles disimuladamente a las paredes cuando alguien la visitaba en su casa?
Pero el día en que doña Felicia resolvió su primer caso, empezaron a respetarla.
El caso de los billetes en el jarrón
Una tarde, cuando doña Felicia buscaba en el diccionario un sinónimo de tres letras para una palabra de su crucigrama, uno de sus vecinos llegó a buscarla. Venía en un estado de gran agitación:
—¡Han entrado a robar! ¡Se llevaron mi dinero! ¡Por favor, vaya a ver a Laurita! —el señor González sudaba copiosamente.
Doña Felicia sintió un agradable cosquilleo bajo su piel.
—Supongo que no han tocado nada —exclamó, con los ojos brillantes.
—¡Acaba de suceder! Recién desperté de mi siesta y me encontré con la sorpresa —y González añadió, mientras se secaba la frente con un pañuelo—: ¡Yo sé que usted conoce al inspector Soto!
—Cálmese, señor González, y vuelva junto a Laurita. Yo iré dentro de unos minutos.
Cuando Belisario González desapareció, Felicia voló al segundo piso. Arthur Henry Williams ya estaba preparado: en lo alto de la escalera flotaban un sombrero, una pipa humeante y una bufanda escocesa.
—¡No, Arthur, si vas conmigo, tendrás que ser absolutamente invisible!
—¡Oh, qué contrariedad!
Las prendas de vestir cayeron al suelo y la pipa se vació en un cenicero.
Diez minutos más tarde, doña Felicia caminaba por la calle con su brazo derecho alzado, como si alguien la condujera del codo. Con sus pasitos cortos y la rapidez de una colegiala, llegó a la casa de los González en un santiamén.
Allí estaba Laurita, echada en un sofá, mirando con cara compungida el rostro alterado de su esposo. Apenas vio llegar a su vecina, se apresuró a explicar:
—¡Se han llevado los ahorros de Belisario, doña Felicia! ¿Se imagina usted lo que es eso? ¡Una persona con un gorro y una media en su cara, y vestida entera de negro, me amordazó y me apuntó con un revólver enorme! ¡Pateaba mis mesas y sillas, y abría cajones y... y... mire, mire cómo quedaron los jarrones y los adornos!
—¡Oh, qué atropello! —la voz tenía un leve acento inglés.
Todos se miraron desconcertados y doña Felicia, de inmediato, enronqueció su voz y exclamó:
—¡Oh, insisto, qué atropello!
—Sí, es realmente terrible —murmuró Laura, cerrando los ojos.
La anciana observó el living: no había nada en su lugar. El florero de la mesa de centro estaba en la alfombra y las flores se desparramaban por todas partes. Los adornos de porcelana aparecían boca abajo o tirados sobre los sillones. En el hueco de la chimenea había tres ceniceros de cristal tiznados y también estaba la fotografía de los González en el día de su matrimonio. Las dos sillas de Viena, que tanto cuidaba doña Laura, tenían sus patas dirigidas al techo y había una mesa de arrimo volcada.
—¡Dios mío, doña Laurita! ¡Y usted que es tan ordenada! —se compadeció doña Felicia.
—¡Era un salvaje! Registró con furia, sin piedad por los objetos finos, hasta encontrar el dinero que estaba en mi jarrón chino —el dedo de doña Laura indicó el enorme jarrón azul y dorado que parecía estar sentado en el sofá.
—¿Está segura de que no se llevaron algo más? ¿Revisó su colección de marfiles? —preguntó Felicia, arrugando el ceño.
—Ahí están: ¡todos debajo del sillón! A ese tipo, al parecer, solo le interesaban los billetes.
—¡Qué curioso! Habiendo cosas tan valiosas... Ese hombre tiene que haber sabido que ustedes guardaban dinero en la casa —comentó Felicia, pensativa—. ¿Sospecha de alguien, doña Laura?
El señor González respondió por ella:
—Podría ser esa joven empleada, que anda bastante malhumorada desde ese día en que la retaste tanto por quebrar una copa.
—No creo. Como rompe todo lo que toca, le he prohibido hacer aseo en el living. Y te aseguro que es una orden que cumple con entusiasmo —respondió su mujer, irónica.
—Lo que es a mí, no me gusta nada la cara de ese hombre que la viene a buscar por las tardes —contestó Belisario. Y agregó, exaltado—: ¡Por eso es que nunca me ha gustado tener a una extraña viviendo en la casa!
Doña Laura hizo un gesto con sus cejas y miró a Felicia:
—Para los hombres siempre resulta más cómodo, y barato, prescindir de las empleadas. Pero como es una la que tiene que hacerlo todo en la casa...
—Así es —afirmó Felicia y preguntó—: ¿Y dónde está esa muchacha?
—Aquí estoy, pues —se oyó una voz aguda. Una joven, con un delantal blanco y un cintillo del mismo color en la cabeza los miró desafiante—: Escuché todo lo que dijeron, y cuando me paguen el sueldo que me deben les voy a pagar su porquería de copa.
—¡Oh, qué modales!
Felicia dio un disimulado codazo al aire.
—¡No sea insolente, Miriam! —se sofocó Laurita.
—¿Y usted cree que una no tiene dignidad? Acabo de escuchar lo que dijeron de mí.
—Será mejor que diga dónde estaba a las tres de la tarde —le dijo, furibundo, Belisario González.
—¿Yo? ¡Donde estoy siempre a esa hora, pues, en mi pieza planchando sus porquerías de camisas!
—¡Esto es el colmo! —bramó el señor González—. ¡Voy a llamar a la policía y con ellos te vas a entender!
En ese momento apareció en la puerta un joven de unos veinte años, en tenida deportiva y con una raqueta de tenis debajo del brazo; miró sorprendido el desorden reinante.
—¡Tía Laura! ¿Qué pasó?
La señora González lo miró nerviosa.
—No conocía a su sobrino, Laurita —dijo Felicia, sonriendo con amabilidad al recién llegado.
—Es hijo de mi hermana y vive en el sur. Ha venido a Santiago a buscar trabajo —respondió doña Laura, mirando al joven con ojos protectores.
—Sí, busca trabajo jugando tenis —masculló Belisario.
El joven, impertérrito, seguía en muda contemplación del espectáculo. Sus ojos miraban fijamente el jarrón chino.
—¡No me diga que les robaron el dinero, tía! —susurró.
—¿Y cómo sabías tú que ahí guardábamos el dinero? —exclamó Belisario.
—¡Yo le había contado! —saltó Laura—. ¿Y qué importancia tiene eso? —añadió, agresiva.
—¡Tío, usted no pensará que yo...! —terció el joven, altanero.
—¡Yo lo único que pienso es que me han robado mis pocos ahorros! —Belisario estaba rojo de furia, parecía que iba a estallar.
—¡Tranquilízate, hombre! ¡No es para tanto! —exclamó doña Laura, asustada—. ¡Te va a subir la presión!
—¡Al diablo con la presión! Para ti es muy fácil decir que me tranquilice. ¡Ya veo cómo estarías tú si se hubiera roto tu amado jarrón chino! —bramó el señor González.
—No le hable así a la tía, ¿no ve que acaba de pasar un gran susto? ¡Mire cómo le dejaron su living! —exclamó el sobrino, enfurecido.
—Tú, Raimundo, te callas. Pasaste de las faldas de tu madre a las de tu tía, y a mi juicio, en vez de buscar trabajo, lo único que haces es pedir dinero. —Belisario se dirigió a doña Felicia y agregó, molesto—: ¿Usted podría creer que este grandote se levanta todos los días a la una?
—Eso lo sé muy bien, porque tengo que hacer su porquería de cama después de almuerzo —interrumpió otra vez Miriam. Y agregó, con sorna—: ¿Y a él no le preguntan dónde estaba a las tres de la tarde?
—¿No ve que vengo llegando del tenis, señorita? —respondió Raimundo, despectivo.
—¡Qué raro, yo escuché a la Madonna cantar en su pieza! —lanzó Miriam de inmediato—; a pesar de que estaba mirando tele —añadió.
—¿No dijo que estaba planchando, Miriam? —tronó la voz del señor González.
La joven, por toda respuesta, se levantó de hombros.
—Don Belisario, ¿usted siempre tiene el sueño tan pesado? —preguntó entonces Felicia.
—No. Incluso yo también creo haber escuchado esa música de la tal Madonna —contestó él, pensativo.
—¿Y usted, Laurita, qué estaba haciendo en el living cuando llegó el ladrón? —volvió a interrogar doña Felicia.
—Lo que hago todas las tardes: leer. ¡Claro que con esa música tan fuerte era difícil concentrarse! —dijo Laurita y agregó—: por eso mismo debe haber sido que no escuché entrar al ladrón: ¡de repente lo sentí a mi lado, apuntándome con la pistola! —y se estremeció.
—¿Y cómo habrá entrado ese hombre? —interrumpió Miriam, abriendo bien los ojos.
—Eso tal vez podría responderlo usted, Miriam —espetó el señor González, seco.
—Lo que es yo, estoy muy seguro de haber dejado bien cerrada la puerta cuando salí —dijo Raimundo.
—Con un portazo, ¡seguro! —comentó el señor González.
—¿Y las ventanas? —preguntó doña Felicia.
—Ya lo comprobé: estaban todas cerradas —aseguró Belisario.
—¡Es como si hubiera sido un fantasma! —comentó Miriam.
—¡Qué tonterías, muchacha! —saltó Felicia—. ¡Lo que menos le interesaría a él son unos míseros billetes!
—¿A él? —se extrañó la joven.
—Ehhh, quiero decir a un fantasma —se corrigió apresuradamente la anciana.
—No creo que los billetes sean míseros para nadie, querida vecina, ni siquiera para los fantasmas —comentó Belisario González con la voz enronquecida. Y luego de lanzar unas miradas de hielo a Miriam y a su sobrino, concluyó—: pero como los fantasmas no existen, habrá que buscar al culpable entre los seres humanos. ¡Esto tendrá que resolverlo la policía! ¡Le ruego, querida vecina, que telefonee a su amigo inspector!
—No será necesario —dijo doña Felicia—. Yo sé quién lo hizo.
—¿Usted lo sabe? —Raimundo la miró, incrédulo—. ¿Usted...?
—Así es, jovencito —replicó muy seria la anciana—. Sé perfectamente quién tiene los billetes y le aconsejo al culpable que confiese y no agrave más la situación. Porque, como dice Arthur Henry Williams, detective inglés, el que quiere llevar bien a cabo su papel, no cuide lo que quiere: hágalo al revés.
Al escuchar la extraña máxima, tres personas se miraron perplejas. Pero una de ellas supo que doña Felicia se había dado cuenta de todo y la estaba acusando. Por eso, no le quedó más remedio que decir la verdad. Pero fue tan sincero su arrepentimiento que don Belisario —avaro, cascarrabias, pero al fin de gran corazón— aceptó las disculpas. y el dinero.
Querido lector:
¿Qué quiso decir doña Felicia con su máxima? En ella se revela lo que delató al culpable. Si no lo sabes, podrás enterarte en las páginas de soluciones.