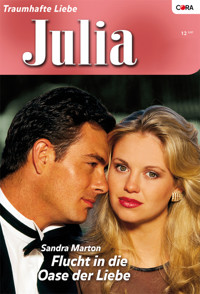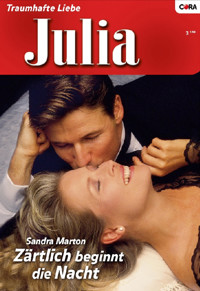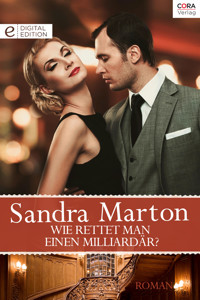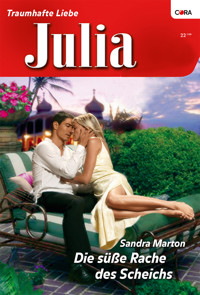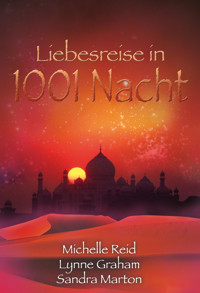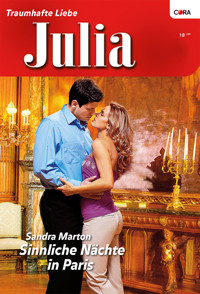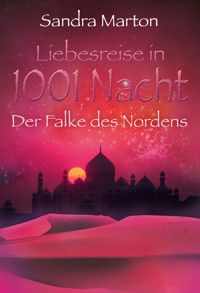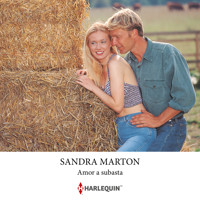3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
Primero de la serie. Raffaele Orsini no deseaba una esposa... Sin embargo, cuando conoció a la mujer con la que se había concertado su matrimonio, el sentido del honor lo empujó a casarse con ella. Chiara no era lo que Raffaele había esperado... Chiara Cordiano estaba decidida a no enamorarse de su esposo... Había hecho todo lo posible por evitar su destino, pero, en un abrir y cerrar de ojos, se vio obligada a abandonar su pintoresco pueblo siciliano para ir a Nueva York. Deseaba odiar a Rafe. Pero con su misterioso atractivo y tentadora masculinidad, Chiara no tardó en ponerse a ronronear como una gatita…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Sandra Myles. Todos los derechos reservados. RAFFAELE, EL SEDUCTOR, N.º 49 - enero 2011 Título original: Raffaele: Taming His Tempestuous Virgin Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres. Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9724-2 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Raffaele, el seductor
Sandra Marton
Capítulo 1
Raffaele Orsini se enorgullecía de ser un hombre que jamás perdía el control. No había duda alguna de que su habilidad para separar los sentimientos de la lógica era una de las razones por las que había llegado tan lejos en la vida.
Rafe era capaz de fijarse en un banco o en una empresa cualquiera y ver no lo que era, sino en lo que podía convertirse con tiempo, dinero y, por supuesto, los expertos consejos que sus hermanos y él podían proporcionar. Habían creado Orsini Brothers hacía sólo cinco años, pero ya era una compañía de increíble éxito al más alto nivel de las finanzas internacionales.
Además, siempre habían tenido mucho éxito con las mujeres hermosas. Los hermanos compartían el atractivo físico mediterráneo de su madre y el agudo intelecto de su padre. Ambos habían emigrado a los Estados Unidos desde Sicilia hacía ya varias décadas. Al contrario que su progenitor, habían aplicado su talento e inteligencia a negocios dentro de la ley, pero todos tenían un cierto halo de peligro que los beneficiaba tanto en las salas de reuniones como en los dormitorios.
Así había sido aquel mismo día, cuando Rafe había superado la oferta de un príncipe saudí por la compra de un prestigioso banco francés que los Orsini llevaban anhelando durante mucho tiempo. Dante, Falco, Nicolo y él lo habían celebrado tomándose una copa hacía un par de horas. Un día perfecto, que estaba a punto de conducir a una velada perfecta... hasta que algo la estropeó.
Rafe salió del ascensor en el vestíbulo del edificio de apartamentos en el que vivía su amante, su ex amante más bien. No dejó que el portero le pidiera un taxi y respiró una bocanada del fresco aire de otoño al salir a la calle. Necesitaba tranquilizarse. Tal vez el paseo desde Sutton Place hasta el ático que él poseía en la Quinta Avenida le ayudara a conseguirlo.
¿Qué les ocurría a las mujeres? ¿Cómo eran capaces de decir al principio de una relación cosas que sabían perfectamente que no sentían?
–Estoy completamente centrada en mi profesión –le había dicho Ingrid con aquel acento alemán tan sexy después de que se acostaran por primera vez–. Quiero que lo sepas, Rafe. No me interesa en absoluto sentar la cabeza, por lo que si tú...
¿Él? ¿Sentar la cabeza? Rafe aún recordaba la carcajada que había soltado antes de colocarla de nuevo debajo de él. «Es la mujer perfecta», había pensado mientras se ponía de nuevo a hacerle el amor. Hermosa. Sexy. Independiente...
Se había equivocado.
Su teléfono móvil comenzó a sonar. Lo sacó del bolsillo, miró el número que aparecía en la pantalla y volvió a guardárselo en la chaqueta. Era Dante. Lo último que quería en aquel momento era hablar con uno de sus hermanos. Aún tenía la imagen demasiado fresca en la mente. Ingrid abriendo la puerta. Ingrid, que no iba vestida con algo minúsculo y sofisticado para la cena que habían reservado en Per Se, sino que llevaba puesto... ¿Qué? ¿Un delantal? Efectivamente, pero un delantal que no se parecía en nada al práctico mandil que se ponía su madre, sino que estaba lleno de encajes, volantes y cintas por todas partes.
Ingrid, que, en vez de oler a Chanel, desprendía el aroma a pollo asado.
–¡Sorpresa! –había exclamado–. ¡Esta noche cocino yo!
¿De verdad?, había pensado. Si Ingrid carecía de habilidades domésticas, al menos eso le había dicho ella misma.
Aparentemente, aquella noche no. Aquella noche, le deslizó los dedos por el torso mientras le susurraba:
–Me apuesto algo a que no te imaginabas que yo sabía cocinar, liebling.
A excepción del liebling, Rafe ya había oído la frase antes. Una frase que siempre le helaba la sangre.
La escena que se desarrolló a continuación fue demasiado previsible, en especial el hecho de que ella comentara que había llegado el momento de llevar su relación a un nuevo nivel. También fue previsible el hecho de que Rafe le espetara:
–¿Qué relación?
Aún podía oír el sonido del objeto que ella le había arrojado a la cabeza mientras salía y que, por suerte, fue a estrellarse contra la puerta.
El teléfono móvil volvió a sonar. Una y otra vez, hasta que por fin, él soltó una maldición y se lo volvió a sacar del bolsillo para contestar.
–¿Qué? –rugió.
–Yo también te deseo buenas noches, hermano.
–Mira, Dante, no estoy de humor para jueguecitos. ¿Te enteras?
–Sí, claro –replicó su hermano alegremente. Silencio. Entonces, Dante se aclaró la garganta–. ¿Problemas con la valquiria?
–Claro que no.
–Me alegro, porque no me gustaría tener que contarte esto si ella y tú...
–¿Contarme qué?
Dante suspiró al otro lado de la línea telefónica.
–Tenemos reunión familiar mañana a las ocho de la mañana. Además, ha llamado mamá, no él.
–Demonios. ¿Acaso está otra vez muriéndose? ¿Le has dicho que papá es demasiado malo para morirse?
–No –replicó Dante–. ¿Se lo dirías tú?
En ese momento fue Rafe el que suspiró. Todos adoraban a su madre y a sus hermanas aunque todas ellas parecían poder perdonar a Cesare Orsini cualquier cosa. Los hijos no podían. Todos se habían dado cuenta de lo que era su padre hacía años.
–Maldita sea –dijo Rafe–. Tiene sesenta y cinco años, no noventa y cinco. Aún le quedan muchos años.
–Mira, yo, al igual que tú, no quiero volver a escuchar más discursos interminables sobre dónde están sus bancos y sobre cuál es la combinación de su caja fuerte, los nombres de sus abogados, contables y demás, pero, ¿crees que se lo podría decir a mamá?
Rafe frunció el ceño.
–Está bien. A las ocho. Me reuniré con vosotros allí.
–Sólo estaremos tú y yo. Nick se marcha a Londres esta noche, ¿no te acuerdas? Y Falco se va a Atenas mañana por la mañana.
–Genial.
Se produjo un breve silencio. Entonces, Dante volvió a tomar la palabra.
–Entonces, ¿se ha terminado entre la valquiria y tú?
–Bueno, me dijo que había llegado el momento de replantear nuestra relación.
Dante ofreció un sucinto comentario monosilábico que hizo que Rafe se echara a reír. Empezó a sentir que su estado de ánimo comenzaba a mejorar un poco.
–Yo tengo una cura para el «replanteamiento de relaciones» –comentó Dante.
–¿Sí?
–Tengo una cita con esa pelirroja dentro de media hora. ¿Quieres que la llame para preguntarle si tiene una amiga?
–Durante un tiempo no voy a estar disponible para las mujeres.
–Sí, sí. Eso ya me lo has dicho antes. Bueno, si estás seguro...
–Por otro lado, ¿qué es lo que se dice de que un clavo con otro se quita?
Dante se echó a reír.
–Te llamo dentro de diez minutos.
No fue así. Dante le volvió a llamar cinco minutos después. La pelirroja tenía una amiga que estaría encantada de conocer a Rafe Orsini.
«Por supuesto», pensó Rafe con cierta arrogancia mientras paraba un taxi. ¿A qué mujer no le gustaría?
A la mañana siguiente, se durmió, por lo que cuando por fin se despertó tuvo que ducharse rápidamente, vestirse con un jersey de algodón negro, unos vaqueros y unas zapatillas deportivas y, sin afeitarse, se marchó a la casa de sus padres. A pesar de todo, llegó antes que Dante.
Cesare y Sofia vivían en una casa en Greenwich Village. Hacía cincuenta años, cuando Cesare la compró, la zona formaba parte de Little Italy. Los tiempos habían cambiado. Las estrechas calles se habían convertido en un lugar de moda. Cesare también había cambiado. Había pasado de ser un gánster, para convertirse primero en un capo, la cabeza del sindicato, y por último en el jefe. En un don, aunque en el dialecto siciliano el título de respeto tenía un significado propio. Cesare era dueño de una empresa de limpieza y de una media docena de negocios legítimos, pero su verdadera profesión era una sobre la que jamás informaría a su esposa e hijos.
Rafe subió los escalones de la casa y tocó el timbre. Tenía llave de la casa, pero jamás la utilizaba. Hacía mucho tiempo que aquélla no era su casa. Ni siquiera la había considerado su hogar durante muchos años antes de marcharse de ella.
La casa era enorme, en especial para lo que solía encontrarse en Manhattan. Cesare había comprado las dos casas que había a ambos lados de la suya y había unido los tres inmuebles en una sola vivienda. Sofia se ocupaba de todo sin ayuda de nadie. Como buena ama de casa siciliana, siempre se había ocupado de cocinar y limpiar para su familia. Rafe sospechaba que así podía agarrarse a la ficción de creer que su esposo era un simple hombre de negocios.
Sofia lo saludó como siempre lo hacía, con un beso en cada mejilla y un fuerte abrazo, como si hiciera una eternidad que no lo veía en vez de tan sólo dos semanas. Entonces, dio un paso atrás y lo miró con gesto crítico.
–Esta mañana no te has afeitado.
Rafe no pudo evitar sonrojarse.
–Lo siento, mamá. Quería asegurarme de que llegaba aquí a tiempo.
–Siéntate –le ordenó ella mientras lo conducía a la enorme cocina–. Desayuna.
La mesa de roble estaba cubierta de tazas y platos.
Rafe sabía que decir a su madre que ya se había tomado medio pomelo y una taza de café solo, lo que, por otro lado, constituía su desayuno habitual, sólo le reportaría una charla sobre nutrición. Por lo tanto, tomó un poco de una cosa, otro poco de otra y se lo colocó todo en un plato.
Dante llegó unos minutos después. Sofia le dio dos besos, le dijo que tenía que cortarse el cabello y señaló la mesa.
–Mangia –le ordenó. Y Dante, que no solía aceptar órdenes de nadie, la obedeció sin rechistar.
Los hermanos se estaban tomando su segunda taza de expreso cuando el hombre de confianza de Cesare, que llevaba años a su servicio, apareció en la puerta.
–Vuestro padre quiere veros.
Los hermanos dejaron los tenedores, se limpiaron los labios con una servilleta y se pusieron de pie. Felipe sacudió la cabeza.
–No, juntos no. Uno por uno. Raffaele, tú eres el primero.
Rafe y Dante se miraron.
–Es la prerrogativa de reyes y papas –dijo Rafe con una tensa sonrisa. Susurró las palabras lo suficientemente bajo como para que Sofia, que estaba removiendo el contenido de una cacerola, no se percatara.
–Diviértete –le dijo Dante.
–Sí, estoy seguro de que me lo voy a pasar bomba.
Cesare estaba en su despacho, una sala oscura que resultaba aún más sombría por la abundancia de muebles. Además, las paredes estaban cubiertas de melancólicos retratos de santos y madonnas y fotografías enmarcadas de parientes de la vieja Italia. Unas cortinas de color burdeos colgaban de las puertas y ventanas que daban al jardín.
Cesare estaba sentado tras su escritorio de caoba.
–Cierra la puerta y espera fuera –le dijo a Felipe. Entonces, indicó a su hijo que se sentara–. Raffaele.
–Padre.
–¿Estás bien?
–Sí, estoy bien –respondió Rafe fríamente–. ¿Y tú?
Cesare meneó la mano de un lado a otro.
–Cosi cosa. No estoy mal.
–Vaya, pues eso es una sorpresa –replicó Rafe. Entonces, se golpeó los muslos con las manos y se puso de pie–. En ese caso, dado que no estás a las puertas de la muerte...
–Siéntate.
Los ojos azules de Rafe se oscurecieron hasta que se volvieron prácticamente negros.
–No soy Felipe. Ni tu esposa. Ni nadie que acepte tus órdenes, padre. Hace muchos años que no lo hago.
–Así es. Desde el día en el que te graduaste del instituto y me dijiste que te ibas a una elegante universidad con una beca y me indicaste lo que podía hacer con el dinero que tenía apartado para tu educación –dijo Cesare suavemente–. ¿Acaso creías que se me había olvidado?
–Te equivocas en las fechas –repuso Rafe, aún más fríamente–. No acepto órdenes tuyas desde que descubrí cómo ganabas tu dinero.
–¡Qué honrado eres, hijo mío! –exclamó Cesare–. Crees que lo sabes todo, pero te prometo que cualquier hombre puede pisar el lado oscuro en cualquier momento...
–No sé de qué me estás hablando, padre y, francamente, no me importa. Adiós, padre. Te enviaré a Dante.
–Raffaele, siéntate. Esto no me llevará mucho tiempo.
Rafe apretó la mandíbula. ¿Por qué no? Fuera lo que fuera lo que su padre tuviera que decirle en aquella ocasión podría resultar divertido. Se sentó, estiró sus largas piernas, las cruzó por los tobillos y plegó los brazos sobre el pecho.
–¿Y bien?
Cesare dudó, lo que resultó digno de ver. Rafe no recordaba haber visto a su padre dudar nunca.
–Es cierto que no me estoy muriendo –dijo por fin Cesare.
Rafe soltó un resoplido.
–Lo que deseaba hablar contigo aquella última vez, no te lo dije... Yo... no estaba preparado para hacerlo, aunque pensaba que sí.
–Un misterio –dijo Rafe. Su tono de voz indicaba claramente que nada de lo que pudiera decirle su padre podría interesarle en modo alguno.
Cesare ignoró el sarcasmo.
–Como ya te he dicho, no me estoy muriendo, pero algún día lo haré. Nadie sabe el momento exacto, pero es posible, como sabes, que un hombre de mi... mi profesión pueda encontrarse en ocasiones con un final anticipado.
Otra primera vez. Cesare jamás había reconocido en modo alguna a lo que se dedicaba.
–¿Acaso estás tratando de decirme de un modo muy poco sutil que se avecina algo? ¿Qué mamá, Anna e Isabella podrían estar en peligro?
Cesare soltó una carcajada.
–Has visto demasiadas películas, Raffaele. No. No se avecina nada. Y, aunque así fuera, el código de nuestra gente prohíbe dañar a los miembros de la familia.
–Son tu gente, no la nuestra, padre. Además, no me impresiona nada que exista honor entre los chacales.
–Cuando llegue mi hora, a tu madre, a tus hermanas, a tus hermanos y a ti os dejaré bien situados. Soy un hombre muy rico.
–No quiero tu dinero. Y mis hermanos tampoco. Y todos somos más que capaces de ocuparnos de mamá y de nuestras hermanas.
–Bien. En ese caso, regalad el dinero. Podéis hacer con él lo que deseéis.
Rafe asintió.
–Genial –dijo haciendo ademán de levantarse de la silla una vez más–. Supongo que esta conversación está...
–Siéntate –le ordenó Cesare. Entonces, añadió la única palabra que Rafe no había oído jamás en labios de su padre–. Por favor.
El jefe de las familias de Nueva York se inclinó hacia delante sobre el escritorio y se dirigió a su hijo.
–No me avergüenzo del modo en el que he vivido –dijo suavemente–, pero admito que a veces he hecho cosas que no debería haber hecho. ¿Crees en Dios, Raffaele? No te molestes en contestar. Yo no estoy seguro, pero sólo un necio ignoraría la posibilidad de que los actos de su vida puedan afectar algún día la disposición de su alma.
Rafe torció los labios con una fría sonrisa.
–Es demasiado tarde para preocuparse por eso.
–Hay cosas que hice en mi juventud que... estuvieron mal –admitió Cesare–. No se hicieron por el bien de la famiglia, sino por mí. Fueron actos egoístas que me han mancillado.
–¿Y qué tiene eso que ver conmigo?
Cesare miró a su hijo a los ojos.
–Te estoy pidiendo que me ayudes a enmendarlos.
Rafe estuvo a punto de soltar la carcajada. De todas las peticiones más extrañas, jamás habría imaginado...
–En una ocasión, le robé algo de gran valor a un hombre que me ayudó cuando nadie más quería hacerlo –añadió Cesare–. Quiero enmendarlo.
–Pues envíale un cheque –replicó Rafe con deliberada crueldad. ¿Qué tenía que ver con él todo aquello? El alma de su padre eran sus negocios.
–No es suficiente.
–Pues que sea un cheque muy grande. O diablos, hazle una oferta que no pueda rechazar –indicó Rafe–. Eso es propio de ti, ¿no? Eres el hombre que puede comprar o conseguir con intimidación cualquier cosa.
–Raffaele, como hombre, como tu padre, te estoy pidiendo tu ayuda.
La súplica era sorprendente. Rafe despreciaba a su padre por quién era, por lo que era, pero... no pudo evitar otros recuerdos, como a Cesare ayudándole a columpiarse en un parque. A Cesare calmándole cuando el payaso que contrataron para su cuarto cumpleaños le dio un susto de muerte...
Los ojos de su padre reflejaban una dolorosa culpabilidad. ¿Qué le costaría a él entregar un cheque en mano u ofrecer una disculpa que se debía? Tanto si le gustaba como si no, Cesare les había dado la vida a sus hermanos y a él. A su manera, los había amado a todos ellos y los había cuidado. Incluso, los había convertido en lo que eran, aunque no directamente. Si, aunque un poco tarde, tenía algo de conciencia, ¿no era algo digno de aplaudirse?
–¿Raffaele?
Él respiró profundamente.
–Sí. Está bien –dijo rápidamente, para no poder cambiar de opinión–. ¿Qué es lo que quieres que haga?
–¿Tengo tu palabra de que harás lo que te pida?
–Sí.
Cesare asintió.
–Te prometo que no lo lamentarás.
Diez minutos más tarde, después de una larga, compleja y algo incompleta historia, Rafe se puso de pie de un salto.
–¿Estás loco? –gritó.
–Es una petición muy sencilla, Raffaele.
–¿Sencilla? –repitió él con una carcajada–. Menuda manera de describir el hecho de que me hayas pedido que vaya a un pueblo de Sicilia perdido de la mano de Dios para casarme con una... una... ¡una paleta sin nombre y sin educación!
–Claro que tiene un nombre. Se llama Chiara. Chiara Cordiano. Y no es una paleta. Su padre, Freddo Cordiano, es dueño de un viñedo. También tiene olivos. Es un hombre muy importante en San Giuseppe.
Rafe se inclinó sobre el escritorio de su padre y golpeó las manos contra la pulida superficie de caoba. Entonces, lo desafió con la mirada.
–No me voy a casar con esa chica. No me voy a casar con nadie. ¿Queda claro?
Su padre lo miró con tranquilidad.
–Lo que me ha quedado muy claro es el valor de la palabra de mi primogénito.
Rafe agarró a su padre por la camisa y lo hizo ponerse de pie.
–Ten cuidado con lo que me dices –le espetó.
Cesare sonrió.
–¡Qué temperamento tan apasionado tienes, hijo mío! Por mucho que quieras negarlo, es evidente que la sangre de los Orsini te late en las venas.
Lentamente, Rafe soltó la camisa de su padre. Entonces, respiró profundamente para tranquilizarse.
–Yo cumplo mi palabra, padre, pero tú me obligaste a hacerte una promesa con una mentira. Me dijiste que necesitabas mi ayuda.
–Y así es. Tú dijiste que me ayudarías. Ahora dices que no lo vas a hacer. ¿Cuál de los dos ha mentido?
Rafe dio un paso atrás. Contó en silencio hasta diez. Dos veces. Por fin asintió.
–Te di mi palabra, por lo que iré a Sicilia y me reuniré con ese tal Freddo Cordiano. Le diré que lamentas lo que le hicieras hace muchos años, pero no me casaré con su hija. ¿Queda claro eso?
Cesare se encogió de hombros.
–Lo que tú digas, Raffaele. No te puedo obligar a más.
–No –afirmó Rafe–. Efectivamente, no puedes.
Con eso, abandonó el despacho utilizando las puertas que daban al jardín. No tenía deseos de ver a su madre ni a Dante.
¿Casarse? Ni hablar, y mucho menos porque alguien se lo ordenara, y menos aún para agradar a su padre. Y mucho menos aún con una mujer nacida y criada en un lugar olvidado hasta por el tiempo.
Rafe podía ser muchas cosas, pero no estaba loco.
A más de seis mil kilómetros de allí, en la fortaleza rocosa que su progenitor consideraba su hogar y al que ella creía más bien una prisión, Chiara Cordiano se puso de pie con incredulidad.
–¿Que has hecho qué? –preguntó en perfecto italiano de la zona de Florencia–. ¿Que has hecho qué?
Freddo Cordiano se cruzó de brazos.
–Cuando te dirijas a mí, hazlo en el dialecto de nuestra gente.
–Responde la pregunta, papá –dijo Chiara, en el poco refinado dialecto que su padre prefería.
–He dicho que te he encontrado esposo.
–Eso es una locura. No puedes casarme con un hombre al que no he visto nunca.
–Te olvidas de una cosa. Eso es lo que has sacado de todas esas estúpidas ideas que las institutrices que tu madre se empeñó en que yo contratara te metieron en la cabeza. Soy tu padre. Puedo casarte con quien yo desee.
Chiara se llevó las manos a las caderas.
–¿Con el hijo de uno de tus amigos? ¿Con un gánster de los Estados Unidos? No. Ni hablar. No puedes obligarme.
–¿Preferirías que te encerrara en tu dormitorio y que te mantuviera allí hasta que te hicieras tan vieja y fea que ningún hombre te deseara?
Chiara sabía que su padre no realizaría aquella amenaza, pero sí la mantendría prisionera en aquel horrible pueblo, en aquellas estrechas y antiguas calles en las que se había pasado la mayor parte de sus veinticuatro años, rezando para poder escapar. Había tratado de marcharse antes, pero los hombres de su padre, cortés pero irremediablemente, la devolvían siempre a casa. Lo volverían a hacer. Ella nunca se vería libre de la vida que odiaba. Y su padre no permitiría que se casara nunca. Chiara era su moneda de cambio, una manera de poder expandir o asegurar su imperio.
Matrimonio.
Chiara contuvo un escalofrío.
Sabía cómo sería. Cómo trataban los hombres como su padre a las mujeres. Cómo él había tratado a su madre. Aunque proviniera de los Estados Unidos, aquel hombre no sería diferente. Sería frío. Cruel. Olería a alcohol, puros y sudor. Ella no sería más que su esclava y por la noche le pediría cosas en la cama...
Los ojos violeta de Chiara se llenaron de lágrimas de ira.
–¿Por qué me haces esto?
–Porque sé lo que es mejor para ti.
¡Qué ironía! Su padre jamás pensaba en ella. Aquel matrimonio lo beneficiaba exclusivamente a él, pero no tendría lugar. Ella estaba desesperada, pero no loca.
–¿Y bien? ¿Has recuperado la cordura? ¿Estás dispuesta a cumplir con tu deber como hija y hacer lo que te pido?
–Preferiría morirme –dijo.
Aunque lo que quería era salir corriendo, se obligó a salir lenta y dignamente. Sin embargo, cuando llegó a la seguridad de su dormitorio, cerró la puerta con llave y, tras lanzar un grito de ira, agarró un jarrón y lo lanzó contra la pared.
Veinte minutos más tarde, ya más tranquila, se lavó la cara y fue a buscar al único hombre al que quería. El hombre que la quería a ella. El único al que podía recurrir.
–Bella mia –dijo Enzo cuando lo encontró–, ¿qué ocurre?
Chiara se lo contó todo. Los ojos oscuros de él se oscurecieron aún más.
–Yo te salvaré, cara –prometió.
Chiara se arrojó a sus brazos y rezó por que así fuera.
Capítulo 2
Rafe decidió no contarle a nadie adónde iba. Sus hermanos se habrían reído de él y ciertamente no tenía amigos con los que compartir las intrigas maquiavélicas de su padre y la interpretación que él tenía del honor siciliano.
«Honor entre ladrones», pensó Rafe, mientras su avión aterrizaba en el aeropuerto internacional de Palermo. Había tenido que tomar un vuelo comercial porque Falco se había llevado el avión de los Orsini a Atenas. Sin embargo, a pesar de que no había llegado en un vuelo privado, Rafe atravesó el control de pasaportes sin dificultad.
Estaba de muy mal humor. Lo único que lo animaba era saber que, muy pronto, todo aquello habría terminado. Entonces, cuando regresara, les contaría a sus hermanos lo que había ocurrido en su reunión con Cesare. Los tres le darían su aprobación cuando él les contara cómo le había dicho a Chiara Cordiano que lamentaba no casarse con ella. Sería amable, sí. Después de todo, nada de lo ocurrido era culpa de la joven.
Sintió que un peso se le quitaba de los hombros.
En realidad, aquello podría no ser tan malo como se había imaginado. Después de todo, hacía un día maravilloso para un paseo en coche. Almorzaría en alguna pintoresca trattoria de camino a San Giuseppe, telefonearía a Freddo Cordiano y le diría que estaba de camino. Cuando llegara a la casa, estrecharía la mano agarrotada del anciano, le diría algo cortés a la hija y regresaría a Palermo por la noche. Tenía un hotel reservado que, en el pasado, había sido un palacio. Allí, se tomaría una copa y cenaría en el balcón de su suite. Tal vez, podría salir a tomar una copa. Las mujeres italianas se contaban entre las más hermosas del mundo. Bueno, a excepción tal vez de la que estaba a punto de conocer, pero ella sería historia aquella misma noche.
Cuando llegó al mostrador de la empresa de coches de alquiler, tenía una sonrisa en los labios...
No le duró demasiado tiempo. Había reservado un todoterreno. Normalmente, no le gustaba esa clase de vehículos. Prefería los coches rápidos como el que tenía en los Estados Unidos, pero había mirado un mapa y había visto que San Giuseppe estaba en lo alto de las montañas. Además, parecía que la carretera que llevaba al pueblo era más un camino de cabras que otra cosa. Todo eso, le había llevado a decantarse por el todoterreno.
Sin embargo, lo que le esperaba no era un todoterreno, sino la clase de coche que más despreciaba, un gran coche de color negro, un modelo que les gustaba especialmente a su padre y a sus amigos: un Mobster Special.
El encargado se encogió de hombros y dijo que debía haber habido un error, pero, desgraciadamente, no tenía otro vehículo disponible.
«Genial», pensó Rafe mientras se ponía al volante. El hijo de un gánster, haciendo un recado de gánster y conduciendo un coche de gánsteres. Lo único que le faltaba era un grueso puro entre los dientes.
Ya no estaba de buen humor.
Desgraciadamente, las cosas no mejoraron después.
Había sido demasiado generoso llamando camino de cabras a la carretera de tierra que discurría entre la empinada ladera de la montaña y un precipicio de vértigo.
Quince kilómetros. Treinta kilómetros. Cuarenta y cinco y aún no se había cruzado con otro coche. No era que lo quisiera porque, en realidad, no había sitio suficiente para dos vehículos. En realidad, prácticamente no había sitio suficiente para...
Algo negro salió de repente de entre los árboles y se colocó en medio de la carretera. Rafe lanzó una maldición y pisó con fuerza los frenos. El coche comenzó a dar bandazos de un lado a otro de la estrecha carretera. Necesitó de toda su habilidad como conductor para conseguir detener el enorme vehículo. Cuando lo hizo, el capó estaba a pocos centímetros del precipicio.
Se quedó completamente inmóvil. Agarró con fuerza el volante para que no le temblaran las manos. Podía oír el latido acelerado de su corazón.
Poco a poco, comenzó a calmarse. Respiró profundamente. Sólo tenía que dar marcha atrás con mucho cuidado...
En ese momento, algo golpeó contra la puerta. Rafe se giró hacia la ventanilla medio abierta y vio que había un hombre en el exterior del coche. Iba vestido con camisa, pantalones y botas negras. Además, tenía una antiquísima pistola negra en la mano, con la que estaba apuntando a la cabeza de Rafe. Éste había escuchado historias de ladrones en las carreteras de Sicilia y jamás se había creído que fueran ciertas, pero sólo un imbécil se reiría en aquel momento.
El tipo hizo una especie de movimiento rápido con la pistola. ¿Qué quería decir? ¿Que saliera del coche? Ni hablar. No iba a hacer eso. El hombre volvió a mover el arma. ¿Acaso estaba temblando? ¿Estaba temblando el ladrón? Dios. Eso no significaba nada bueno. Un ladrón nervioso con una pistola...
Un ladrón con cabello ralo, de color blanco y ojos cansados. Maravilloso. Estaba a punto de ser atracado por un abuelo.
Se aclaró la garganta.