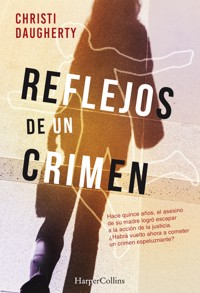
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller 'Reflejos de un crimen'
- Sprache: Spanisch
En Savannah, ciudad sureña de hermosos edificios construidos en el periodo anterior a la guerra civil estadounidense, en la que abundan los parques pintorescos y las calles de adoquines, la vida transcurre sin ningún contratiempo. Pero para la reportera de sucesos Harper McCain, la belleza intemporal y los monumentos que adornan el patrimonio de su ciudad natal desaparecen cuando llega la noche, con su oscuridad y sus peligros. Pero no podría vivir en otra parte. Porque su amor por Savannah ni siquiera se ha visto nunca comprometido por el brutal asesinato de su madre, a la que halló muerta en su casa cuando tenía doce años. Una mujer de unos treinta años hallada desnuda, cosida a puñaladas en el suelo de la cocina. Y quien la descubre es su hija de doce años cuando vuelve del colegio. Harper McClain, una de las reporteras de Savannah con más prestigio en la investigación de casos de asesinato, se queda contemplando la terrible escena que tiene delante de sus ojos, y una idea le cruza la mente, como un grito en el silencio de la noche. Porque es un crimen idéntico al que ella presenció: el asesinato de su madre… Lleva quince años destrozada por dentro, sabiendo que quien mató a su madre se pasea libre por las calles. Y ahora, al parecer, ha vuelto a matar. No hay huellas digitales, tampoco las hay de pasos; ni restos de ADN. Sin embargo, Harper está decidida a descubrir la verdad de una vez por todas. Pero tendrá que pagar un precio por la búsqueda de la verdad, y no sabe si podrá llegar hasta ese punto… Ecos de un asesinato me cautivó por completo; porque está muy bien ambientada en el exuberante Sur de los Estados Unidos, y por esa protagonista que tiene, tenaz y vulnerable a la vez, Harper, que no ceja en su empeño por buscar la verdad. Ruth Ware, autora de En un bosque muy oscuro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Reflejos de un crimen
Título original: Echo Killing
© Christi Daugherty, 2018
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© De la traducción del inglés, Carlos Jiménez Arribas
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Diseño Gráfico
Imágenes de cubierta: Getty Images
ISBN: 978-84-9139-246-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo uno
Capítulo dos
Capítulo tres
Capítulo cuatro
Capítulo cinco
Capítulo seis
Capítulo siete
Capítulo ocho
Capítulo nueve
Capítulo diez
Capítulo once
Capítulo doce
Capítulo trece
Capítulo catorce
Capítulo quince
Capítulo dieciséis
Capítulo diecisiete
Capítulo dieciocho
Capítulo diecinueve
Capítulo veinte
Capítulo veintiuno
Capitulo veintidós
Capítulo veintitrés
Capítulo veinticuatro
Capítulo veinticinco
Capítulo veintiséis
Capítulo veintisiete
Capítulo veintiocho
Capítulo veintinueve
Capítulo treinta
Capítulo treinta y uno
Capítulo treinta y dos
Capítulo treinta y tres
Capítulo treinta y cuatro
Capítulo treinta y cinco
Capítulo treinta y seis
Capítulo treinta y siete
Capítulo treinta y ocho
Capítulo treinta y nueve
Capítulo cuarenta
Capítulo cuarenta y uno
Capítulo cuarenta y dos
Capítulo cuarenta y tres
Capítulo cuarenta y cuatro
Capítulo cuarenta y cinco
Agradecimientos
Para Loyall Solomon, que me dio mi primer trabajo en un periódico y me cambió la vida para siempre.
Capítulo uno
Era una de noche de tantas.
Hubo al principio como un rayo de esperanza: dos apuñalamientos, un accidente de tráfico que prometía bastante. Pero los navajazos eran solo superficiales y en el choque no murió nadie, pura rutina. Luego llegó la calma.
Para quien lleva la sección de sucesos en un periódico, una noche en calma es un infierno.
Quedaba solo una hora para que cerraran la edición del día siguiente, y Harper McClain estaba sola en la redacción del periódico, rodeada de mesas vacías, sin nada que escribir, abocada a hacer lo que más odiaba en el mundo: rellenar un crucigrama.
La enorme sala se reflejaba en los ventanales del fondo: era un espacio oscuro y abierto, lleno de blancas columnas y de una fila detrás de otra de mesas vacías. Pero Harper ni lo veía siquiera, clavada como tenía la vista en el periódico encima de la mesa. A su vez, las letras, llenas de borrones y rectificaciones, se le clavaban a ella en la mirada, como prueba fehaciente de su fracaso.
—¿Quién iba a tener en su vocabulario una palabra de siete letras que quiere decir «valor rayano en temeridad»? —gruñó en voz alta—. Yo tengo una palabra de cinco letras que quiere decir «valor», hasta ahí llego: es la palabra «valor». No me hacen falta más letras para…
—«Audacia». —La voz atravesó la redacción, vino surcando el aire desde la mesa que ocupaba la directora, en la primera fila.
Harper alzó la vista.
La directora del periódico, Emma Baxter, miraba fijamente la pantalla del ordenador; concentrada en la tarea, mientras blandía un bolígrafo Cross plateado como si fuera una espada pequeña.
—¿Has dicho algo?
—Sí: he dicho una palabra de siete letras que quiere decir «valor rayano en temeridad». —Baxter hablaba sin desviar la vista del monitor—. «Audacia».
La directora del periódico andaría por los cincuenta, y se le notaba más en unas cosas que en otras. Era pequeña y nervuda, y por eso le quedaban tan bien las chaquetas cruzadas de color azul marino. Tenía en la cara angulosa una expresión de desencanto perpetuo, pero es que eso también le quedaba bien. Era la personificación misma de la precisión: lucía unas uñas cortas y parejas, en perfecto estado de revista; la pose erguida y, si le pasabas la mano por el borde del corte a navaja que gastaba, corrías el riesgo de cortarte: le caía sobre la cara un medio flequillo de pelo negro y liso que parecía afilado como una cuchilla.
—¿Y tú cómo diantre sabes eso? —dijo Harper, en vez de darle las gracias—. Es más: ¿tú por qué diantre sabes eso? Cuando una persona es capaz de responder a una pregunta del tipo: «¿Qué palabra de siete letras quiere decir “valor rayano en temeridad?”», es que algo le pasa, y algo grave de verdad, porque yo antes me pego un…
El detector de señales por radio que llevaba prendido en la cintura, y que le rozaba con el codo, volvió a la vida con un cacareo: «Aquí la unidad tres-nueve-siete. Nos ha entrado una alerta nueve con posibilidad de alerta seis».
Harper no acabó la frase y ladeó la cabeza para aguzar el oído.
—Por esta vez, te pasaré por alto el desacato —dijo Baxter sintiéndose magnánima. Pero es que a Harper ya se le había olvidado lo de la «audacia».
Sonó el teléfono que tenía encima de la mesa y lo cogió en el acto.
—Miles —dijo—. ¿Has oído el tiroteo?
—Sí, señora. Era una noche tranquila, pero se ha complicado de repente. Te recojo a la puerta en cinco minutos. —Con su acento de Tennessee, repasaba suavemente cada palabra, la pronunciaba de manera meliflua.
Harper, que ya llevaba enganchado a la cinturilla de los pantalones negros el detector de señales de frecuencia para interceptar los avisos de la policía, recogió el resto de sus cosas con presteza: la chaqueta negra que había dejado en el respaldo de la silla, y que se puso con un meneo de los hombros; una libreta estrecha y un bolígrafo que se metió en el bolsillo; y en el otro, el pase de prensa y el teléfono.
Y así atravesó, a paso vivo, la redacción del periódico.
Baxter ladeó la cabeza y alzó la ceja al verla pasar.
—Un tiroteo en Broad Street —dijo Harper sin detenerse—. Puede que haya heridos; y Miles y yo vamos allí derechos, a ver qué podemos averiguar.
Baxter echó mano del teléfono para alertar a los de la mesa de redacción.
—Si hay que sacarlo en la portada —dijo—, tengo que saberlo como muy tarde a las once y media.
—No hace falta que me lo recuerdes.
Salió de la redacción y accedió a un pasillo ancho y bien iluminado, al final del cual una escalera llevaba directamente a la entrada del edificio. Las palabras de la directora del periódico quedaron flotando en la estela que dejó la reportera a su paso.
—Cuando vuelvas, podemos hablar, si quieres, de esa actitud tuya.
A Baxter le encantaba amenazar con lo de la actitud a sus reporteros; así que Harper ni siquiera se preocupó.
El vigilante de seguridad de recepción tenía cara de sueño, y ni levantó la vista de la pequeña pantalla alojada encima de la mesa cuando Harper apretó el botón verde de salida, presa de una gran impaciencia. Por fin, salió a toda prisa del edificio a la vaporosa noche.
Llevaban dos semanas de un mes de junio que había traído de la mano días sofocantes. Por la noche, daba algo de tregua, pero no demasiada. Y Harper sintió en ese momento la caricia aterciopelada del aire; de un espesor tal que, si se le clavaba un tenedor, casi cabría esperar que no cayera al suelo. No era la típica humedad de Savannah: se parecía más a respirar debajo del agua.
Cuando llueve en verano en Georgia, eso son palabras mayores: la lluvia se te puede llevar el coche, la casa, todas las esperanzas y los sueños que albergas; y Harper alzó la vista hacia las nubes grises que pasaban a toda prisa por delante del gajo de luna, como si quisiera preguntarles cuándo empezaría a caer agua. Pero el cielo no soltó prenda.
Las oficinas del periódico estaban alojadas en un laberíntico edificio centenario de tres plantas que ocupaba media manzana en Bay Street, tan cerca del río Savannah y su lento cauce que se olía la vegetación ribereña, y era posible oír los enormes motores de los cargueros que lo surcaban pesadamente antes de salir al mar. El letrero de neón con aquellas dos palabras, DAILY NEWS, lanzaba sus rojos destellos desde la azotea; y debía de ser una de las últimas cosas que veían los marineros antes de que se abriera ante ellos toda la inmensidad del océano Atlántico.
Calle abajo, la cúpula dorada del ayuntamiento brillaba incluso a aquella hora tardía; y por una abertura entre los edificios, Harper distinguió la calzada adoquinada que llevaba directamente al borde del agua.
Siempre había vivido en Savannah; o sea, que llevaba años acostumbrada a su arquitectura anterior a la guerra civil estadounidense, y ya no prestaba atención a los más señeros edificios. Tanto eso como las plazas llenas de verdor de la ciudad y los incontables monumentos en memoria de tantos otros y olvidados generales de la guerra civil era algo que daba por sentado: estaba ahí y punto.
Por eso, el entorno no le mereció ni una sola mirada mientras esperaba, nerviosa, sin poder dejar quieta una pierna. Entonces sintió el chisporroteo del detector de señales: pedían la presencia urgente de ambulancias; y habían mandado refuerzos.
—Venga, Miles —dijo con un susurro, y miró la hora en el reloj de pulsera.
La noche en calma le permitía oír el distante ulular de las sirenas en el preciso instante en que un Mustang negro giró en la esquina y vino a toda pastilla hacia ella, cegándola con la luz de los faros. Cuando llegó a su altura, el coche se detuvo; mas no así el motor, que siguió llenando el aire denso de grandes acelerones.
Harper abrió inmediatamente la puerta y montó de un salto.
—Arranca —dijo, y se abrochó el cinturón de seguridad.
Hubo un chirrido de neumáticos y el coche se alejó a toda prisa.
Una vez dentro, vio que el Mustang era un festival de voces: Miles tenía un receptor prendido en el cinturón; otro, montado en el salpicadero, encajado en el espacio que en otros coches ocuparía el aparato de radio; y un tercero, detrás de la palanca de cambios. Cada uno sintonizaba un canal: por uno le entraba la frecuencia principal de la policía; otro vigilaba el canal secundario que los polis utilizaban para sus chascarrillos. Y el tercero estaba conectado con el servicio de ambulancias y bomberos.
Era como entrar en un cuarto pequeño y lleno de gente: sentirse rodeado de veinte personas por lo menos que hablaban todas a la vez. Ella ya estaba acostumbrada, aunque le costara siempre un par de segundos poner orden en aquella cacofonía.
—¿Qué tenemos? —preguntó, y arrugó la frente.
—Nada nuevo. —Miles seguía con la vista al frente—. La ambulancia está en camino. Y yo, esperando que pongan al día el parte.
Miles Jackson, el fotógrafo, era alto y delgado; tenía la piel tostada y un pulcro corte de pelo al rape. Durante mucho tiempo, fue uno de los fotógrafos del periódico; hasta hacía unos años, cuando los echaron a todos. Desde entonces, era free lance y trabajaba para el mejor postor. Lo mismo cubría una boda un sábado por la tarde que un asesinato unas horas después.
«Si pagan bien, lo hago», se preciaba de decir.
Tenía una sonrisa burlona; le gustaba conducir deprisa. De hecho, doblaba el límite permitido cuando giraron para entrar en Oglethorpe Avenue, lo que hizo que culeara el coche. Miles soltó un improperio que solo oyó el cuello de su camisa y sujetó con fuerza el volante.
—¿Es que este cacharro no puede ir más rápido? —soltó Harper, y se agarró fuerte al asa que colgaba encima de la puerta.
—¡Qué graciosa! —dijo Miles, con los dientes apretados, mientras recuperaba el control del vehículo.
Dejaron atrás el parque Forsyth; en cuyo centro, una enorme fuente de mármol lanzaba chorros como un cancán gigante que caía en la pileta de piedra. Y Harper ladeó la cabeza y aguzó el oído, atenta a las voces del detector.
—¿Conocen el paradero de los atacantes? —preguntó.
Miles dijo que no con la cabeza y añadió:
—Les perdieron el rastro en los bloques de protección oficial.
Justo en ese momento, se encendió una luz del detector sintonizado con la señal que usaban los policías para hablar entre ellos extraoficialmente; y una voz de bajo profundo soltó con un gruñido:
—Aquí uno-cuatro. Unidad tres-nueve-siete: ¿a qué nos enfrentamos exactamente?
Miles y Harper se miraron: catorce era el código que tenía asignado el teniente Robert Smith, al frente de la brigada de homicidios. Miles bajó el volumen de los otros detectores.
—Teniente, hay un muerto y dos heridos —respondió el agente desde la escena del crimen. Estaba nervioso y eso hacía que alzara la voz una octava. Hablaba tan rápido que le contagió a Harper su alta dosis de adrenalina—. Pandilleros; tres pistoleros, todos se han dado a la fuga.
Como no quería oír más, Harper sacó el teléfono móvil y llamó a la redacción. Baxter respondió al primer tono de llamada.
—Es un asesinato —dijo la reportera sin más preámbulo—. Pero podría ser un ajuste de cuentas.
—Maldita sea. —Se oían los golpes que daba la directora contra la mesa con el bolígrafo cromado en plata. Taptaptaptap—. Llámame en cuanto sepas algo más. —Y colgó. Harper se guardó el teléfono en el bolsillo y reclinó la espalda contra el asiento.
—Como el muerto sea un pandillero, no lo sacará en la portada.
—Vale, pues crucemos los dedos porque sea una pobre ama de casa —apuntó Miles, justo cuando giraban en la esquina de Broad Street.
Harper dijo que sí con la cabeza, sin apartar los ojos del frente. Luego añadió:
—Soñar es gratis.
En los primeros planos que se conservan de Savannah, llama la atención lo simétrico del trazado lineal de sus calles, como si lo hubiera hecho alguien que padeciera un trastorno obsesivo-compulsivo, con Broad Street en el extremo oriental. Todo lo que quedaba fuera de esa cuadrícula perfecta, por los cuatro puntos cardinales, aparecía representado como un gran vacío de color verde oscuro que en la leyenda correspondía a las palabras Antiguos campos de arroz, transcritas con la precisión tipográfica de un cartógrafo del siglo XIX.
En la actualidad, la parte ordenada del centro permanece intacta, pero los campos de arroz han desaparecido dando lugar a los nada vistosos barrios en los que la ciudad se ha desbordado. Y Broad Street traza ahora una trepidante línea recta entre la preciosa Savannah de postal y las zonas en las que Harper y Miles pasan la mayor parte de la noche cuando están de servicio.
Según conducían hacia el oeste, iban desapareciendo las magníficas mansiones, de cuyo jardín delantero se enseñoreaban grandes árboles, cubiertos de líquenes grisáceos; y proliferaban, en su lugar, las fachadas de pintura descascarillada, los jardines de vegetación infecta y las vallas baratas de metal.
En este barrio ya no había plazas con abundantes zonas verdes que rompieran la monotonía de las apelotonadas casas; ni fuentes de chorros rumorosos debajo de las ramas de los robles. En vez de eso, todo eran edificios de apartamentos, feos y cochambrosos, en los que se hacinaba la gente, unos encima de otros; y, en vez de árboles, tenían delante aceras agrietadas, iluminadas por los letreros de neón de colores chillones que anunciaban establecimientos de comida rápida y tiendas de todo a cien.
Había mucha gente en la calle, y los camellos hacían su agosto a aquella hora. Miles no apartaba las manos del volante; pero tenía los ojos bien abiertos y escrutaba los edificios a uno y otro lado de la calzada. Él era mayor que Harper, tendría unos cuarenta años. Acabó como fotógrafo después de pasarse muchos años en Memphis, hacía ya tiempo, donde llevaba una vida muy distinta.
—Yo era oficinista —le contó una vez a Harper, mientras desmontaba la cámara con dedos cuidadosos—. Me pasaba el día entre papeles y ganaba mucho dinero. Tenía una casa grande, una mujer bonita, el lote completo. Pero esa vida no era para mí.
Siempre le había gustado hacer fotos y sabía que tenía buen ojo. Un día se matriculó en un curso de fotografía, por hacer algo, dijo.
—Después de eso me picó el gusanillo.
Por lo que Harper había ido sabiendo, al año de acabar el curso, dejó el trabajo y a la mujer, y empezó de cero. A Savannah llegó por un congreso de hombres de negocios, y se le metió dentro, dijo. El ritmo lento de la vida allí; la belleza sedosa y dulce de la ciudad. La curva larga que hace el río. Dijo que para él era como un cuento de hadas. Así que allí que vino, para que ese sueño se hiciera realidad. Y empezaron los dos en el periódico el mismo año: Harper, de becaria; Miles, como fotógrafo en el turno de noche. Siete años más tarde, todavía veía la ciudad con ojos de forastero. Le encantaban los cafés en los que se sentía como en casa; y que las camareras lo llamaran «cariño». Nada como coger el coche y llegarse hasta la isla Tybee para contemplar atardeceres; o sentarse al lado del agua en River Street a ver pasar los barcos. Por lo que respectaba a Harper, ella ni se acordaba de cuándo fue la última vez que hizo algo así. Llevaba toda la vida en Savannah: para ella, era su casa y nada más.
Vieron, unos metros por delante de ellos, las luces azules, y el aspecto de funesta discoteca que le daban a la calle.
—Vamos allá —murmuró Miles, y llevó el pie al pedal del freno.
Harper miró el resplandor y contó cuatro coches patrulla y, al menos, tres vehículos sin distintivos. Detrás de ellos, llegó picando rueda una ambulancia con la sirena a todo volumen, y Miles se apartó a un lado para dejarle paso.
—Será mejor dejar aquí el coche —dijo, y apagó el motor.
Harper miró su reloj: eran las once y doce minutos; o sea, que tenía veintitrés minutos para avisar a Baxter de que no lanzara todavía la portada. Entonces empezó a latirle el corazón de una forma que le resultaba harto conocida. Porque a ella le iban los casos de asesinato; hay quien diría que la obsesionaban, más bien. Pero es que había razones para ello, aunque no le gustara mucho hablar del tema.
Miles cogió el equipo que traía en el maletero, pero Harper fue incapaz de esperar un minuto más.
—Nos vemos allí ahora.
Salió del coche de un salto y se dirigió a la escena del crimen —con la libreta en una mano y el bolígrafo en la otra—, a todo correr hacia las luces relampagueantes.
Capítulo dos
En la calle, el aire húmedo y cálido olía al humo de los tubos de escape y a otra cosa: algo metálico que era difícil definir, como el miedo. El resplandor de las luces de emergencia era cegador en la oscuridad de la noche; y Harper no vio el cuerpo tendido en la calzada hasta que no rebasó la línea de los coches de policía. Si a uno lo disparan mientras va corriendo, la caída es a plomo: las piernas adoptan ángulos inverosímiles, las manos quedan por encima de la cabeza y hay como un revuelo de ropa alrededor del cuerpo abatido; talmente como si se hubiera precipitado desde las alturas.
Este estaba corriendo cuando lo dispararon.
Harper sacó la libreta y apuntó lo que vio: pantalones vaqueros y unas Nike, una camiseta holgada que había quedado remangada sobre el torso, de carnes magras y piel oscura. Un charco de sangre de forma irregular salpicaba el pavimento debajo del cuerpo. No se le veía la cara. La ambulancia aparcada al lado tenía la puerta de atrás abierta, y un chorro de luz inundaba la calle. El personal médico se empleaba a fondo con las dos víctimas del tiroteo que seguían vivas: les aplicaban vías para inyectarles fluidos vitales; paraban la hemorragia de otros fluidos. Habían llegado un poco tarde, eso sí: pues todo estaba lleno de sangre. Al parecer, los heridos eran dos adolescentes; y el que Harper tenía más cerca guardaba todavía en las mejillas esa grasa que presentan los niños en sus facciones. Y llevaban la misma ropa que el muerto: camisetas, vaqueros y Nike a juego.
Harper tomaba notas, pero desde lejos: haciendo todo lo posible por pasar desapercibida. Entonces llegó Miles por el otro lado de la calle e hincó una rodilla en tierra para hacerle una foto al cadáver. Debía tener cuidado: el periódico no aceptaría ninguna foto en la que se notara demasiado que estaba muerto. Así que buscó una posición que le permitiera sacar la mano del chico, uno de cuyos dedos había quedado señalando un punto indeterminado, algo perdido ya para siempre.
Luego vio venir a dos hombres en la distancia. Vestían trajes baratos y no apartaban los ojos del suelo, demorando el paso adrede. Escuchaban los dos lo que les decía un agente de uniforme que señalaba aquí y allá, y hablaba animadamente. En cuanto los conoces un poco, a los detectives de policía se los ve a la legua. Harper puso cuidado en no pisar la sangre y fue hacia ellos por el borde de la calzada. Los conocía a ambos de verlos en la escena del crimen en asesinatos previos. El detective Ledbetter era bajito y regordete, se estaba quedando calvo y tenía una sonrisa amable. El otro detective era Larry Blazer: alto y delgado, lucía una mata de pelo rubio y le sentaban bien las canas que le iban saliendo. Una mataría por esos pómulos, y por esos ojos como dos monedas de cobre que traspasaban con la mirada. Todas las reporteras de televisión estaban locas por él; pero Harper lo hallaba frío y pagado de sí mismo, como todos los hombres que son atractivos y lo saben y se aprovechan de ello. Estaban absortos en su trabajo y ninguno la vio acercarse entre las sombras; hasta que los tuvo tan cerca que pudo oír lo que decían.
—Los que les dispararon salieron de los bloques Anderson de protección oficial. No hay quien haga hablar a los heridos, y no sabemos de qué se conocían, pero fue un ataque premeditado —decía el policía de uniforme, justo cuando ella llegaba a su altura—. Alguien mandó que los mataran.
Estaba muy verde —puede que incluso fuera su primer tiroteo— y le salían las palabras a chorro, producto de los nervios. A diferencia de él, Blazer ponía cuidado en hablar despacio, como si quisiera transmitir cierta calma y que el otro se contagiara de ella.
—Dices que los heridos te contaron que los pistoleros salieron corriendo los tres juntos, ¿tienen alguna idea de adónde se podían dirigir?
El agente negó con la cabeza.
—Solo dijeron que por ahí. —Y señaló el edificio que tenían delante, sin precisar exactamente el punto.
Ledbetter dijo algo que Harper no oyó y la reportera dio un paso para acercarse más. Como estaba oscuro, no vio la botella de tercio de cerveza en la calzada, al lado del bordillo, todavía con parte del líquido dentro; pero era imposible que no oyeran el ruido que hizo al pisarla. Y, al darse cuenta de que había delatado su presencia, puso cara de fastidio. Los polis alzaron la vista. Blazer fue el que la vio primero y entrecerró los ojos.
—Ojo —dijo—, que ya tenemos aquí a la prensa.
Harper dio un paso atrás y se quedó parada, haciendo gala de su mejor cautela; con la esperanza de que fuera Ledbetter el detective al mando. Pero fue Blazer el que avanzó hacia ella. «Mierda», pensó.
—Señorita McClain. —Hablaba sin alterarse, con un raro deje neutro en la voz—. Qué sorpresa encontrármela en plena escena de este asesinato que queda dentro de mi jurisdicción. No me diga que ha sido usted testigo.
Era alto, más de uno ochenta y cinco, y se valió de ello para intimidarla y quedar por encima de su cabeza. Pero Harper medía más de uno setenta y cinco y no se amilanaba así como así.
—Usted perdone, detective —dijo con un tono que procuró que fuera respetuoso a la vez que contrito—. Es que como no había cinta de balizamiento… Pero no quería molestar.
—Ya veo. —La miró detenidamente, sin ocultar su disgusto—. Pues para no querer molestar, está usted ocupando un espacio que no le corresponde a ningún periodista, y derramando muestras de su ADN por todas partes.
¿A quién quería engañar? Porque en realidad no tenían intención de llevarse de allí prueba alguna: a los polis no les importaba nada un pandillero muerto, todavía menos que a Baxter. Harper parpadeó y puso cara de no haber roto un plato en la vida.
—Sé que tienen tarea —dijo con su tono más dulce—, pero ¿podría por favor darme algún dato para la edición de la mañana y así me quito de en medio? ¿Los nombres de las víctimas quizá? ¿O el número de sospechosos?
—Acabamos de empezar con la investigación. —Blazer recitó la cantinela de siempre, en un tono que venía a indicar que la tenía calada—. Cualquier cosa que le dijera en estos momentos sería prematuro. Todavía no hemos identificado el cadáver, ni siquiera se ha notificado a la familia. Y le voy a tener que pedir a usted que salga de aquí inmediatamente.
Estaba claro que no le iba a revelar ningún dato. Pero Harper lo apuró un poco más:
—Detective, ¿se trata de un episodio más en la guerra entre bandas por el control de la droga? ¿Tienen los vecinos motivos para estar preocupados?
Blazer cargó el peso sobre los talones y luego dejó caer las puntas de los pies al suelo. La miró detenidamente, con una intensidad que a Harper no le gustó nada.
—A ver, McClain: esta chusma de medio pelo entró en el territorio de otra chusma de más nivel, que a su vez les hizo ver lo pésima idea que era. ¿Por qué no pone eso en ese periódico de mala muerte para el que trabaja? —Harper abrió la boca para responder, pero él la cortó en seco—. Era una pregunta retórica. No hay declaraciones oficiales en este punto de la investigación. Y ahora, si hace el favor, váyase al carajo y no me pise más la escena del crimen si no quiere que la arreste.
Entonces Harper tuvo la prudencia de no ponerse a discutir: alzó las manos en señal de rendición y se alejó de allí.
Cuando pasó al lado de la ambulancia, vio a Miles apoyado en ella con total familiaridad, pasando en el visor de la cámara las fotos que había hecho.
—Blazer es el que lleva el caso, o sea que vuelvo con las manos vacías —dijo Harper en tono sombrío—. Ese hombre me tiene el mismo aprecio que si yo fuera un chancro que le hubiera salido.
Miles se puso derecho, le indicó que le siguiera y fueron los dos hacia el Mustang.
—Le hice las fotos de la boda a la que está al frente del equipo médico en el dispositivo de emergencia —dijo sin alzar la voz, cuando ya nadie podía oírlos—. Le rebajé el precio. O sea, que me debía un favor.
Harper lo tomó del brazo.
—¿No me digas que tienes identificado al muerto?
—Eso y más. —Le mostró un papelito que tenía arrugado en una mano—. Lo tengo todo: Melissa se lo pasó en grande de luna de miel y estaba hoy muy parlanchina.
—Eres mi héroe —dijo Harper, e hizo como que le daba un puñetazo en el brazo—. ¿Qué tenemos?
Miles aguzó la vista para leer lo que él mismo había escrito.
—El muerto se llamaba Levon Williams, tenía diecinueve años y acababa de terminar el bachillerato en el instituto de Savannah Sur, donde jugó en el equipo de béisbol. Según tengo entendido, era un bateador de primera. Pero también, al parecer, estaba empezando a pasar cada vez más heroína. Los heridos son socios suyos. Y los sospechosos, tres varones de raza negra, de complexión delgada: dos de ellos, de estatura alta, vestían camisetas y vaqueros; y el tercero, bajito y rechoncho, llevaba un pañuelo al cuello. Tienen todos alrededor de veinte años, o menos, y se sospecha que pertenecen a la banda de Savannah Este. —Miles le alcanzó el papel a Harper—. Ahí lo tienes todo.
Harper pasó la vista rápidamente por lo garabateado y no vio nada que mereciera la portada del periódico. Y una vez en el Mustang, llamó a Baxter y le dio la mala noticia.
—Maldita sea —dijo la directora cuando oyó el resumen—. Vente para acá y lo escribes: lo sacaremos en la página seis. Menos da una piedra.
Miles arrancó el coche justo cuando Harper colgaba.
—¿Página seis? —aventuró el fotógrafo.
Harper dobló el papelito y se lo llevó al bolsillo.
—Allí enterrado.
Él alzó los hombros con indiferencia:
—A veces se gana y a veces se pierde.
Giró el volante y ya iba a incorporarse a la calzada, cuando tuvo que frenar en seco para dejar paso a una furgoneta blanca con las palabras FORENSE DEL CONDADO, esmaltadas en luctuoso color negro en un lateral.
—Ya está aquí el carrito de los helados —apuntó Miles.
Harper ni siquiera alzó la vista: tomaba notas para el artículo que tenía que escribir cuando volviera a la redacción. Pasó la furgoneta y Miles llevó el coche al otro carril de la calzada con un preciso giro del volante. Llevaban recorridos solo unos cientos de metros, cuando el habitáculo se colmó de una voz que decía sin aliento:
—Unidad cinco-seis-ocho, estamos persiguiendo a los sospechosos de Broad Street.
Harper dejó de escribir en el acto. Y Miles levantó el pie del acelerador. Se quedaron los dos mirando el receptor de señales.
—Recibido, unidad cinco-seis-ocho —respondieron con toda la calma desde centralita—. Confírmemelo, por favor: ¿se refiere a los sospechosos del tiroteo en Broad?
—Afirmativo —dijo el policía entre grandes jadeos, con un temblor en la voz: iba corriendo—. Tres varones, se dirigen al sur por la calle 39 —gritó—. Dos altos y uno bajo con un pañuelo.
Harper oía el ruido que hacía la operaria al introducir los datos en el ordenador con dedos ágiles. La reconoció por la voz: era Sarah la que estaba de guardia en la centralita, y hacía muy bien su trabajo.
—A todas las unidades: hay que cubrir a la unidad cinco-seis-ocho; a la zaga de los sospechosos de un tiroteo que van hacia el sur por la 39.
Sarah lo decía con voz neutra, como si estuviera leyendo la receta de una tarta casera. Pero lo que decía le metió a Harper la urgencia en el cuerpo. Entonces miró a Miles.
—Eso está a cinco manzanas de aquí.
—Recibido. —Cambió de marcha y pisó el acelerador. El Mustang respondió con un crujido de neumáticos, y a él se le dibujó una sonrisa en las comisuras de la boca cuando giró hacia la 39.
—Venga: a salir en portada.
Capítulo tres
Iban por las calles oscuras, a la búsqueda de los sospechosos, y Harper no apartaba la vista de la ventanilla mientras daba golpes con impaciencia en la libreta. No tenían mucho tiempo. Incluso si todo salía a pedir de boca, Baxter tendría que retrasar la última edición. La gente normal y corriente seguro que pensaba en la víctima, tirada en el suelo en la escena del crimen, cuya vida había acabado en un instante de violencia. Pero Harper ya tenía la mente en otra parte: ahora solo hacía falta saber quién lo había matado. Porque así había sido siempre: a Harper no es que le preocuparan los asesinatos, es que le fascinaban. Lo sabía todo acerca de la mecánica del homicidio. Sabía, por ejemplo, qué estarían haciendo en ese mismo instante los detectives en la oficina del forense. Cómo le darían la noticia a la familia de la víctima, y cómo reaccionaría esta cuando se enterara. Sabía cómo funcionaba la maquinaria del gobierno, el clic preciso que haría todo el sistema cuando echara a andar, y cómo consumiría las vidas de todos aquellos implicados. Lo sabía, pero no solo porque escribiera sobre ello: es que lo había vivido.
Le cambió la vida a los doce años. Y fue entonces cuando empezó en embrión su carrera periodística, su misma vida, y la obsesión que sentía por el crimen: en un solo día, hacía ya quince años de todo ello. Hay momentos que se imprimen con tanta fuerza en la memoria que una retiene cada golpe de aliento que dio entonces, y no se borra nunca. Casi siempre son malos momentos. Harper recordaba, como si acabara de pasarle, cada segundo de aquel día en el que murió su madre; lo recordaba, y lo vivía, tantas veces como quisiera. Podía tomar aquellas horas, ponerlas en un rollo de cinta mental y proyectarlas como una película. Se veía a sí misma, como un ser pequeño y rápido, confiado en que su mundo nunca cambiaría. Tan contenta y afortunada, de camino a casa, al volver del colegio; totalmente inconsciente de que aquella vida que había llevado hasta entonces ya nunca volvería.
Son las tres horas y treinta y cinco minutos de la tarde, y la pequeña Harper, de doce años de edad, abre de golpe la puerta de la valla, que se cierra luego con un chasquido metálico del pestillo.
15:36 – Sube deprisa los escalones, halla la puerta abierta y, una vez dentro, la cierra con un golpetazo que resuena entre las paredes de la casa. ¡Dios!, lo ve tan nítido y reciente, tan lleno de color. Exclama entonces: «¿Mamá?, tengo un hambre que me muero». Pero no hay respuesta.
15:37 – Asoma la cabeza por el hueco de la escalera y grita: «¡¿Mamá?!». Todavía no se preocupa; y va canturreando mientras pasa revista a la sala de estar, al comedor.
15:38 – Entra en la cocina.
Y aquí es cuando la etapa dulce de la niñez concluye para ella. Porque allí hay más color: no solo el amarillo de las paredes y los tarritos de tonos vívidos, y las botellas de color azul, y dorado, y la pintura verde. Sino rojo. Rojo por todas partes. Un rojo que salpica las paredes y la encimera; que forma un charco debajo del cuerpo desnudo de su madre. Es el rojo que llena de horror sus recuerdos y la deja traumatizada; unas secuelas de las que nunca se recuperará del todo. Y en esa película que proyecta en su memoria, el tiempo se para en ese preciso instante: y son las 15:38 durante mucho tiempo.
En la siguiente toma de la película, sale corriendo a cámara lenta hacia su madre, se escurre en la sangre, pierde el equilibrio. Abre la boca para llenarse de aire los pulmones, pero es como si le hubieran dado una patada en el estómago. Le duele todo el cuerpo, y no hay aire, nada de aire, hasta que cae al suelo y sus escuálidas rodillas chapotean en la sangre. Fue la primera vez y la única que le entró miedo de tocar a su madre. Adelanta una mano temblorosa para rozar la piel pálida y tersa del hombro. Pero enseguida la aparta, en un acto reflejo. Porque está tan fría. Hay alguien que llora en la distancia. «¿Mamá? ¡¿Mamá?!». Alguien que sucumbe, por fin, en un débil lamento: «¿Mami?». Ahora sí que sabe que era su propia voz, pero la niña que es en la película proyectada en el recuerdo no está tan segura. Porque se siente alejada de su propio cuerpo.
Una toma más, y se pone de pie como puede, todavía sin aire, dando bocanadas; pero no encuentra espacio en los pulmones: cruza la cocina resbalando y se lanza a abrir la puerta de la cocina para ir a casa de Bonnie. Pero es que los Larson se mudaron nada más divorciarse, y los nuevos vecinos no son gente maja, y además no están en casa; pero, aun así, aporrea la puerta y deja marcas de sangre en la madera, y un eco de golpes en el vacío circundante. Llora tanto que logra recuperar el aliento: las lágrimas le meten el aire otra vez en los pulmones y vuelve corriendo a casa para llamar por teléfono. Coge el auricular, pero se le escurre entre los dedos, embadurnados de sangre. Luego prorrumpe en sollozos y lo ve en el suelo; y respira hondo, todo lo hondo que puede, para calmarse. Solo tiene que marcar tres números. Y claro que puede hacerlo. Es que tiene que hacerlo.
—Estoy bien —susurra, una y otra vez, mientras se traga las lágrimas y marca el número, con mano tan temblorosa que le vibra el auricular entre los dedos—. Estoy bien, estoy bien, estoy bien…
Oye que da señal, y una serie de ruidos metálicos, extraños. Lo cogen en centralita: y esa voz femenina, que nadie se explica cómo puede sonar tan serena, tan acostumbrada a oír todo el horror del mundo expresado en las voces desencajadas, temerosas de los testigos y las víctimas, es un clavo ardiendo al que agarrarse.
—Aquí el 911. ¿Cuál es el motivo de su llamada a la policía?
Hace lo posible por vocalizar, pero pueden con ella las lágrimas, le falta el aliento, y es prácticamente imposible. Solo consigue enlazar unas pocas y confusas palabras que le llegan a los labios desde la aterrorizada mente.
—Por favor, ayuda —dice entre sollozos—. Mi madre. Por favor, ayuda.
—¿Qué le ha pasado a tu madre? —La voz de la mujer, libre de toda emoción, es a la vez amable y distante. Con la distancia, logra concentrarse; y la amabilidad le sirve para dirigirse a una niña.
Es ahora cuando Harper tiene que decir esa palabra. Una palabra que ni siquiera le cabe en la cabeza. Una palabra tan alejada de su mundo hasta ese instante, que no tenía hasta ahora mismo más peso en su vida que la palabra Uzbekistán, por ejemplo. No le deja la mente decir esa palabra. Dice que duele.
—Mi madre… hay mucha sangre… me parece… que la han asesinado.
Es todo lo que tiene. Y no para de sollozar, desconsolada. La mujer de la centralita cambia el tono de voz.
—Cariño —dice, con una ternura infinita que esconde toda la preocupación que hay debajo, y la tensión brutal del momento—: tienes que respirar hondo y darme la dirección, ¿vale? ¿Crees que puedes hacerlo? Y te mando ayuda ahora mismo.
Harper se la da. Entonces no lo sabe, pero ahora sí. No sabe que la operadora escribe cosas urgentes en el ordenador mientras habla con ella y le hace señas al supervisor; no sabe que echa a rodar una rueda que no parará de girar en su vida en los años venideros.
Entonces la operadora le pregunta que si está bien; y, por primera vez, Harper comprende que es posible que haya alguien muy peligroso todavía en la casa. Y el pánico se apodera de ella en ese instante y alcanza unos niveles indescriptibles. La operadora le dice que salga con el teléfono a la calle y que se quede en el bordillo de la acera; que eche a correr y grite fuerte si alguien la amenaza. Hace lo que le dice, con pasos mecánicos, que parece que dé otra persona, no ella; hasta que llega a la puerta de la valla, la del pestillo metálico, con el teléfono en una mano, llena de sangre pegajosa. La mujer de la centralita le dice cosas para tranquilizarla:
—Están a punto de llegar, cariño. Los tienes a tres minutos. No cuelgues, corazón…
Oye en la distancia el quejido urgente de las sirenas y, pese a todo, no acaba de darse cuenta de que vienen por ella. Cuando llega el primer coche de policía y se detiene con un chirrido de neumáticos y un destello de luces azules que no paran de dar vueltas, le entra todavía más miedo al ver salir a los agentes con la pistola en la mano, que pasan de largo y van corriendo hacia la casa. Uno le grita:
—¡Quédate ahí! —Y ahí se queda.
Llega más policía, y enseguida está rodeada de hombres y mujeres de uniforme que llevan pistolas y aerosoles para repeler agresiones, y chalecos antibalas.
—¿Estás bien? —le pregunta todo el mundo.
Pero Harper no está bien. No está bien, ni lo va a estar nunca. Entonces aparece un hombre alto, dotado de autoridad y una voz grave. Le quita el teléfono de la mano y se lo da a otro agente, quien lo mete —qué raro, piensa Harper— en una bolsa de plástico. El hombre tiene la cara curtida y ha visto a otros niños como ella, embadurnados de sangre, muertos de miedo —a muchos niños—, y hay ternura en sus ojos.
—Soy el sargento Smith —le dice el hombre de la voz grave y balsámica—. Y no voy a dejar que nadie te haga daño…
—¡Harper!
Ella se lleva un susto y pestañea una y otra vez. El coche iba ahora muy despacio, por una calle oscura, rodeada por todas partes de edificios en estado de abandono; y las ventanas y las puertas estaban condenadas con tablones. Miles la miraba sin comprender, como si llevara un rato llamándola.
—Ya hemos llegado —dijo—. ¿Te encuentras bien?
—Estoy bien —dijo en tono cortante, y desvió la mirada para fijarla en la acera, por puro hábito, buscando indicios de que algo fuera mal.
Estaba enfadada consigo misma. ¿Por qué había vuelto a pensar en todo aquello, si era ya historia, y, en esos momentos, ella tenía que cumplir con su deber en el trabajo?
—¿Hay señales de ellos? —preguntó, y se puso a escrutar las sombras.
—Ni rastro. —Miles conducía ahora muy despacio y miraba detenidamente todos los edificios que los rodeaban—. Me parece que hemos llegado antes que los refuerzos.
Aquello no era normal y Harper arrugó el entrecejo.
—¿Por qué tardan tanto?
Miles negó con la cabeza:
—Ni idea.
La calle 39 era más estrecha y oscura que Broad, y la jalonaban algunos de los edificios de protección oficial de peor fama en toda la ciudad. Harper había estado allí muchas noches, pero no lo recordaba tan desolado. No había gente en las escaleras de los portales, ni en los caminos asfaltados que cruzaban la acera y llevaban hasta las casas. Nada de bandas de esas que tienen un pitbull y comparan los perros; ni grupos de chicos dándose empujones en la cancha de baloncesto. Miles silbó por lo bajo.
—Esto sí que es raro. —Hablaba sin alzar la voz, como si temiera que los oyeran desde las ventanas.
Harper se echó hacia delante en el asiento para mirar hacia arriba.
—Han apedreado las farolas.
—Cinco-seis-ocho, ¿cuál es su posición? —La voz de la operadora de centralita que salía por el receptor retumbaba en el silencio sobrecogedor.
Hubo una pausa bastante larga. Cesó toda comunicación por radio, como si todos los polis de la ciudad esperaran a ver en qué paraba este crimen y ninguno más.
—Aquí cinco-seis-ocho. —El agente hablaba bajo, casi en un susurro—. Los sospechosos se han metido en los bloques Anderson. Los he perdido de vista y los estoy buscando.
—Recibido, cinco-seis-ocho —dijo la mujer de centralita—. Esté atento, los refuerzos van en camino.
Miles señaló un conjunto de bloques cochambrosos al final de la calle que tenían las ventanas y las puertas condenadas con tablones y las paredes de las tres plantas cubiertas de grafitis.
—Los bloques Anderson —dijo—. Llevan años abandonados. O sea, que es un lugar ideal para esconderse.
Aparcó el coche en un hueco libre a un lado de la calle y apagó el motor. La calma que sucedió parecía cosa de otro mundo. Entonces, los dos a la vez, Harper y Miles se quitaron el receptor de la cintura y lo pusieron en el suelo del coche.
Miles la miró y ella vio el brillo de sus ojos en la oscuridad.
—Esto podría ponerse feo.
Harper le lanzó una sonrisa cómplice.
—Menuda novedad.
Luego inclinó la cabeza hacia la puerta y agarró la manivela para abrir. Porque no había nada más que decir: los dos sabían lo peligroso que era. Salieron a la vez del coche y cerraron las puertas con sumo cuidado; luego fueron caminando por el borde de la calle, hacia los edificios abandonados. La humedad impregnaba el aire caliente de la noche, y era más raro todavía verlo todo en silencio. Nadie pasaba por aquella calle, llena de gente en circunstancias normales, y Harper y Miles, que usaba zapatos de suelas de goma, avanzaban con paso sigiloso entre las sombras. Aun así, Harper tenía la sensación a cada paso de que los estaban observando. Y se le erizó el fino vello de la nuca.
—¿Dónde se han metido todos? —dijo con un susurro.
Miles aminoró la marcha y paseó la vista por los edificios destartalados que los rodeaban. Parecían desiertos. Pero Harper tenía la sospecha de que había gente dentro; gente que los miraba detrás de cada una de aquellas ventanas.
—Están esperando —dijo Miles en tono sombrío.
Algo se movió entre las sombras al otro lado de la calle.
Los dos se dieron cuenta, pero fue Miles el que reaccionó primero: agarró a Harper del brazo y tiró de ella para protegerse detrás de un coche aparcado. Y se quedaron los dos allí agachados. Harper aguzó la vista y logró distinguir entre las sombras a tres figuras a unos veinte metros. Dos eran altos y esbeltos; el otro, bajito y rechoncho. Ocupaban un piso abandonado, detrás de un alto muro; y, al parecer, no se habían percatado de su presencia, pues miraban muy concentrados en la dirección opuesta. Entonces Harper miró hacia allí también; y, al principio, no vio nada. Pero luego alcanzó a vislumbrar el foco de una linterna, al final de un patio de vecinos con forma alargada, devorado por el polvo.
Se le aceleró el corazón; porque tenía que ser el poli: el cinco-seis-ocho. Mediaban dos bloques entre los asesinos y el patrullero, que iba en la dirección equivocada. El policía no tenía ni idea de dónde estaban los tres: pero ellos bien sabían dónde estaba él. Al verlo, y con sumo cuidado, Harper levantó la cabeza por encima del capó polvoriento del Chevy aparcado detrás del que se guarecían, por ver si podía atisbar lo que estaban haciendo los tres. El más bajito de ellos no paraba de llevarse las manos al cuello; y Harper tardó un segundo en darse cuenta de que llevaba atado un pañuelo. Los tres se apretujaban unos contra otros, entre sofocados susurros. Parecía que estaban discutiendo.
El bajito dijo algo que calló a los otros en el acto. Quedaba claro que, pese a la estatura, era el jefe de la banda. Los otros dos se apartaron; y él, con una mano, se cubrió boca y nariz con el pañuelo, como un bandido en una película del Oeste. Luego echó mano a la espalda y sacó una pistola que llevaba oculta en la cinturilla de los vaqueros.
A Harper se le cayó el mundo a los pies: se iba a cargar al poli. Desesperada, miró por encima del hombro, hacia la calle desierta. ¿Dónde demonios estaban los refuerzos? Ya deberían haber llegado. Pero no había nada detrás de ellos, solo las sombras. Unos metros más allá de ella, Miles había apoyado la cámara justo al borde del capó, y enfocaba a los tres hombres, sin que en ningún momento le temblara el pulso. Harper se acercó a él para susurrarle al oído:
—Hay que avisar a ese poli.
Miles volvió la cara justo lo necesario para mirarla, sin dar crédito a sus oídos. Y ella se hacía cargo de la incredulidad del fotógrafo: porque sabía, como cualquier reportero que cubre la escena de un crimen, que eran todo oídos y ojos; que su trabajo era observar, no intervenir para nada. Pero es que aquello era diferente. Porque allí podía morir alguien: y nadie más podría salvarlo.
No había decidido todavía qué hacer, cuando los tres pistoleros salieron de las sombras. Como ya se le había acostumbrado la vista a la oscuridad, vio claramente cómo el del pañuelo en la boca alzaba el arma y apuntaba al foco de luz que oscilaba en la distancia. Era bajito, no mediría ni uno sesenta y cinco, y muy joven; casi un adolescente. Pero había adoptado una postura firme, y no le temblaba el pulso. Todo en él dejaba ver las ganas que tenía de disparar: la inclinación del cuerpo sobre las plantas de los pies, la pistola en ristre. Había algo irreal en todo ello, pensó Harper, como si lo estuviera viendo desde muy lejos. Ya era demasiado tarde para avisar a nadie. Y, además, los tenían justo encima.
A su lado, Miles sacó las primeras fotos con sumo cuidado. No sonó nada, solo un ligero clic silenciado que enseguida se llevó la brisa de la noche. Tuneaba las cámaras para que no hicieran ruido.
Al otro lado de la calle, el pistolero separó ambas piernas y se dispuso a abrir fuego: la pistola que empuñaba lanzó un destello plateado. En ese momento, a Harper se le tensaron todos los músculos del cuerpo, en anticipación del disparo. Aferró con ambas manos el capó del Toyota que tenía delante, hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Tenía que evitarlo como fuera, no podía quedarse allí sentada y ver cómo moría un hombre. Había que hacer algo. Así que cerró los ojos y respiró hondo. Luego, antes de que tuviera tiempo siquiera de pensar y quitarse aquella idea de la cabeza, gritó en la calma chicha de la noche:
—¡Policía! Tiren las armas. —Lo dejó ahí un instante, mientras pensaba en algo que decir que los intimidara—. Están rodeados.
Vio con el rabillo del ojo la mirada asesina que le lanzaba Miles. Y al otro lado del patio de vecinos, el poli apuntó el foco en la dirección de la que provenía el aviso. La linterna parpadeó una vez más, luego se apagó. Los tres fugados también giraron el foco de su atención hacia esa voz. Los más altos sacaron las pistolas de la cinturilla de los pantalones y apuntaron directamente al Toyota. Harper y Miles se agacharon para que ni la cabeza asomara por encima de las ventanas del coche.
La reportera cerró los ojos con todas sus fuerzas y aguzó el oído. Notaba el corazón latir contra el pecho; y daba breves, tensas bocanadas de aire. Esto sí que no lo había pensado bien.
—Fantástico. —Miles se puso en cuclillas a su lado, tenso como un arco, y dijo con un hilo de voz—: ¿Cuál es el siguiente paso en ese plan que tienes? ¿Liarte a mandobles con el bolígrafo?
Harper no sabía qué decir. ¿Qué hace una después de gritar? ¿Gritar todavía más fuerte? ¿Y dónde estaba la policía de verdad, por todos los santos? Con mucho cuidado, levantó la cabeza para mirar a los pistoleros a través de las ventanillas sucias del coche. Los tres apuntaban con el arma directamente hacia donde estaba ella. Soltó una bocanada de aire y volvió a guarecerse detrás de la carrocería del coche. Notaba la opresión de las costillas en el pecho; no podía respirar.
Si no venía pronto la policía, Miles y ella morirían allí mismo. Tragó saliva con dificultad y probó a alzar de nuevo la voz:
—He dicho que tiren las armas, ¡tírenlas!
—Que te den por culo, madero —gritó el más alto desafiante.
Oyó varios clics metálicos. Y se le paró el corazón. Luego Miles dijo con un susurro:
—¡Maldita sea!
Se tiraron los dos al suelo y notaron el impacto del rugoso cemento en la cara, en el preciso instante en el que los tres pistoleros abrían fuego. Era ensordecedor el ruido de tres armas de alto calibre disparadas a la vez: como una salva de todopoderosos cañones. Las ventanas del coche saltaron hechas añicos por encima de ellos. Harper se tapó la cabeza con las manos y cerró los ojos al notar la lluvia de cristales. Estaban atrapados.
Capítulo cuatro
Parecía que el tiroteo no iba a acabar nunca. Cuando por fin cesaron los disparos, el silencio que se creó le dejó como un hueco en el pecho a Harper: una especie de vacío. Le pitaban los oídos y palpó a ciegas, buscando a Miles. Pero no estaba allí.
—Miles —susurró, con un deje de urgencia; y las manos, azotando el aire.
—Estoy vivo —dijo él con un hilo de voz, a unos metros de distancia—. Pero gracias a ti, casi me matan.
Harper parpadeó un par de veces y logró verlo, entre el polvo y la lluvia de cristales, agazapado junto al capó del coche.
—¿Estás muerta, madero? —gritó uno de los pistoleros, en tono de burla.
Antes de que le diera tiempo a Harper a pensar en qué responder, sonó una voz, justo por detrás de su hombro derecho.
—Estoy vivo, y tengo un cabreo que te cagas —dijo la voz—. Así que tirad las armas, si no queréis que vacíe el cargador en vosotros.
Harper se dio la vuelta, sorprendida, y vio a un hombre alto y ancho de hombros, justo detrás de ella. Apuntaba a los tres sospechosos con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Era Luke Walker. Llevaba una camiseta negra y vaqueros; y brillaba la placa, que tenía prendida en la cintura. No le temblaba lo más mínimo la mano que sujetaba el arma.
—Es verdad que estáis rodeados —añadió con un gesto de la mano que tenía libre.
Y entonces, como si hubieran estado esperando una señal, ocupó la calle una fila de policías de paisano vestidos de oscuro. Un helicóptero de la policía surcó el cielo por encima de sus cabezas con un ruido atronador; y el foco cegador hizo de la noche claro y frío día. Hubo un instante de confusión, un griterío ensordecedor, y luego se oyó dar órdenes, a voz en cuello y sin miramientos. Había llegado, por fin, la caballería.
A los tres hombres en busca y captura los pilló de sorpresa, y empezaron a apuntar con el arma en todas direcciones. Luego, lentamente y a regañadientes, el más alto la tiró al suelo. El más bajito lo miró con cara de asco. Pero, unos segundos más tarde, hizo lo mismo. Y, uno a uno, acabaron de rodillas en el suelo, con las manos detrás de la cabeza. Un enjambre de policías los rodeó, y Miles salió de su escondite detrás del Toyota y se acercó para sacar más fotos. Harper, por su parte, se puso de pie con cuidado, pues le temblaban un poco las piernas: había faltado muy poco para que se llevaran un serio disgusto. Y, al darse la vuelta, vio cómo Luke se guardaba el arma.
—Harper McClain. —No parecía muy contento—. ¿Cómo es que no me sorprende nada verte por aquí?
—¿Será porque soy siempre la más intrépida? —Harper quiso darle un tono de desenfado a sus palabras, pero no le salió muy convincente.
Conocía a Luke desde que entró de becaria en el periódico, cuando él era un policía de patrulla novato. Tenía entonces veinte años y estaba lleno de entusiasmo y buenas intenciones. Se habían criado en barrios muy parecidos y tenían la misma edad. Por eso, cuando la directora del periódico le encargó que hiciera una ronda con él, Luke y ella conectaron casi en el acto, era algo inevitable. Pasaron tres horas sin bajarse casi del coche, mientras iban de la escena de un crimen a otro; todo cosas de poca importancia, pero con ese entusiasmo tan propio de los ingenuos. Ella escribió, emocionada, un artículo sobre la vida de él, un policía recién ingresado en el cuerpo. Y desde entonces, eran amigos. Y por eso, porque lo conocía bien, sabía lo cabreado que estaba cuando lo vio venir hacia ella, aplastando cristales rotos con las botas.
—Yo no diría que intrépida —exclamó él con un tono cáustico—. Maldita sea, Harper, ¡no sabía que ahora ibas por ahí arrestando al personal! Te podían haber matado. Eso lo sabes, ¿no?
—¿Y qué otra cosa querías que hiciera? —preguntó ella—. Si no llegaban los refuerzos. Esos tíos estaban a punto de disparar al policía de la linterna que estaba allí. Tenía que hacer algo.
—Haberte esperado a que llegáramos, ¡eso es lo que tenías que haber hecho! —dijo él alzando la voz—. O haberte puesto a cubierto y llamado a centralita. Podías haber puesto tu seguridad por encima de todo lo demás. Hay muchas cosas que podías haber hecho, McClain, de haberte parado a pensarlo.
Harper se puso roja.
—No lo pensé bien —insistió ella—. Pero sí pensé que no quería que mataran a nadie. Joder, Luke: déjalo estar, ¿vale?
Se cruzó de brazos con actitud resuelta. Y hubo un momento en el que pensó que él iba a discutirle ese punto; pero entonces Luke posó sus ojos en la cara pálida de Harper y se mordió la lengua para no soltar lo que estaba a punto de decir.
—¿Estás bien? —Dio un paso hacia ella, con una expresión más tierna en la mirada—. Estaba a media manzana de aquí y oí que os disparaban con toda la artillería. Y por un segundo pensé que…
No llegó a acabar la frase.
—Estoy bien —lo tranquilizó ella—. Disparaban como el culo.
—Bueno, pero al de la otra banda sí le dieron.
Enfrente de donde se encontraban, los policías registraban a los pistoleros y les vaciaban los bolsillos, dejando en el suelo sucio todo lo que encontraban: fajos gruesos de billetes, un puñado de bolsitas de plástico llenas de un polvo blanco, un peine, algo de calderilla. Entonces Harper empezó a casar una cosa con otra: Luke trabajaba en la secreta; o sea, que casi todo lo que llevaba eran casos de bandas enfrentadas por el tráfico de drogas. Hacía un mes que no lo veía; y, normalmente, eso quería decir que estaba trabajando en un caso.
—Oye, Luke: ¿no te habré reventado la investigación? —preguntó.
Él dijo que no con la cabeza.
—Llevo unas semanas vigilando a estos payasos. Me soplaron que esta noche iban a atacar a una banda rival. —Se la quedó mirando—. Lo que sigo sin saber es cómo os visteis atrapados en esto Miles y tú.
—Oímos por radio que habían visto a los asesinos —le explicó—. Vinimos a ver cómo se resolvía todo. Lo que no sabíamos era que se acabaría resolviendo delante de nuestras mismas narices.
Según hablaba, hacía gestos; y se dio cuenta entonces de que algún trozo de cristal le había cortado la mano. Tenía sangre en la piel y fijó la vista en ese hilillo rojo.
—Joder, Luke —dijo—. Me dispararon de verdad. ¿Es así como te ganas la vida?
—Todos los días.
Ella se limpió la sangre.
—Esto no está pagado con dinero.
—A mí me lo vas a decir.
Él guardó silencio un instante; luego, de repente, dijo:
—«¿Estáis rodeados?». Por Dios santo, Harper. Tú has visto muchas películas en la tele.
—No tuve tiempo de pensar nada mejor —dijo ella, y sintió un gran alivio al ver que ya no estaba enfadado—. A ver, ¿qué se dice en estos casos?
Él se paró a pensarlo.
—Yo suelo soltarles: «Tira el arma o te vuelo las pelotas a tiros».
Ella se mordió la lengua para no echarse a reír.
—¿Por qué no se me ocurriría algo así?
—La próxima vez —dijo él, y se la quedó mirando.
Cuando sonreía, Luke se parecía más al novato que ella conoció hacía siete años; con la mandíbula cortada a escoplo y esos ojos de un azul diamantino. El tiempo y el trabajo le habían pasado factura dándole forma, dura y afilada; y habían hecho desaparecer toda aquella inocencia y aquel entusiasmo del principio que ella recordaba. Lo que no sabía era si él pensaba lo mismo de ella.





























