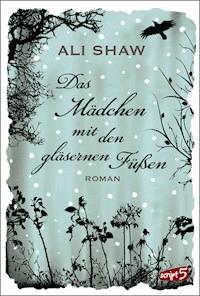7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
EMPIEZA MUY PRONTO: APRENDES LAS REGLAS PARA SER UNA CHICA… A Marin siempre se le ha dado bien guiarse por estas normas tácitas. Alumna ejemplar, y directora de la revista de la escuela, su sueño es entrar en la Brown University. Parece destinada a un futuro brillante, y su profesor de literatura, el joven y carismático señor Beckett, siempre está dispuesto a elogiarla por su forma de escribir, y a comentar libros con ella. Pero llega un día en que «Bex» va demasiado lejos y se le insinúa. Marin está conmocionada, horrorizada. ¿Lo ha incitado de alguna manera? ¿Ha sido culpa suya? Cuando Marin tiene el valor de explicárselo a la dirección del instituto, nadie la cree. A partir de entonces no le queda más remedio que enfrentarse cada día en clase a Bex, con la diferencia de que ahora él tiene cuentas pendientes. A pesar de todo, Marin no piensa echarse atrás. Usa la revista de la escuela para pasar al contraataque y, tras crear un club de lectura, se gana la complicidad de las personas más insospechadas, como Gray Kendall, que siempre le había parecido el típico deportista sin cerebro. A medida que se caldean los ánimos, en el instituto y en su vida personal, Marin tiene que buscar la manera de empoderarse y escribir sus propias reglas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com —Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Título original: Rules for Being a Girl
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A., 2022
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
harpercollinsiberica.com
© del texto: Alloy Entertainment y Candace Bushnell
© de la traducción: Jofre Homedes Beutnagel, 2022
© 2022, HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por primera vez por Balzer + Bray, un sello de HarperCollins Publishers, 195 Broadway, Nueva York.
Adaptación de cubierta: equipo HarperCollins Ibérica
Maquetación: David Herranz
ISBN: 978-84-18279-18-8
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Epílogo
Para mi dulce y vehemente amiga Jeanine Pepler
CB
Para Baby Girl Colleran, quien vivió en mi corazón durante la escritura de este libro
KC
UNO
—Y así —dice el señor Beckett en la hora de inglés (la tercera del día), apoyado sobre el borde de la mesa, con los tobillos cruzados y un brillo en sus ojos oscuros— es como Heming- way y Fitzgerald protagonizaron la historia de amor-odio más famosa de la literatura del siglo XX. Para no esconder nada, os aviso de que es poco probable que os sirva de gran cosa en el examen, porque por alguna razón no os examinan de cotilleos editoriales de hace cien años, pero os lo podéis guardar en la recámara para impresionar a vuestros amigos en las fiestas.
Se levanta con una sonrisa y saca un rotulador del bolsillo trasero de sus chinos azul oscuro.
—Bueno, venga —continúa—, vamos a por los deberes.
Suspiramos todos a la vez. Después de tratarnos de quejicas con un gesto de la mano, Bex —como lo llamamos todos— nos manda para leer esta noche las primeras cuarenta páginas de Adiós a las armas.
—No se os hará largo —promete, dando vueltas al rotulador entre los dedos, como un mago con una baraja de cartas—. Una de las mejores cosas de Hemingway (que tiene muchas, como veremos mañana) es que no le gustan demasiado las palabras largas.
—Ah, qué bien —suelta Gray Kendall, un chico patilargo que juega a lacrosse y que es nuevo en clase desde este septiembre. Lo tengo un par de filas por detrás, tirado en la silla, con un hoyuelo que se le marca sutilmente debajo del pómulo—. A mí tampoco.
Suena el timbre de final de clase. Todos arrastramos los pies hacia la puerta, mientras el pasillo se llena de un rumor de chirridos de patas de silla en el linóleo y del olor de los sándwiches de pollo que sirven hoy en la cafetería.
—¿Preparada? —pregunto al pararme junto al pupitre de Chloe, en primera fila.
Tiene los labios pintados de rojo, como siempre, unas gafas enormes de hípster y el pelo rubio ondulado hasta los hombros. En el cuello de la blusa del uniforme, lleva un pin minúsculo en forma de flamenco rosa.
—Mmm —contesta mientras mira por encima de mi hombro cómo borra Bex la pizarra, moviendo los hombros elegantemente debajo de su jersey gris de cachemir.
Mira con tanto descaro que levanto las cejas. Su respuesta es una mueca.
—Sí.
—Vale, vale —asiento exageradamente y me cuelgo de un hombro la mochila.
Justo cuando vamos a irnos, Bex levanta la vista.
—Ah, hola, Marin —saluda con un gesto culpable de la cabeza—. No te lo creerás, pero he conseguido volver a olvidarme de tu libro. Mañana sin falta te lo traigo.
Sonrío.
—¡Ah, sin problema! —Sonrío. Me prometió hace casi dos semanas que me prestaría Las correcciones, diciendo que me encantaría, pero siempre se olvida de traérmelo—. Cuando te vaya bien. En realidad, tampoco es que me sobre mucho tiempo para leer por gusto.
—Ya, ya lo sé. —Bex pone cara de pillo—. Estáis todos demasiado ocupados colgando vídeos de unboxing en vuestros canales de YouTube, o lo que quiera que hagáis para divertiros.
Me quedo boquiabierta.
—¡No es verdad! —digo, pero se propaga un calor agradable por todo mi cuerpo—. Dirás estar hasta el cuello de deberes de Inglés.
—Ya, ya —contesta Bex, aunque sonríe—. Venga, fuera de mi aula, que me toca comedor. Nos vemos luego abajo.
—Qué suertudo —le dice Chloe en broma.
—¡Ajá! —Bex deja el rotulador en la repisa y se limpia las manos en la parte trasera de los pantalones sonriendo—. Te estás burlando de mí, pero más me río yo, porque subestimas lo emocionado que estoy con el día del sándwich de pollo. Venga, fuera.
Más que una cafetería, lo que hay en el Bridgewater es una mezcla de sala de actos y gimnasio, con un escenario en un lado y mesas que cuando toca Educación Física se guardan plegadas en un almacén. Al aparecer Chloe y yo, en nuestra mesa ya está la misma mezcla un poco incongruente de empollones de la clase de Bex y jugadores de lacrosse con la que nos sentamos desde que empecé a salir con Jacob.
—Hola, nena —me saluda con un pellizco debajo de las costillas a modo de saludo—. ¿Qué, cómo va el día?
—¿Qué pasa, que estás vigilando que no engorde? —dice en broma su amigo Joey, haciendo como si también me fuera a pellizcar.
Lo esquivo y le hago una peineta con los ojos en blanco.
—Vete a la mierda, Joey. —Le doy un empujoncito a Jacob en el hombro—. Y tú ya podrías defender mi honor, ¿no?
—Ya has oído a la dama —dice Jacob.
No es que sea una manera muy resuelta de salir en defensa de mi honor, pero como ya me está sentando encima de sus piernas y dándome un beso en la mejilla me olvido un momento de enfadarme.
Llevamos saliendo desde que la primavera pasada nos tocó sentarnos juntos en Historia de los Estados Unidos y la señora Shah hizo los grupos para el trabajo final de la asignatura. Yo confiaba en que me tocase alguien que se dejara mandar y que así sacáramos los dos un sobresaliente; ha sido mi estrategia en los trabajos de grupo básicamente desde que los hago, pero para mi sorpresa Jacob tenía en verdad ideas propias sobre qué fuentes primarias podían ser más útiles para una redacción documentada sobre las reformas sociales que desembocaron en la guerra de Secesión. Antes de encontrar la manera de trabajar bien juntos, estuvimos dos semanas discutiendo. Cuando nos pusieron el sobresaliente, me levantó del suelo y se puso a darme vueltas en medio del aula.
Me siento en mi silla habitual y saco un sándwich de pavo de la mochila, a la vez que saludo a Dean Shepherd, que acaba de dejar su bandeja al lado de Chloe. Este año fueron juntos a la fiesta de inauguración del curso, y desde entonces los esfuerzos de Dean por salir con ella no es que destaquen por su sutileza.
—¿Vais a ir a lo del viernes en casa de Emily Cerato? —pregunta a la vez que desenrosca el tapón de la botella de refresco Dr. Pepper para ofrecerle a Chloe el primer sorbo.
Ella se encoge de hombros y sigue mondando diligentemente su clementina.
—Me lo estaba pensando —reconoce—. Y ¿tú?
La respuesta de Dean —también, por suerte, casi todo el monólogo que inspira a Joey sobre lo buenas que están Emily y sus amigas del grupo de baile— se me escapa al ver a Bex en la otra punta de la sala, al lado de la profesora Klein, la de Biología, nueva en este curso. Es bastante joven, sobre veintimuchos. Tiene el pelo oscuro y rizado, lleva gafas y parece que su vestuario se componga íntegramente de vestidos sueltos con cinturón de Banana Republic. Está sentada con los tobillos cruzados y unas botas de tacón cuadrado de madera, comiéndose una tarrina de yogur de marca mientras Bex se ríe de algo que ella ha dicho.
Chloe me tira una monda de clementina.
—¿Qué, ahora quién es la que se emboba? —bromea, señalando a Bex con la cabeza.
—¡Yo no! —grito en voz baja.
—Ya. Límpiate la baba, haz el favor —dice entre risas.
Suspiro teatralmente.
—No lo puedo evitar. Ya sabes que me pierden los hombres con chinos. —Vuelvo a mirar a Bex y la señora Klein—. ¿Tú crees que hay algo?
Mentiría si dijese que ni Chloe ni yo estamos obsesionadas con la vida amorosa de Bex.
—¿Qué? —Chloe sacude enseguida la cabeza—. No.
—¿Por qué no? —pregunto—. Es mona.
—Ya, puede ser… —Chloe no parece demasiado convencida—. En plan presentadora de noticias locales.
—Yo me la tiraría. —Es la útil aportación de Joey.
—Nadie te ha preguntado, Joey. —Vuelvo a mirar a Chloe—. No digo nada, pero… Largas noches corrigiendo exámenes, miraditas románticas en la sala de profesores…
—Dios mío. —Chloe se mete un gajo de clementina en la boca—. ¿Seguro que no es la fantasía que te montas tú? —pregunta—. Igual tendrías que replantearte lo de ser periodista. Intuyo que tu verdadera vocación es escribir novelas rosas.
—¡Pero si esto es periodismo! —protesto entre risas—. Periodismo serio de investigación, con datos inéditos sobre la vida amorosa del tesoro nacional más importante de nuestro país: los profesores.
Chloe resopla.
—Pues nada, tú misma —dice mientras vuelve a meter las mondas de clementina en la bolsa de papel donde llevaba la comida—. Me voy, que esta tarde tengo dentista y salgo más temprano. ¿Podrás hacer la reunión sin mí?
Este año Chloe y yo somos las codirectoras del Beacon y casi todo nuestro tiempo libre nos lo pasamos en el despacho, con Bex y el resto del personal, encorvadas sobre unos ordenadores más lentos que tortugas, o tumbadas en un viejo sofá medio hundido.
—Tranquila, te mando esta noche un mensaje. —Me despido de ella con la mano y me giro hacia Jacob, que ya se está acabando su segundo sándwich de pollo—. ¿Quieres ir tú a la fiesta de Emily Cerato? —le pregunto.
—Vale —contesta, encogiéndose de hombros, y abre un paquete de Oreo—. ¿Por qué no?
—No sé. —Mordisqueo una palomita caramelizada—. Se me había ocurrido que también podríamos ir a ver esa peli que te dije el otro día, la de las hermanas que heredan una casa.
—¿Esa histórica? —pregunta con el entrecejo fruncido—. ¿No prefieres verla con Chloe o con tu madre?
Arqueo las cejas elocuentemente.
—¿Me estás diciendo que preferirías sacarte los ojos a tener que verla?
—Yo no he dicho eso —protesta y me tiende una galleta como ofrenda de paz—. Si quieres que vayamos, por mí sin problema.
—Ya, ya. —Sé que lo dice en serio (Jacob es buen tío), pero no tiene sentido arrastrarlo al cine para ver una peli que ya se teme que será para chicas y le parecerá un tostón—. Bueno, te libero, chaval. Suena bien lo de la fiesta.
Asiente y señala con la cabeza a Bex, quien está detrás de mí de ronda por la cafetería, como un novio en su boda, arrancándole a todo el mundo una sonrisa sin esfuerzo, desde los empollones del club de debate hasta los más duros del equipo de fútbol americano.
—Se acerca tu chico —me avisa—. ¿Le pregunto si se está cepillando a la señorita Klein?
—Pero qué asco, por Dios —contesto, tirándole una palomita—. Y qué poco tiene que ver con lo que he dicho yo que hacía.
Aun así, se me ocurre que si Jacob le preguntara a Bex a bocajarro si está saliendo con la profesora Klein es muy posible que Bex nos dijera la verdad. Es una de sus cosas buenas, que no está obsesionado con la tontería de mantener en secreto su vida fuera del instituto, como otros profesores. Es un verdadero ser humano. El otro día, en clase, nos contó que una vez, cuando iba en coche al instituto, le pusieron una multa por exceso de velocidad. La noche antes fue a una fiesta en Boston en honor de un amigo que había publicado un libro de relatos y por la mañana se quedó dormido. El día de las fotos trajo su anuario de graduación para que pudiéramos reírnos de su look ochentero, con collares de conchas y el pelo en punta.
Se para un momento en nuestra mesa para bromear con Dean y preguntarle a Jacob por una jugada del partido de lacrosse de ayer. Técnicamente, la temporada aún no ha empezado, pero el equipo del Bridgewater es tan bueno que les dan un permiso especial para competir en una liga interuniversitaria y seguir usando los autobuses del instituto para ir a los partidos. A todo el mundo les parecen especiales los jugadores de lacrosse. Puede que a mí también, pero la verdad es que siempre me molesta que se lo crean.
—¿Ya te has comido el sándwich de pollo? —le pregunto a Bex.
Asiente con seriedad.
—Por supuesto.
Alarga el brazo por encima de mi hombro para quitarme la bolsa de palomitas y sacar un puñado.
—¡Eh, oye! —protesto, aunque no es que me moleste, la verdad.
Él se limita a encogerse de hombros.
—Impuesto escolar —dice con una sonrisa burlona—. Denúncialo a tu representante en el Congreso.
Intento quitarle la bolsa, pero él la levanta en broma sobre mi cabeza. Justo cuando se está riendo de mis patéticos intentos por recuperarla, oímos carraspear al señor DioGuardi, el director, en el escenario del fondo.
—Un poco de atención, señoras y señores —anuncia con los puños en las caderas, como un culturista de dibujos animados.
Antes de dedicarse a la administración era profesor de Educación Física, y aún se le nota un poco: tiene los antebrazos musculosos y, debajo de su camisa marrón, un torso en forma de triángulo invertido. Siempre va con un silbato colgado del cuello, para que no nos alborotemos demasiado en las reuniones y las fiestas. De vez en cuando también se lo pone en la boca mientras piensa, como los bebés con los chupetes. El año pasado, para Halloween, todo el equipo de lacrosse se disfrazó de él.
—Si podéis dedicarme un momento, me gustaría hablar de vuestro tema preferido, que también es el mío: ¡las normas para el uniforme!
—Madre mía… —murmura Bex tan bajo que lo oigo solo yo, y después de apretarme suavemente el hombro a través del jersey del uniforme se levanta para ir hacia el fondo—. Ya estamos otra vez.
Me lo quedo mirando, sorprendida. Los profesores casi nunca tienen reacciones tan directas, ni siquiera los que molan, como Bex. Claro que DioGuardi siempre ha tenido fama de ponerse insoportable con la forma de vestir de los alumnos… A mí la verdad es que nunca me ha molestado especialmente llevar uniforme; tiene la ventaja de que no hay que preocuparse por elegir un modelito mono cada día, pero desde hace un tiempo lo de DioGuardi es una obsesión: casi cada semana saca nuevas normas sobre cualquier cosa, como lo larga que tiene que ser la falda, si se puede ir maquillada o el tamaño de los pendientes. Por no hablar de que las medidas, por lo visto, nunca se aplican a los chicos.
Me giro hacia Jacob, pero está mirando su Instagram debajo de la mesa, como si no fuera con él.
—Ya estamos otra vez —repito, preparándome para la parrafada.
Esa tarde estoy sentada en el antiguo sofá de la redacción, haciendo unos problemas del libro de mates. Bex se para en la puerta, que está abierta. Ya son más de la cinco y hace un par de horas que se ha terminado la reunión, pero estoy esperando a que venga a buscarme mi madre.
—Hola —dice, mirando el reloj de encima de la pizarra—. ¿Tienes cómo ir a casa?
—Sí, sí —contesto. Lleva una chupa de cuero con pinta de ser muy suave, y se le riza el pelo oscuro sobre el cuello de la camisa. Corre el rumor de que se pagó el posgrado haciendo de modelo; parece que el año pasado descubrió las fotos una alumna de último curso, en Internet, pero ni Chloe ni yo hemos conseguido encontrarlas. En todo caso, ahora me lo puedo creer—. Dentro de un rato llegará mi madre. Bueno, carné ya tengo, claro, pero… coche no. Y mi hermana tiene no sé qué de ajedrez.
Me encojo de hombros. Bex levanta las cejas.
—¿No sé qué de ajedrez?
—Mi hermana pequeña es campeona de ajedrez de Massachusetts. Le da clases un viejo cascarrabias de Brookline. Normalmente viene a buscarme mi padre, pero está en una reunión, y como Chloe tenía hora en el dentista… —Aprieto las mandíbulas, sin saber muy bien por qué siento el impulso de aburrir a Bex con las trivialidades logísticas de mi existencia—. Total, que sí.
Él se limita a sonreír.
—Venga —dice, moviendo la cabeza hacia el aparcamiento—, que te llevo yo.
—Ah… —Sacudo la cabeza como por instinto y me bajo las mangas de mi rasposo jersey azul del uniforme—. No, en serio, no hace falta.
Se encoge de hombros.
—No te lo digo por decir —contesta tranquilamente—. Dentro de poco solo quedaréis el señor Lyle y tú en todo el edificio.
El señor Lyle es el conserje, que mide más de dos metros y casi lo mismo de hombros. Todo el mundo lo llama Hodor a sus espaldas.
—Recoge tus cosas.
Echo un vistazo por la ventana, donde se ha puesto el cielo de un azul morado por detrás de los pinos, y vuelvo a mirar a Bex.
—Vale —accedo finalmente, disimulando mi emoción mientras recojo la mochila—, gracias.
Mando un mensaje a mi madre para avisar de que me llevan, luego sigo a Bex por el pasillo vacío hasta salir al aparcamiento de los profesores, mientras le explico dónde vivo. Tiene un Jeep destartalado, con un adhesivo medio despegado de Bernie Sanders en el parachoques. Dentro huele a café y en el asiento de atrás hay una bolsa de deporte tirada. Cuando arranca, empiezan a sonar notas tristes de folk indie con muchas guitarras; creo que Bon Iver, aunque también cabe la posibilidad de que sea el único cantante de ese estilo que conozco.
—Lo sé, soy una caricatura de mí mismo —dice Bex, señalando el aparato de música con la cabeza mientras salimos del aparcamiento—. Solo me falta la barba de leñador.
—No, qué va, si está muy bien —contesto, sonriendo—. A mí me encanta quedarme llorando debajo de la lluvia.
Suelta una carcajada.
—Es lo que me decía mi exnovia —reconoce—. Según ella, era música de hombre triste y perro muerto.
Yo también me río, a la vez que la palabra «exnovia» me provoca una pequeña descarga eléctrica. Me pregunto cómo era, y si era guapa, aunque lo que más me gustaría saber es por qué rompieron.
Es curioso lo fácil que ha sido siempre hablar con Bex, para ser un profesor. Me da conversación durante todo el trayecto hasta mi barrio, no solo sobre DioGuardi y la forma de vestir —que también—, sino sobre un concierto al que fue hace poco en Boston y una serie de lecturas de escritores en la librería Harvard Book Store que cree que me interesarían.
—Así que tú y Jacob Reimer, ¿eh? —pregunta, bajando el volumen de la música, cuando vamos por la VFW Parkway a la altura del Stop & Shop y el PetSmart—. Parece buen tío.
—Ah…
No sé quién se lo ha dicho. Se me debe de notar, porque imita mi cara de sorpresa, exagerándola, con los ojos muy abiertos y los labios en forma de una O perfecta.
—Sé cosas —dice con una sonrisa—. Os creéis que los profes son…, no sé, como dinosaurios sordos y ciegos. Como si fuéramos por ahí sin enterarnos de nada.
—¡Qué va, si yo eso no lo pienso! —protesto.
Tuerce la boca.
—Claro, claro.
—Que no —insisto. Se me escapa una risita—. Pero bueno, eso, que Jacob es genial.
—Me alegro. —Bex mira por encima del hombro antes de meterse en el carril de salida, sujetando apenas el volante por debajo con sus largos dedos—. La mayoría de los chavales de instituto vienen a ser buzones de correos con patas. Haces bien en no conformarte con cualquiera.
Me sube por el pecho una sensación desconocida de satisfacción, un hormigueo cálido. Me alegro de llevar un pañuelo.
—Gracias —digo mientras toqueteo la cremallera atascada del bolsillo exterior de la mochila, de la cual tiro y tiro sin poder abrirla.
Bex se encoge de hombros.
—Es la verdad.
Asiento.
—Oye, que… vivo aquí. —Señalo con la cabeza la pequeña casa colonial de mis padres—. Lo dicho, gracias por traerme.
—No hay de qué.
—Hasta mañana —me despido al abrir la puerta.
—Oye, Marin —dice Bex cuando salgo del coche, poniéndome una mano en el brazo. Noto una especie de calambre en la columna vertebral y una agradable vibración en todo el esqueleto—. Por si acaso… Seguramente sea mejor que en el instituto no le comentes a nadie que te he traído.
—Ah —digo sorprendida—. Vale.
—Donde trabajaba antes era diferente; al ser un internado estaba acostumbrado a llevar mucho en coche a mis alumnos. Cada semana, más o menos, venían algunos a cenar a casa. En cambio aquí… —No acaba la frase—. DioGuardi lo enfoca de otra manera.
—Ya, ya, lo entiendo. —No sabía que antes del Bridgewater hubiera dado clases en un internado. Me entran enseguida unos celos raros de todos los alumnos a los que les hizo la cena—. No diré nada.
—Gracias, colega —dice él, con una sonrisa un poco vergonzosa—. Que pases buena noche.
—Igual —contesto mientras cierro suavemente la puerta del copiloto y saludo en plan lela con la mano.
Me quedo en el césped, a oscuras, hasta perder de vista el Jeep.
DOS
La fiesta de Emily es dos noches después. Jacob pasa a buscarme con el Subaru que le regalaron sus padres al cumplir los diecisiete, y recogemos a Chloe de camino.
—Hola —digo, girándome en el asiento, mientras se coloca detrás y se desenrolla del cuello una bufanda peluda.
En el estéreo suena algo prehistórico de Whitney Houston. Dentro del coche huele mucho a la colonia con la que Jacob jura no rociar las salidas de la calefacción.
—¿Dónde estabas esta tarde? Creía que íbamos a hacer lo del diseño.
Chloe sacude la cabeza.
—He tenido que hacer una sustitución —explica—. Rosie tenía médico. Perdona que no te haya mandado un mensaje. Me lo han pedido en el último del último minuto.
Sus padres tienen un restaurante griego, Niko’s, donde llevamos trabajando las dos desde el último curso de secundaria: primero recogiendo mesas, y ahora de camareras.
—Tampoco ha venido Bex —me quejo mientras me siento encima de una pierna y alargo el brazo para apagar la calefacción—. Solo estábamos Michael Cyr y yo, así que no he tenido más remedio que escuchar toda una hora que ha descubierto Breaking Bad y que su nuevo ídolo es Walter White.
—Michael Cyr y tú solos, ¿eh? —comenta Jacob al volante, mirándome—. ¿Tengo que estar celoso?
—Solo si te sientes amenazado por uno que a todos sus mejores amigos los conoce en Reddit —contesto y hago como que le clavo un dedo en las costillas.
Jacob me pilla el dedo y me lo estruja. Chloe pone los ojos en blanco.
La casa de Emily es muy grande, tipo rancho. Forma parte de una urbanización de mediados de siglo llena de otras casas tipo rancho igual de enormes, las cuales solo se diferencian por el tono pastel de la pintura.
—En primaria, una vez bajé del autobús y me equivoqué de casa —dice Emily mientras nos conduce por el pasillo y, justo antes de llegar a la puerta trasera, saca un par de cervezas de una nevera portátil de las que no usan hielo—. Una señora mayor que se llamaba Gloria me llevó a la cocina y me hizo pan de soda, durante unos tres años fue mi mejor amiga, hasta que murió.
A Jacob lo absorbe enseguida un grupo de colegas de lacrosse: Joey, Ahmed, Gray Kendall y unos cuantos más. Se rumorea que el año pasado a Gray lo expulsaron de un colegio pijo por montar fiestas de esas que acaban con gente en el hospital por tomarse cápsulas de detergente todo en uno marca Tide. No lleva ni dos meses en el Bridgewater y ya ha tonteado con todas las chicas del instituto, básicamente, o al menos lo parece. Los días de partido, fuera del vestuario, desfilan sin parar chicas de primero y segundo con cara de esperanza. Le da mucha vergüenza a todo el mundo, aunque reconozco que Gray es guapo de verdad.
Chloe y yo nos ponemos cómodas en la escalera que lleva al primer piso, escuchando rapear a Cardi B en el altavoz bluetooth de la mesa de centro que suena a lata. Hay un grupito de primero que hace corro alrededor de un móvil, miran un vídeo algo nerviosos. En el sofá está tirada la golfa de Deanna Montalto, con Trina Meng al lado.
—¿Os habéis enterado de lo de Deanna y Tyler Ramos en el auditorio? —pregunta Chloe en voz baja, deslizando el pulgar por la boca de su botellín de cerveza—. Sospecho que todo esto de las nuevas reglas sobre la ropa más que nada es por ella.
—¿Lo de que ya no se puedan llevar calcetines altos, dices? —pregunta Emily, que acaba de colocarse a nuestro lado con una lata de refresco con un chorrito de algo—. Qué tontería.
—Total —concuerdo—. A mí que me lo expliquen. ¿Qué pasa, que a estos chicos tan monos y tan finos van a distraerlos demasiado nuestras rodillas para poder estudiar? —Me levanto, agarro por el hombro a Jacob, que está al otro lado de la baranda, y lo aparto parcialmente de la melé de colegas de lacrosse—. ¿Te puedo hacer una pregunta? —digo, enlazando sus dedos con los míos—. ¿Os va a ayudar en algo a sacar mejores notas que en vez de calcetines nos pongamos leotardos, con lo burros que sois?
—Para nada —contesta él enseguida, sonriendo con maldad de oreja a oreja—. Al que le va a chafar el negocio es a Charlie Rinaldi, porque ya no os podrá hacer fotos por debajo de la falda en la cafetería, ni venderlas por Internet.
Joey y Ahmed se tronchan. Hasta a Chloe se le escapa una sonrisa.
—Eres un asqueroso —informo a Jacob con un suave golpe en el codo, aunque también se me escapa la risa.
El único que no se ríe es el larguirucho de Gray, apoyado en el poste del pie de la escalera.
—¿Alguien necesita una cerveza? —pregunta enseñando su botellín vacío, y lo levanta para saludarnos antes de girar y alejarse.
—Joder, pero qué raro es este tío —dice Jacob después de que se vaya.
Me pone en los hombros todo el peso de uno de sus brazos, mientras me quedo mirando cómo desaparece entre la gente la ancha espalda de Gray.
La fiesta se acaba temprano. Resulta que los padres de Emily Cerato ni siquiera sabían que la había organizado. No se han puesto muy contentos al volver de cenar y de una obra en el Theater District y encontrarse a dos docenas de adolescentes tirados por sus muebles.
—Pero ¿cómo puede ser que Emily no supiera que habían ido a ver una obra de un acto? —pregunta Chloe, cruzando a toda prisa el césped hacia el coche de Jacob, entre bruscas ráfagas de viento otoñal que hacen revolotear su bufanda.
—Igual deberíamos haber intentado convencerlos de que se equivocaban de casa —le suelto.
Le da un ataque de risa que se me contagia. Para cuando conseguimos abrocharnos el cinturón, a Jacob se le notan ganas de dejarnos a ambas en la carretera.
—Tened un poco de compasión del conductor sobrio aquí presente.
—Perdona, perdona —digo entre risitas para tranquilizarlo. Seguro que le damos un poco de rabia, las dos juntas, pero es demasiado buen chico para decirlo—. Vámonos.
Como resulta que nos morimos los tres de hambre, pasamos por el McDonald’s que no cierra a por patatas y batidos y luego dejamos a Chloe en su casa.
—¿Nos vemos mañana en el trabajo? —pregunto a la vez que me giro a mirarla.
Los sábados solemos coincidir. Sin embargo, sacude la cabeza.
—Mañana libro —me explica mientras saca el batido del portavasos y se cuelga el bolso de uno de sus estrechos hombros—. Este fin de semana voy a casa de Kyra.
Pongo mala cara.
—¿En serio?
Kyra es una prima un poco más joven que ella que vive en Watertown y está supermetida en su grupo de jóvenes ortodoxos griegos. La conozco de haber ido muchos años a los cumpleaños de Chloe. Mola, en plan de no fumo ni bebo, pero muy íntimas tampoco es que sean.
—¿Por qué?
Se encoge de hombros.
—Yo qué sé; mis padres, que quieren que seamos amigas. Seguro que esperan que me enseñe a rezar en griego.
—Vaya, hombre —le digo en broma—. Suerte, Kyra.
—Ya, ya. —Chloe pone los ojos en blanco—. Gracias por traerme, Jacob. Os veo el lunes.
Con Chloe ya en su casa, Jacob se vuelve con una expresión familiar en sus facciones angulosas, iluminadas por el salpicadero.
—¿Tú tienes que volver ya a casa? —pregunta.
Vacilo al mirar el reloj. Lo cierto es que me queda algo más de una hora para el toque de queda, pero sé que la pregunta de verdad es si quiero ir a aparcar entre los árboles del fondo del aparcamiento del Bridgewater y enrollarnos un poco.
—Mmm.
—Por supuesto no tenemos que hacer nada que no quieras tú —se apresura a añadir.
Hago una mueca.
—Hombre, gracias.
Frunce el ceño, ofendido.
—Venga, ya me entiendes. No te pienso presionar como un pringado de esos. Solo lo decía…
—No, si ya lo sé.
Hago un gesto con la mano para que se calle, un poco avergonzada. La verdad es que tiene razón: nunca me ha dado la lata con que todavía no lo hayamos hecho, aunque me doy cuenta de que cada vez que estamos a punto, y al final le paro los pies, se lleva una pequeña decepción. Ni siquiera es por falta de ganas, en el fondo. Lo que le dije el otro día a Bex iba en serio: Jacob es genial. Es inteligente y todo el mundo lo encuentra graciosísimo, siempre lo dicen. ¡Pero si hasta es segundo entrenador en el equipo de baloncesto de su hermano pequeño! En cuanto a la impresión que tengo a veces de que aún estoy esperando un punto de locura, algo revelador, una sensación como de «Ah, eres tú»… Estamos en el instituto, no en una serie romántica original de Netflix. Tampoco es cuestión de ser tan infantil.
Al final suspiro y le tiro un poco del cinturón de seguridad para que le dé un golpecito en el pecho.
—Vamos —digo.
Jacob sonríe de oreja a oreja.
TRES
El siguiente fin de semana, Gracie tiene un torneo de ajedrez en Harvard Square, así que acompaño a mis padres para verla jugar. Lo que pasa con el ajedrez de competición es que incluso —o sobre todo— en el nivel de la escuela primaria los emparejamientos son más complicados que la fase clasificatoria de la NCAA, y por eso en los últimos años me he pasado mucho tiempo esperando en multitud de pabellones a que le tocase a mi hermana hacer morder el polvo a supuestos prodigios de Newton y Andover.
Hoy se eterniza todo aún más de lo normal; hay un hermano pequeño que cada cierto tiempo se pone a dar patadas en mi respaldo, y el aire seco de la calefacción me hace bostezar. Gracie está a mi lado, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el terciopelo rojo de la butaca, escuchando música navideña. Me vibra el móvil por un mensaje de Jacob, un Bitmoji donde sale haciendo snowboard con la lengua fuera, como un perro. La noche de la fiesta de Emily volví a frenarlo antes de que las cosas llegaran demasiado lejos, aunque la verdad es que no parecía disgustado. Será que, como este fin de semana lo pasa en Vermont, en casa de su primo, está demasiado emocionado con «reventarse la montaña» —lo dice él, no yo— para que le agobie no haber podido bajarme las bragas.
—Voy a buscar una cafetería para hacer los deberes —susurro finalmente.
Mi madre asiente con la cabeza.
—No te alejes demasiado —me indica al sacarse un billete de diez dólares del bolsillo y dármelo—. Ya te mandaré un mensaje cuando esté a punto de empezar la partida.
Al final elijo el Starbucks de al lado de la parada de metro, tiene el escaparate empañado por el frío y la humedad de fuera. Saco el portátil de la mochila y me quedo mirando a los turistas y los universitarios que hacen cola ante el mostrador, y a los hípsteres, con sus tatuajes y peinados undercut. A veces pienso que molaría parecerme un poco más a ellos, probar a teñirme el pelo de rosa fosforito o a ponerme un piercing en la ceja, pero luego me imagino las miradas de curiosidad y los comentarios sarcásticos que sé que recibiría en el Bridgewater y me parece más seguro no llamar la atención.
—¿Marin?
Al levantar la vista me quedo sin aliento, casi se me cae la taza. Al lado de mi mesa está Bex de pie, en vaqueros y una sudadera gastada con capucha. Con sus gafas, y su taza de café, parece un universitario que ha ido a pasar el fin de semana a casa de sus padres. Lleva el portátil debajo del brazo y la bandolera al hombro.
—Me ha parecido que eras tú —dice.
—¡Ah! —Le sonrío y pongo mi taza en la mesa—. Hola.
—Perdona, ¿te estoy traumatizando? —Sonríe mucho—. Cuando iba a primero, vi a la directora en la piscina y creo que aún tengo secuelas. Una monja en bañador. Lo digo para que se te quede tan grabado en el cerebro como a mí.
Arqueo las cejas.
—¿A las monjas les dejan ponerse bañador?
—Se ve que sí. —Bex se estremece. Luego señala mi portátil con la barbilla—. ¿En qué estás trabajando?
Mis ojos cansados se posan un momento en la pantalla, antes de mirar de nuevo a Bex.
—Mi solicitud de ingreso en Brown —reconozco.
—¿En serio? —Frunce el ceño—. Queda poco para que se acabe el plazo, ¿no? De ti me extraña que lo hayas retrasado tanto.
—La tengo hecha, en serio —confieso, tontamente satisfecha de que se fije tanto en mí como para saber qué suelo y qué no suelo hacer—. Bueno, en el sentido de que tiene cinco párrafos, introducción, desarrollo y conclusión, aunque no paro de hacer retoques. No quiero que se me escape ni un detalle.
—La maldición de los perfeccionistas —dice con una sonrisa cómplice—. ¿Quieres que le eche un vistazo?











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)