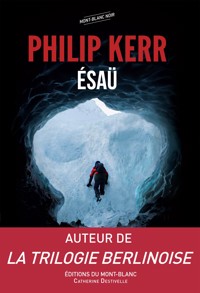9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
Berlín-Viena, 1947. La guerra ha terminado, pero escarbando en las ruinas del esplendor imperial de Viena el veterano Bernie Gunther hace un descubrimiento al lado del cual las atrocidades cometidas en el pasado parecen obra de aficionados. A medida que avanza en su investigación, el detective destapa una red de falsificación susceptible de cambiar la identidad a antiguos altos cargos nazis que tratan de enmascarar sus terribles acciones durante el régimen hitleriano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Título original: Berlin Noir. A German Requiem
© Thynker Ltd, 1991.
© de la traducción: Isabel Merino, 2001.
© de esta edición digital: RBA Libros S.A., 2021. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO895
ISBN: 9788491878278
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Cita
Primera parte
Berlín, 1947
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Segunda parte
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nota del autor
Philip Kerr Bernie Gunther
Philip Kerr Scott Manson
Otros títulos de Philip Kerr en RBA
Notas
PARA JANE Y EN MEMORIA DE MI PADRE
No es lo que construyeron. Es lo que destruyeron.
No son las casas. Son los espacios entre las casas.
No son las calles que existen. Son las calles que ya no existen.
No son tus recuerdos lo que te persigue.
No es lo que has anotado.
Es lo que has olvidado, lo que debes olvidar.
Lo que debes seguir olvidando toda tu vida.
De «Un réquiem alemán»,
de JAMES FENTON
PRIMERA PARTE
BERLÍN, 1947
En estos tiempos, si eres alemán, pasas tu tiempo en el Purgatorio antes de morir, sufriendo en la tierra por todos los pecados cometidos por tu país, de los que no se ha arrepentido y por los que no ha sido castigado, hasta el día en que, con la ayuda de las oraciones de las potencias —bueno, al menos de tres de ellas—, Alemania quede finalmente purificada.
Porque ahora vivimos en el miedo. Sobre todo es miedo a los ivanes, igualado solo por el terror casi universal a las enfermedades venéreas, que se han convertido en algo muy parecido a una epidemia, aunque suele pensarse que ambas aflicciones son sinónimas.
1
Era un día frío y hermoso. De esa clase que se aprecia mejor si tienes un fuego que avivar y un perro al que acariciar. Yo no tenía ninguna de las dos cosas, ni tampoco había combustible alguno y nunca me han gustado mucho los perros. Pero gracias al edredón en que me había envuelto las piernas, no tenía frío y justo empezaba a felicitarme por poder trabajar en casa —con la sala haciendo las veces de despacho— cuando alguien llamó a lo que pasaba por ser la puerta principal.
Solté un taco y me levanté del sofá.
—Un minuto —grité a través de la madera—, no se vaya. —Di la vuelta a la llave en la cerradura y empecé a tirar del picaporte de bronce—. Sería una ayuda si usted empujase desde su lado —grité de nuevo. Oí el roce de unos zapatos en el descansillo y luego noté la presión al otro lado de la puerta. Finalmente se abrió de golpe.
Era un hombre de unos sesenta años. Con sus pómulos altos, su nariz pequeña y fina, sus patillas anticuadas y su expresión de enfado, me recordaba a un babuino dominante, viejo y malvado.
—Me parece que me he roto algo —gruñó frotándose el hombro.
—Lo siento —dije, y me hice a un lado para dejarlo pasar—. Ha habido muchos hundimientos en el edificio. Sería necesario volver a colocar la puerta, pero, claro, no es posible encontrar herramientas. —Lo acompañé a la sala—. Con todo, no podemos quejarnos. Nos han puesto cristales nuevos y parece que el tejado no deja entrar la lluvia. Siéntese.
Señalé el único sillón y yo volví a ocupar mi sitio en el sofá.
El hombre dejó su maletín en el suelo, se quitó el sombrero hongo y se sentó exhalando un suspiro fatigado. No se desabrochó el abrigo, de color gris, y yo no le culpé por ello.
—He visto su anuncio en una pared de la Kurfürstendamm —explicó.
—¿De verdad? —dije, recordando vagamente las palabras que había escrito en un trozo de cartulina la semana anterior. Fue idea de Kirsten. Con todos los letreros anunciando personas en busca de pareja y transacciones matrimoniales que cubrían los muros de los ruinosos edificios de Berlín, yo suponía que nadie se habría molestado en leerlo. Pero ella había tenido razón, después de todo.
—Me llamo Novak —dijo mi visitante—. Doctor Novak. Soy ingeniero, de procesos metalúrgicos, en una fábrica de Wernigerode. Mi trabajo tiene que ver con la extracción y producción de metales no ferruginosos.
—Wernigerode —dije—, eso está en las montañas Harz, ¿no?
Asintió.
—He venido a Berlín a dar una serie de conferencias en la universidad. Esta mañana he recibido un telegrama en el hotel, el Mitropa...
Fruncí el ceño, tratando de recordar el hotel.
—Es uno de esos hoteles búnker —dijo Novak. Durante un momento pareció inclinado a hablarme de ello, pero luego cambió de opinión—. El telegrama era de mi mujer, instándome a interrumpir mi viaje y volver a casa.
—¿Por alguna razón en particular?
Me dio el telegrama.
—Dice que mi madre no está bien.
Desdoblé el papel, miré el mensaje mecanografiado y observé que lo que realmente decía era que estaba gravemente enferma.
—Lo siento.
El doctor Novak negó con la cabeza.
—¿No la cree?
—No creo que mi esposa enviara esto —dijo—. Puede que mi madre sea anciana, pero tiene una buena salud extraordinaria. Hace solo dos días que estaba cortando leña. No, sospecho que es una treta de los rusos para hacerme volver lo antes posible.
—¿Por qué?
—Hay una enorme escasez de científicos en la Unión Soviética. Me parece que intentan deportarme para que trabaje en una de sus fábricas.
Me encogí de hombros.
—Entonces, ¿por qué le dejaron venir a Berlín?
—Eso sería conceder a la Autoridad Militar Soviética un grado de eficacia que sencillamente no tiene. Sospecho que la orden de mi deportación acaba de llegar de Moscú y que la AMS quiere que vuelva lo antes posible.
—¿Ha telegrafiado a su esposa? Para que le confirme el telegrama.
—Sí. Lo único que me ha dicho es que tengo que volver enseguida.
—Así que quiere saber si los ivanes la han cogido.
—He ido a la policía militar, aquí en Berlín —dijo—, pero...
Su hondo suspiro me informó del éxito que había tenido.
—No, no le ayudarán —dije—. Ha hecho bien en venir a verme.
—¿Puede ayudarme, Herr Gunther?
—Eso significa entrar en la Zona Este —dije, medio para mis adentros, como si necesitara que me convencieran, lo cual era cierto—. Ir a Potsdam. Conozco a alguien a quien podría sobornar en el cuartel general de las fuerzas armadas soviéticas en Alemania. Tendrá que pagarlo, y no me refiero a un par de chocolatinas.
Asintió solemnemente.
—¿No tendrá algunos dólares, por casualidad, doctor Novak?
Negó con la cabeza.
—Y también está la cuestión de mis honorarios.
—¿Qué me sugeriría?
Señalé su maletín.
—¿Qué tiene?
—Me temo que solo papeles.
—Debe de tener algo. Piense. Quizá algo en el hotel.
Bajó la cabeza y suspiró de nuevo mientras trataba de recordar alguna posesión que pudiera tener algún valor.
—Escuche, Herr Doktor, ¿se ha preguntado qué hará si resulta que los rusos tienen a su mujer?
—Sí —dijo, sombrío, y los ojos se le nublaron durante un momento.
Estaba suficientemente claro. Las cosas no pintaban bien para Frau Novak.
—Espere un momento —dijo, metió una mano en la americana y sacó una pluma de oro—. Tengo esto.
Me dio la pluma.
—Es una Parker, de dieciocho quilates.
Valoré rápidamente lo que valía.
—Unos mil cuatrocientos dólares en el mercado negro —dije—. Sí, con esto será suficiente para los ivanes. Adoran las plumas estilográficas, casi tanto como los relojes.
Arqueé las cejas, insinuando lo evidente.
—Me temo que no puedo separarme del reloj —dijo Novak—. Es un regalo de mi esposa. —Sonrió levemente al darse cuenta de la ironía.
Asentí, comprensivo, y decidí seguir con el asunto antes de que el sentimiento de culpa lo dominara.
—Y en lo que respecta a mis honorarios... Mencionó la metalurgia. No tendrá acceso a un laboratorio, ¿verdad?
—Sí, claro que lo tengo.
—¿Y a una fundición?
Asintió, pensativo, y luego con más decisión cuando comprendió de qué se trataba.
—Quiere carbón, ¿es eso?
—¿Puede conseguir algo?
—¿Cuánto quiere?
—Cincuenta kilos estaría bien.
—De acuerdo.
—Vuelva dentro de veinticuatro horas —le dije—. Para entonces debería de tener alguna información.
Treinta minutos más tarde, después de dejar una nota para mi esposa, salía del apartamento y me dirigía a la estación de ferrocarril.
A finales de 1947, Berlín seguía pareciéndose a una colosal Acrópolis de muros derrumbados y edificios en ruinas, un vasto y rotundo megalito en honor a los desechos de la guerra y al poder de 75.000 toneladas de explosivos. La destrucción que había asolado la capital de las ambiciones de Hitler no tenía parangón; una devastación de una escala wagneriana en la que el Anillo* hubiera completado su círculo; la iluminación definitiva de aquel crepúsculo de los dioses.
En muchas partes de la ciudad un plano habría sido casi de tanta utilidad como la bayeta de un limpiaventanas. Las calles principales serpenteaban como ríos alrededor de montones de escombros. Los caminos se abrían entre inestables montañas de traicioneros escombros que, a veces, cuando hacía más calor, daban al olfato una pista inequívoca de que allí había enterrado algo más que los muebles de una casa.
No era fácil hacerse con una brújula y se necesitaba mucho valor para encontrar el camino a lo largo de aquellos remedos de calles en las cuales solo las fachadas de las tiendas y los hoteles se mantenían en pie, inestables, como los decorados abandonados de una película; y se necesitaba muy buena memoria para recordar dónde vivía alguien todavía, en húmedos sótanos o, con mayor precariedad, en los pisos inferiores de los edificios de los que había desaparecido limpiamente un muro entero, dejando al descubierto todas las habitaciones y la vida interior, como si de una casa de muñecas gigante se tratara. Pocos eran los que se arriesgaban a ocupar los pisos superiores, sobre todo porque había pocos tejados intactos y muchas escaleras peligrosas.
La vida en medio de los restos del hundimiento de Alemania seguía siendo, con frecuencia, tan poco segura como lo había sido en los últimos días de la guerra: una pared que se hundía aquí, una bomba sin explotar allá. Todavía se parecía bastante a una lotería.
En la estación de ferrocarril compré lo que esperaba que fuera un billete ganador.
2
Por la noche, en el último tren de vuelta a Berlín desde Potsdam, tenía el vagón para mí solo. Debería haber tenido más cuidado, pero me sentía satisfecho de mí mismo por haber resuelto con éxito el caso del doctor y, además, estaba cansado porque aquel asunto me había ocupado casi todo el día y una parte importante de la noche.
Buena parte de ese tiempo se lo había llevado el viaje. Por lo general, ahora los viajes duraban dos o tres veces más que antes de la guerra, y lo que antes era un trayecto de media hora hasta Potsdam ahora duraba casi dos. Estaba cerrando los ojos para echar una cabezada cuando el tren empezó a frenar y luego se detuvo bruscamente.
Pasaron varios minutos antes de que se abriera la puerta del vagón y subiera un soldado ruso que apestaba. Murmuró un saludo dirigido a mí al que correspondí con un cortés asentimiento. Pero casi inmediatamente me preparé para lo peor cuando, oscilando suavemente sobre sus enormes pies, se quitó del hombro la carabina Mosin Nagant y le quitó el seguro. En lugar de apuntarme, se dio media vuelta y disparó el arma a través de la ventana. Después de una breve pausa mis pulmones volvieron a funcionar cuando comprendí que aquello había sido una señal para el conductor.
El ruso eructó, se dejó caer pesadamente en el asiento cuando el tren empezó a moverse otra vez, se quitó el gorro de piel de cordero con el dorso de su mugrienta mano y, echándose hacia atrás, cerró los ojos.
Saqué de un bolsillo de mi chaqueta un ejemplar del Telegraf, editado por los británicos y, con un ojo en el iván, fingí leer. La mayoría de las noticias eran sobre delitos: en la Zona Este, las violaciones y los robos a mano armada eran algo tan habitual como el vodka barato, que la mitad de las veces era precisamente la causa de que se cometieran. A veces parecía como si Alemania siguiera en las sangrientas garras de la guerra de los Treinta Años.
Entre las mujeres que yo conocía, solo un puñado no podía describir un incidente en el que no hubieran sido acosadas o violadas por un ruso. Incluso excluyendo las fantasías de unas cuantas neuróticas, seguía habiendo un número pasmoso de delitos sexuales. Mi mujer conocía a varias chicas que habían sido atacadas hacía muy poco, en vísperas del trigésimo aniversario de la Revolución Rusa. Una de ellas, violada por no menos de cinco soldados del Ejército Rojo en una comisaría de policía en Rangsdorff y contagiada de sífilis a raíz de la agresión, trató de presentar una denuncia, pero se vio sometida a un examen médico forzoso y fue acusada de prostitución. Claro que también había quien decía que los ivanes se limitaban a tomar por la fuerza lo que las mujeres alemanas estaban más que dispuestas a vender a los británicos y a los norteamericanos.
Presentar una queja en la Kommendatura soviética porque los soldados del Ejército Rojo te habían robado era igualmente vano. Lo más probable era que te informaran de que «todo lo que el pueblo alemán tiene es un regalo del pueblo de la Unión Soviética». Esto era una autorización suficiente para los robos indiscriminados en toda la Zona Este, y a veces tenías suerte si sobrevivías para presentar la denuncia. El expolio practicado por el Ejército Rojo y sus muchos desertores apenas era ligeramente menos peligroso que un vuelo en el dirigible Hinderburg. Se sabía de pasajeros del tren entre Berlín y Magdeburgo que habían sido despojados de toda la ropa y arrojados del tren en marcha. La carretera de Berlín a Leipzig era tan peligrosa que, con frecuencia, los vehículos solo la recorrían formando convoyes; el Telegraf había publicado la noticia de que a cuatro boxeadores que iban de camino a un combate en Leipzig los habían asaltado y les habían quitado todo salvo la vida. Los más famosos eran los setenta y cinco atracos cometidos por la banda de la limusina azul, que actuaba en la carretera Berlín-Michendorf y que contaba entre sus cabecillas al subcomisario en jefe de la policía de Potsdam, controlada por los soviéticos.
A las personas que pensaban en visitar la Zona Este, yo les aconsejaba que no lo hicieran y, si alguien persistía en su idea, le decía:
—No lleve reloj de pulsera, a los ivanes les encanta robarlos; no lleve nada excepto su chaqueta y sus zapatos más viejos, a los ivanes les gusta la calidad; no discuta ni replique, los ivanes no tienen ningún reparo en matar; si tiene que hablar con ellos, despotrique de los fascistas norteamericanos y no lea ningún periódico que no sea el de ellos, el Tägliche Rundschau.
Todos eran buenos consejos y habría hecho bien en seguirlos yo mismo, porque, de repente, el iván de mi compartimiento se había puesto de pie y se balanceaba inseguro por encima de mí.
—Vi vihodeetye?, ¿va a bajar? —le pregunté.
Parpadeó con expresión de achispado y luego fijó los ojos con malevolencia en mí y en mi periódico antes de arrancármelo de las manos.
Era un tipo de las tribus de las montañas, un enorme y estúpido checheno con ojos negros almendrados, una mandíbula angulosa tan ancha como la estepa y un pecho como una campana de iglesia puesta al revés. El tipo de iván sobre el que se hacen chistes; por ejemplo, que no sabían lo que eran los retretes y metían la comida en la taza pensando que era una nevera (algunas de las historias incluso eran verdad).
—Lzhy, mentiras —rugió, blandiendo el periódico delante de su cara, y exhibiendo en la boca abierta y babeante unos dientes amarillentos grandes como adoquines. Poniendo la bota a mi lado en el asiento, se inclinó acercándose más—. Lganyo —repitió, lanzándome su aliento a salchicha y cerveza ante mi impotente nariz.
Pareció darse cuenta del asco que yo sentía y le dio vueltas a esa idea en su cabezota de oso como si fuera un caramelo. Dejando caer el Telegraf al suelo, tendió su mano callosa hacia mí.
—Ya hachoo padarok —dijo y luego, lentamente, en alemán—: Quiero regalo.
Le sonreí asintiendo como un idiota, y comprendí que iba a tener que matarlo o dejar que me matara.
—Padarok —repetí—, padarok.
Me puse lentamente en pie y, sin dejar de sonreír ni de asentir, me arremangué la chaqueta para dejar al descubierto la muñeca desnuda. Ahora también el iván sonreía, convencido de que había tropezado con algo bueno. Me encogí de hombros.
—Oo menya nyet chasov —dije, explicando que no tenía ningún reloj para darle.
—Shto oo vas yest?, ¿qué tienes?
—Nichto —dije, sacudiendo la cabeza e invitándole a que me registrara los bolsillos de la chaqueta—. Nada.
—Shtoo oo vas yest? —repitió, esta vez más alto.
Aquel ruso estaba haciendo, reflexioné, lo mismo que yo cuando hablaba con el pobre doctor Novak, cuya esposa, como había podido confirmar, estaba en poder del MVD, la policía política secreta soviética: tratar de averiguar qué tenía para canjear.
—Nichto —repetí.
La sonrisa desapareció de la cara del iván. Escupió al suelo del compartimiento.
—Vroon, mentiroso —gruñó y me golpeó en el brazo.
Sacudí la cabeza y le dije que no mentía.
Extendió el brazo para volver a empujarme, solo que esta vez no llegó a hacerlo y cogió la manga de mi chaqueta entre sus sucios pulgar e índice.
—Doraga, cara —dijo, con aprobación, palpando el tejido.
Negué con la cabeza, pero la chaqueta era de cachemira negra (justo la clase de chaqueta que resultaba absurdo llevar en la Zona Este) y no servía de nada discutir. El iván ya se estaba desatando el cinturón.
—Ya hachoo vashi koyt —dijo quitándose su propio chaquetón, lleno de remiendos. Luego fue hasta el otro lado del compartimiento, abrió la puerta de golpe y me informó de que ya estaba dándole la chaqueta o me tiraría del tren.
Yo no tenía ninguna duda de que me tiraría tanto si se la daba como si no. Ahora me tocó a mí escupir.
—Nu, nyelzya, ni hablar —dije—. ¿Quieres esta chaqueta? Ven y cógela, svinya, idiota de mierda, cretino kryestyan’in, asqueroso. Anda, ven, cógela, borracho, cabrón de mierda.
El iván soltó un gruñido furioso y cogió la carabina del asiento donde la había dejado. Ese fue su primer error. Yo lo había visto avisar al conductor del tren disparando el arma por la ventana y sabía que no tenía ningún cartucho en la recámara. Fue un proceso de deducción que él también hizo, solo que unos segundos después que yo, y para entonces y mientras él manipulaba el cerrojo, yo ya le había incrustado la punta de la bota en la entrepierna.
La carabina golpeó ruidosamente contra el suelo mientras el iván se doblaba de dolor, llevándose una mano entre las piernas. Pero con la otra me soltó un trallazo, atizándome un golpe terrible en el muslo que me dejó la pierna más muerta que un cordero en la carnicería.
Cuando se enderezaba le lancé un golpe con la derecha para encontrarme con el puño apresado dentro de su enorme zarpa. Trató de agarrarme por la garganta y le golpeé con la cabeza en plena cara, lo cual hizo que me soltara el puño al llevarse la mano instintivamente a su nariz, del tamaño de un nabo. Le golpeé de nuevo y esta vez se agachó y me agarró por las solapas de la chaqueta. Ese fue su segundo error, pero durante un instante de desconcierto no lo comprendí. De forma incomprensible chilló y se apartó de mí tambaleándose, con las manos alzadas delante de él como si fuera un cirujano que acabase de lavárselas; de las yemas heridas de los dedos manaba la sangre. Solo entonces recordé las hojas de afeitar que había cosido debajo de las solapas hacía muchos meses, justo en previsión de esta eventualidad.
Mi placaje aéreo lo estrelló contra el suelo y se quedó con medio tronco fuera de la puerta abierta del tren, que avanzaba velozmente. Me eché encima de sus piernas y me esforcé en impedir que el iván se pusiera de nuevo en pie. Unas manos pegajosas por la sangre me arañaron la cara y luego me aferraron desesperadamente por la garganta. Apretó más y oí el gorgoteo del aire al salir de mi garganta, como si fuera una cafetera exprés.
Le golpeé con fuerza en la barbilla, no una vez, sino varias, y luego presioné con la mano, esforzándome para enviarlo de vuelta al raudo aire de la noche. La piel de la frente se me tensó al boquear para recuperar el resuello.
Un horrible estruendo me llenó los oídos, como si una granada me hubiera explotado justo delante de la cara y, durante un segundo, pareció que se le aflojaban los dedos. Le lancé un golpe contra la cabeza y di contra un espacio vacío señalado, gracias a Dios, por un muñón de vértebras humanas sanguinolentas. Un árbol, o quizá un poste de telégrafos, lo había decapitado limpiamente.
Con el pecho como un saco lleno de aterrorizados conejos jadeantes, me dejé caer al interior del vagón, demasiado exhausto para ceder a la oleada de náuseas que empezaba a inundarme. Pero al cabo de unos segundos no pude resistirme más y, doblado por una súbita contracción del estómago, vomité copiosamente encima del cuerpo del soldado muerto.
Pasaron varios minutos antes de que me sintiera lo bastante fuerte para empujar el cuerpo afuera, seguido inmediatamente de la carabina. Recogí el maloliente chaquetón del iván del asiento para tirarlo también, pero su peso me hizo vacilar. Al registrar los bolsillos encontré una 38 automática, de fabricación checa, un puñado de relojes de pulsera, probablemente todos robados, y una botella medio vacía de Moscovskaya. Después de decidir quedarme con la pistola y los relojes, destapé el vodka, limpié el gollete y alcé la botella al helado cielo de la noche.
—Alla rasi bo sun, Dios te guarde —dije, y eché un generoso trago. Luego tiré la botella y el chaquetón fuera del tren y cerré la puerta.
Cuando llegué a mi estación, la nieve flotaba en el aire como si fueran fragmentos de pelusa y se acumulaba en montones entre el muro de la estación y la calle. Era el día más frío de toda la semana y el cielo estaba cargado de amenazas de algo peor. La niebla envolvía las blancas calles como el humo de los puros se desliza a través de un mantel bien almidonado. Cerca, un farol de gas ardía sin demasiada intensidad, pero con el brillo suficiente para iluminarme la cara y que la viera un soldado británico que se dirigía a casa, haciendo eses, con varias botellas de cerveza en cada mano. La boba sonrisa de la borrachera que le iluminaba la cara cambió a una expresión más circunspecta cuando me echó la vista encima, y el juramento que lanzó denotaba temor.
Pasé a su lado cojeando y oí el ruido de una botella al romperse contra el suelo después de resbalar de entre unos dedos nerviosos. De repente se me ocurrió que llevaba las manos y la cara cubiertas con la sangre del iván y la mía propia. Debía tener el mismo aspecto que la última toga de Julio César.
Me oculté en una callejuela cercana y me lavé con un poco de nieve. Me pareció que no solo eliminaba la sangre, sino también la piel, y que probablemente seguía con la cara igual de roja que antes. Completado mi helado aseo, seguí andando, tan rápido como podía, y llegué a casa sin más incidentes.
Era bien pasada la medianoche cuando abrí la puerta de entrada con un golpe de hombro; por lo menos, entrar era más fácil que salir. Como esperaba que mi esposa estuviera ya en la cama, no me sorprendió encontrar el piso a oscuras, pero cuando entré en el dormitorio vi que allí no había nadie.
Me vacié los bolsillos y me preparé para acostarme.
Esparcidos por encima de la mesita de noche, todos los relojes del iván —un Rolex, un Mickey Mouse, un Patek de oro y un Doxas— funcionaban y marcaban la misma hora, con una diferencia de apenas uno o dos minutos. Pero la visión de un control del tiempo tan preciso solo parecía acentuar la tardanza de Kirsten. Me habría preocupado por ella si no hubiera sospechado dónde estaba y qué estaba haciendo, aparte del hecho de que estaba hecho polvo.
Con las manos temblorosas por la fatiga, el córtex doliéndome como si me lo hubieran golpeado con un martillo ablandador de carne, me arrastré a la cama con menos ánimos que si me hubieran expulsado de entre los hombres, condenándome a comer hierba como un buey.
3
Me despertó el lejano sonido de una explosión. Siempre andaban dinamitando algún edificio en ruinas. El aullido de lobo del viento azotaba la ventana, y me apreté contra el cálido cuerpo de Kirsten mientras mi cerebro descifraba las claves que me conducían de vuelta al oscuro laberinto de la duda: el perfume de su cuello, el humo de tabaco en su pelo.
No la había oído meterse en la cama.
Gradualmente, un dúo de dolor empezó a palpitar al unísono en mi pierna derecha y mi cabeza, y, volviendo a cerrar los ojos, gemí y me di la vuelta, con fatiga, para ponerme de espaldas, recordando el horrible suceso de la noche anterior. Había matado a un hombre. Y lo peor de todo era que había matado a un soldado ruso. Que hubiera actuado en defensa propia no tendría, lo sabía, apenas importancia para un tribunal nombrado por los soviéticos. Solo había un castigo por matar soldados del Ejército Rojo.
Me preguntaba cuántas personas me habrían visto volviendo de la estación de ferrocarril Potsdamer con las manos y la cara como las de un cazador de cabezas de América del Sur. Decidí que, por lo menos durante unos meses, sería mejor que me mantuviera alejado de la Zona Este. Pero mirar el techo del dormitorio, dañado por las bombas, me recordó la posibilidad de que la Zona quizá decidiera venir a mí: ahí estaba Berlín, un boquete destripado, con los listones al aire, en medio de una pared bien enlucida, y en un rincón de la habitación estaba el saco de yeso, conseguido en el mercado negro, con el cual tenía la intención de taparlo cualquier día. Había pocas personas, yo incluido, que no creyeran que Stalin tenía intención de llevar a cabo una misión similar para tapar el pequeño y desnudo islote de libertad que era Berlín.
Me levanté por mi lado de la cama, me lavé en la jofaina, me vestí y fui a la cocina a buscar algo para desayunar.
Encima de la mesa había varios comestibles que no estaban allí la noche anterior: café, mantequilla, una lata de leche condensada y un par de tabletas de chocolate, todo del Economato Militar, o EM, las únicas tiendas que tenían algo, tiendas, además, restringidas a los militares estadounidenses. El racionamiento significaba que las tiendas alemanas se vaciaban casi en el mismo momento en que llegaban los suministros.
Cualquier alimento era bienvenido. Con unos cupones que nos proporcionaban en total menos de 3.500 calorías al día entre Kirsten y yo, con frecuencia pasábamos hambre. Yo había perdido más de quince kilos desde el final de la guerra. Al mismo tiempo, tenía mis dudas sobre el sistema de Kirsten para obtener ese abastecimiento extra. Pero, por el momento, dejé de lado mis sospechas y freí unas cuantas patatas con granos de sucedáneo de café para darles algo de sabor.
Atraída por el olor de la comida, Kirsten apareció en la puerta de la cocina.
—¿Hay bastante para dos? —preguntó.
—Claro —dije, y le puse un plato delante.
Entonces se dio cuenta de la magulladura que tenía en la cara.
—Dios santo, Bernie, ¿qué demonios te ha pasado?
—Tuve un encontronazo con un iván anoche. —Dejé que me tocara la cara y mostrara su preocupación durante un momento y luego me senté a tomar el desayuno—. El cabrón trató de robarme. Nos enzarzamos a golpes unos minutos y luego se largó. Me parece que había tenido una noche muy ocupada. Se dejó unos relojes.
No iba a contarle que estaba muerto. No tenía sentido que los dos nos preocupáramos.
—Los he visto. Son bonitos. Valdrán un par de miles de dólares.
—Iré al Reichstag esta mañana para ver si puedo encontrar algunos ivanes que los quieran comprar.
—Vigila que él no esté por allí buscándote.
—No te preocupes. No me pasará nada. —Me llevé unas patatas a la boca con el tenedor, cogí la lata de café norteamericano y la miré, impasible—. Volviste un poco tarde anoche, ¿no?
—Dormías como un bebé cuando llegué. —Kirsten se alisó el pelo con la palma de la mano y añadió—: Tuvimos mucho trabajo ayer. Uno de los yanquis cerró el local para celebrar su fiesta de cumpleaños.
—Ya veo.
Mi esposa era maestra, pero trabajaba como camarera en un bar en Zehlendorf, abierto solo para los militares estadounidenses. Debajo del abrigo que el frío la obligaba a llevar dentro del piso, ya llevaba el vestido de cretona rojo y el diminuto delantal con volantes que era su uniforme.
Sopesé el café en la mano.
—¿Robaste este lote?
Asintió, evitando mirarme.
—No sé cómo te las arreglas —dije—. ¿No se molestan en registraros? ¿No se dan cuenta de que faltan cosas en el almacén?
Se echó a reír.
—No tienes ni idea de la cantidad de comida que hay allí. Esos yanquis tienen una dieta de más de cuatro mil calorías al día. Uno de sus soldados se come tu ración mensual de carne en una sola noche y aún le queda sitio para el helado. —Se acabó el desayuno y sacó un paquete de Lucky Strike del bolsillo del abrigo—. ¿Quieres?
—¿También lo has robado?
Aun así cogí uno y bajé la cabeza para acercarla al fósforo que ella acababa de encender.
—Siempre el detective... —murmuró, añadiendo algo más irritada—: En realidad, estos son un regalo de uno de los yanquis. Algunos de ellos son solo unos niños, ¿sabes? Pueden ser muy amables.
—Apuesto a que sí —me oí gruñir.
—Les gusta hablar, eso es todo.
—Estoy seguro de que tu inglés debe de estar mejorando. —Sonreí abiertamente para suavizar cualquier sarcasmo que pudiera haber en mi voz. Me pregunté si me diría algo del frasco de Chanel que hacía poco había encontrado escondido en uno de sus cajones. Pero no lo mencionó.
Mucho después de que Kirsten se hubiera marchado al bar, llamaron a la puerta. Todavía nervioso por la muerte del iván, me metí su automática en el bolsillo antes de ir a abrir.
—¿Quién es?
—El doctor Novak.
Acabamos rápidamente con nuestro asunto. Le expliqué que mi informador en el cuartel general del GSOV había confirmado con una llamada interna a la policía de Magdeburgo, la ciudad más cercana a Wernigerode dentro de la Zona Este, que Frau Novak estaba «detenida para su propia protección» por el MVD. Cuando Novak volviera a casa, tanto él como su mujer serían deportados inmediatamente, «para hacer un trabajo vital para los intereses de los pueblos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas», a la ciudad de Járkov, en Ucrania.
Novak asintió, sombrío.
—Eso tiene sentido —dijo con un suspiro—. La mayoría de sus investigaciones metalúrgicas las realizan allí.
—¿Qué va a hacer ahora? —le pregunté.
Meneó la cabeza con una expresión de desaliento tal que sentí lástima de él. Pero no tanta como la que sentía por Frau Novak. Para ella no había ninguna salida.
—Bueno, ya sabe dónde encontrarme si puedo serle útil en algo más.
Novak señaló con un gesto el saco de carbón que le había ayudado a subir desde el taxi y dijo:
—Por el aspecto de su cara, diría que se ha ganado ese carbón.
—Digamos que, aun quemándolo todo de una vez, esta habitación no llegaría a estar ni siquiera templada. —Hice una pausa—. No es asunto mío, doctor Kovak, pero ¿va a volver?
—Tiene razón, no es asunto suyo.
Le deseé suerte de todos modos y, cuando se hubo ido, llevé una paletada de carbón a la sala y con un cuidado solo inquietado por mis crecientes expectativas de volver a estar caliente en casa, preparé y encendí el fuego en la estufa.
Pasé una mañana agradable, tendido en el sofá, y casi me sentía tentado a quedarme en casa durante el resto del día. Pero por la tarde saqué un bastón del armario y fui cojeando hasta la Kürfurstepdamm, donde, después de hacer cola durante al menos media hora, cogí un tranvía hacia el este.
—¡Mercado negro! —gritó el revisor cuando estuvimos a la vista de las ruinas del viejo Reichstag, y el tranvía se vació.
Ningún alemán, por respetable que fuera, consideraba vergonzoso hacer un poco de estraperlo de vez en cuando, y con una renta media de unos doscientos marcos —suficiente para pagar un paquete de cigarrillos— incluso las empresas legales dependían en muchas ocasiones de los productos del mercado negro para pagar a sus empleados. La gente utilizaba sus prácticamente inútiles reichsmarks para pagar el alquiler y para comprar sus miserables asignaciones del racionamiento. Para los estudiosos de la economía clásica, Berlín representaba el modelo perfecto de un ciclo económico determinado por la codicia y la necesidad.
Enfrente del ennegrecido Reichstag, en un solar del tamaño de un campo de fútbol, había casi mil personas, en pequeños grupos conspiradores, sosteniendo ante sí lo que habían ido a vender, como si fuera un pasaporte en una frontera muy concurrida: paquetes de sacarina, cigarrillos, agujas de máquinas de coser, café, cartillas de racionamiento (la mayoría falsificadas), chocolate y condones. Otras deambulaban de un lado para otro, ojeando con deliberado desdén los artículos exhibidos para su inspección y buscando lo que fuera que hubieran ido a comprar. No había nada que no pudiera comprarse allí, desde los títulos de propiedad de algún edificio destruido por las bombas hasta un certificado de desnazificación falso, garantizando que el portador estaba libre de la «infección» nazi y, por lo tanto, podía dársele empleo en cualquier sector sujeto al control aliado, ya fuera director de orquesta o barrendero.
Pero no eran solo los alemanes quienes iban a comerciar. Ni mucho menos. Los franceses iban a comprar joyas para sus novias, que se habían quedado en casa, y los británicos para comprar cámaras para sus vacaciones en la costa. Los estadounidenses compraban antigüedades que habían sido hábilmente falsificadas en cualquiera de los muchos talleres cercanos a la Savignyplatz. Y los ivanes acudían a gastarse las mensualidades atrasadas que acababan de cobrar en relojes. O eso esperaba yo.
Me situé al lado de un hombre con muletas cuya pierna de metal sobresalía del macuto que llevaba a la espalda. Exhibí mis relojes sosteniéndolos por la correa. Al cabo de un rato saludé amistosamente a mi vecino de una sola pierna, que no parecía tener nada para vender, y le pregunté qué vendía.
Con un gesto de la cabeza me señaló el macuto.
—La pierna —dijo sin la más leve señal de pesar.
—Mala suerte.
Su cara mostró una callada resignación. Luego miró mis relojes.
—Bonitos —dijo—. Hace quince minutos había un iván por aquí buscando un reloj de oro. Por un diez por ciento veré si se lo puedo traer.
Intenté calcular cuánto tiempo tendría que esperar allí de pie, soportando el frío, antes de hacer una venta.
—Cinco —me oí decir—, si compra.
El hombre asintió y se fue dando bandazos, como un trípode viviente, en dirección al Teatro de la Ópera Kroll. Volvió al cabo de diez minutos, jadeante y acompañado no de uno, sino de dos soldados rusos, que, después de mucho discutir, compraron el Mickey Mouse y el Patek de oro por mil setecientos dólares.
Cuando se hubieron marchado saqué nueve de los grasientos billetes del taco que me habían dado los ivanes y se los di.
—A lo mejor ahora podrá conservar esa pierna suya.
—A lo mejor —dijo con un resoplido, pero más tarde vi cómo la vendía por cinco cartones de Winston.
Ya no tuve suerte aquella tarde y, tras ponerme los dos relojes que me quedaban en las muñecas, decidí irme a casa. Pero cuando pasaba junto a los fantasmales muros del Reichstag, con las ventanas tapiadas con ladrillos y la cúpula con aquel aspecto tan precario, cambié de opinión al ver una de las pintadas que había y que se me grabó en el estómago: «Lo que hacen nuestras mujeres hace llorar a un alemán y a un soldado norteamericano correrse en los calzoncillos».
El tren a Zehlendorf y al sector estadounidense de Berlín me dejó a muy poca distancia al sur de la Kronprinzenallee y del bar americano Johnny’s, donde trabajaba Kirsten, a menos de un kilómetro del cuartel general estadounidense.
Era ya de noche cuando encontré Johnny’s, un lugar lleno de luz y ruido, con las ventanas empañadas y varios jeeps aparcados delante. Un letrero colgado por encima de la entrada, de aspecto vulgar, anunciaba que el bar solo estaba abierto para los tres primeros rangos, fuera lo que eso fuese. Al lado de la puerta había un viejo con una joroba tan grande como un iglú; uno de los miles de colilleros de la ciudad que se ganan la vida recogiendo los restos de cigarrillos. Igual que las prostitutas, cada colillero tenía su propio territorio, y las aceras de delante de los bares y clubes norteamericanos eran los más codiciados de todos. Allí, en un día bueno, un hombre o una mujer podían recuperar hasta cien colillas, lo suficiente para liar diez o quince cigarrillos enteros, con un valor total de unos cinco dólares.
—Eh, abuelo —le dije—, ¿quiere ganarse cuatro Winstons?
Saqué el paquete que había comprado en el Reichstag y me puse cuatro cigarrillos en la palma de la mano. Los ojos legañosos del hombre se desplazaron, ansiosos, de los cigarrillos a mi cara.
—¿Qué hay que hacer?
—Dos ahora y dos cuando me avise de que ha salido esta mujer.
Le di una foto de Kirsten que llevaba en la cartera.
—Vaya tía estupenda.
—Olvide eso ahora. —Con un gesto del pulgar señalé un café de aspecto sucio algo más arriba de la calle, en dirección al cuartel general estadounidense—. ¿Ve aquel café? —Él asintió—. Estaré allí.
El colillero saludó militarmente con un dedo y, metiéndose rápidamente en el bolsillo la fotografia y los dos Winstons, empezó a darse media vuelta para seguir escudriñando el suelo. Pero yo lo agarré por el mugriento pañuelo que llevaba alrededor del mal afeitado cuello.
—No se olvidará, ¿eh? —dije retorciéndoselo—. Este parece un buen sitio. Así que sabré dónde buscarle si no se acuerda de venir a avisarme. ¿Entendido?
El viejo pareció notar mi ansiedad y sonrió de una forma espantosa.
—Puede que ella lo haya olvidado, pero puede estar seguro de que yo no lo haré.
Su cara, parecida a la puerta de un garaje con puntos brillantes y manchas aceitosas, enrojeció cuando yo apreté más fuerte durante un momento.
—Mejor será —dije, y lo dejé ir, sintiéndome algo culpable por haberlo tratado con tanta rudeza. Le di otro cigarrillo como compensación y, sin tener en cuenta sus exageradas alabanzas a mi buen carácter, me dirigí hacia el sombrío café.
Durante lo que me parecieron horas, pero no llegaron a dos, permanecí sentado en silencio en compañía de una copa grande de coñac bastante malo, fumando varios cigarrillos y escuchando las voces a mi alrededor. Cuando llegó el colillero a buscarme, sus rasgos escrofulosos exhibían una sonrisa triunfal. Le seguí al exterior y de vuelta a la calle.
—La dama, señor —dijo señalando nerviosamente a la estación de ferrocarril—. Se fue hacia allí.
Hizo una pausa mientras le pagaba el resto de sus honorarios y luego añadió:
—Con su Schätzi. Un capitán, creo. En todo caso un joven apuesto, sea quien sea.
No me quedé a seguir escuchando y me encaminé tan rápidamente como pude en la dirección que me había indicado.
Pronto vi a Kirsten y al oficial norteamericano que la acompañaba, rodeándole los hombros con el brazo. Los seguí a distancia. La luna llena me proporcionaba una visión clara de su lento avance, hasta que llegaron a un bloque de pisos bombardeado, con seis niveles de pisos desplomados uno encima de otro como capas de hojaldre. Desaparecieron en el interior. Me pregunté si debía seguirlos. ¿Era necesario que lo viera todo?
Una amarga bilis se filtró desde mi hígado para disolver la grasienta duda que me pesaba en los intestinos.
Al igual que con los mosquitos, los oí antes de verlos. Su inglés era más fluido que mi comprensión, pero parecía que ella le estaba explicando que no podía llegar tarde a casa dos noches seguidas. Una nube pasó por delante de la luna, oscureciendo el paisaje, y me deslicé hasta detrás de un enorme montón de piedras, donde pensaba que tendría una vista mejor. Cuando la nube de sapareció y la luz de la luna brilló en todo su esplendor a través de las vigas desnudas del techo, pude verlos claramente, callados ahora. Durante un momento fueron una reproducción de la ino cencia, con ella arrodillada delante de él, mientras él le ponía las manos sobre la cabeza como si le otorgara su santa bendición. Me intrigó que la cabeza de Kirsten se balanceara, pero cuando él sol tó un gemido mi comprensión de lo que pasaba fue tan rápida como veloz la sensación de vacío que me golpeó.
Me marché sigilosamente y me emborraché hasta perder el sentido.
4
Pasé la noche en el sofá, algo que Kirsten, dormida en la cama cuando finalmente conseguí arrastrarme hasta casa, debió de atribuir erróneamente a la bebida que perfumaba mi aliento. Fingí estar dormido hasta que la oí salir del piso, aunque no pude evitar que me besara en la frente antes de irse. Iba silbando mientras bajaba las escaleras y salía a la calle. Me levanté y la miré desde la ventana mientras se dirigía hacia el norte por la Fasanenstrasse, hacia la estación del Zoo, a coger su tren para Zehlendorf.
Cuando la perdí de vista puse intenté rescatar algún residuo de mí mismo con el que pudiera enfrentarme al día. Mi cabeza estaba a punto de estallar, igual que un dóberman en celo, pero después de lavarme con una esponja helada, de tomarme un par de tazas del café del capitán y de fumarme un cigarrillo, empecé a sentirme un poco mejor. En cualquier caso, seguía demasiado obsesionado por el recuerdo de Kirsten haciéndole un francés al capitán norteamericano y por las ideas del daño que me gustaría hacerle a ese tipo para recordar siquiera el daño que ya había causado a un soldado del Ejército Rojo; así que no tuve tanto cuidado como hubiera debido cuando llamaron a la puerta y fui a abrir.
El ruso era bajo, pero parecía más alto que el soldado más alto del Ejército Rojo gracias a las tres estrellas de oro y a los galones trenzados de color azul pálido que llevaba en las hombreras plateadas del abrigo y que lo identificaban como palkovnik, coronel del MVD.
—¿Herr Gunther? —preguntó cortésmente.
Asentí, hosco, furioso conmigo mismo por no haber tenido más cuidado. Me pregunté dónde habría dejado la pistola del iván y si podía atreverme a huir. ¿O quizá había soldados esperando al pie de las escaleras por si se producía esa eventualidad?
El coronel se quitó la gorra, saludó golpeando los talones como un prusiano y dio un cabezazo al aire.
—Palkovnik Poroshin, a su servicio. ¿Puedo entrar?
No esperó la respuesta. No era el tipo de persona acostumbrada a esperar por nada que no fuera su propio capricho.
Con no más de treinta años, el coronel llevaba el pelo largo para un militar. Apartándoselo de los ojos azul pálido y llevándolo hacia atrás, me ofreció la sombra de una sonrisa al volverse para mirarme, ya en la sala. Estaba disfrutando con mi incomodidad.
—Es Herr Bernard Gunther, ¿verdad? Tengo que estar seguro.
Que conociera mi nombre completo fue toda una sorpresa. Y también lo fue la elegante pitillera de oro que abrió, ofreciéndome un cigarrillo. Las manchas marrones que tenía en la punta de los cadavéricos dedos indicaba que no se ocupaba tanto de vender cigarrillos como de fumárselos. Y en el MVD no solían molestarse en compartir un cigarrillo con un hombre que estaban a punto de arrestar. Así que cogí uno y reconocí que ese era mi nombre.
Insertó un cigarrillo entre sus alargados maxilares y sacó un Dunhill a juego con la pitillera para darnos fuego a los dos.
—¿Es usted —hizo una mueca cuando se le metió el humo en los ojos— ... sh’pek? ¿Cómo se dice en alemán?
—Detective privado —traduje automáticamente y lamenté mi presteza casi en el mismo momento.
Las cejas de Poroshin se elevaron en su amplia frente.
—Vaya, vaya —dijo con una ligera sorpresa que se convirtió primero en interés y luego en un placer sádico—, habla ruso.
Me encogí de hombros.
—Un poco.
—Ah, pero no era una palabra corriente. No para alguien que solo habla un poco de ruso. Sh’pek es también la palabra rusa para grasa de cerdo en salazón. ¿También lo sabía?
—No —dije. Pero como prisionero de guerra soviético había comido bastante de esa grasa, untada encima de pan negro, como para no conocer, y demasiado bien, el término. ¿Lo habría adivinado?
—Nye shooti?, ¿en serio? —dijo con una sonrisa—. Apuesto a que sí. Igual que apuesto a que sabe que soy del MVD, ¿verdad? No llevo ni cinco minutos hablando con usted y ya puedo decir que tiene interés en ocultar el hecho de que habla un buen ruso. Pero ¿por qué?
—¿Por qué no me dice qué quiere, coronel?
—Vamos, vamos —dijo—. Como oficial de Inteligencia es natural que sienta curiosidad. Usted, precisamente, debería comprender esa clase de curiosidad, ¿no?
El humo le fluía de la nariz, fina como una aleta de tiburón, al fruncir los labios en un rictus de disculpa.
—A los alemanes no les conviene ser demasiado curiosos —dije—. Al menos en estos tiempos.
Se encogió de hombros, fue hasta mi escritorio y miró los dos relojes que había encima de él.
—Quizá —murmuró, pensativo.
Confiaba en que no tuviera intención de abrir el cajón donde ahora recordaba que había guardado la automática del iván. Tratando de llevarlo de nuevo a lo que fuera que lo hubiera traído a verme, pregunté:
—¿No es verdad que todos los detectives privados y las agencias de información están prohibidos en su zona?
—Vyerno, exacto, Herr Gunther. Y es así porque esas instituciones no sirven para nada en una democracia...
Poroshin chasqueó la lengua cuando yo empecé a interrumpirle.
—No, por favor, no lo diga, Herr Gunther. Iba a decir que no puede decirse que la Unión Soviética sea una democracia. Pero si lo dijera, el camarada presidente podría oírle y enviar a unos hombres horribles que le secuestrarían a usted y a su esposa. Por supuesto, los dos sabemos que los únicos que ahora se ganan la vida en esta ciudad son las prostitutas, los estraperlistas y los espías. Siempre habrá prostitutas, y los estraperlistas solo durarán hasta que se reforme la moneda alemana. Queda el espionaje. Esa es la nueva profesión que hay que tener, Herr Gunther. Tendría que olvidarse de ser detective privado cuando hay tantas nuevas oportunidades para las personas como usted.
—Eso suena casi como si me estuviera ofreciendo un empleo, coronel.
Sonrió irónicamente.
—Bien mirado, no es mala idea. Pero no he venido por eso. —Volvió la cabeza y miró el sillón—. ¿Puedo sentarme?
—No faltaría más. Me temo que no puedo ofrecerle nada más que café.
—Gracias, pero no. Encuentro que es demasiado excitante.
Me acomodé en el sofá y esperé a que empezara.
—Tenemos un amigo común, Emil Becker, que se ha metido en la boca del lobo, como dicen ustedes.
—¿Becker? —Pensé un momento y recordé una cara de la ofensiva rusa de 1941 y, antes de eso, de la Kripo—. No lo he visto desde hace mucho tiempo. No diría que es exactamente un amigo mío, pero ¿qué ha hecho? ¿Por qué lo han detenido?
Poroshin negó con la cabeza.
—Lo ha entendido mal. No tiene problemas con nosotros, sino con los estadounidenses. Para ser preciso, con su policía militar en Viena.
—Vaya, si ustedes no lo han cogido y los estadounidenses sí, es que, de verdad, ha cometido un delito.
Poroshin dejó pasar mi sarcasmo.
—Lo han acusado del asesinato de un oficial estadounidense, un capitán del ejército.
—Bueno, todos hemos sentido ganas de hacer algo así en algún momento. —Hice un gesto de negación ante la mirada interrogadora de Poroshin—. Bueno, no importa.
—Lo que importa es que Becker no lo mató —dijo con firmeza—. Es inocente. Sin embargo, los estadounidenses tienen pruebas sólidas y, sin ninguna duda, lo colgarán si alguien no hace algo para ayudarlo.
—No veo qué puedo hacer yo.
—Quiere contratarle, como detective privado, naturalmente. Para probar su inocencia. Y le pagará generosamente; tanto si pierde como si gana, una suma de cinco mil dólares.
Se me escapó un silbido.
—Eso es un montón de dinero.
—La mitad ahora, en oro. El resto se le pagará a su llegada a Viena.
—¿Y cuál es su interés en esto, coronel?
Tensó los músculos dentro del apretado cuello de su inmaculada guerrera.
—Como le he dicho, Becker es un amigo.
—¿Le importa explicarme por qué?
—Me salvó la vida, Herr Gunther. Tengo que hacer todo lo que pueda por ayudarlo. Pero, como comprenderá, me resultaría difícil hacerlo de un modo oficial.
—¿Cómo conoce tan bien los deseos de Becker? Me cuesta imaginar que le telefonea desde una prisión estadounidense.
—Tiene un abogado, por supuesto. Fue el abogado de Becker quien me pidió que tratara de encontrarlo a usted para pedirle que ayudara a su viejo camarada.
—Nunca fue mi camarada. Es cierto que en una ocasión trabajamos juntos. Pero no somos «viejos camaradas».
Poroshin se encogió de hombros.
—Como quiera.
—Cinco mil dólares... ¿De dónde puede sacar Becker cinco mil dólares?
—Es un hombre de recursos.
—Es una forma de decirlo. ¿Qué hace ahora?
—Dirige una empresa de importación y exportación aquí y en Viena.
—Un eufemismo muy elegante. Mercado negro, supongo.
Poroshin asintió, excusándose, y me ofreció otro cigarrillo de su pitillera de oro. Lo fumé con parsimonia, pensando qué pequeño porcentaje de todo esto sería trigo limpio.
—Bien, ¿qué me dice?
—No puedo hacerlo —dije finalmente—. Primero le daré la razón cortés.
Me puse en pie y fui hasta la ventana. En la calle había un BMW nuevo y reluciente con un banderín de la Unión Soviética en el capó. Apoyado en él había un soldado del Ejército Rojo, grande y con aspecto duro.
—Coronel Poroshin, no habrá escapado a su atención que cada vez es más difícil entrar y salir de esta ciudad. Después de todo, ustedes tienen Berlín rodeado por medio Ejército Rojo. Pero al margen de las restricciones corrientes para viajar que afectan a los alemanes, las cosas parecen haber empeorado bastante en estas últimas semanas, incluso para sus supuestos aliados. Y con tantos desplazados tratando de entrar en Austria ilegalmente, a los austríacos no les molesta en absoluto que no se fomenten los viajes. Bueno, esa es la razón cortés.
—Pero todo eso no es un problema —dijo Poroshin tranquilamente—. Por un viejo amigo como Emil, tiraré de unos cuantos hilos con mucho gusto. Vales de ferrocarril, pases rosa, billetes... todo eso puede arreglarse fácilmente. Puede confiar en mí para hacer todos los arreglos necesarios.
—Bueno, supongo que esa es la segunda razón por la que no voy a hacerlo. La menos cortés. No confio en usted, coronel. ¿Por qué tendría que hacerlo? Habla de tirar de unos cuantos hilos para ayudar a Emil. Pero le sería igual de fácil tirar de ellos en sentido contrario. Las cosas son bastante inestables a su lado de la valla. Conozco a alguien que volvió de la guerra y se encontró a unos cargos del partido comunista viviendo en su casa, personas para las que nada era más fácil que tirar de unos cuantos hilos a fin de asegurarse de que lo encerraran en un manicomio y así poder quedarse con la casa.
»Y hace solo un mes o dos, dejé a un par de amigos bebiendo en un bar de su sector en Berlín, para enterarme más tarde de que unos minutos después de haberme marchado unos soldados soviéticos habían rodeado el lugar y obligado a todos los que estaban allí a cumplir un par de semanas de trabajos forzados.
»Así que, coronel, se lo repito: no me fío de usted y no veo razón alguna por la que debiera fiarme. Por lo que sé, podrían arrestarme en cuanto pusiera los pies en su sector.
Poroshin soltó una carcajada.
—Pero ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que arrestarlo?
—Nunca he visto que necesitaran muchas razones. —Me encogí de hombros, irritado—. Quizá porque soy detective privado. Para el MVD eso es casi tanto como ser un espía estadounidense. Se dice que el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen, en el que su gente sustituyó a los nazis, ahora está lleno de alemanes acusados de espiar para los estadounidenses.
—Si me permite una pequeña arrogancia, Herr Gunther, ¿piensa en serio que yo, un palkovnik del MVD, consideraría la cuestión de engañarlo y detenerlo más importante que los asuntos de la Junta Aliada de Control?
—¿Es usted miembro de la Kommendatura? —dije sorprendido.
—Tengo el honor de ser oficial de Inteligencia del gobernador militar adjunto soviético. Puede preguntarlo en el cuartel general en la Elsholzstrasse si no me cree. —Hizo una pausa, esperando alguna reacción por mi parte—. Venga, ¿qué me contesta?
Cuando seguí sin decir nada, suspiró y meneó la cabeza.
—Nunca entenderé a los alemanes...
—Pues habla el alemán muy bien. No olvide que Marx era alemán.
—Sí, y también judío. Sus compatriotas dedicaron doce años a tratar de hacer que esas dos circunstancias fueran mutuamente excluyentes. Esa es una de las cosas que no comprendo. ¿Ha cambiado de opinión?
Negué con la cabeza.
—Muy bien.
El coronel no mostraba señales de que le irritara mi negativa. Miró el reloj y se puso en pie.
—Tengo que marcharme —dijo. Sacó un pequeño bloc y empezó a escribir algo en un papel—. Si cambia de opinión me encontrará en este número de Karlshorst. Es el 551644. Pregunte por la sección especial de Seguridad del general Kaverntsev. Y aquí tiene también el número de mi casa: 050019.
Poroshin sonrió y señaló la nota con la cabeza cuando la cogí.
—Si llegaran a arrestarle los estadounidenses, yo que usted no dejaría que vieran eso. Probablemente pensarían que era un espía.
Seguía riéndose de sus propias palabras mientras bajaba las escaleras.
5
Para los que habían creído en la Patria, no era la derrota lo que desmentía esa visión patriarcal de la sociedad, sino la reconstrucción. Y con el ejemplo de Berlín, arruinado por la vanidad de los hombres, se podía aprender la lección de que cuando se ha librado una guerra, cuando los soldados han muerto y los muros están destruidos, una ciudad está forjada por sus mujeres.
Anduve hacia un pasaje de granito gris que podría haber ocultado una mina muy explotada, desde donde surgía un corto convoy de camiones cargados de ladrillos bajo la supervisión de un grupo de desescombradoras. En el lateral de uno de sus camiones, alguien había escrito con tiza: «No hay tiempo para el amor». El recordatorio no era necesario, a juzgar por sus caras polvorientas y sus cuerpos de luchadoras. Pero tenían un ánimo tan grande como sus bíceps.
Sonriendo a pesar de sus gritos y silbidos de burla —«¿Dónde tenía yo las manos ahora que había que reconstruir la ciudad?»— y blandiendo mi bastón como si fuera una baja por enfermedad, seguí andando hasta llegar a la Pestalozzistrasse, donde Friedrich Korsch (un viejo amigo de los tiempos de la Kripo y ahora Kommissar de la policía de Berlín, dominada por los comunistas) me había dicho que podía encontrar a la mujer de Emil Becker.
El número 212 era un edificio bombardeado, de cinco plantas de pisos como pañuelos, con ventanas de papel. Al otro lado de la puerta principal, donde había un fuerte olor a pan quemado, se podía ver un letrero que advertía: «¡Escalera peligrosa! Utilizar bajo la responsabilidad del usuario». Por suerte para mí, los nombres y números de los pisos, escritos con tiza al lado de la puerta, me informaron de que Frau Becker vivía en la planta baja.
Bajé por un oscuro y húmedo pasillo hasta su puerta. Entre esta y el lavabo comunitario del rellano, una anciana iba recogiendo grandes fragmentos mohosos de la húmeda pared y metiéndolos en una caja de cartón.
—¿Es usted de la Cruz Roja? —preguntó.
Le dije que no, llamé a la puerta y esperé.
Sonrió.
—Todo va bien, ¿sabe? En realidad, aquí tenemos bastante de todo.
En su voz había un tono de resignada locura.
—No pasamos hambre —dijo la anciana—. El Señor provee. —Señaló los fragmentos mohosos de su caja—. Mire. Incluso crecen hongos frescos.
Y al decirlo, arrancó un trozo de la pared y se lo comió.
Cuando por fin se abrió la puerta, durante un momento no conseguí hablar debido al asco. Frau Becker, al ver a la anciana, me hizo a un lado y salió decidida al pasillo, donde, insultándola a voz en grito, la ahuyentó.
—Vieja bruja asquerosa —murmuró—. No para de meterse en el edificio para comerse ese moho. Está loca. Como una regadera.
—Sin duda por algo que ha comido —dije medio mareado.
Frau Becker fijó en mí sus penetrantes ojos tras las gafas.
—Bueno, ¿quién es usted y qué quiere? —preguntó con brusquedad.
—Me llamó Bernhard Gunther —empecé a decir.
—He oído hablar de usted —soltó—. Está en la Kripo.
—Lo estuve.
—Será mejor que entre.
Entró detrás de mí en la helada sala, cerró la puerta de golpe y corrió los cerrojos como si tuviera un miedo mortal de algo. Al ver mi desconcierto, explicó:
—Todo cuidado es poco en estos tiempos.
Miré las repugnantes paredes, la desgastada alfombra y los viejos muebles. No había mucho, pero estaba bien cuidado. Con tra la humedad no se podía hacer gran cosa.
—Charlottenburg no está tan mal —dije a guisa de atenuan te—, en comparación con otras zonas.
—Puede que no —dijo—, pero si hubiera venido después de anochecer, aunque hubiera estado llamando hasta el día del Jui cio Final, yo no le habría abierto. De noche, por aquí, hay todo tipo de ratas.
Diciendo esto, cogió una tabla grande de contrachapado del sofá y, por un momento, en la penumbra de la habitación, pensé que estaba haciendo un puzzle. Luego vi los numerosos paquetes de papel de fumar Olleschau, las bolsas de colillas, los montonci tos de tabaco recuperado y las apretadas filas de los nuevos ci garrillos.