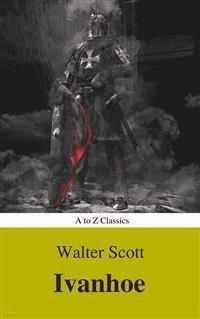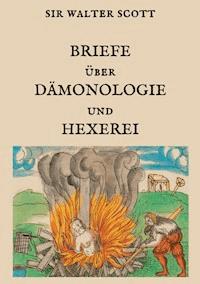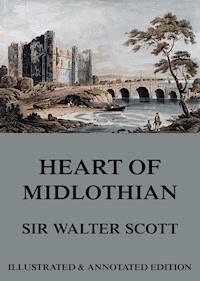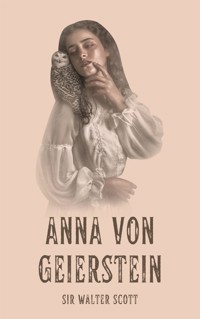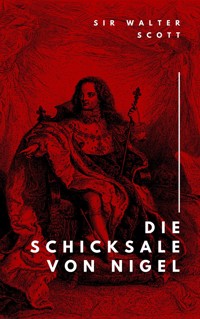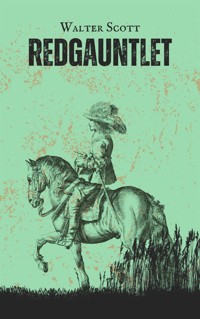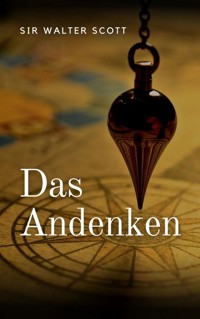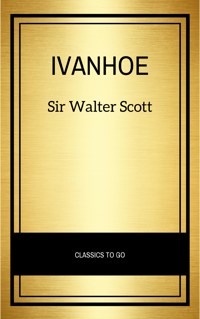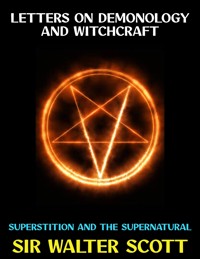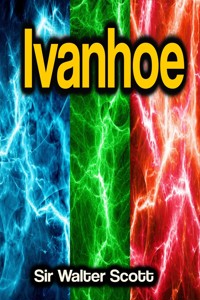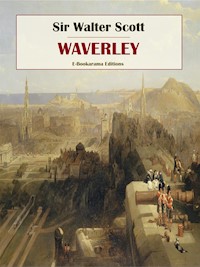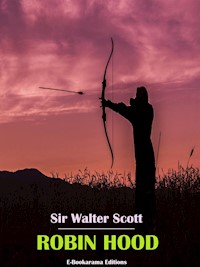
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Robin de Locksley o Robin Hood son sólo algunos de los nombres atribuidos históricamente al popular arquero de Sherwood, cuya historia hunde sus raíces en una serie de baladas y leyendas medievales inglesas que nos presentan inicialmente a un simple salteador de caminos para convertirlo con el tiempo en un proscrito justiciero y finalmente en un noble despojado injustamente de sus tierras.
En 1820, Walter Scott recupera al héroe medieval a través de esta novela y también como secundario de lujo en su novela "Ivanhoe". Desde entonces han proliferado las versiones modernas de las andanzas de Robin de los bosques.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sir Walter Scott
Robin Hood
Tabla de contenidos
ROBIN HOOD
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
ROBIN HOOD
Sir Walter Scott
I
Era el año de gracia de 1162, bajo el reinado de Enrique II; dos viajeros, con las vestimentas sucias por una larga caminata y el aspecto extenuado por la fatiga, atravesaban una noche los estrechos senderos del bosque de Sherwood, en el condado de Nottingham.
El aire era frío; los árboles, donde empezaban ya a despuntar los débiles verdores de marzo, se estremecían con el soplo del último cierzo invernal, y una sombría niebla se extendía sobre la comarca a medida que se apagaban sobre las purpúreas nubes del horizonte los rayos del sol poniente. Pronto el cielo se volvió oscuro, y unas ráfagas de viento sobre el bosque presagiaron una noche tormentosa.
—Ritson —dijo el viajero de más edad, envolviéndose en su capa—, el viento está redoblando su violencia; ¿no teméis que la tormenta nos sorprenda antes de llegar? ¿Estamos en el buen camino?
Ritson respondió:
—Vamos derechos a nuestro destino, milord, y, si mi memoria no falla, antes de una hora llamaremos a la puerta del guardabosque.
Los dos desconocidos anduvieron en silencio durante tres cuartos de hora, y el viajero a quien su compañero otorgaba el tratamiento de milord gritó impaciente:
—¿Llegaremos pronto?
—Dentro de diez minutos, milord.
—Bien; pero ese guardabosque, ese hombre a quien llamas Head, ¿es digno de mi confianza?
—Perfectamente digno, milord; mi cuñado Head es un hombre rudo, franco y honrado; escuchará con respeto la admirable historia inventada por Su Señoría, y la creerá; no sabe lo que es una mentira, ni siquiera conoce la desconfianza. Fijaos, milord —gritó alegremente Ritson, interrumpiendo sus elogios sobre el guardabosque—, mirad allí: aquella luz que colorea los árboles con su reflejo, pues bien, proviene de la casa de Gilbert Head. ¡Cuántas veces en mi juventud la he saludado lleno de felicidad!
—¿Está dormido el niño? —preguntó de repente el hidalgo.
—Sí, milord —respondió Ritson—, duerme profundamente y a fe mía que no comprendo por qué Su Señoría se preocupa tanto por conservar la vida de una pequeña criatura que tanto daña a sus intereses. Si queréis desembarazaros para siempre de este niño, ¿por qué no le hundís dos pulgadas de acero en el corazón? Estoy a vuestras órdenes, hablad. Prometedme como recompensa escribir mi nombre en vuestro testamento, y este pequeño dormilón no volverá a despertarse.
—¡Cállate! —repuso bruscamente el hidalgo—. No deseo la muerte de esta inocente criatura. Puedo temer ser descubierto en el futuro, pero prefiero la angustia del temor a los remordimientos de un crimen. Además, tengo motivos para esperar e incluso creer que el misterio que envuelve el nacimiento de este niño no será desvelado jamás. Si no ocurriera así, sólo podría ser obra tuya, Ritson, y te juro que emplearé todos los instantes de mi vida en vigilar rigurosamente tus actos y tus gestos. Educado como un campesino, este niño no sufrirá la mediocridad de su condición; aquí se creará una felicidad de acuerdo con sus gustos y costumbres, y jamás lamentará el nombre y la fortuna que hoy pierde sin conocerlos.
—¡Hágase vuestra voluntad, milord! —replicó fríamente Ritson—; pero, de verdad, la vida de un niño tan pequeño no vale las fatigas de un viaje desde Huntingdonshire a Nottinghamshire.
Por fin los viajeros echaron pie a tierra ante una bonita cabaña escondida como un nido de pájaros en un macizo del bosque.
—¡Eh! Head —gritó Ritson con voz alegre y sonora—. ¡Eh! Abre deprisa; está lloviendo mucho, y desde aquí veo el fuego de tu chimenea. Abre, buen hombre, es un pariente quien te pide hospitalidad.
Los perros rugieron en el interior de la casa, y el prudente guarda respondió en primer lugar:
—¿Quién llama?
—Un amigo.
—¿Qué amigo?
—Roland Ritson, tu hermano. Abre, buen Gilbert.
—¿Roland Ritson, de Mansfield?
—Sí, sí, el mismo, el hermano de Margarita. Vamos, ¿vas a abrir? —añadió Ritson impaciente—. Charlaremos mientras comemos algo.
La puerta se abrió al fin y los viajeros entraron.
Gilbert Head dio cordialmente la mano a su cuñado y saludando cortésmente al hidalgo le dijo:
—Micer caballero, sed bienvenido, y no me acuséis de haber infringido las leyes de la hospitalidad por haber mantenido cerrada la puerta entre vos y mi hogar. El aislamiento de esta casa y el vagabundeo de los «outlaws» (bandidos) por el bosque exigen prudencia; no basta ser valiente y fuerte para escapar del peligro. Aceptad mis excusas, noble forastero, y tomad mi casa por la vuestra. Sentaos al fuego para que se sequen vuestros vestidos; ahora ya se ocuparán de vuestras monturas. ¡Eh! ¡Lincoln! —gritó Gilbert entreabriendo la puerta de una habitación contigua—, lleva los caballos de estos caballeros al cobertizo, porque nuestra cuadra es demasiado pequeña.
En seguida apareció un robusto campesino vestido de guardabosque, atravesó la sala, y salió sin echar siquiera una mirada de curiosidad a los recién llegados; luego, una linda mujer, de apenas treinta años, vino a ofrecer sus dos manos y su frente a los besos de Ritson.
—¡Querida Margarita! ¡Querida hermana! —gritaba éste acariciándola mientras la contemplaba con una cándida mezcla de admiración y sorpresa—. No has cambiado, tu frente es tan pura, tus ojos tan brillantes, tan rosadas tus mejillas y tus labios como en los tiempos en que nuestro buen Gilbert te cortejaba.
—Es que soy feliz —respondió Margarita dirigiendo una tierna mirada a su marido.
—Puedes decir: somos felices, Maggie —añadió el honrado guardabosque—. Gracias a tu alegre carácter no ha habido todavía ni enfados ni querellas en nuestra casa. Pero ya hemos hablado bastante de ello; ocupémonos de nuestros huéspedes… ¡Bueno!, querido cuñado, quítate la capa; y vos, micer caballero, deshaceos de esa lluvia que impregna vuestros vestidos, como el rocío de la mañana sobre las hojas. Cenaremos enseguida. Maggie, deprisa, pon uno o dos haces de leña en la chimenea, coloca sobre la mesa los mejores platos y en las camas las más blancas sábanas que tengas; deprisa.
Mientras que la diligente joven obedecía a su marido, Ritson se desprendió de su capa y descubrió a un precioso niño envuelto en un manto de cachemira azul. La cara redonda, fresca y encarnada de aquel niño de apenas quince meses, anunciaba una salud perfecta y una robusta constitución.
Una vez que hubo arreglado cuidadosamente los pliegues del tocado de aquel bebé, Ritson colocó su pequeña y linda cabeza bajo un rayo de luz que hizo resurgir toda su belleza, y llamó dulcemente a su hermana.
Margarita acudió.
—Maggie —le dijo—, tengo un regalo para ti, para que no puedas acusarme de haber venido a verte con las manos vacías después de ocho años de ausencia…, toma, mira lo que te traigo.
—¡Santa María! —gritó la joven juntando sus manos—. ¡Santa María, un niño! Roland, ¿es tuyo este angelito tan maravilloso? ¡Gilbert, Gilbert, ven a ver que niño más encantador!
—¡Un niño! ¡Un niño en brazos de Ritson! —Y lejos de entusiasmarse como su mujer, Gilbert lanzó una severa mirada a su pariente—, ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué historia es esa del bebé? Vamos, habla, sé sincero, quiero saberlo todo.
—Este niño no me pertenece, buen Gilbert; es huérfano, y este caballero es su protector sólo por voluntad propia.
Margarita se apoderó vivamente del pequeño, que aún dormía, le llevó a su habitación, le depositó en su cama, le cubrió las manos y el cuello de besos, le envolvió cálidamente en su bello mantelete de fiesta, y volvió a reunirse con sus huéspedes.
La cena transcurrió alegremente y, al final de la comida el caballero dijo al guarda:
—El interés que vuestra encantadora mujer demuestra para con este niño me ha decidido a haceros una proposición relativa a su bienestar futuro. Pero primero permitidme informaros de ciertas peculiaridades referentes a la familia, nacimiento y situación actual de este pobre huérfano de quien soy el único protector. Su padre, antiguo compañero de armas en mi juventud, pasada en los campos de batallas, fue mi mejor y más íntimo amigo. Al comienzo del reinado de nuestro glorioso soberano Enrique II, vivimos juntos en Francia, ya en Normandía, en Aquitania, o en Poitou y, después de una separación de algunos años, volvimos a encontrarnos en el país de Gales. Antes de abandonar Francia, mi amigo se había enamorado perdidamente de una joven, se había casado con ella y la había traído a Inglaterra, junto a su familia. Por desgracia, aquella familia, orgullosa y altiva rama de una casa principesca y llena de prejuicios idiotas, se negó a admitir en su seno a la joven, que era pobre y no tenía más nobleza que la de sus sentimientos. Aquella injuria la hirió de tal manera que, ocho días después, murió después de haber traído al mundo al niño que queremos confiar a vuestros buenos cuidados; ya no tiene padre, porque mi pobre amigo cayó herido de muerte en un combate en Normandía, hace de ello diez meses. Si Dios concede vida y salud a este niño, será el compañero de mis días de vejez; le contaré la triste y gloriosa historia del autor de sus días, y le enseñaré a andar con paso firme por los mismos senderos que anduvimos su valiente padre y yo, entretanto vos criaréis al niño como si fuera vuestro, y os juro que no lo haréis gratuitamente. Responded, maestro Gilbert: ¿aceptáis mi proposición?
El caballero esperó ansiosamente la respuesta del guardabosque quien, antes de comprometerse, interrogaba a su mujer con la mirada; pero la bonita Margaret volvía la cabeza y la inclinaba hacia la puerta de la habitación de al lado, sonriendo y tratando de escuchar el imperceptible murmullo de la respiración del niño.
Ritson, que analizaba furtivamente con el rabillo del ojo la expresión de la fisonomía de los dos esposos, comprendió que su hermana estaba dispuesta a hacerse cargo del niño a pesar de las vacilaciones de Gilbert, y dijo con voz muy persuasiva:
—La risa de ese ángel será la alegría de tu hogar, mi dulce Maggie, y te juro por san Pedro que oirás otro sonido no menos alegre; el sonido de las guineas que Su Señoría pondrá cada año en tu mano.
—¿Vaciláis, maestro Gilbert? —dijo el caballero frunciendo el ceño—. ¿Os disgusta mi proposición?
—Perdón, mi señor, vuestra proposición me resulta muy agradable y nos haremos cargo del niño si mi querida Maggie no tiene ningún inconveniente. Vamos, mujer, di lo que piensas; tu voluntad será la mía.
—Bien, yo seré su madre. —Luego, dirigiéndose al caballero, añadió—: Y si algún día quisierais recobrar a vuestro hijo adoptivo, os lo devolveremos con el corazón oprimido, pero nos consolaremos de su pérdida pensando que en adelante será más feliz junto a vos que bajo el humilde techo de un pobre guardabosque.
—Las palabras de mi mujer constituyen un compromiso —repuso Gilbert—, y, por mi parte, juro velar por este niño y servirle de padre. Os doy mi palabra, micer caballero.
Y tomando de su cinto uno de sus guanteletes, lo echó sobre la mesa.
—Una palabra por otra y un guante por otro —replicó el hidalgo, echando también un guantelete sobre la mesa—. Ahora hemos de ponernos de acuerdo sobre el precio de la pensión del bebé. Tened, buen hombre, tomad esto; todos los años recibiréis otro tanto.
Y sacando de su jubón una bolsita de cuero, llena de monedas de oro, intentó ponerla en manos del guardabosque.
Pero éste rehusó.
—Guardad vuestro oro, mi señor; las caricias y el pan de Margarita no se venden.
Durante un rato la pequeña bolsa de cuero fue de las manos de Gilbert a las del caballero. Al fin, y a propuesta de Margarita, convinieron que el dinero recibido cada año en pago de la pensión del niño fuera guardado en lugar seguro, para ser entregado al huérfano al alcanzar su mayoría de edad.
Una vez arreglado aquel asunto a gusto de todos, se separaron para ir a dormir. Al día siguiente, Gilbert se levantó al amanecer y miró con envidia los caballos de sus huéspedes; Lincoln se ocupaba ya de su limpieza.
Entonces se dio cuenta de que los viajeros habían cogido sus pobres caballos, dos feas jacas, y se habían marchado dejándole sus excelentes monturas. No obstante le contrarió el que Ritson no se hubiera despedido. Su mujer defendió a su hermano:
—¿Acaso no sabes que Ritson evita venir a esta región desde la muerte de tu pobre hermana, Anita, su prometida? El aire de felicidad de nuestra casa habrá despertado sus penas.
—Tienes razón, mujer —respondió Gilbert con un gran suspiro—. ¡Pobre Anita!
—Lo peor del asunto —respondió Margarita— es que no sabemos ni el nombre ni la dirección del protector del niño. ¿Cómo le avisaremos si cae enfermo? ¿Y cómo llamaremos al niño?
—Escoge el nombre, Margarita.
—Escógelo tú mismo, Gilbert; es un muchacho, y a ti te corresponde.
—Pues bien; si tú quieres, le daremos el nombre del hermano que tanto amé; no puedo pensar en Anita sin acordarme del infortunado Robín.
—Sea, ya está bautizado, ¡nuestro gentil Robín! —exclamó Margarita cubriendo de besos la cara del niño que le sonreía ya como si la dulce Margarita hubiera sido su madre.
Así pues, el huérfano recibió el nombre de Robín Head. Más tarde, y sin causa conocida, la palabra Head se cambió por Hood, y el pequeño forastero se hizo muy célebre en todo el condado de Nottingham bajo el nombre de Robín Hood.
II
Han transcurrido quince años desde aquel acontecimiento; la calma y la felicidad no han dejado de reinar bajo el techo del guardabosque, y el huérfano cree todavía ser el amado hijo de Margarita y de Gilbert Head.
Una bella mañana de junio, un hombre de avanzada edad, vestido como un campesino acomodado y montado en un vigoroso pony, recorría el camino que conduce por el bosque de Sherwood, al bonito pueblo de Mansfeldwoohaus.
El cielo estaba limpio.
La cara de nuestro viajero se alegraba bajo la influencia de tan bello día; su pecho se dilataba, respiraba a pleno pulmón, y con voz fuerte y sonora lanzaba al aire el estribillo de un viejo himno sajón, un himno a la muerte de los tiranos.
De pronto una flecha pasó silbando junto a su oreja y fue a incrustarse en la rama de un roble al borde del camino.
El campesino, más sorprendido que asustado, se echó abajo de su caballo, se escondió tras un árbol, blandió su arco y se dispuso a defenderse.
Pero por más que oteó el sendero en toda su longitud, por más que escrutó con la mirada los montículos de alrededor y aplicó el oído a los menores ruidos del bosque, nada vio, ni oyó nada, y no supo qué pensar de aquel ataque imprevisto.
—Veamos —dijo—, puesto que la paciencia no conduce a nada, probemos con la astucia.
Y calculando según la dirección de la trayectoria de la flecha el lugar donde podía estar apostado su enemigo, disparó un dardo hacia aquel lado con la esperanza de asustar al malhechor o de provocarlo para que se moviera. La flecha hendió el espacio, fue a clavarse en la corteza de un árbol, y nadie respondió a aquella provocación. ¿Lo conseguiría quizá un segundo dardo? Aquel segundo dardo partió, pero fue detenido en pleno vuelo. Una flecha lanzada por un arco invisible fue a interceptar su camino, casi en ángulo recto, por encima del sendero, y lo hizo caer al suelo haciendo piruetas. El golpe había sido tan rápido, tan inesperado, anunciaba tanta destreza y tan gran habilidad de mano y de ojo, que el campesino, maravillado y olvidando tanto peligro, saltó de su escondite.
—¡Qué tiro! ¡Qué tiro tan maravilloso! —gritó mientras brincaba por el lindero de la espesura tratando de descubrir al misterioso arquero.
Una risa alegre respondió a aquellas exclamaciones, y no lejos de allí una voz argentina y suave como la de una mujer cantó:
«Hay gamos en el bosque,
hay flores en la linde de los grandes bosques…».
—¡Oh! Es Robín, el desvergonzado Robín Hood quien canta. Ven aquí, hijo mío. ¿De modo que te atreves a disparar contra tu padre? ¡Por san Dunstand, creí que los «outlaws» querían mi piel! ¡Oh! ¡Eres un mal muchacho! ¡Tomar por blanco mi cabeza gris! ¡Ah! ¡Vaya —añadió el buen anciano—, vaya, qué travieso!
Un joven que parecía tener veinte años, aunque en realidad no tuviera más que dieciséis, se detuvo ante el viejo campesino, en quien sin duda ya habrán reconocido al buen Gilbert Head del primer capítulo de nuestra historia.
Aquel joven sonreía teniendo respetuosamente en la mano su sombrero verde, adornado con una pluma de garza. Una masa de cabellos negros ligeramente ondulados coronaban una frente ancha más blanca que el marfil. Los párpados, replegados sobre sí mismos, dejaban brotar los fulgores de dos pupilas de un azul oscuro, cuya luz se velaba bajo la franja de las largas pestañas que proyectaban su sombra hasta sus mejillas rosadas.
El aire seco había tostado aquella noble fisonomía pero la satinada blancura de la piel reaparecía en el nacimiento del cuello y por debajo de los puños.
Un sombrero con una pluma de garza por penacho, un jubón de paño verde de Lincoln atado a la cintura, botas altas de piel de gamo, un par de «unhege sceo» (borceguíes sajones) amarrados con fuertes correas por encima de los tobillos, un tahalí claveteado de brillante acero soportando un carcaj lleno de flechas, el pequeño cuerno y el cuchillo de caza en la cintura, y el arco en la mano, constituían el atuendo y equipo de Robín Hood, y su conjunto lleno de originalidad estaba lejos de ocultar la belleza adolescente.
—Perdonadme, padre. No tenía intención alguna de heriros.
—¡Pardiez! Te creo, hijo, pero podía haber ocurrido; un cambio en la velocidad de mi caballo, un paso a izquierda o derecha de la línea que seguía, un movimiento de mi cabeza, un temblor de tu mano, un error de tu puntería, cualquier cosa, en fin, y tu juego hubiera sido mortal.
—Pero mi mano no ha temblado, mi puntería es siempre segura. Así que no me hagáis reproches, padre, y perdonadme mi travesura.
—Te la perdono de todo corazón.
Luego añadió con un ingenuo sentimiento de orgullo, que sin duda había reprimido hasta el momento a fin de reprender al imprudente arquero:
—¡Y pensar que es alumno mío! Sí, he sido yo, Gilbert Head, quien primero le enseñó a manejar un arco y a disparar una flecha. El alumno es digno del maestro y, si continúa, no habrá tirador más diestro en todo el condado, ni siquiera en toda Inglaterra.
—Que mi brazo derecho pierda su fuerza, que ni una sola de mis flechas alcance su blanco si jamás olvido vuestro amor, padre.
—Hijo, ya sabes que no soy tu padre más que de corazón.
—¡Oh! No me habléis de los derechos que sobre mí os faltan, porque si la naturaleza os los ha negado, los habéis adquirido con una entrega y abnegación de quince años.
—Al contrario, vamos a hablar de ello —dijo Gilbert, reemprendiendo su camino a pie y llevando de la brida al pony al que un vigoroso silbido había llamado al orden—, un secreto presentimiento me avisa que nos amenazan próximas desgracias.
—¡Qué idea tan loca, padre!
—Ya eres grande, eres fuerte, y estás lleno de energía, gracias a Dios; pero el porvenir que se abre ante ti no es el que adivinabas cuando siendo pequeño y débil niño, ora malhumorado, ora alegre, crecías sobre las rodillas de Margarita.
—¡Qué importa eso! Sólo deseo una cosa, y es que el porvenir sea como el pasado y el presente.
—Envejeceríamos sin ninguna pena si se desvelara el misterio de tu nacimiento.
—¿Nunca habéis vuelto a ver al valiente soldado que me confió a vos?
—No he vuelto a verlo jamás, y sólo una vez recibí noticias suyas.
—Quizá ha muerto en la guerra.
—Quizá. Un año después de tu llegada, recibí por medio de un desconocido mensajero un saco de dinero y un pergamino sellado con lacre, pero cuyo sello no tenía armas. Entregué el pergamino a mi confesor, y éste lo abrió revelándome el contenido siguiente, palabra por palabra: «Gilbert Head: Hace doce meses puse un niño bajo tu protección, y contraje contigo el compromiso de pagarte una renta anual por tus esfuerzos; aquí te la envío; me marcho de Inglaterra e ignoro cuándo regresaré. En consecuencia, he tomado las disposiciones necesarias para que todos los años cobres la suma debida. Por tanto, sólo tendrás que presentarte el día del vencimiento en la oficina del “sheriff” de Huntingdon, y allí te pagarán. Educa al muchacho como si fuera tu propio hijo; a mi regreso vendré a reclamártelo». Ni firma, ni fecha. ¿De dónde venía aquel mensaje? Lo ignoro. Pero si hemos de morir antes de que aparezca el desconocido caballero, una gran tristeza envenenará nuestra última hora.
—¿Cuál es esa gran pena, padre?
—La de saberte solo y abandonado a ti mismo, y entregado a tus pasiones cuando seas un hombre.
—Mi madre y vos tenéis aún largos días de vida por delante.
—¡Sabe Dios!
—Dios lo permitirá.
—¡Hágase su voluntad! En cualquier caso, si una muerte próxima nos separa, has de saber, hijo mío, que tú eres nuestro único heredero; la cabaña donde has crecido es tuya, el terreno que la rodea es de tu propiedad y, con el dinero de tu pensión acumulado desde hace quince años, no tendrás que temer a la miseria y podrás ser feliz si eres prudente. La desgracia te ha acompañado desde tu nacimiento y tus padres adoptivos se han esforzado en reparar esta desgracia. Pensarás a menudo en ellos, que no ambicionan otra recompensa.
El adolescente se enternecía; las lágrimas comenzaban a brotar de entre sus párpados.
—En camino, «Gip», mi buen pony —añadió el anciano subiéndose a la silla—, tengo que apresurarme en ir a Mansfeldwoohaus y volver, de lo contrario Maggie pondrá una cara tan larga como la más larga de mis flechas. Entre tanto, querido hijo, ejercita tu destreza y no tardarás en igualar a Gilbert Head en sus mejores días… Hasta la vista.
Robín se divirtió durante unos instantes desgarrando con sus flechas las hojas que escogía con la vista en la cima de los árboles más altos; luego, cansado de este juego, se echó sobre la hierba a la sombra de un claro.
Un prolongado roce en el follaje y los crujidos precipitados de la maleza vinieron a turbar los pensamientos de nuestro joven arquero; levantó la cabeza y vio a un gamo asustado que atravesaba la espesura, se lanzaba a través del claro y volvía a desaparecer en las profundidades del bosque.
El instantáneo proyecto de Robín fue tomar su arco y perseguir al animal; pero, por instinto de cazador o por casualidad examinó el lugar por donde éste había salido, y vio a cierta distancia a un hombre acurrucado tras un montículo, que dominaba el camino; desde su escondite el hombre podía ver sin ser visto todo cuanto pasaba por el sendero, y esperaba ojo avizor, con la flecha preparada.
De pronto el bandido o cazador disparó una flecha en dirección al camino y se levantó a medias como para saltar sobre su blanco; pero se detuvo, profirió un enérgico juramento, y volvió a ponerse al acecho con una flecha en su arco.
Aquella nueva flecha fue seguida, como la primera, de una odiosa blasfemia.
«¿A quién dispara? —se preguntó Robín—. ¿Estará tratando de dar a un amigo un susto como el que yo di esta mañana al viejo Gilbert? El juego no es de los más fáciles. Pero no veo nada en el sitio a donde apunta; sin embargo, él sí debe ver algo, porque está preparando la tercera flecha».
Robín iba a abandonar su escondite para tratar de ver al desconocido y mal tirador cuando, apartando sin querer algunas ramas de un haya, vio, detenidos en el extremo del sendero y en el lugar donde el camino de Mansfeldwoohaus forma un codo, a un caballero y una joven dama que parecían muy inquietos, y dudaban si debían volver grupas o afrontar el peligro. Los caballos resoplaban y el caballero paseaba su mirada por todos lados a fin de descubrir al enemigo y hacerle frente, al mismo tiempo que se esforzaba en calmar el terror de su acompañante.
De pronto la joven dio un grito de angustia y cayó casi desvanecida: una flecha acababa de incrustarse en el pomo de su silla.
Sin duda alguna, el hombre que estaba escondido era un vil asesino.
Presa de una generosa indignación, Robín escogió en su carcaj una de sus más agudas flechas, blandió su arco y apuntó. La mano izquierda del asesino quedó clavada en la madera del arco que amenazaba de nuevo al caballero y su compañera.
Rugiendo de cólera y de dolor, el bandido volvió la cabeza y trató de descubrir de dónde procedía aquel ataque imprevisto. Pero la esbelta talla de nuestro joven arquero le mantenía escondido tras el tronco de un haya, y el color de su jubón se confundía con el del follaje.
Robín podría haber matado al bandido, pero se contentó con asustarle después de haberle castigado y le disparó una nueva flecha que se llevó su sombrero a veinte pasos.
Lleno de vértigo y espanto, el herido se levantó y, mientras se aguantaba con la mano sana la mano ensangrentada, aulló, pataleó, y giró durante un rato sobre sí mismo, paseó su hosca mirada por todo el soto a su alrededor, y huyó gritando:
—¡Es el demonio! ¡El demonio! ¡El demonio!
Robín saludó la marcha del bandido con una risa alegre, y sacrificó una última flecha que, después de haberlo espoleado mientras corría, habría de impedirle sentarse durante largo tiempo.
Pasado el peligro, Robín salió de su escondrijo y se apoyó despreocupadamente en el tronco de un roble al borde del sendero; se preparaba para dar la bienvenida a los viajeros, pero en cuanto éstos, acercándose al trote, le vieron, la joven dama lanzó un grito y el caballero se fue hacia él con la espada en la mano.
—¡Al fin te veo, miserable! ¡Al fin! —exclamó el caballero dando muestras de la cólera más violenta.
—No soy un asesino, por el contrario, soy yo quien os salvó la vida.
—¿Dónde está entonces el asesino? Habla o te abro la cabeza.
—Escuchadme y lo sabréis —respondió fríamente Robín—. Respecto a lo de abrirme la cabeza, ni soñéis en ello, y permitidme haceros notar, señor, que esta flecha, cuya punta se dirige hacia vos, atravesará vuestro corazón antes de que vuestra espada roce mi piel. Teneos por advertido y escuchadme con tranquilidad: diré la verdad.
—Escucho —contestó el caballero fascinado por la sangre fría de Robín.
—Vamos, señor —replicó Robín—, miradme y estaréis de acuerdo en que no tengo el aspecto de un bandido.
—Sí, sí, hijo mío, lo confieso, no tienes aspecto de bandido —dijo al fin el forastero tras haber considerado con detenimiento a Robín. La frente radiante, la fisonomía llena de franqueza, los ojos en los que chispeaba el fuego del valor, los labios que se entreabrían en una sonrisa de legítimo orgullo, todo en este noble adolescente inspiraba, ordenaba confianza.
—Dime quién eres, y condúcenos, te ruego, a un lugar en el que nuestras cabalgaduras puedan comer y descansar —añadió el caballero.
—Con placer; seguidme.
—Pero acepta antes mi dinero, mientras que te llega la recompensa de Dios.
—Guardad vuestro oro, señor caballero; el oro me es inútil, no tengo necesidad de oro. Me llamo Robín Hood y vivo con mi padre y mi madre a dos millas de aquí, en la linde del bosque; venid, encontraréis en nuestra casita una cordial hospitalidad.
La joven, que hasta el momento se había mantenido apartada, se acercó a su caballero, y Robín vio resplandeciente el destello de dos grandes ojos negros bajo el capuchón de seda que preservaba su cabeza del frescor de la mañana; también apreció su divina belleza, y la devoró con la mirada mientras se inclinaba cortésmente ante ella.
—¿Debemos creer en la palabra de este joven? —preguntó la dama a su caballero.
Robín irguió la cabeza orgullosamente, y, sin dar al jinete tiempo para responder, exclamó:
—Dejaría de existir buena fe sobre la tierra.
Los dos forasteros sonrieron; ya no dudaban.