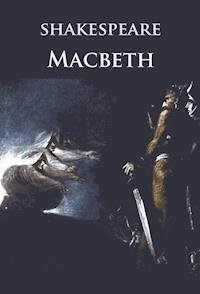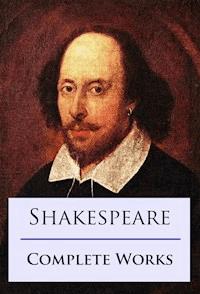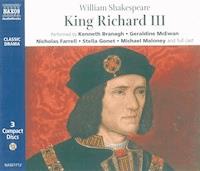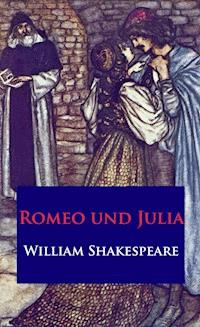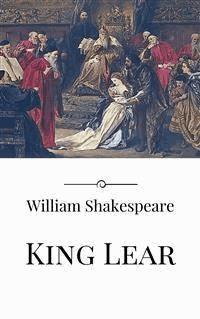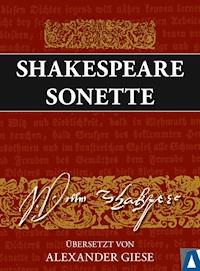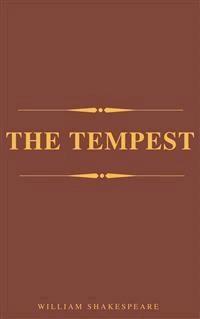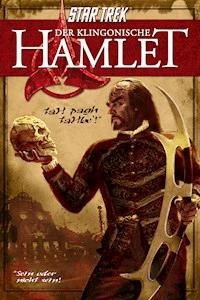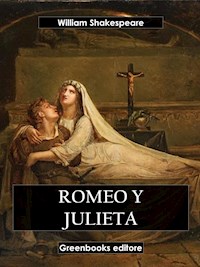
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Romeo (Montague), que está enamorado de Rosaline, va a una fiesta en un esfuerzo por olvidarla o aliviar su corazón roto. En esta fiesta conoció a Julieta e inmediatamente se enamoró de ella. Más tarde descubre que ella es una Capuleto, la familia rival de los Montagues.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
William Shakespeare
ROMEO Y JULIETA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-139-7
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
ROMEO Y JULIETA
ROMEO Y JULIETA
Introducción
La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad; sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha con la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho que pierde improviso el cielo de su ventura; he aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las aéreas regiones de lo espiritual.
No tan angélica como Desdémona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques, la Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma. Haciéndola, o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción, el eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas, y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal.
Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición.
Lo hemos dicho antes, y no nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos. Así como éstos predominan, como se elevan y descienden, como se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles, así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a ésta todo ficcioso compuesto, toda floridez y elevación.
Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte el de los protagonistas, figuran en la pieza que traducimos a continuación.
Fray Lorenzo, Mercucio, la Nodriza, Capuleto, cada uno en particular, es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan.
El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina mudanza de afecto han querido muchos fundar una crítica severa, sin ver, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es sólo el seudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquél; Romeo, meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando el idioma del Petrarca, puro amador de sus antítesis, de sus tiernas alegorías, de sus graciosas al par que vehementes comparaciones. Romeo, buscado y hallado por Shakespeare en las leyendas italianas, mantenido italiano con asombrosa maestría, todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del Sur, aparece desde el principio hasta el fin de la pieza tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia le buscaran para hacer de él la vida, el alma, la encarnación del amor.
Su graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto, elevan a superiores regiones la más desprevenida imaginación, preparándola sin esfuerzo a las escenas que subsiguen. «¡Oh cara acreencia! mi vida es propiedad de mi enemiga», dice Romeo al saber el nombre de su amada; exclamación únicamente comparable con la breve, expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta: «Si está casado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho nupcial».
Amantes que en el primer albor de su misterioso y singular afecto se expresan ya de este modo, deben necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena segunda del segundo acto; deben remontarse a las esferas celestes y hablar el puro, cadencioso idioma de los arcángeles; deben entregarse a esos raptos, a esas expansiones inocentes que brotan de las almas vírgenes, que, rodeadas de extremas castidades, divisan el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a su Julieta; nada le importa que le sorprendan, nada puede temer de sus enemigos los Capuletos, nada de su encono, si la mirada de su bien se dulcifica; mas tiene que partir y apartarse de su edén querido, como el amor del amor se aleja, como el niño que vuelve a la escuela, con semblante contrito. Su alma, empero, le llama por su nombre, y cautivo de trenzadas ligaduras, dócil azor, vuelve a renovar la sabrosa y amante plática, deseando al terminarla ser el sueño y la paz, para, paz y sueño, aposentarse en el corazón y los ojos de Julieta.
¡Qué imágenes, qué ideas éstas tan encantadoras y bellas, tan propias de la situación, tan en armonía con los puros sentimientos de los dos amantes! Todo nuevo, todo original del poeta, está sin embargo escrito en la conciencia del individuo, y el que lo siente, el que lo oye, juzgándolo natural y propio, se pregunta si no lo ha escuchado o sentido otra vez, si es posible que se diga o se sienta de otro modo.
Y sin embargo, pálida aparece seguramente esta graciosa escena, comparada con la más dulce, más tierna, más encantadora de la despedida de Romeo y Julieta.
Los primeros resplandores del día orlan en Oriente las nubes crepusculares, las antorchas de la noche se han extinguido y el riente día trepa a la cima de las brumosas montañas: los dos esposos, cobradas ya las primicias de su misteriosa unión, tristes en medio de su fugaz ventura, platican tiernamente, prolongando en lo posible el acuerdo de su amoroso deseo. La luz que se distingue no es para Julieta la luz de la aurora, es sólo la luz de algún meteoro que el sol ha exhalado para servir de conductor a su dulce bien; la voz
que ha penetrado en los oídos de éste es la del ruiseñor, cantante de la noche, no la de la alondra anunciadora del día. Romeo comprende lo contrario, ve la inmediata necesidad de partir, mas prefiere ser sorprendido por complacer a su adorada, y conviene al fin en que el gris resplandor de la mañana es sólo el pálido reflejo de la frente de Cintia. Dulce, encantadora con descendencia, que seduce más por la sencillez, por la propiedad de su expresión que por otra cosa; idea no nueva ni extraordinaria seguramente, sí extraordinaria y nueva por su forma, por el conjunto en que se envuelve, por la atmósfera de que brota.
Esta atmósfera y este conjunto, combinación de gozo y de melancolía, de inefable dicha y de pesar profundo, efecto de una satisfecha esperanza y de una esperanza desvanecida, engendra, si no los primeros, los más reales, los más consistentes y tristes presentimientos en el alma de los dos amantes. Ya no es una simple, infundada, particular frase, cual la emitida por el taciturno Montagüe al entrar en la mansión de Capuleto, es sí una doble, idéntica sensación de funesto porvenir, en que la vista y la imaginación se aúnan para dejar más honda huella y hacer más esperado, más indefectible el romántico, solemne, moral y grandioso desenlace de la tragedia. «Ahora, que abajo estás -dice Julieta al mandar su postrer adiós a Romeo-, me parece que te veo como un muerto en el fondo de una tumba, o mis ojos se engañan, o pálido apareces». «Pues de igual suerte te ven los míos -contesta el infeliz desterrado-; el dolor penetrante deseca nuestra sangre».
Esta despedida, lo volvemos a decir, prepara admirablemente la sublime escena del cementerio, escena en que Shakespeare, dejándose arrastrar por su poderoso genio, arrebatando a los héroes de su tragedia el florido y dilatado idioma que les hace hablar desde el principio, prestándoles en cambio la concreción, el laconismo de la raza sajona, la ruda y vigorosa imaginación del Norte, los coloca a la altura del drama horrible en que figuran, haciéndoles propios, dignos representantes de él. ¿Quién, sino un consumado maestro, hubiera así roto de improviso todas las reglas, tan largo tiempo continuadas?
«Aléjate de aquí -dice Romeo a Baltasar así que llega a la tumba de su amada-, y haz cuenta que si, receloso, vuelves para espiar lo que tengo el designio de llevar a cabo, te desgarraré pedazo a pedazo, y sembraré este goloso suelo con tus miembros. Como el momento, mis proyectos son salvajes, feroces, mucho más fieros, más inexorables que el tigre hambriento o el mar embravecido».
Este rudo, preciso y aterrador discurso viene a ser un anticipado resumen de lo que va a sucederse en el cementerio. El alma de Romeo, toda entregada a un pensamiento, al pensamiento, a la idea de reposar al lado de Julieta, no intenta mostrarse inflexible sino en la ejecución de su designio. El triste desventurado amante no guarda odio ni resentimiento alguno, no va armado de rencor o venganza; la fiera resolución que le domina sólo atañe a su persona, no va más lejos, y con tal que no le estorben, será manso cordero para los extraños, corriente sin olas para sus mismos contrarios. La privilegiada imaginación de Shakespeare, que a menudo, tras una frase ligera, tras una idea incompleta, tras una simple palabra, deja adivinar un segundo pensamiento, una perfecta sucesión de cosas, en la entrevista de Romeo con el Boticario, en la despedida de aquél y Baltasar, hace ya ver de un modo notorio los benignos sentimientos que germinan en el corazón de su protagonista, elevando por medio de esta mezcla de dulzura y fortaleza, de desesperación e indulgencia, el carácter del héroe principal de su tragedia. El que disculpa y hasta defiende la venalidad del mísero droguista, el que no halla una voz de injuria para tildar el aparente olvido de
Fray Lorenzo, el que tiene en cuenta la bondad de su sirviente en el supremo instante de darle el último adiós, el que poco más adelante implora perdón del propio Tybal, a quien ve reposando en su sangrienta mortaja, debe a la fuerza dirigir a Paris las concretas frases con que paga sus insultos: «Te amo más que a mí mismo, vive, y di, a contar desde hoy, que la piedad de un furioso te impuso el huir».
Pero el prometido de Julieta, despreciando las súplicas de este sublime demente, se empeña en contrariarle, y se hace él propio víctima de su persistente afecto y de su injusta acusación. Muere, pues, a manos de Romeo, y Romeo, su matador, no se encoleriza ante la sangre que ha vertido; por el contrario, se lamenta del hecho, y siempre rebosando conmiseración, cumple la postrera voluntad de Paris, y siempre luchando con la indispensable idea de su suplicio, juzgándose perdido para el mundo, muerto llamándose, deposita a la muerte en la esplendente tumba de su amor.
¡Su amor! ¡Oh! ¡Qué ideas brotan de la calenturienta mente de Romeo al contemplar de nuevo a la que llena su alma toda! «¡Amor mío, esposa mía! -la dice-; la muerte, que ha extraído la miel de tu aliento, no ha tenido poder aún sobre tu beldad: no has sido vencida; el carmín de la belleza luce en tus labios y mejillas, do aún no ondea la pálida enseña de la muerte. -¿Por qué luces tan bella aún?»
Este preciso, arrobador lenguaje, éste, sin duda, raro modo de pintar un tal conjunto de encontradas emociones, todas ellas respirando pureza, naturalidad y vigor, esta sublime contemplación de la belleza en la muerte, quizá no alcance el artificio y refinamiento de la exquisita pintura del Petrarca, pero le excede en robustez y verdad. Laura y Julieta, ambas envueltas en el blanco sudario de la tumba, son dos tipos casi uniformes, que han eternizado dos plumas maestras; son dos efigies sorprendentes, que han desposeído a la muerte de sus negros horrores; dos primorosos modelos terminados por insignes pinceles, representando un argumento mismo, sin rival el uno por la suavidad de sus toques, sin ejemplar el otro por la pujante verosimilitud de su colorido; son, en verso, cuadros de amor tan bellos y distintos, como en prosa, los patrióticos cuadros trazados por las inmortales plumas de Demóstenes y Cicerón.
¿A quién, sino a Shakespeare, se le hubiera ocurrido, en el supremo instante de finalizar su brillante tragedia, el caprichoso cúmulo de conceptos que, sin suspender el rápido curso de la acción, la conducen asombrando siempre a su desenlace? Inagotable como una corriente caudalosa que, desbordando a trechos, conforma y alimenta profundos matices en su carrera, sin menguar en su poderosa desembocadura; prestando eterna vida a sus creaciones, comparables según Lamartine a los vírgenes bosques de las orillas del Mississipi, que rebosan perenne frondosidad; la mente, el genio fecundo del inmortal poeta, después de haber puesto en boca de sus protagonistas los mil bellos, selectos discursos que hemos citado ya, halla nuevas y más extraordinarias locuciones que darles, nuevos y más admirables, más robustos, más precisos, más adecuados conceptos, conquistadores de imperecedera fama. La belleza de Julieta, su aspecto de vida en brazos de la muerte, despierta un mundo de ilusión, de celosa duda en la imaginación de Romeo. «¿Debo creer - la dice entonces-, dominado por la ferviente llama de su amor-, debo creer que el fantasma de la muerte se halla apasionado, y que el horrible descarnado monstruo te guarda aquí en las tinieblas para hacerte su dama? Temeroso de que así sea, permaneceré a tu lado
eternamente, y jamás tornaré a retirarme de este palacio de la densa noche. Aquí, aquí voy a estacionarme con los gusanos, tus actuales doncellas; sí, aquí voy a establecer mi eternal permanencia y a sacudir del yugo de las estrellas enemigas este cuerpo cansado de vivir».
Extraña, fantástica, pero última y sublime emanación de un alma, cuya vida se hallaba concentrada en la vida, en el alma, de la que supo tornarle el alma y la vida, de que se hallaba carente.
El carácter de Romeo, de una ternura excesiva, que casi, según Hallam, pudiera tomarse por afeminamiento si el varonil coraje con que venga la muerte de Mercucio no hiciera ver otra cosa, se ha pretendido determinar por cierto ilustre crítico como la viva encarnación del infortunio. Según el escritor citado, la fatalidad acompaña sin cesar al joven Montagüe, y cuanto bueno intenta hacer, se trueca por su intercesión en desastroso y funesto. ¿Es esto verdad? Mr. Maginn confunde ciertamente la falta de prudencia con la falta de fortuna. El genio impaciente y ardoroso de Romeo, que se presta admirablemente al desarrollo del importante y especial papel que representa en la tragedia, no pudiera en diverso sentido arribar al culminante desenlace que le es propio. Una mente reflexiva, un espíritu frío jamás puede prestar alimento a una pasión exaltada, y un amor vehemente tiene a la fuerza que ser ciego y dejarse arrastrar por las vertiginosas corrientes de la exaltación. La fatalidad no es la inseparable compañera del protagonista; la fatalidad es el preciso, adecuado y moral fin de la tragedia. Romeo no lleva el infortunio a la mansión de los Capuletos; el inveterado rencor de las dos nobles familias de Verona es la causa verdadera y determinante de los sucesos que ocurren; Sansón y Gregorio lo predicen desde el comienzo de la primera escena. El joven Montagüe, perdido y desesperado, en vez de contrariedad, halla ventura al lado de Julieta, se cura de sus antiguos errores, y en alas de una suerte propicia, recibe pronta correspondencia de su amada, la habla sin ser visto en el jardín, después del baile, y lleva a cabo su enlace con ella, sin que ninguna contrariedad se le presente. La muerte de Tybal sólo le ocasiona un destierro, y aun ya desterrado, logra llegar al pináculo de la dicha y salir para Mantua, sin dar con nadie en su ruta. El que tanto alcanza, el que halla siempre en sus cuitas un amigo y protector religioso que le tiende la mano, el que se aparta de su amor llena el alma de consuelos y esperanzas, no puede ser, no puede determinar la encarnación del infortunio. Romeo, vástago de una imaginación meridional, sin duda engendro de un amor perdido en la noche de los tiempos, educado en extranjero clima y por preceptor extranjero, sin variación de sentimientos, pero con ganancia de virilidad, extraordinario compuesto de dulzura y de fuerza, figurando en medio de los múltiples contrastes que amolda el elevado y caprichoso genio de Shakespeare, es, a semejanza de las escenas que le imprimen movimiento, melancólico o expresivo, severo o jocoso, débil o fuerte, nuncio de desventuras o felicidades, sólo inmutable en el dominante sentimiento de su pasión, que es el que realmente constituye la base de su carácter.
Inocente y sencillo, lo propio que Julieta, lleno como ésta de bondad, ambos amantes se conquistan la general simpatía; todos les quieren, todos desean su bien y todos, deseándolo, les conducen por medios extraordinarios a la fatal pendiente de su destino. La fatalidad, como lo hemos dicho, es la base moral de la tragedia, la ley a que en común se obedece; cuantos personajes figuran en aquella, contribuyen sin pensarlo a este indispensable fin.
La importante figura de Fray Lorenzo resalta notablemente y es un acabado tipo de humano conocimiento, de bondad admirable. «La filosofía del monje -escribe Mézières, es sólo el juicio que pronuncia el poeta; cuando habla, oímos lo que éste se dice en voz alta a sí mismo, comunicándonos los resultados de su experiencia personal y las conclusiones a que le ha llevado el conocimiento del mundo. Profundo en el estudio de la humana naturaleza, penetra sus debilidades, sus contradicciones, sus impacientes deseos, y sin mostrarse ni indiferente ni tirano para con sus propias hechuras, sonríe ante su extravío, se lastima de su debilidad, las amonesta a veces llamándolas al deber; pero siempre lleno de compasión, extiende al fin su mano protectora, y con sabios consejos invita a la conformidad. Sin ser joven ni exaltado cual sus héroes, ama la juventud, excusa la pasión y su alma noble y generosa acepta las causas de aquéllos a quienes condena su razón».
Este bosquejo que rinde merecido tributo al inmortal poeta, compendia en pocas frases el venerable carácter de Fray Lorenzo. Ministro evangélico, ministro de la caridad y de la ciencia, se parece bien poco -como dice acertadamente Víctor Hugo-, al monje ignorante, engañador y trapacista que han puesto en evidencia Boccaccio y Rabelais. Sin ser mágico, como el Lorenzo de la leyenda italiana, puede augurar, en fuerza de su ciencia profunda; sin ser ligero, sin ser confiado, como el sacerdote del drama impreso en 1597, puede acordar su anuencia a la unión de los amantes, basándose en un fin altamente provechoso e invocando la intervención celeste para desvanecer sus escrúpulos.
Cuanto dice y opera el monje desde que entra en escena, va envuelto en una tal atmósfera de grandeza y filosofía, de rectitud y experiencia, de abnegación y de bondad, que atrae por completo la atención, desviándola poderosamente de todo otro motivo. Desde que se le oye, se adivina el importante papel que está llamado a representar en la tragedia, se comprende todo el alcance de su ciencia, todo el poder de su intervención, y cada uno de sus elevados axiomas, de sus conclusiones sorprendentes, son brillantes compuestos que contribuyen a la excelsitud de la pieza.
Si las dimensiones en que debemos encerrar este prólogo no fueran inconveniente, citaríamos aquí toda la escena tercera del acto segundo. La singular descripción de la aurora que pone Shakespeare en boca de Fray Lorenzo, el gracioso cuanto exacto símil con que éste finaliza su monólogo, los dulces, sencillos y oportunos cargos con que reprocha el monje la inconstancia de Romeo, todo, sí, instruye y encanta a la vez, puro contraste, no de lágrimas e hilaridad como en la escena final del acto, sino de majestad y sencillez, de sublimidad profunda y gracia encantadora.
La tercera eminencia del drama no ha sido, empero, hasta aquí sino bosquejada a medias; las maestras pinceladas que van a darle vida imperecedera en el lienzo colosal donde ya aparece, comienzan en la escena cuarta del acto segundo, Romeo, mudo y febril, no cuidoso de otra cosa que de su pronto enlace con Julieta, penetra, devorando su impaciencia, en la celda del monje: Fray Lorenzo, pensativo, pero determinado, midiendo con calina la gravedad de la situación, viene a su lado. Su alma, está en Dios, su alma pide al cielo que presida el pacto sacrosanto que va a celebrarse, para que la conciencia no le reproche en las horas venideras; pero Romeo no es capaz de apreciar esta solemne invocación; para él la presencia de su amante es la suma felicidad, el contemplarla un breve instante compensa todos los futuros dolores, enlazado a su bien, nada le importa que la
muerte, vampiro del amor, despliegue su osadía; llamar suya a Julieta es su único afán.
¿Qué entiende de remordimientos la volcánica fantasía del exaltado joven? «¡Ah! esos violentos trasportes -exclama al oírle el filósofo franciscano-, son como el fuego y la pólvora, que, al ponerse en contacto, se consumen. La más dulce miel, por su propia dulzura, se hace empalagosa y embota la sensibilidad del paladar. El que va demasiado aprisa, llega tan tarde como el que va muy despacio». Breves, proféticas expresiones que sirven de fiel preámbulo a la fatal conclusión del drama.
Realizada la unión de los amantes, no vuelve a presentarse el monje hasta la escena tercera del siguiente acto. Pero ¡en qué circunstancias tan difíciles! Graves acontecimientos han tenido lugar en pocas horas. Romeo, insultado groseramente en las calles de Verona, detenido en medio de su felicidad por el fatídico rencor de un encarnizado enemigo de su linaje, paciente primero, después desesperado, ha tenido que vengar la muerte de su íntimo confidente, de su hermano de juventud, de su leal compañero Mercucio, cortando la vida de Tybal, el predilecto pariente, el más querido primo de la noble Julieta. El Príncipe, lleno de amarga pesadumbre, cansado de ver holladas las leyes, influido por los Capuletos, violentando su indulgente carácter, ha dictado un fallo de destierro; y el nuevo consorte, que aún no ha gustado las primicias de su amor, el infeliz victorioso, que maldice su infeliz estrella y comprende su infeliz percance, ha buscado refugio en la celda del religioso, en el humilde albergue de su cariñoso protector.
Enterado de todo por Romeo, el monje ha salido en busca de noticias, y vuelve con ellas.
Su alma, llena de resignación y filosofía, no presiente sin duda la espantosa tormenta que está a punto de estallar; su despejado juicio, aleccionado por la experiencia, al saber el mal, ha pensado en el remedio, y la esperanza del bien futuro se mezcla ya en su corazón con el dolor del infortunio presente. Así, pues, cuando el inquieto amante, estimando en menos la vida que el terrible pesar que le oprime, inquiere la resolución del Príncipe, el buen sacerdote le contesta sin vacilar: «Un fallo menos riguroso que el de muerte ha pronunciado su boca. De aquí, de Verona, estás desterrado. No te impacientes, pues el mundo es grande y extenso».
Al oír estas frases, la exaltación del joven se desborda.
«Fuera del recinto de Verona -exclama-, el mundo no existe; solo el purgatorio, la tortura, el propio infierno. La proscripción es la muerte con un nombre supuesto: llamar a ésta destierro, es cortarme la cabeza con un hacha de oro y sonreír al golpe que me asesina».
La tormenta ha estallado, la lucha se halla en su primer período de crecimiento, y antes que el poderoso timón de la sabiduría arrumbe la débil nave combatida, enormes oleadas de loco frenesí deben jugar con ella a su capricho.
«El destierro es un suplicio, no una gracia -prosigue diciendo Romeo-: el paraíso está aquí, donde vive Julieta. ¿No tenías, para matarme, alguna singular mistura, un puñal aguzado, un rápido medio de destrucción, siempre menos vil que el destierro? -Tú no puedes hablar de lo que no sientes. Si fueras tan joven como yo, el amante de Julieta, casado de hace una hora, el matador de Tybal, si estuvieses loco de amor como yo, y como yo desterrado,
entonces podrías hacerlo, entonces, arrancarte los cabellos y arrojarte al suelo, como lo hago en este instante, para tornar la medida de una fosa que aún está por cavar».
La excepcional disposición de Romeo, con tan vivos y naturales colores reflejada, habría hecho de seguro sucumbir a la ciencia si el genio siempre inagotable de Shakespeare no se alzara omnipotente, para continuar elevando sin medida la actitud de sus grandiosos personajes. Sublime es la que muestra el desdichado amante; la voz de la Nodriza, las concretas, desgarradoras frases vertidas al entrar han puesto el colmo a la desesperación de Montagüe; el dulce bien por quien su alma suspira llora y gime cual él, el nombre de Romeo la aniquila, lo propio que el disparo de un arma mortífera. ¿Cómo resistir a esta idea? «¡Oh! dime, religioso, prorrumpe el joven en su parasismo, dime en qué vil parte de este cuerpo reside mi nombre, para que pueda arrasarla odiosa morada».
La borrasca ha llegado a su más culminante punto: un momento de duda, un instante de perturbación, y el propio acero que ha pasado el pecho de Tybal irá a hundirse en el de su contrario.
La solemne voz de Fray Lorenzo previene el golpe: su discurso, enérgico al principio, reflexivo después, manantial de indulgentes esperanzas a lo último, todo lo convierte a efecto de una magia irresistible: «Detén la airada mano -dice a Romeo-. ¿Eres hombre? Tu figura lo pregona, mas tus lágrimas son de mujer y tus salvajes acciones manifiestan la ciega rabia de una fiera. ¡Bastarda hembra de varonil aspecto! ¡Deforme monstruo de doble semejanza! me has dejado atónito. ¿Por qué injurias a la naturaleza, al cielo y a la tierra?
Naturaleza, cielo y tierra te dieron vida, y a un tiempo quieres renunciar a los tres. Haces injuria a tu presencia, a tu amor, a tu entendimiento: con dones de sobra, verdadero judío, no te sirves de ninguno para el fin, ciertamente provechoso, que habría de dar realce a tu exterior, a tus sentimientos, a tu inteligencia. Tu noble configuración es tan sólo un cuño de cera, desprovisto de viril energía; tu caro juramento de amor un negro perjurio, que mata la fidelidad que luciste voto de mantener; tu inteligencia, este ornato de la belleza y del amor, contrariedad al servirles de guía, prende fuego por tu misma torpeza, como la pólvora en el frasco de un soldado novel, y te hace pedazos en vez de ser tu defensa. ¡Vamos, hombre, levántate! tu Julieta vive, -un mar de bendiciones llueve sobre tu cabeza, la felicidad, luciendo sus mejores galas, te acaricia; -ve a reunirte con tu amante».
¿Cómo desatender tan vigoroso lenguaje? ¿Cómo desoír la potente argumentación del veraz amigo y consejero? ¿Cómo rechazar, en fin, la seductora tentación de correr a las plantas de Julieta, sólo castigo impuesto por el monje a sus injustos, frenéticos arranques?
La calma ha vuelto a los agitados espíritus, y esta milagrosa conversión debe recibir el merecido encomio. «Me habría quedado aquí toda la noche para oír saludables consejos», dice la Nodriza. «Si una alegría superior a toda alegría -agrega Romeo-, no me llamara a otra parte, sería para mí un gran pesar separarme de ti tan pronto». Sencillas, encantadoras frases con que cierra admirablemente Shakespeare esta borrascosa escena.
Como última de las muy notables en que resalta la figura de Fray Lorenzo, citaremos la primera del acto cuarto. Los padres de Julieta, tergiversando la poderosa causal que ocasiona el acerbo pesar de su hija, atribuyendo a la muerte de Tybal su continuo lloro, han
resuelto desposarla con Paris, y ya fijado en esto el intransigible Capuleto, el noble anciano, que tan bien aúna lo caballeroso y lo cortés a lo pertinaz y lo dominante, es inútil toda resistencia. Romeo ha partido para Mantua, la indulgente y buena Nodriza, ayuda hasta allí de la afligida joven, ha repentinamente de parecer, y ya harto comprometida, se niega a patrocinar sus amores. Lady Capuleto defiende al conde su sobrino y odia a Montagüe, ¿A quién acudir? Propicio confidente del misterioso enlace que une los destinos de Julieta, sólo queda el monje franciscano; sólo, sí, en la celda de Fray Lorenzo puede aquella encontrar el consuelo y la protección que necesita.
Las circunstancias son, empero, difíciles, y sólo acudiendo a un extremo recurso es dable salvar el conflicto en concepto del sabio religioso. Su joven protegida llega a él armada de valor y resolución, dispuesta a darse la muerte antes que su mano, unida a la de Romeo, sirva de sello a otro pacto. Nada asusta a la fiel y enamorada consorte: precipitarse desde lo alto de una torre, discurrir por las sendas de los bandidos, velar donde se abrigan serpientes, encadenarse con osos feroces, permanecer durante la noche en un osario repleto de rechinantes esqueletos, de fétidos trozos de amarillas y descarnadas calaveras, ser envuelta con un cadáver en su propia mortaja, todo lo osara, a todo está pronta para conservarse la inmaculada esposa de su dulce bien.
La profunda experiencia del monje, el gran conocimiento que tiene de las yerbas y las plantas, le han hecho poseedor de un misterioso narcótico, de un brebaje eficaz que opera el exacto símil de la muerte. Tenida por difunta, Julieta no será nuevamente desposada, el furor de Capuleto no se hará extensivo a nadie, Montagüe podrá reunirse secretamente con su amada, y un día quizás, terminadas las contiendas de los parientes, revocado el fallo del Príncipe, una dicha y ventura general se extenderá a todos.
Así piensa en su interior Fray Lorenzo, mientras que la arrebatada joven invoca su auxilio. El aparente ánimo de ésta le provoca; pero ¿tendrá la fuerza, la calma y la tranquilidad necesarias en el crítico instante de la ejecución? Indispensable es de ello a todo trance y para evitar un compromiso supremo. Sí, lo es; y he aquí la causa de la minuciosa, de la terrífica relación que hace a su protegida el sabio franciscano.
Rasgo maestro que todos reconocen, doctas plumadas que encierran todo lo docto y maestro que, de maestro y docto, pueden encerrar los maestros rasgos de un ingenio privilegiado.
Shakespeare se muestra en la descripción de que hablamos tan profundo fisiólogo como inteligente conocedor de la época que retrata, e injurian su nombre, injurian su saber, hasta desconocen su genio los que, no harto pacientes para estudiarle u ofuscados por su inmensa claridad, han pretendido recurrir al campo de la interpretación para darse cuenta de la belleza y propiedad que encierra este final escénico.
Otra notable figura de la tragedia es la de Mercucio, personaje de la entera creación de Shakespeare, nacido de su fantasía, puro compuesto de las dotes más singulares. Contraste de Romeo, hombre descortés, presuntuoso, increyente, pero siempre humorista, gracioso y satírico, ayuda admirablemente al realce y buen desarrollo del drama, prestándole importantes componentes, de que carecía en su origen. Amigo y confidente del
protagonista, perenne compañero del bueno y amable Benvolio, a entrambos ama y con entrambos se concuerda admirablemente, sin excusarlos por ello de sus picantes jocosidades. Franco en demasía, su propia franqueza le excusa; licencioso oportuno, despeja de celajes las dudosas situaciones; atrevido y valiente, es el verdadero representante de la causa de los Montagües y el real y positivo adversario de Tybal, el intransigible defensor de los Capuletos.
Mercucio conoce todos los refranes, todas las extrañas relaciones, todas las agudezas que pueden aplicarse a una situación determinada, y los ensarta sin piedad ni compasión para satisfacer su incesante afán de hablar, cuidándose poco o nada de los sentimientos que ataca, de la gravedad o importancia de las personas que le oyen. A las puertas del palacio de Capuleto, enristra con Romeo, se burla de su amor, combate sus escrúpulos, y tomando pie de una confesión inocente y natural, se aferra al aéreo carro de la reina Mab, y le sigue incansable por las mil extrañas revueltas del fantástico sueño. Una advertencia de Benvolio le remonta al más original espiritismo, y le hace descender a la más grosera conclusión; la vetusta faz de la Nodriza desata su lengua licenciosa; una pura reconvención de Tybal presta pábulo a sus sarcásticos insultos y le lanza a la lucha. Herido de muerte por su contrario, ni se alarma, ni cambia de habitud; la estocada, que le ha llegado a través del brazo protector de Romeo, no es tan profunda, en su concepto, como un pozo, ni tan ancha como una puerta de iglesia, pero hará ciertamente su efecto. Tal es, tal se muestra Mercucio desde que empieza hasta que concluye: la burlona sonrisa, el dicho agudo, no le abandonan ni en el crítico instante de perder la vida; esencia de su naturaleza extraordinaria es la mofa, y por eso, al concluir, no teniendo de quién burlarse, se burla de sí mismo. «Créemelo -dice
a Romeo-; para este mundo estoy en salsa. ¡Maldición sobre vuestras dos familias! Ellas me han convertido en pasto de gusanos».
Según un muy respetable crítico, Mr. Dryden, Shakespeare se vio en la necesidad de matar a Mercucio en medio de la pieza, para que Mercucio no acabase con él; pero en esto hay falta de verdadero criterio. El inmortal poeta, que ha sabido presentar, desenvolver y llevar felizmente a conclusión otros tan difíciles caracteres como el de que ahora nos ocupamos, habría podido, variando de ánimo, dar vida más duradera al amigo y compañero de Romeo, sin riesgo de sucumbir. «La muerte de Mercucio -dice Johnson-, no ha sido en manera alguna precipitada; ha vivido el tiempo que le estaba asignado en la construcción de la pieza». Su fin -añade Víctor Hugo-, no es un accidente intempestivo, resultado de un súbito capricho, de una imaginación fatigada: es el acontecimiento necesario, de donde debe surgir el desenlace. Tybal tiene que matar a Mercucio, a fin de que Romeo mate a Tybal».
El papel de la Nodriza, secundario ciertamente, llama sin embargo la atención por la extrema propiedad de que le ha revestido la suprema concepción del poeta. El vulgo -como dice con harto juicio Mr. Taine-, jamás sigue una directa línea de razonamiento; vagando entre cien incidentes, dando vueltas alrededor de una idea, produciendo infinitas repeticiones, llevado sin cesar a la senda del último pensamiento que cruza por su mente, se afana horas tras horas por alcanzar una sonrisa, y conseguida, no puede sufrir que se le escape. Este exacto, este verdadero símil del vulgarismo, se ajusta admirablemente a la madre Prudencia: ella quiere, ella ama a Julieta porque la ha criado, y no puede prescindir, por lo tanto, cuando la hablan de la infancia de su niña, de ensartar las viejas, las mil veces
contadas ocurrencias de su crianza. Deténganla o no en su relato, las produce; deténganla o no, las comenta; y al comentarlas, olvida por completo el asunto que ha dado margen a la historia, y sólo viene a él cuando, ya fatigada la lengua, sin otra recompensa que su propia hilaridad, tiene necesidad de reposo.
Impúdica, licenciosa, de buen corazón, mezcla de pronunciado cinismo y de ridícula dignidad, sensible y egoísta a un propio tiempo, atrevida, medrosa y voluble según las circunstancias, patrocina durante los dos primeros períodos del drama los amores de Julieta; es la secreta y activa confidente del matrimonio de Romeo, la fiel mensajera de los infelices esposos, la ciega admiradora y panegirista de Fray Lorenzo. Contraria de Tybal, lamenta su muerte con penetrantes chillidos, le ensalza hasta las nubes, reniega de su asesino y concluye por traer a éste a la alcoba de Julieta. Censora del paterno abuso, falta de tacto y penetración para apreciar el grado de familiaridad que Capuleto le dispensa, cree poder mezclarse en los serios y graves asuntos de la familia; y al verse humillada, al sentirse deprimida por el orgulloso imperio de su señor, en vez de rebelarse, empequeñece, en vez de fortaleza cobra miedo, y olvidando cuanto ha hecho en pro de Julieta, sin medir los compromisos que la envuelven, cambia repentinamente de idea, y después del borrascoso final de la escena quinta del acto tercero, da por todo consuelo, a su protegida que se case con Paris.
El carácter de la Nodriza, lo decimos de nuevo, se halla correctamente dibujado. Es el fiel tipo de esas viejas, asquerosas, consentidas serviciales de las grandes familias, a quienes por habitud se sufre, a quienes, en fuerza de su misma antigüedad, se consulta en los caseros asuntos, a quienes odian y maldicen los criados. Shakespeare, con la charla la ha dado el origen, con el asma le ha impreso el ridículo, con lo mudable, la condición esencial de su carácter. Para acudir a la terrible prueba del narcótico, preciso era que Julieta se viese desamparada de todos, que sólo hallara recurso en la profunda ciencia de Fray Lorenzo. El postrer consuelo de la joven acababa de naufragar; la fuga de la casa paterna era imposible.
La impudente negación de la aya debía precisar la verosimilitud dramática, y este magnífico toque no podía escapar al maestro pincel del gran poeta.
Y aquí viene de punto hablar sobre el carácter de los esposos Capuletos. Algunos críticos han tachado a Shakespeare el no haberlos representado con más dignidad y elevación de conducta, considerando impropio de su alto linaje la casi jovial grosería que ostentan de ordinario y la innatural impiedad con que tratan a su hija. Los que tal sostienen, olvidan seguramente que esa acritud, que esa obstinación, son el principal justificante de Julieta. Joven, pura e inocente, arrastrada por el amor sublime a los mayores extremos,
¿cómo pudiera, sin sentir dureza semejante, arribar hasta el suicidio? El genio duro, pertinaz y déspota de Capuleto es el que requiere el jefe de la enemiga casa de Montagüe para mantener el odio tradicional de tu familia, es el que demanda la suprema decisión del monje franciscano, es el que exigen, la concentrada cólera de Tybal, el indiferentismo de Lady Capuleto y el inesperado, cínico cambio de la Nodriza. Dulce, benigno, indulgente, a más de hidalgo y caballero, nadie habría temido al padre de Julieta, todo se hubiera trocado en lo contrario, esta exquisita pieza no llevaría el nombre de tragedia.
Shakespeare todo lo ha medido, todo lo ha pesado concienzudamente en ella; su genio poderoso ha revestido de tales encantos, de tal propiedad, grandeza y similitud este
seductor compuesto, que ha desecado los manantiales que contribuyeron a darle vida. ¿Qué son hoy las tradiciones, las leyendas, los poemas, que antes del drama presente ya exaltaban este episodio de amor sublime? Si se citan, si se comentan, si se buscan, a Shakespeare lo deben; los nombres de sus héroes despiertan siempre la memoria de este inmortal maestro.
Y, sin embargo, lo acabamos de apuntar ahora mismo, y lo hemos también dicho al comenzar el prólogo, Shakespeare buscó en fuentes extrañas el argumento de su magnífica composición. Los nombres, incidentes, situaciones, la mayor parte de los detalles y caracteres que aparecen en la historia de que hablamos, se encuentran en otros libros igualmente determinados.