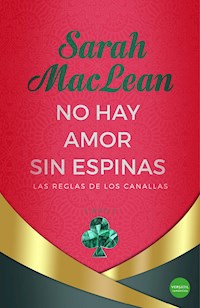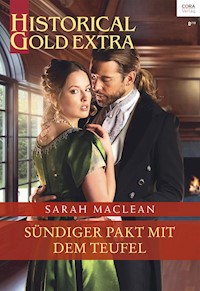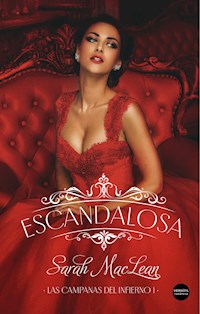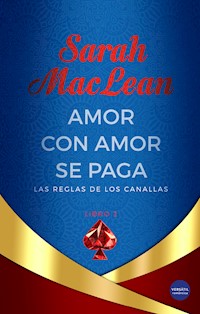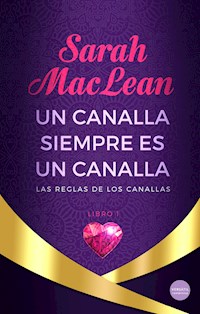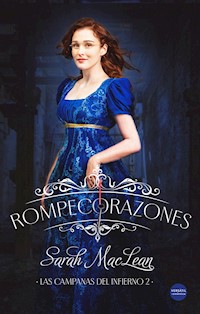
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las campanas del infierno
- Sprache: Spanisch
Una ladrona tentadora Criada entre los criminales más famosos de Londres, un giro del destino llevó a Adelaide Frampton a los luminosos salones de baile de Mayfair, donde se hace pasar por una dama tranquila, tan sencilla que nadie sospecha que ella es la Rompeenlaces… Utiliza sus habilidades como ladrona para ayudar a que ciertas novias reticentes no pasen por el altar. Un duque poderoso Henry Carrington, duque de Clayborn, lleva toda su vida respetando las normas sociales y no tiene tiempo para los escándalos que surgen cada vez que Adelaide acaba con un matrimonio. Su reputación es impecable, y lo último que necesita es una mujer tan fascinante como frustrante que descubra la verdad de su pasado o los secretos que guarda. Una combinación perfecta Cuando los dos se encuentran en un viaje vertiginoso a través de Gran Bretaña para detener una boda, el duque no tiene más remedio que seguirla en una aventura marcada por el mal tiempo, la mala suerte y una sorprendente falta de camas. Adelaide pronto se da cuenta de que este duque perfecto besa como un verdadero canalla, y de que se está convirtiendo en un ladrón por derecho propio… Uno que no se detendrá hasta que le haya robado su bien custodiado corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Heartbreaker (Hell's Bells Series, Book 2)
©️ 2022 by Sarah Trabucchi
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: marzo 2023
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2023: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para Louisa, la mejor del mundo.
Prólogo
· Adelaide ·
Capilla de St. Stephen’s, sur de Lambeth
Octubre de 1834
Solía decirse que las nubes de tormenta daban buena suerte en una boda.
Solía decirse que la oscuridad del cielo que se cernía sobre el enlace señalaría el punto más débil de esa unión. Solía decirse que la lluvia arrastraría cualquier desgracia o desventura que aguardase a la pareja, dejando tras de sí un futuro de buena fortuna.
Solía decirse que, al fin y al cabo, las bodas eran días felices, jornadas dedicadas a las sonrojadas novias y a los jóvenes novios con vestidos nuevos y familias que se regocijaban ante la perspectiva de multiplicar su tamaño. ¿Qué era un poco de lluvia contra la promesa de tanta felicidad?
Solía decirse que el mal tiempo sería lo peor del día y del enlace.
Pero ¿y si el tiempo no era lo peor del día? ¿Qué ocurría entonces con el enlace?
Aquella mañana de finales de octubre, mientras llovía a cántaros y los truenos sacudían los tejados, la señorita Adelaide Trumbull se encontraba ante el altar de la capilla de St. Stephen’s, en el sur del distrito londinense de Lambeth, rodeada por el aroma del incienso y de la cera de las velas, con un vestido robado en plena noche a la mejor modista de Mayfair, y valoró la posibilidad de que lo que solía decirse no fuera del todo cierto.
No había sonrojo alguno en el rostro de Adelaide, la muchacha de veintiún años hija de Alfie Trumbull, un tipo bruto con un puño del tamaño de la cara de un hombre. Alfie le había dado buen uso a esa arma en cuanto fue lo bastante mayor como para apretar el puño, y se había construido un pequeño imperio, ya que era, en la zona de la Ribera Sur, el cabecilla de Los Toros, una banda de matones y ladrones. La joven había aprendido enseguida que para sobrevivir al dominio violento de su padre necesitaba dinero. Con seis años ya era una de las chiquillas más avispadas de la Ribera Sur. Con sus dedos largos, finos y veloces era capaz de hurtar un reloj de bolsillo o registrar un bolso sin que nadie se diese cuenta.
Una princesa de ladrones.
Y cuando le llegó el momento de casarse, era evidente que su padre elegiría al afortunado novio; aquel era el papel que tenían los reyes, ¿verdad? Casar a sus hijas para apropiarse de tierras, poder o para anexionarse un ejército.
No importaba que Adelaide fuera demasiado alta y demasiado anodina físicamente, ni que John Scully no mostrase ningún interés por ella. El elegido sonrió cuando apareció la muchacha; había estado más que dispuesto a probar la mercancía —el padre de Adelaide le había insistido a esta en que lo permitirse—, y al tomar la palabra hablaba con la labia fácil de un hombre que sabía atrapar moscas con miel. Pero no tenía ningún interés en atrapar a su futura esposa, así que la joven imaginaba que, una vez casada, probaría bastante poca miel.
Lo que importaba era que Scully era el líder de Los Muchachos, una nueva banda más pequeña que empezaba a actuar en la Ribera Sur. Más anárquica que organizada, Los Muchachos suponían un peligro para los habitantes, los negocios y el reino de Alfie Trumbull, un hombre que creía firmemente en el dicho de que había tener cerca a los amigos y más cerca aún a los enemigos.
Y si eso significaba sacrificar a su hija y entregársela a los enemigos, que así fuera.
Adelaide no sentía nada por su padre. Y albergaba serias dudas de que fuese a sentir algo por su esposo. Sin embargo, aquella era la vida que le había tocado, y, si tenía suerte, sobreviviría mejor que su madre a estar casada con un monstruo. Quizá John Scully moriría joven.
Un fuerte trueno retumbó, y Adelaide pensó que augurar la muerte de tu futuro esposo frente al altar seguramente contrarrestaba la buena suerte de la lluvia torrencial.
Una breve e histérica carcajada brotó de sus labios. Nadie se percató.
Se recolocó las gafas y se llevó los dedos al cuello; el vestido de encaje le apretaba, había sido diseñado para otra mujer.
El cura siguió hablando en un incesante parloteo; debía de tener miedo de lo que le ocurriría si se negaba a seguir las instrucciones de Trumbull, sin duda.
Adelaide rememoró Las bodas de Caná mientras observaba al tipo con el que iba a contraer nupcias; se movía adelante y atrás, como si no encajara en aquel lugar. Su mirada fue más allá, hasta la madre de él, sentada en el primer banco, el que ocultaba la trampilla que conducía al sótano que albergaba media docena de cajas repletas de armas que esperaban la siguiente guerra que se dispusiese a librar Alfie. Los ojos de la anciana eran adustos, como si se encontrasen ante un juez y no ante un ministro del Señor.
La atención de Adelaide se desplazó a los otros ocupantes del banco. Las dos jóvenes, las hermanas de Scully, parecían estar a punto de caer inconscientes a causa del aburrimiento. A su lado, una hilera de hombres, los hermanos de Scully, uno de sangre y el resto de fuego. Pronto también serían los hermanos de ella, supuso Adelaide. Brutos de la cabeza a los pies, con cejas espesas sobre los ojos, tanto que proyectaban sombra sobre la nariz, que se habían roto tantas veces que «destrozada» era el término más amable para describir su estado. Ellos también se removían, inquietos.
Una testigo cualquiera tal vez pensaría que se movían así por el temor que les causaba la vida tras la muerte. Que una casa de Dios no era su lugar preferido para una mañana de sábado.
Pero aquella no era una casa de Dios normal y corriente, y Adelaide no era una testigo cualquiera.
El cura prosiguió y fue capaz incluso de hablar sobre el infierno; en opinión de la joven, un discurso un tanto excesivo para una boda, pero quizá la intención del sacerdote era conducir a los allí congregados hacia la luz.
Pobre infeliz.
Adelaide se movió lo justo para echarle un vistazo a su padre. Eso le bastó para saber que no estaba atento a la ceremonia, sino que tenía la mirada clavada detrás de ella, detrás del cura, en los vitrales de las ventanas.
Se golpeaba la rodilla con los dedos regordetes. Ejercitaba la mandíbula al morderse la punta de la lengua, una señal que su hija había aprendido a descifrar muy rápido, y que significaba que debería huir de allí cuanto antes. Con los ojos entornados detrás de las gafas, observó las botas de su padre, que seguían cubiertas de barro. Allí, junto al talón de una, se encontraba el mango de madera de la que era el arma preferida de su padre.
Y fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel día no iba a casarse. No iba a ser una unión, sino una conquista, pues su padre planeaba matar al novio.
La joven volvió a prestar atención al cura, y su instinto tomó las riendas. Detrás del sacerdote, en el altar, había un cáliz. Pero seguramente estaba hecho de peltre. No pesaría lo suficiente. No, el candelabro de latón era su mejor opción. El más corto del extremo alejado del altar. Primero tendría que dar dos pasos y llegar hasta allí. «¿Los candelabros eran sagrados?». Adelaide bajó una mano hacia las faldas, irritada. De haber sabido que iba a tener que pelear, habría protestado al ver ese vestido. Movió un hombro bajo la ceñida tela de encaje. De ninguna de las maneras sería capaz de blandir el candelabro con la suficiente fuerza como para hacerle daño a alguien. Y necesitaba hacerle daño a alguien.
¿Qué clase de animales convertían una boda en una sucia guerra?
Y lo que era más importante: ¿a qué estaban esperando?
—Si alguno de los aquí presentes…
Adelaide puso los ojos en blanco. Por supuesto. A nadie le gustaba tanto el dramatismo como a un avezado delincuente, que se consideraba un auténtico héroe.
—… conoce algún motivo para que la pareja no deba unirse en sagrado matrimonio…
A su lado, Scully se inquietó y deslizó una mano debajo de la chaqueta, donde sin lugar a dudas ocultaba un puñal. Su padre no era el único que estaba dispuesto a derramar sangre aquel día.
—Por el amor de Dios —masculló la muchacha.
El cura le lanzó una mirada reprobatoria, como si la novia jamás hubiese tenido que tomar la palabra en aquel momento.
—… que hable ahora o que calle para siempre.
Durante unos instantes, se hizo un silencio sepulcral, y durante un segundo Adelaide se preguntó si estaba equivocada.
Se quedó sin aliento cuando un trueno inundó la iglesia y reverberó en las piedras centenarias.
Había empezado la guerra.
Los asistentes estaban en pie, asestando puñetazos y desenfundando dagas. Uno o dos agujones entraron en la refriega, acompañados de gruñidos y gritos.
Adelaide se dirigió hacia el candelabro, más veloz que nunca, como le habían enseñado a ser desde que tenía cuatro años. Y mientras se encaminaba hacia allí, dispuesta a coger el objeto de latón, hizo lo que también le habían enseñado a hacer desde que tenía cuatro años: robó. No era estúpida, y sabía que después de la pelea quizá se quedaría sola, con nada más que un vestido de boda robado y demasiado ajustado, y sin una sola moneda en los bolsillos. Años en la calle le habían enseñado a planificar la pelea y a prepararse para la huida.
Se apropió de tres relojes —uno de ellos mientras evitaba un impresionante puñetazo— y de tres bolsos repletos de monedas, y se los metió debajo de las ceñidas mangas del vestido mientras se encaminaba hacia su objetivo. Se levantó las faldas, que eran demasiado cortas, y subió los escalones a toda prisa, dejó atrás al cura y este se agachó debajo del altar, el lugar más seguro para que se ocultase un hombre de fe mientras su iglesia se transformaba en el escenario de una cruenta batalla.
Un grito se alzó tras ella, demasiado cerca, y al mirar atrás vio que se le aproximaba uno de los hombres de Scully con el rostro enrojecido.
—¿Dónde crees que vas? —Intentó agarrar la parte trasera del vestido, pero la tela estaba pegada a ella como si fuese una segunda piel.
Adelaide aceleró el ritmo y cogió el candelabro antes de girarse de inmediato y echar mano de toda su fuerza para blandirlo.
—¡Contigo, a ningún sitio!
El hombre aulló y aferró el arma para tirar de ella justo antes de perder la conciencia, pero Adelaide estaba preparada y la soltó en cuanto lo vio desplomarse como un árbol. Se detuvo durante medio segundo, menos incluso, para barajar sus opciones con la mente acelerada. «¿Quería participar en esa batalla?».
«¿Le correspondía participar?».
La mano que se acercaba a su hombro le evitó tener que buscar una respuesta. Antes de que pudiese dar la vuelta y luchar, se vio empujada hacia atrás por una puertecita oculta detrás del altar.
La puerta se cerró suavemente y el estrépito de la batalla desapareció, amortiguado por la madera y la piedra y la distancia y la lluvia infernal, que repiqueteaba contra las ventanas con marco de plomo del techo.
Los vitrales cubiertos de hollín apenas dejaban pasar la luz tenue del oscuro cielo. Adelaide quiso coger la primera arma que pudiese encontrar. Se giró para mirar hacia la puerta, empuñó un libro… y lo bajó de inmediato.
—¿Ya no te apetece darme un golpe? —La mujer junto a la puerta sonrió.
—No creo que el castigo eterno sea clemente con quienes golpean a una monja —respondió Adelaide.
—Y menos aún si lo hacen con la sagrada Biblia.
Adelaide devolvió el libro a su lugar.
La monja pasó junto a ella rumbo a la pared más alejada de la estancia, donde extrajo un cesto de un armario bajo. Lo dejó sobre la mesa que las separaba, junto a la Biblia, y luego se apartó.
Adelaide examinó el cesto y a la mujer con cautela.
—No se parece a ninguna monja a la que haya conocido.
—¿Has conocido a muchas?
Se quedó pensando. Lo cierto era que no, pero tanto daba. Se subió las gafas por la nariz.
—¿En qué bando está?
—¿Acaso no es evidente? —La mujer frunció el ceño.
—Es decir, ¿está con Los Toros o con Los Muchachos?
—Yo podría preguntarte lo mismo a ti. —La monja ladeó la cabeza.
«Con ninguno».
Adelaide guardó silencio.
—Imagínate una cosa, Adelaide Trumbull —dijo la monja con los ojos azules afilados y repletos de verdad—. ¿Y si estuviese en tu bando?
Adelaide levantó la barbilla. ¿Y si había un tercer camino? ¿Uno que fuese mejor?
Imposible. No había mejores caminos para las chicas de Lambeth. Ni siquiera para las princesas que habían nacido allí. Para ellas menos que para nadie, de hecho.
Más arriba, Adelaide observó el rostro de una de las siluetas de la vidriera y experimentó envidia por aquella mujer, que tenía el rostro oculto. Inidentificable. Invisible para todos menos para unos cuantos. Insignificante. La lluvia golpeaba el cristal y amenazaba con hacer añicos los vidrios que conformaban el cuerpo de la mujer, y que ya lucían algunas grietas.
Un aullido de la refriega penetró en el silencio de la estancia.
—Necesitas algún sitio donde guardar tu botín, ¿no es así? —La monja, que no parecía tan monja ya, señaló nuevamente el cesto.
Adelaide la miró a los ojos, mientras los tres relojes de bolsillo le calentaban la piel debajo de las mangas.
—¿Qué botín?
La monja arqueó una ceja, perspicaz.
Adelaide se acercó al cesto, sin saber qué iba a encontrar y consciente de que lo que contuviese iba a cambiarle la vida. Quizá no a mejor.
Pero, la verdad fuese dicha, su situación ya no podía ir a peor.
Levantó la tapa y descubrió un pequeño retrato en un marco redondo de plata. Observó a la mujer que la contemplaba con atención desde el rincón opuesto de la estancia.
—Soy yo.
—Por lo tanto, sabes que lo que contiene es para ti.
Adelaide miró hacia la puerta y pensó en lo que sucedía al otro lado.
—Usted sabía lo que planeaba él —dijo. Su padre. La refriega. La guerra que se avecinaba.
Un asentimiento.
—¿Usted y quién más?
—Eso lo sabrás en el futuro. —Un ligero ladeo de cabeza.
—¿Cómo sé que habrá un futuro?
—¿Cómo sabes que habrá un futuro ahí afuera?
La monja estaba en lo cierto.
Adelaide metió una mano en el cesto y sacó unas cuantas prendas de ropa. Unos pantalones. Una capa con capucha. Una camisola, un chaleco y un abrigo. Un paraguas negro.
—Buscarán a una novia —le explicó la mujer con la barbilla levantada hacia el altar, donde la mitad de la fuerza bruta de Lambeth estaría bañando de rojo las piedras de la iglesia—. Una que lleva un vestido robado.
Adelaide lo comprendió de inmediato. La ropa era un disfraz, uno que no convencería a nadie a largo plazo, pero que le serviría durante los siguientes treinta minutos. Durante las siguientes treinta yardas, en cuanto abriese la puerta y saliese a la lluvia.
«Pero…».
—No tengo a dónde ir —dijo negando con la cabeza. Las princesas no abandonaban sus reinos. ¿Quiénes eran sin ellos?
—¿Estás segura? —La monja asintió hacia el cesto.
Adelaide examinó el recipiente, que creía vacío, y en el fondo encontró una tarjetita azul, gruesa y exuberante, el papel más elegante que hubiese visto nunca, con una preciosa campana azul dibujada. Aunque el rectángulo tenía el tamaño de una tarjeta de visita, no estaba firmado. Solo lucía la campana y una dirección de Mayfair.
La campana, la dirección y, cuando le dio la vuelta, un mensaje:
Ha llegado el momento de que desaparezcas,Adelaide.
Ven a verme.
Duquesa
Y fue así como el tercer camino se abrió ante Adelaide, claro y meridiano. Y anhelado.
Resultó que lo que solía decirse era cierto.
Después de todo, daba buena suerte que lloviese en una boda.
Capítulo uno
Ribera Sur, cinco años más tarde
Los londinenses empleaban una gran cantidad de palabras para describir a Adelaide Frampton.
Al norte del río, en Hyde Park y en los salones de Mayfair y Bond Street, cuando hablaban de la prima lejana con gafas de la duquesa de Trevescan, lo cual no solía suceder, empleaban adjetivos como «anodina». Si los acuciaban, quizá añadiesen «alta». O quizá «simple». Obviamente, «solterona» era una de las claras posibilidades para retratar a una mujer de veintiséis años que no abrigaba esperanza alguna de casarse, con una mata de cabello pelirrojo que siempre ocultaba debajo de un gorro prístino y prendas de cuello alto pasadas de moda, vestidos de colores apagados y con rostro común, sin lápiz de labios ni kohl.
Apenas la veían, casi nunca la oían; no era ni noble ni rica, tampoco graciosa; no tenía encanto ni habilidades extraordinarias. «Aburrida». «Modesta». «Sencilla» y, por lo tanto, «imperceptible», alguien a quien le permitían la entrada en Mayfair solo gracias a un parentesco lejano.
Al sur del río, sin embargo, en almacenes, lavanderías y talleres, en las sucias calles donde Adelaide nació como una Trumbull, era una leyenda. Las niñas pequeñas del sur de Lambeth se acostaban todas las noches sedientas de esperanza y de la promesa de un futuro, y sus madres, tías y hermanas mayores les contaban entre susurros las historias de Addie Trumbull, la mejor muchacha que se había visto nunca en la Ribera Sur, con dedos tan veloces que jamás la habían pillado y con un futuro tan brillante que había luchado en la guerra que había enfrentado a Los Toros y a Los Muchachos, para asegurarse de que su padre fuese el rey de ambas facciones antes de marcharse hacia un futuro que se alejaba de las nubes negras, los charcos lodosos y la mugre de Lambeth.
«Addie Trumbull», contaba la historia, «se había ido siendo una princesa y se convirtió en una reina».
Resultaba curioso cómo las leyendas crecían aun sin pruebas, incluso en lugares en que la tierra tenía demasiada sal y los campos estaban en constante barbecho. Sobre todo en esos lugares.
No importaba que Addie no hubiese regresado nunca. La hermana de la amiga de una prima de alguien trabajaba como doncella en la nueva corte de la reina y la había visto allí. Se había casado con un hombre bueno y rico, y dormía entre plumas de ganso, llevaba vestidos de seda y comía manjares servidos en platos de oro.
«Dormid, pequeñas; si sois buenas y aprendéis a robar bolsos y a moveros deprisa, quizá vosotras también tengáis un futuro como el de Addie Trumbull».
Una leyenda. Un mito. Una celebridad.
«Inconcebible».
Pero la verdad era un poco de ambas cosas y mucho de ninguna. Y por eso precisamente Adelaide era un misterio en las dos orillas, lo cual le parecía fantástico, ya que «imperceptible» e «inconcebible» la dotaban de la única cualidad que le importaba: invisibilidad.
Y así fue como —y esa es la verdad— Adelaide Frampton se convirtió en la mejor ladrona que jamás paseó por las calles de Londres.
Su invisibilidad estaba en su apogeo aquella particular tarde de octubre de 1839 cuando, conforme el sol de otoño se hundía en el cielo, entró en el almacén que hacía las veces de cuartel general oficial de la mayor banda de matones a sueldo de Londres: Los Pendencieros de Alfred Trumbull. El grupo había adoptado otro nombre después de la violenta fusión durante su infructuosa boda con un apodo ideado por su padre, un hombre que sabía que para atraer a los hombres malvados a una causa no hacía falta gran cosa.
Habían transcurrido cinco años desde que Adelaide había visto aquel almacén por dentro, cinco años desde que se había marchado de Lambeth y había comenzado una nueva vida al otro lado del río, pero recordaba aquel lugar como si no hubiese pasado el tiempo. Seguía lleno hasta los topes con los bienes robados por la banda: botellas y joyas, sedas y plata, además de una colección de armas de fuego que a esas alturas ya debería haberlos matado a todos, teniendo en cuenta la famosa falta de sentido común del grupo.
Con un abrigo azul ceñido de cuello alto por encima de una camisa oscura y unas faldas apagadas, Adelaide avanzó por el edificio. La ropa, además del gorro gris sin adornos que le ocultaba el pelo, estaba diseñada para facilitarle los movimientos durante esos momentos y para asegurarle que desaparecería cuando se escondiese entre las sombras o se agachase detrás de unas cajas de contrabando.
Tres vigilantes custodiaban el paso a la planta de arriba, donde el despacho de su padre estaba vacío. Alfie Trumbull tomaba «el té» todas las tardes a las cuatro en El Faisán Salvaje, un burdel de su propiedad detrás del palacio de Lambeth. La ubicación del local, a pocas yardas de donde reposaba el arzobispo de Canterbury, era sin duda alguna parte del encanto que tenía para Alfie, que siempre se consideró un ser superior.
El primer vigilante la había obligado a detenerse durante unos instantes detrás de las escaleras de la planta baja, el segundo la había hecho esconderse en un rincón del almacén y el tercero había estado a punto de sorprenderla cuando entró en el despacho de su padre, donde se ocultó entre enormes barriles de whisky para esperar a que se alejasen de allí.
Cinco años y, si bien fuera de aquellas cuatro paredes el mundo cambiaba a la velocidad del rayo, dentro de los dominios de Alfie no había nada diferente. El mismo horario de las rondas de vigilancia. Los mismos escondrijos. Las mismas conversaciones: un accidente de barco que la noche anterior había mandado a un muchacho al médico, pero que les había permitido hacerse con una decente cantidad de cigarros.
Adelaide esperó a que los vigilantes pasaran de largo, agradecida al ver que, en lo que se refería a sus guardias, su padre seguía dando más valor a la fuerza bruta que al intelecto.
En cuanto se hubieron esfumado, Adelaide se dirigió hacia el lugar de trabajo de Alfie y se sentó, paralizada por la sorpresa.
No todo estaba igual. Su padre se había comprado una mesa. Una con cajones y cerrojos, y muy brillante, que debía de despertar su orgullo cuando se sentaba, supuso Adelaide.
No estaría contento cuando se diese cuenta de que sus cerrojos no eran rival para una ladrona.
En un abrir y cerrar de ojos, Adelaide sacó una tabaquera del bolsillo interior de su abrigo y liberó la larga cadena de oro que llevaba debajo del cuello de la camisa. En el extremo de la cadena colgaba un estrecho tubo de latón, cuya punta retiró antes de abrir la cajita y que aparecieran ante ella las puntas de una docena de llaves metálicas. En cuestión de segundos, seleccionó la adecuada y la enganchó al colgante.
Giró la llave que acababa de crear en el cerrojo de la mesa y se alegró al oír el claro chasquido del engranaje de acero del interior. Empezó a hurgar. No se entretuvo con los dos primeros cajones, lo que buscaba estaba en el último. De ese cajón extrajo tres gruesos libros de contabilidad, apoyados en unas ruedecitas —su padre no había reparado en gastos—, y los colocó sobre la mesa para calcular su grosor antes de retirar la silla y observar el fondo del cajón. Una sonrisilla se le dibujó en los labios. Alfie Trumbull no confiaba ni en sus propios muchachos.
Tras pasar los dedos por la madera del interior, Adelaide halló una ranura oculta y, al levantarla, dio con el compartimento secreto del falso fondo del cajón.
—Aquí estás —susurró, triunfal, al alzar el librito negro, lo bastante pequeño como para caber en el bolsillo de un caballero. Lo abrió y confirmó que se trataba de lo que buscaba: la localización de los once depósitos de municiones que Los Pendencieros habían ocultado por toda la ciudad, además de los nombres de los matones asignados a cada uno, los horarios de los cambios de guardia y la procedencia de cada una de las armas, todo ello registrado meticulosamente por el mismísimo Alfie Trumbull.
Tras guardarse el libro en el bolsillo, Adelaide se dispuso a volver a colocar el cajón en su sitio antes de hacer una pausa y desplazar la mirada hacia el otro objeto del compartimento oculto.
Un pedazo de madera normal y corriente.
Con el ceño fruncido, cogió el cubo de seis pulgadas y lo levantó. Una vida entera de robos le había enseñado que las cosas fútiles rara vez lo eran —sobre todo cuando su padre las guardaba en el falso fondo de un cajón—, así que hizo lo que solía hacer cuando algo le picaba la curiosidad.
Se lo llevó.
La luz iba desapareciendo deprisa en el interior del edificio, así que se apresuró. Encajó el fondo del cajón, devolvió los libros de contabilidad a su sitio, desmontó la llave de su colgante y se levantó mientras se guardaba la tabaquera y sujetaba el cubo de madera en la sangradura del codo.
—Eso no te pertenece.
El corazón le dio un vuelco cuando miró hacia la puerta. Se llevó de inmediato la mano libre al interior de las faldas, hacia el falso bolsillo junto a su muslo, donde llevaba una daga. Prefería ser invisible y no dejar destrucción tras de sí en una misión, pero era muy capaz de derrotar a aquel matón si se veía obligada.
El hombre era lo opuesto a invisible: alto y esbelto, se encontraba en las sombras que se alzaban dentro de la puerta del despacho, con la capucha de la capa calada sobre la frente, sin hacer esfuerzo alguno por ocultar las líneas afiladas de su bello rostro: nariz larga y recta, y mandíbula angulosa que parecía haber tallado el mejor de los escultores.
No era uno de los matones de su padre.
Aunque Adelaide no hubiese sido capaz de oírlo en la voz de él ni de verlo en el aire que lo rodeaba —como si a ese hombre jamás se le hubiese ocurrido que aquel no era un lugar digno para él, un almacén oscuro propiedad de un delincuente reincidente, y como si no tuviese aspecto de haberse pasado la juventud aprendiendo esgrima y no a pelear con los puños—, el detalle que lo delató fue su nariz.
Nunca había pasado hambre. Nunca había tenido que pelear por su seguridad ni por su cena. Nunca había tenido que robar porque estaba claro que había nacido en el seno de una familia pudiente.
Aquel hombre irradiaba dinero.
E iba a conseguir que los pillaran a ambos.
Adelaide se levantó y rodeó la mesa en dirección a la puerta, negándose a mirarlo y a dirigirle la palabra, mientras valoraba sus opciones. No iba a poder acuchillar a un fajo de billetes andante, pero sí que pensaba darle un buen puñetazo a aquel tipo si no le permitía salir de allí.
Cuando se acercó a la puerta, el hombre la detuvo. No la tocó, sino que se limitó a poner una mano en el marco de la puerta.
—Como ya he dicho, eso no te pertenece.
—Y ahora me vas a decir que te pertenece a ti —replicó.
El hombre se quedó rígido al oír sus palabras, como si lo hubiese ofendido que ella se dignara a responderle.
Dinero por los cuatro costados. Totalmente fuera de lugar en aquel sitio. Y ¿se creía con derecho a decirle a ella, a Adelaide Frampton, la mejor ladrona que recorrió nunca Lambeth, qué podía y qué no podía robar? Más le valía no meterse en lo que no lo incumbía.
—De hecho, así es.
Sorprendida, levantó la mirada hacia el rostro de él, más allá de la áspera barba que le cubría la mandíbula y de la capucha de la capa, un pobre intento de disfraz, pues Adelaide lo reconoció de inmediato. Y reprimió un gruñido.
No solo era poderoso. No solo era rico.
Y de ninguna de las maneras lo encontraba apuesto.
El hombre que tenía delante era el mismísimo duque de Clayborn, lo peor de la aristocracia, un tipo estoico y con una vara metida por el…
—¡Eh!
El grito procedía del otro lado de la puerta, donde Adelaide vio a un guardia de complexión fuerte que se dirigía hacia ellos, con los ojillos brillantes clavados en la joven.
«Suerte que eras invisible».
—Maldita sea, Clayborn —susurró aferrando con fuerza la cajita—. Muy típico de ti aparecer por aquí y conseguir que nos maten a los dos.
—¿Me has reconocido? —No pudo ocultar la sorpresa que le demudó el gesto.
Por supuesto que lo había reconocido. Reconocería a aquel duque en concreto en cualquier lugar. Era imposible no reconocerlo. La última vez que habían estado tan cerca, había sido al norte del río, en el corazón de Mayfair, y había sido tan mordaz con ella como los hombres nobles, ricos y arrogantes, que se regocijaban menospreciando a las mujeres de un estado muy inferior. Había tenido suerte de que Adelaide no acostumbrase a llevar su daga en las cenas a las que la invitaban.
Pero si había alguien que la animaría a hacerlo, ese era aquel hombre.
Adusto y frío, y totalmente inútil en lo que a pasar desapercibido se refería.
—¡Vosotros! ¿Qué hacéis en el despacho de Alfie?
Adelaide no esperó. Se agachó para pasar por debajo del brazo de Clayborn y echó a correr como alma que lleva el diablo por el pasillo para alejarse del guardia.
—Maldición. ¡Muchachos! ¡Han entrado unos intrusos!
—Me marcho —exclamó Adelaide antes de bajar a toda prisa las escaleras que conducían a la primera planta del almacén; calculó que disponía de menos de diez minutos para encontrar cobijo entre las sombras. Si conseguía llegar al rincón más alejado del edificio, donde permanecía abierta la gran puerta que daba a la calle, en la que cada vez había menos luz, tal vez lograría desaparecer.
Pero no estaba sola.
El duque de Clayborn imitaba sus movimientos, más veloz de lo que ella habría supuesto en un hombre de su tamaño, pero lo tendría bastante más complicado para ocultarse. Aunque no era problema suyo.
—Déjame, duque. —Le lanzó una mirada.
—Ni hablar.
Con un suspiro de irritación, Adelaide miró tras de sí cuando llegaron al rellano de la escalera, cuyos primeros peldaños comenzaba a bajar el primer guardia que los perseguía, mientras que otros tres empezaban a subirla. Conteniendo una maldición, se dirigió hacia una hilera de cajas amontonadas en un pasillo y corrió tanto como se atrevió antes de agacharse detrás de una.
El duque la siguió y tomó aire con la clara intención de hablar.
Adelaide le tapó la boca con una mano y notó la suave aspereza de la barba de un par de días contra los dedos. No estaba en absoluto interesada en la sensación que notaba sobre la piel. Si el fuego que ardía en los ojos azules de él eran indicio de algo, el noble tampoco estaba interesado. Estaba molesto, sin duda, por que ella hubiese tomado las riendas. Iba a tener que acostumbrarse si pretendía salir de allí sano y salvo.
Negó con la cabeza y señaló hacia la hilera de cajas, donde dos de los guardias de Alfie Trumbull habían empezado a barrer el pasadizo. Inclinada hacia delante, le susurró al oído:
—¿Sabes pelear?
Como no le había quitado la mano de los labios, Clayborn alzó una ceja arrogante, y su respuesta fue clara como el agua: «Por supuesto que sé pelear».
Probablemente no sabía ni asestar un puñetazo —por lo general, los aristócratas no servían para nada—, pero no tenían alternativa. A Adelaide no la habían pillado en dieciséis años y no pensaba permitir que aquella fuese la primera vez. Los hombres se aproximaron.
Retiró la mano, se removió sigilosa sobre los talones y se llevó una mano por debajo de las faldas para liberar el puñal de la funda que ocultaba en el muslo, en tanto con la otra agarraba el cubo de madera. Apoyó el hombro en el montón de cajas que los ocultaban.
«Cinco yardas».
El duque se movió a su lado, imitó su postura y la miró a la cara con el hombro contra la desgastada madera.
«Dos».
El cuero de los guantes de él crujió cuando apretó los puños. Los iba a necesitar. Lo que iban a hacer atraería a todos los guardias hacia su paradero.
«Una».
Rezando por que el duque en efecto supiese pelear, Adelaide asintió una vez. Dos veces.
—Ahora —murmuró él. Al mismo tiempo, empujaron y derribaron la torre de cajas sobre el par de matones que casi habían llegado hasta ellos.
Se oyeron unos aullidos parecidos, además de unos crujidos estremecedores, pero Adelaide no se quedó a contemplar su hazaña. Comenzó a correr en dirección a las escaleras de la parte delantera del almacén, las que conducían a la calle y a la libertad.
Clayborn le pisaba los talones, y ella, sin mirar atrás, pues no había tiempo, le gritó:
—Este no es lugar para duques.
—¿Sí que lo es para una lady? —le espetó.
No era una lady, pero no lo corrigió porque consideró que estaba demasiado ocupada. Se encaminó hacia la puerta, donde dos vigilantes los aguardaban. Sin titubear, golpeó a uno en la cabeza con el bloque de madera.
—Antes de que aparecieras, no había tenido ningún contratiempo. —Se agachó cuando el segundo hombre balanceó un puño gigantesco hacia su cabeza.
Oyó que el puño hacía contacto con un golpe seco, y, sin saber por qué, Adelaide volvió la cabeza para ver qué había ocurrido.
Clayborn había parado el puñetazo con una de sus grandes manos.
—No ha sido un gesto demasiado caballeroso —dijo muy tranquilo. Los ojos del matón se abrieron como platos—. Y tienes suerte de que no has golpeado a la dama. —Acompañó sus palabras con un puñetazo formidable que hizo caer de rodillas al guardia.
Anonadada, Adelaide se quedó mirando al hombre inconsciente.
—¿Y si me hubiese golpeado? —Como el duque no le contestó, añadió—: Sí que sabes pelear.
—Yo no miento. —Le lanzó otra mirada de irritación.
Lo había ofendido, por supuesto. En realidad, la asombraba que la Ribera Sur londinense no hubiese sido pasto de las llamas cuando el duque de Clayborn apareció como el mismísimo ángel del juicio final.
Apenas había tenido tiempo de poner los ojos en blanco como respuesta antes de volver a correr para salir del almacén y alejarse por la calle. Adelaide se escondió a toda prisa detrás de una montaña de escombros y se guardó el puñal en el bolsillo de las faldas.
Clayborn se la quedó mirando y ella ignoró el calor que le habían provocado los ojos fríos del duque.
—¿Eres la prima de la duquesa de Trevescan?
Adelaide ocultó la sorpresa que nació en su interior al saberse reconocida. Para ser una mujer que llevaba a cabo con éxito la práctica de pasar desapercibida, la atención del duque de Clayborn le resultaba inquietante, sobre todo porque había descubierto su secreto y era capaz de regresar a Mayfair y decirle a todo Londres que ella no era ni por asomo la prima de una aristócrata. Aun así, le respondió altanera:
—¿Qué ocurre? ¿En tu árbol genealógico no hay ningún fruto que destaque?
—Ninguno que destaque tanto como tú —le aseguró tras observarla fijamente.
Vaya. Más tarde iba a recordar aquellas seis palabras.
Pero en ese momento Adelaide debía marcharse.
—No te voy a llevar más lejos, duque. No irán a por un aristócrata a plena luz del día, pero más vale que te des prisa si no quieres conocer a lo mejor de Lambeth.
Antes de que él pudiera contestarle, echó a correr y desapareció en las sombras de la tarde, consciente de que, si la atrapaban a ella, no tendrían piedad.
Para Adelaide Frampton, Trumbull de nacimiento, la luz del día en Lambeth era un pobre consuelo, ya que su padre y Los Pendencieros reinaban en la Ribera Sur, y allí no encontraría a nadie que la ayudase; no porque no contase con amigos, sino porque estos carecían de la fuerza suficiente para enfrentarse a la banda de matones callejeros más grande de Londres.
Lo había comprobado de primera mano. Solo alcanzó la fuerza necesaria para luchar contra Los Pendencieros cuando se alejó del barro de Lambeth, así que no culpaba a quienes no disponían de los medios para hacerlo.
Al cabo de poco, los guardias derrotados del almacén serían media docena por las calles, por lo que Adelaide se dirigió hacia el norte, dispuesta a desaparecer en el estrecho laberinto de calles que formaba la Ribera Sur, un laberinto que había aprendido antes incluso que su propio nombre.
Por desgracia, sus perseguidores recibieron las mismas clases que ella.
Dobló unas cuantas calles antes de verse atrapada entre St. George’s Circus y New Cut. Uno de los hombres de Alfie aguardaba paciente y gigantesco en uno de los extremos, mientras que por detrás se le acercaban dos más blandiendo sendos puñales.
El más corpulento alzó la barbilla hacia el cubo que sostenía Adelaide.
—Has cogido una cosa que no te pertenece.
Adelaide se llevó una mano a la capa con la esperanza de que la prenda impidiese que la reconocieran. Cinco años no transformaban una cara ni cambiaban el color del cabello de una persona.
—Más de una, pero ¿quién lleva la cuenta?
El hombre gruñó.
Adelaide apostaría todo lo que tenía a que esos tipos desconocían por completo qué era lo que había robado. Ella tampoco lo sabía y era, con toda probabilidad, la más inteligente de los allí congregados.
Antes de que pudiese añadir nada más, sin embargo, el matón detrás de ella tomó la palabra.
—Déjalo en el suelo y nadie saldrá herido.
Adelaide no pensaba devolverlo de ninguna de las maneras. Se sacó el reloj del bolsillo y miró la hora. Maldición. Iba a llegar tarde.
—Creo que, si lo dejo en el suelo, es obvio que alguien saldrá herido.
El hombre sonrió y le mostró los dientes que le faltaban, sin duda como resultado de varias peleas.
—¿Por qué no lo pruebas y vemos qué pasa?
El trío se le acercó tan decidido que una persona normal y corriente no tendría tiempo de calcular su siguiente movimiento, pero Adelaide no era una persona normal y corriente. En cuestión de segundos, supo con cuánta fuerza debía golpear a Mellado para derribarlo, cuánto tiempo tardarían los otros dos en atraparla y qué debía hacer para derrotarlos a ambos. Midió los ángulos, calculó la fuerza, predijo los tempos.
Apoyó una rodilla en el suelo. Dejó el cubo de roble a su lado.
—Así me gusta, preciosa —dijo Mellado, ya más cerca. Adelaide movió una mano en busca del falso bolsillo de sus faldas, hacia el cuchillo que llevaba atado al muslo. Y entonces…—. Un momento —murmuró ese hombre con un tono distinto. Ya no mostraba desdén ni repulsa.
Mostraba otra cosa. Otra mucho más peligrosa.
«La había reconocido».
—Eres… —empezó a decir, pero el infierno se desató antes de que pudiese terminar la frase.
La atención de Mellado se dirigió tras ella en el mismo instante en que Adelaide se giró para ver cómo los dos matones que se le aproximaban se estaban enfrentando, de pronto, al duque de Clayborn.
«Maldito sea». Era un hombre que vivía en Mayfair y que ocupaba un asiento en el Parlamento. ¿No tenía nada mejor que hacer que seguirla por Lambeth?
Volvió a concentrarse en sí misma, agarró el bloque de madera que tenía a los pies con ambas manos y lo levantó bruscamente para derribar a Mellado. Adelaide echó a correr antes de oír el crujido con que la cabeza del matón se estampaba en los adoquines.
Un grito se oyó tras ella.
No debería mirar hacia atrás. No le había pedido a Clayborn que se entrometiera. No necesitaba un guardián, en absoluto. Así el duque aprendería la lección.
Y, además, debía marcharse de allí antes de que otra persona la reconociera.
Pero miró atrás de todos modos y vio cómo uno de Los Pendencieros lanzaba un poderoso gancho hacia la cara del duque de Clayborn.
El noble se balanceó como si su vida dependiera de ello. Y Adelaide supuso que así era; los hombres de su padre no eran famosos por su compasión. No obstante, el duque levantó el brazo y asestó un puñetazo tras otro hasta derribar a uno de sus oponentes antes de enfrentarse al otro. Con un gancho poderosísimo, le hizo perder el equilibrio y lo arrojó hacia la pared más cercana, donde se desplomó en el suelo.
Adelaide se quedó mirando hasta que el cuerpo cayó, y luego dirigió su atención hacia Clayborn.
—Impresionante.
No vio los ojos del duque en las sombras de la tarde, pero notaba cómo él la observaba fijamente y la examinaba antes de tomar la palabra con una voz tan calmada y grave que nadie habría adivinado que acababa de salir de una refriega en un callejón.
—De nada.
El mismo malnacido arrogante de siempre. Adelaide lo miró con los ojos entornados.
—¿Debería darte las gracias?
—Sí. —Un músculo le temblaba en la mandíbula cuando pasó por encima de uno de los matones con zancadas largas y elegantes. Aunque Adelaide no se había fijado. En absoluto.
—¿Por qué?
—¿Acaso no está claro? —El duque señaló hacia el suelo.
Adelaide contempló a los hombres que gimoteaban a sus pies.
—Ah, ¿debo darte las gracias por tu presente? ¿Como si fueras un gato y me hubieses dejado una rata gorda en la puerta de mi cocina?
—Creía que me darías las gracias por haberte salvado la maldi…
—Vaya, Excelencia —lo interrumpió con los ojos como platos—. ¿Iba a utilizar una palabrota?
—Me tientas a utilizar una, lo confieso. —Frunció el ceño.
«A ella le gustaría tentarlo».
¿De dónde había salido aquella idea?
—Mi caja, por favor. —El duque tendió una mano en su dirección.
Así pues, era una caja. Por supuesto. Adelaide se la quedó mirando y le dio vueltas con las manos mientras retrocedía hacia la salida del callejón. Evitó el cuerpo desplomado de su adversario y dejó distancia entre ambos.
—¿Qué contiene?
Los labios del duque formaron una fina línea y Adelaide ignoró haberse dado cuenta.
—Nada interesante.
—Alfie Trumbull creía que era lo bastante importante como para robarlo.
—Alfie Trumbull creía que tenía un valor económico lo bastante alto como para robarlo.
Pero a Alfie no le gustaba robar; no creía que el riesgo mereciese la pena si lo comparaba con otros delitos más graves y lucrativos. Por lo tanto, lo que hubiera en el interior de la caja sí que valía dinero. Y muchísimo dinero si su padre se había arriesgado a robárselo a un duque.
Aunque, si no valía dinero, había atraído a un duque hasta Lambeth, así que lo que contuviese era un secreto interesante de guardar.
Como Adelaide se ganaba la vida intercambiando secretos de hombres poderosos, y como en ese momento estaba más que interesada en los secretos relacionados con aquel hombre poderoso en particular, no pensaba renunciar a ellos tan fácilmente. Le lanzó una sonrisa torcida a Clayborn.
—En la Ribera Sur es lo mismo, duque. Pero aquí jugamos con normas más sencillas: quien lo encuentra se lo queda.
Dicho esto, echó a correr de nuevo para salir del callejón a toda velocidad, rumbo a los muelles.
El duque la siguió, por supuesto.
—Es privado —gruñó al alcanzarla, dos palabras que fueron una tortura, como si le doliese tener que pronunciarlas. Y obviamente le dolía; no se trataba de un hombre que se dignara a compartir su secreto con alguien de tan baja estofa como Adelaide.
—Eso es evidente, o de lo contrario no habrías entrado en un almacén bien vigilado jugando a los disfraces. —Le lanzó una mirada—. Es imposible que creyeras que así vestido pasarías desapercibido.
—Discúlpame si no soy tan diestro en el arte del disfraz como tú. —Se pasó una mano por la barba. La miró fríamente de la cabeza a los pies, aunque Adelaide no sintió tanta frialdad bajo su escrutinio—. ¿Creías que podrías entrar en el almacén, robarle algo al líder de una de las bandas más influyentes de Londres y salir sin más?
—De hecho, es lo que estaba haciendo hasta que tú te has entrometido.
—¡Te estaba protegiendo! —rugió con el mismo fastidio que la embargaba a ella.
Algo la atravesó al oírlo seco y directo, y se preguntó cuándo fue la última vez que había presenciado el instinto protector de un hombre. A ella los hombres solían dejarla tranquila. Y no sabía qué sentía al experimentar lo contrario, la verdad. Extrañeza. Calidez.
Aunque jamás lo admitiría.
—¿De veras? Y ¿cómo ha ido? La tarea de protegerme, me refiero.
—¿No has visto que he derribado a varios hombres robustos como castillos? ¿O acaso necesitas unas gafas nuevas?
Adelaide se subió los anteojos en cuestión por la nariz y giró hacia la derecha y luego hacia la izquierda para entrar en otro callejón.
—Veo perfectamente. —Estaba cansada. Las faldas eran pesadas y difíciles de manejar, una manera más con que el mundo impedía el avance de las mujeres. Se puso una mano en la cintura, cubierta de cintas de seda.
El duque la siguió sin problemas.
—Y dime… ¿Pensabas vencer en un almacén lleno de matones después de haberles robado? —Asintió hacia el cubo que sujetaba ella con la sangradura del codo—. Has elegido un arma bastante débil.
Adelaide debía alejarse de él. Clayborn había visto demasiado. Había preguntado demasiado. Debería darle la caja y cortar lazos con él; era lo que el duque quería, y tampoco era que ella necesitase el cubo. Solo se lo había llevado porque la había intrigado.
El problema era que, tras saber que era posesión de ese exasperante noble, la intrigaba más todavía.
Y eso la irritaba tanto como él. Se colocó la caja debajo del brazo y aceleró el ritmo.
—En estos tiempos modernos, una muchacha debe ingeniárselas para sobrevivir. Lo siento mucho, duque, pero debo ir a un sitio y no tengo tiempo para… ti.
Con un tirón, se quitó la última vuelta de cinta sobre las faldas grises y la tela cayó a su alrededor, dejando ver tras de sí un par de pantalones azules y ceñidos adornados con una funda en el muslo para guardar el puñal, así como unas altas botas de cuero, que le permitieron incrementar la velocidad.
Clayborn emitió un sonido de gran sorpresa, y Adelaide ardió en deseos de darse la vuelta para ver el asombro que le torcía el gesto. Se resistió a la urgencia y se coló por la estrecha grieta de la pared, agradecida por la sorpresa que había generado y por la celeridad adicional que le había proporcionado la desaparición de sus faldas… Había ganado suficiente terreno como para derribar una pila de barricas y dejar atrapado a su caballeroso canalla.
No era «su» caballeroso canalla. No quería tener nada que ver con él.
El duque maldijo en alto, pero no la siguió.
Triunfal, Adelaide salió a la tenue luz que arrojaba el sol de última hora de la tarde sobre el Támesis, con la marea alta y llena de barcas y de gente que se apresuraba para terminar el trabajo antes de que se hiciese de noche. Miró hacia el norte, aliviada. Al final había conseguido llegar a tiempo a su cita.
Redujo el ritmo, se quitó el abrigo y la capa, y los lanzó detrás de una montaña de cajas de madera. Acto seguido, se guardó la tabaquera y el libro de Alfie en los bolsillos de los pantalones antes de desatar la capa que se había enganchado con alfileres en la cintura. Se caló la capucha sobre la frente, bajó las caderas y ensanchó las zancadas. La mujer había desaparecido y la había sustituido un estibador alto y delgado, y se encaminó hacia la orilla del río, invisible de nuevo.
Saltó de la orilla hacia la barcaza más próxima, llena de carbón hasta los topes. Adelaide oyó un grito de sorpresa de uno de los hombres que ocupaban la popa de la embarcación, pero desapareció con un salto hacia la siguiente barca, repleta de sacos de argamasa.
No tenía tiempo que perder. No podía dejar que Los Pendencieros la persiguiesen ni pensar en ángulos afilados y en duques que se ponían a pelear.
No podía pensar en el hombre que la había distraído y que había iniciado la refriega.
Un nuevo salto. Otra barca, esa ya medio vacía de cargamento. No había tráfico alguno que se pareciera al del Támesis cuando subía la marea. Tampoco había mejor lugar donde desaparecer. Adelaide lo había aprendido de muy pequeña.
Se agachó detrás de una alta montaña de cajas y consultó el reloj antes de mirar hacia el río.
La barcaza de popa plana se bamboleó y se escoró cuando alguien saltó sobre la cubierta.
Adelaide se quedó quieta, se sacó el cuchillo de la funda del muslo y dejó las cosas en el suelo. «Maldición». Se había pasado la vida desapareciendo en mitad de multitudes y, de pronto, su habilidad se había esfumado.
El duque de Clayborn la había anulado; como si al verla hubiese hecho que el resto del mundo también la viese.
Agarró mejor el cuchillo y se quedó muy quieta para poder oír los pesados pasos de su perseguidor por encima del estrépito de los trabajos en el río.
Asomó la cabeza por el extremo de una de las cajas.
—Maldito sea —masculló antes de mirarlo con los ojos entrecerrados. Era alto y fuerte, y estaba ileso, teniendo en cuenta que se había pasado tres cuartos de hora peleando con varios matones—. Te has saltado el cruce de Westminster, duque.
—Mmm —murmuró, un ruido grave y bastante atractivo, si Adelaide tuviese que decir la verdad. No debería gustarle. Se trataba del duque de Clayborn. Se había pasado un año evitando que le gustase.
El noble se colocó a su lado y agarró el cubo de la cubierta.
—Robar es un delito.
—¿Vas a llamar a un juez?
—No —respondió con suavidad—. Pero ¿qué pretendías robar?
Estaba tan cerca que podrían tocarse, y Adelaide sabía que debería alejarse de él. Aunque no fuera un duque, seguía siendo de día y medio Támesis podría verlos.
En el Támesis nadie los estaba observando.
—¿Quién dice que he ido a robar algo?
Había algo en él. En la situación. Algo descarnado y libre y emocionante… y peligroso. El duque dio un paso adelante y habló con palabras graves y oscuras:
—No hace falta que lo admitas. Sé cuándo una persona ha robado algo. —Tendió un brazo hacia ella y Adelaide contuvo la respiración; se preguntó si la tocaría, se preguntó cómo notaría sobre la piel el cuero del guante de él.
Pero Clayborn no le tocó la piel.
—Rojo —se limitó a murmurar.
Al principio, Adelaide no lo entendió, y luego notó un roce en la sien, donde uno de sus mechones se había soltado. Levantó una mano para apartar la de él de un golpe y se pasó el cabello detrás de la oreja.
El duque observó sus movimientos con mirada impertérrita, y Adelaide ardió por el descubrimiento del noble y porque se había dado cuenta de que lo tenía muy cerca y olía a cítrico, un aroma que no encajaba con la Ribera Sur.
No era un aroma para Adelaide.
Adelaide Frampton era una mujer trabajadora y sabía perfectamente qué significaba aquello. Qué era lo que cabría esperar. No era un hombre para ella, lo cual lo volvía una dulce tentación, como los caramelos, las sedas, los bolsos y los relojes de bolsillo. Como todo lo anterior al mismo tiempo. Demasiado tentador para que una ladrona se resistiese.
Alzó la cabeza y lo robó. Unos segundos. Un latido.
Con la intención de devolverlo.
Pero no fueron unos segundos. Fue más bien un instante en que él se envaró cuando los labios de ella rozaron los suyos. Clayborn se quedó sin aliento, se adueñó del de Adelaide, y la joven se preguntó si habría cometido un error. Se preguntó si la cogería por los brazos y la apartaría.
No se habría llevado una sorpresa. Besar a plena luz del día ante Londres no era algo propio de Adelaide Frampton, una muchacha normal, corriente e invisible. Tampoco para Addie Trumbull, una verdadera leyenda.
Pero…
Cuando el duque le agarró una mano, mientras con la otra aferraba el cubo de madera, no la apartó. No, Adelaide percibió brevemente el titubeo de él, como si se lo estuviera pensando mejor. Pero a continuación el aristócrata tomó las riendas.
Su fuerte brazo le rodeó la espalda y la apretó contra su cuerpo mientras llevaba una mano hacia su rostro para recorrerle con un pulgar enguantado la línea de la mandíbula, antes de acariciarle la mejilla y sujetarla con fuerza para lograr un mejor acceso a su boca.
De repente, daba la sensación de que el ladrón era más bien él y ella, la recompensa.
Y allí, en la orilla del río Támesis, donde cualquier trabajador londinense podría verlos, Adelaide le permitió robar, se abandonó al beso que ella había iniciado y al que él se había unido, distinto a todos los que le habían dado hasta la fecha.
Aquel hombre serio e insoportable besaba como un canalla soberbio y experto.
Pero no sería ella la que se quejara.
Decidió apretarse contra él y ponerle una mano en un pecho cálido y más amplio de lo que sugerían el chaleco y la camisa que vestía. Suspiró al notar el aliento de él, al notar la aspereza de la barba que le irritaba la mandíbula, al saborear esos labios que le entregaban la tentación que le habían prometido.
Gracias a Dios, Clayborn se aprovechó de ese suspiro y le pasó la lengua por los labios antes de apresarle el inferior con los suyos, de mordisquearlo con los dientes antes de darle reconfortantes lametones con la lengua; solo una vez, como si supiese que no debía. Como si no pudiera resistirse.
Igual como Adelaide sabía que no debía.
Igual como Adelaide sabía que no podía resistirse.
Al cuerno con la luz del día, al cuerno con los muelles, al cuerno con el duque.
A lo lejos repicó una campana.
«Maldición».
Adelaide se apartó al oírla, y un gruñido de desagrado retumbó en el pecho de él mientras intentaba apoderarse de nuevo de los labios de la joven, como si esta hubiera cometido un error al retirarse.
Y, ciertamente, parecía un error.
Porque de pronto aquel hombre no le parecía tanto un duque.
Quizá fuera por la puesta de sol, por el modo en que la luz había bañado de dorado todo el río y robado la realidad para dejar tan solo a Clayborn, que al parecer era algo más que un duque remilgado y desagradable. Era esbelto y altísimo, y besaba como si no tuviese intención de detenerse jamás.
Y Adelaide no habría tenido ningún problema a ese respecto.
Se recolocó las gafas, ladeadas por el beso, y se preguntó si estaba volviéndose loca, porque tenía en la punta de la lengua la sugerencia de que no se detuviera cuando lo oyó decir:
—No debería haber hecho eso.
La luz se apagó y la realidad regresó con la desagradable confirmación de lo que Adelaide había sabido siempre. Que ella era Adelaide Frampton y él, el duque de Clayborn, y aquello era… un error colosal. Para ambos. Uno que, si llegaba a oídos de Mayfair, arruinaría algo más que las expectativas de Adelaide de recibir invitaciones para asistir a cenas.
Por suerte, contaba con una forma clara con que dejarlo tranquilo.
Le pasó un dedo por los labios y se deleitó al verlo cerrar los ojos ante el roce, con unas pestañas oscuras larguísimas.
—No —murmuró, casi con tristeza—. No deberías haberlo hecho. —Y acto seguido se apartó de él, le recorrió los músculos marcados del antebrazo hasta el objeto de madera que sujetaba, el que ella había robado y, por tanto, le pertenecía por derecho.
Se aprovechó de la sorpresa de él para recuperar el cubo y se giró hacia el extremo de la barcaza. Las aguas oscuras y revueltas del Támesis la amenazaban a poca distancia; aun sin las faldas, el río se la llevaría.
—¿Qué…? —La pregunta de Clayborn se convirtió en un grito cuando la vio saltar—. ¡No! ¡Adelaide!
La muchacha aterrizó en la cubierta de un pequeño barco en el momento en que el duque chillaba. El hombre de espalda ancha que estaba al timón de su nueva embarcación se alejó de la otra barca con una gran vara, dejando así demasiado río entre un navío y el otro que impedía que nadie la siguiese.
Ni siquiera un hombre con las piernas tan largas como Clayborn.
Adelaide asintió para darle las gracias al capitán del barco y este se tocó el sombrero en su dirección. Ninguno de los dos pronunció el nombre del otro. En el río había demasiados oídos indiscretos.
Y, en particular, unos que iban alejándose.
«La había llamado Adelaide».
La joven se agachó debajo del dosel que ocultaba el resto de la embarcación al mundo. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no mirar hacia atrás. Para no confirmar que él la observaba.
Para no sentir de nuevo la mirada del duque.
«Era agradable que alguien se fijara en ella».
Capítulo dos
Adelaide entró en el camarote tenuemente iluminado del barquito que aquella tarde parecía hacer negocios en el río: entregar carbón, grano o algún otro tipo de cargamento normal. Desde fuera, no había ninguna posibilidad de que la pequeña embarcación resultara interesante, y mucho menos que diera cobijo a varias personas interesantes.
Pero como aquel día ya se había encargado de demostrar, las apariencias engañaban.
En el interior, no había ningún cargamento rumbo a Richmond. No había carbón que entregar en las mansiones palaciegas del este de la ciudad. No había paquetes que descargar en los muelles londinenses.
De hecho, el barco contaba con una sala de reuniones lujosa, rodeada de biombos que daban privacidad y evitaban que alguien viera las sedas y los satenes que colgaban de las paredes, los muebles impresionantes o los cojines exuberantes que llenaban la estancia; de este modo, se convertía en el medio perfecto para moverse con sigilo y pasar desapercibido por la ciudad, sin que nadie sospechase que en el interior se encontraban cuatro de las mujeres más poderosas de Londres.
Por supuesto, buena parte de Londres desconocía que esas cuatro mujeres fueran poderosas, y esas mujeres en cuestión no tenían intención alguna de corregir esa impresión.
Las pocas expectativas eran el mejor disfraz para pasar inadvertidas.