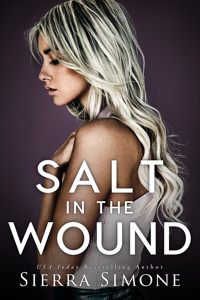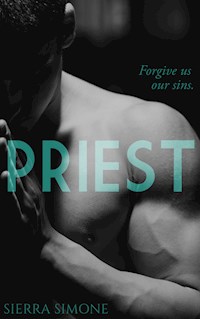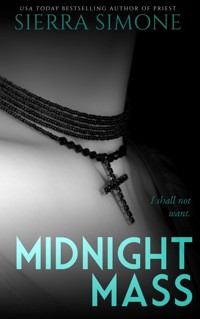Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Solo un santo podría resistirse a Elijah Iverson. Nadie hubiera imaginado que Aiden Bell terminaría tomando los hábitos, pero convertirse en monje le salvó la vida. Cuatro años después de dejar atrás su desenfrenada vida de millonario, el gran amor de su vida, Elijah Iverson, reaparece en su vida y, aunque es irresistiblemente atractivo y está comprometido con otro, Aiden comprende que la atracción que alguna vez sintieron sigue intacta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Solo un santo podría resistirse a Elijah Iverson.
Nadie habría apostado que Aiden acabaría tomando los hábitos, pero convertirse en monje le salvó la vida. Lejos de su pasado como millonario fiestero y del amor de su vida, Elijah Iverson.
Sin embargo, cuatro años después, Elijah vuelve a aparecer en su vida y deben viajar juntos por monasterios europeos para un reportaje. Y lo que debería ser un viaje espiritual se convierte en una tentación constante: miradas cargadas de historia, caricias prohibidas, susurros en la penumbra y un deseo que arde más fuerte que nunca.
La atracción entre ellos sigue ahí, pero Aiden sabe que no puede recuperar a Elijah. Le rompió el corazón cuando se fue, y ahora Elijah está comprometido con otra persona. Aiden eligió a Dios. Eligió sus votos.
Con votos o sin ellos, solo un santo podría resistirse a Elijah y Aiden ya no está seguro de serlo.
Sierra Simone es una exbibliotecaria y autora superventas en USA Today que pasó demasiado tiempo leyendo novelas románticas en el mostrador de información. Vive con su esposo y su familia en Kansas City.
Puedes suscribirte a su newsletter para recibir notificaciones sobre nuevos lanzamientos, descuentos en libros, eventos y otras novedades.
www.thesierrasimone.com
Para Erica Russikoff
Grábame como un sello sobre tu corazón;
llévame como una marca en tu brazo.
El amor es inquebrantable como la muerte;
y el anhelo es feroz como el sepulcro.
Sus flechas son de fuego,
llamas divinas.
No hay aguas profundas que puedan extinguir el amor,
ni hay ríos que puedan sofocarlo.
El cantar de los cantares, 8:6-7
Advertencia de contenido sensible
La historia del personaje principal de este libro incluye depresión y una experiencia previa con ideas suicidas antes de que lo diagnostiquen en el capítulo 47. Es posible saltar ese capítulo e inferir su contenido por el resto de la historia.
Este libro también contiene menciones breves de abuso sexual infantil a manos de un cura católico y el suicidio de una hermana. El abuso y la muerte ocurren antes de los sucesos de la historia principal.
PRÓLOGO
El aire está hecho de salvia y lavanda, y un monje desnudo canta frente a mí.
Está sentado de tal modo que no veo sus labios moverse contra el aire veraniego mientras canta. Así que veo el mordisco que dejé en su cadera hace menos de una hora.
Desnudo, mordido, bien follado.
Rezando.
Y también está rezando con todo su cuerpo, sus pulmones funcionan, sus costillas y su espalda se expanden y se contraen, alza el rostro hacia un cielo tan despejado y celeste que parece digno de un sueño.
Piensa que estoy tomando notas para el artículo que se supone que estoy escribiendo; pero no es cierto, no lo hago. En cambio, presto atención al sudor que cae entre sus omóplatos por el valle musculoso de su columna hasta las hendiduras de su cintura.
Registro la melodía suntuosa de su voz mientras canta salmos a un ritmo sencillo, con tono grave y emotivo bajo las hojas susurrantes de los árboles de esa montaña en la Provenza.
Noto la barba incipiente en su mandíbula tallada, el roce de las pestañas largas sobre sus mejillas rosadas por el sol, el movimiento de su garganta mientras entona canciones que tienen miles de años. El vello en sus muslos mientras está sentado de piernas cruzadas con su breviario en el regazo. El rastro cuidadoso de la punta de su dedo sobre los versos en la página.
Hace cinco años, este mismo hombre nunca rezaba, ni siquiera había permanecido quieto más de unos minutos sucesivos. Aiden Bell era puro carisma, pura energía: juguetón, lujurioso, frenético, cinético. Era estimulante y agotador. Él vibraba y latía en mí como una droga que hacía que cada instante fuera borroso y claro a la vez; el impacto siempre hacía que valiera la pena.
Bueno, casi siempre.
Lo amaba.
Aún lo amo.
Él me mira cuando termina un salmo y sonríe.
—Ven —dice, y lo sigo, cargando mi libreta como si fuera mi propio breviario. Y luego, cuando me reúno con él en la manta extendida sobre el césped suave y seco, me arrastra sobre su regazo con gran facilidad. En su vida pasada como millonario caótico, tenía el cuerpo de un casanova: músculos marcados, abdomen ondulante, líneas tentadoras que iban desde la cadera a su pene. Pero después de cinco años en el monasterio, se ha vuelto más fuerte y robusto; tiene hombros amplios y muslos anchos y, aunque soy alto y le llevo cinco años, me manipula como si fuera una muñeca, y coloca mi trasero sobre su entrepierna.
Se mueve y se excita contra mí, pero no hace nada al respecto. En cambio, me rodea con los brazos y vuelve a cantar sus salmos en voz baja en mi oído. Su pecho sube y baja detrás de mí, la canción vibra de su cuerpo al mío.
Cierro los ojos y escucho. Cierro los ojos y siento.
No hay manual de instrucciones para enamorarte del hermano menor de tu mejor amigo. Y no hay manual de instrucciones para volver a enamorarte de él cuando se ha convertido en monje.
Solo existe la conciencia dolorosa de que eres una suerte de plegaria momentánea, pronunciada con veneración, susurrada con suavidad en el aire, y luego concluida con un selah sutil y amoroso.
CAPÍTULO UNO
En el eremitorio, sueño de nuevo con él.
Es un sueño lento y casi doloroso por su dulzura. Estamos en un avión cogidos de la mano, y él me reprende por haber contratado un seguro extra para el coche que hemos alquilado en nuestro destino. Respondo deslizando las yemas de mis dedos contra los dientes hasta que sus reprimendas se convierten en escalofríos y desaparecen. No soportamos tener que esperar hasta llegar al hotel más tarde ese día para tocarnos, pero la cabina está llena y los asientos de primera clase no son convenientes para el alivio que nos supondría escondernos bajo la manta del avión…
—¿Y si…? —murmura.
Y parece que el avión nunca aterrizará, y tal vez nunca debería hacerlo porque al menos si estoy aquí, él está aquí conmigo, y, si estamos juntos, entonces eso significa que nunca me fui…
Y luego, despierto.
Estoy cubierto de sudor, mi corazón late acelerado y las sábanas están pegajosas por el semen derramado. Y, Dios mío, es como perderlo de nuevo cuando sueño con él así. Mierda, como volverlo a perder.
Me incorporo y deslizo la mano por mi cabello, sintiéndome abatido.
Cuatro años y seis meses. Cuatro años y seis meses de elegir esta vida, de encontrar un propósito más allá de ganar dinero y buscar la próxima dosis de dopamina. De vivir cerca del dios que me encontró en el suelo de mi granja una noche, el dios que me había encontrado cuando la cuerda que me sostenía a la vida misma era delgada como una telaraña.
También pasaron cuatro años y seis meses desde que me liberé de las garras de un amor que juro que aún siento en las entrañas y en la médula.
Han pasado cuatro años y seis meses desde que empecé a intentar olvidar a Elijah Iverson.
CAPÍTULO DOS
El silencio, por si no lo sabías, es una mentira.
Por ejemplo, ahora mismo estoy en un eremitorio en el bosque, en el último día de un retiro silencioso de dos semanas. Mis hermanos monásticos están a tres kilómetros de distancia, y no hay nada ni nadie cerca de mí. Debería ser la definición de silencio. Debería ser un vacío de silencio, una burbuja de quietud pura e imperturbable.
Y sin embargo…
La respiración entra y sale de mi cuerpo como un serrucho. El viento que anuncia una tormenta se lanza con impaciencia a los árboles. Detrás de ellos, fuera de mi campo visual, un arroyo corre, desbordado por una lluvia reciente. Y, a tres kilómetros de distancia, oigo las campanadas débiles de la iglesia.
No, no hay silencio aquí. No en el sentido más real de la palabra. Y, sin embargo, en cierto modo es el opuesto absoluto al ruido.
Vengo de un mundo de ruido. De teléfonos que suenan, ordenadores que vibran, dedos que escriben en las pantallas de los iPads. De coches, aviones y vasos que brindan con cerveza en el aeropuerto. De voces discutiendo, negociando, persuadiendo. De mí mismo, ruidoso, risueño y salvaje.
Pero aquí solo hay un teléfono común, compartido entre todos, y apenas hay algunos ordenadores y teléfonos móviles que se usan específicamente para asuntos de la abadía. Hay cerveza, pero se consume con placer, no con desesperación; y no hay negociaciones, no hay idas y venidas, no hay persuasiones.
El silencio en este sitio es el canto de los pájaros, el canto del arroyo y el viento entre los árboles. Son canciones, rezos, cantos, el repiqueteo de las campanas y el zumbido del órgano. El traqueteo de los tractores que suben a los campos de cebada, el rasgueo de las máquinas de imprimir. El tintineo de las cuentas del rosario, el susurro de las páginas de la Biblia y los ecos musicales que provienen de lugares invisibles.
Es el sonido de la vida del hermano Patrick, no la de Aiden Bell.
Suelto el hacha y me seco la frente con el antebrazo, escuchando las campanadas que resuenan convocando a laudes. En general, haría lo que he hecho cada día durante las últimas dos semanas: recitaría mi oración diaria solo, y luego volvería a limpiar el follaje y las ramas en el suelo alrededor del eremitorio y convertiría los árboles caídos en madera útil que enviaría a la carpintería del hermano Andrew. Pero aún estoy perturbado por mi sueño, y no sé qué hacer.
Me preocupa que, si permanezco aquí solo, mis pensamientos volverán a girar en torno a él.
Alzo mis ojos hacia las colinas.
Logro asearme y trotar los tres kilómetros hasta la iglesia justo antes de que empiecen los rezos, y llego al santuario a tiempo para inclinarme ante el altar y ocupar mi asiento en el coro antes de que entonen la primera oración. El aroma a incienso invade el aire, pero también percibo el olor a madera fresca y tierra húmeda en mí, a pesar de que había pasado por mi cuarto para cambiarme y vestirme con un hábito limpio.
Espero escapar del escrutinio, pero sé que es imposible. Mientras que los púlpitos para visitantes están de frente al altar, los asientos del coro en el cancel están enfrentados. Así que, cuando alzo la vista, lo primero que veo no es el altar o el crucifijo detrás, sino a mi antiguo maestro de novicios, el padre Harry, fulminándome con la mirada. Me mira así porque no esperaba mi presencia. O porque he llegado tarde, no lo sé. Tal vez simplemente porque nunca le he caído bien. Ni cuando era un postulante, ni ahora cuando estoy a menos de un año de hacer mis votos solemnes.
Pero cuando miro a mi mentor, el hermano Connor, y al abad Jerome, al otro lado del pasillo, noto que al parecer ambos intentan reprimir una sonrisa. Y luego veo al hermano Titus y al hermano Thomas sonriéndome con sonrisas gemelas, y me relajo un poco. No he llegado tarde a la adoración desde que era un novicio, y me he esforzado mucho por erradicar todo rastro de Aiden Bell. Aiden Bell, el que siempre llegaba tarde, siempre corría, siempre apagaba incendios propios.
El hermano Patrick no hace nada de eso.
El hermano Patrick llega puntual a todo. El hermano Patrick rara vez habla e incluso ríe con menos frecuencia. Es responsable, trabajador y serio. Supervisa las cuentas del monasterio, ayuda donde lo necesitan, y nunca ha sido una carga para nadie.
El hermano Patrick no llega tarde a las adoraciones, y sin duda no se corre en las sábanas soñando con su exnovio.
Aprieto brevemente mi breviario al recordar que mordisqueaba los dedos del Elijah de mi sueño. Mi cuerpo también se tensa, la presión brota de la jaula que cerré rápido a mi alrededor antes de venir aquí.
¿Cómo soportaré otro año extrañándolo? ¿Otros cuarenta años más?
Pero el monasterio Sergius otorga la respuesta, como siempre. Mis hermanos empiezan con el primer salmo, y el canto obliga a mi respiración a continuar entrando y saliendo. Obliga a mis ojos a recorrer la página, obliga a mi boca a moverse, a mis pulmones a expandirse y contraerse. La canción llena el aire al igual que lo hace el sol de la mañana, consolador por su atemporalidad. El sol siempre ha estado aquí, y, al parecer, la canción también. Es el oficio divino lo que me centra: el rezo con nuestros alientos y músculos y huesos.
Después de unos salmos más, unos cánticos y rezos a Santa Catalina de Siena (hoy es su día festivo), la adoración termina y cierro el breviario sintiéndome mejor, sintiendo menos inquietud y tensión. Menos incómodo en mi interior.
Pero aún estoy un poco preocupado. Vine a este sitio a dejar mi vida pasada atrás, vine aquí para vivir por completo para Dios, pero Elijah sigue floreciendo en mí, y, al parecer, no puedo detenerlo.
No puedo detener sus brotes tiernos y delgados, buscando echar raíces, y yo soy su jardín, su suelo, su lugar, y sería maravilloso si no tuviera que ser el jardín de mi Dios.
Dado que ya estoy aquí en la abadía, desayuno con los demás. Participamos del Gran Silencio hasta después de nuestro almuerzo, así que el refectorio está lleno solo del tintineo lento de las tazas de café y el roce de los hábitos contra el suelo. Nada de conversaciones.
Con el paso de los años, el sonido de mi voz ha llegado a desagradarme cada vez más… y solía ser el idiota que arrastraba a amigos y clientes a bares con karaoke al final de una noche larga sin una pizca de arrepentimiento. Llenaba reuniones enteras con mentiras, bromas, rumores, propuestas, exposiciones, disculpas, promesas. Hablaba tanto que Sean a veces me colgaba el teléfono, tanto que mi madre empezó a usar auriculares cuando me llevaba a mi entrenamiento de baloncesto porque no dejaba de hablar sobre los motivos por los que Kansas City merecía tener un equipo profesional.
Una de las cosas que anhelaba lograr cuando vine aquí era aprender a estar callado, para poder escuchar la voz que me condujo aquí. Quería ser como un metal purificado y refinado, todos mis desechos quemados, incinerados como fuera. Rezos, rutina, trabajo, aislamiento, cualquier cosa, solo para convertir al viejo Aiden en ceniza.
Termino el desayuno antes que los demás y me ocupo de mis platos lo más rápido que puedo. Con la misma rapidez que decidí que necesitaba la compañía de mis hermanos, decido que ahora mismo no soporto nada que no sea la soledad.
Las raíces de Elijah aún rodean mis tobillos y suben por mi garganta, y no sé si necesito rezar o cortar leña para lidiar con ello. Sea lo que sea que necesite hacer, no está aquí, no es algo que requiera otras personas cerca. Esto es entre Dios y yo.
Pero cuando salgo del refectorio, veo al hermano Connor esperándome, con las manos cruzadas y los labios curvos en una sonrisa amable.
—Hermano Patrick —dice con calidez—. ¿Caminarías conmigo?
CAPÍTULO TRES
Aunque solo quiero blandir un hacha hasta no poder moverme más, asiento y sigo su ritmo mientras empieza a caminar.
El hermano Connor podría pedirme que limpiara el estiércol de una vaca de los muros del granero y yo accedería, porque confío completamente en él. Es un hombre blanco bajo y delgado, con un bigote entrecano y ojos azules brillantes, de casi setenta años, pero con la energía y la fuerza de un hombre de la mitad de su edad. Antes de llegar al monasterio Sergius en los años ochenta, era dueño de una escuela de karate y, casi todos los días es posible verlo bajo un roble grande cerca del cementerio, practicando sus posturas bajo las ramas que lo resguardan del sol.
—Sé que estás guardando silencio hoy, así que no es necesario que respondas a mis divagaciones —dice el hermano Connor.
Es una cortesía, porque no hay una cárcel en la abadía ni nada del estilo por romper un voto de silencio. De hecho, no existen los votos de silencio en los monasterios católicos, al menos no de modo permanente. Hay períodos de silencio a lo largo del día, y hermanos y visitantes suelen hacer votos de silencio temporales para inducir una introspección y contemplación más profunda (como he hecho yo las últimas dos semanas), pero no hay una renuncia absoluta a las palabras.
Los únicos silencios que se imponen —en general con mala cara y reprimendas suaves (por infracciones graves)— son el Gran Silencio entre las completas y el desayuno, el silencio en las comidas y en las capillas donde los monjes y los visitantes van a rezar por igual. Sin embargo, valoro la cortesía del hermano Connor. Es primordial honrar lo que me prometí a mí mismo, aunque solo sea importante para mí.
En especial si solo es importante para mí.
Por ejemplo, la promesa de tener a Dios y solo a Dios como objeto absoluto de mi devoción.
—El abad quiere verte —dice el hermano Connor mientras nos alejamos del refectorio por un sendero cubierto hacia el edificio que alberga nuestras oficinas diversas y la recepción. Los visitantes ya están paseando por el claustro, sentados en el verde césped del patio o en uno de los muchos bancos de madera—. Y espero que no te importe, pero le pedí que me diera el privilegio de acompañarte mientras habla contigo. Creo que te entusiasmará mucho lo que tiene para decir y quiero ver a mi hermano Leñador sonreír cada tanto.
Dice la última parte con tono bromista. Aquí les asignan a todos los hermanos trabajo según sus fortalezas y, debido a mi experiencia en finanzas, mi trabajo ha estado sobre todo relacionado con software de contabilidad y Excel. Pero mis otras fortalezas son literalmente de fuerza, así que el abad me ha nombrado el obrero oficial del monasterio Sergius. Traslado barriles de plástico llenos de lúpulo a la cervecería, cargo resmas de papel hasta la imprenta y, cuando estoy en el eremitorio —algo que sucede con menos frecuencia de la que me gustaría—, estoy a cargo de hacer leña de los árboles caídos y llevársela al hermano Andrew, que es nuestro carpintero residente. Y los años de labor han dejado su huella. Si bien siempre he sido alto y de hombros anchos, sin duda mis músculos provenían únicamente de un gimnasio, pero ahora…
Bueno, ahora tengo la constitución de un leñador. Y, dado que no me he afeitado en una semana, es probable que también parezca uno.
—Y espero que no te moleste que lo diga —añade el hermano Connor mientras froto sin pensar la gruesa barba incipiente en mi mandíbula—, pero creo que hoy te vendría bien una sonrisa.
Agradezco mi escudo de silencio porque me preocupa que, si empiezo a hablar, mi vieja versión se apodere de mí y ya no pueda detenerme. Me preocupa atrapar a mi amigo en este sendero y obligarlo a escucharme describir el arco preciso de las cejas de Elijah y el tono áspero y grave de su voz.
Así que, en vez de hablar, asiento despacio.
Sí.
Tal vez me vendría bien una sonrisa. Dios sabe que ya no puedo ver a Elijah nunca más.
Pero me siento mejor mientras caminamos por los espacios de la abadía. Las ventanas de todos los edificios por los que pasamos están abiertas, permiten la entrada del aire húmedo primaveral y una brisa fuerte está decidida a sacudir cada papel en el lugar. Huele a café, césped y algo único propio del monasterio Sergius. Como incienso, papel antiguo y almidón para la ropa de primera línea.
Huele a vida, a vivir. A estar vivo.
Y, como sucede cada día cuando recuerdo por qué estoy aquí, llega la gratitud. Agradezco estar aquí; le doy las gracias a Dios, a este sitio e incluso a la versión de mí mismo que vino aquí.
Me siento agradecido y satisfecho. Y la satisfacción es suficiente, a pesar de los sueños húmedos ocasionales.
—Los recuerdos no están hechos para ser tormentos, hermano Patrick —dice el hermano Connor en un tono demasiado informal, lo que significa que ha adivinado en qué estoy pensando—. Son regalos.
«Una mierda de regalos», quiero decir. Pero no lo hago. El hermano Connor sabe lo que dejé atrás cuando vine. Sabe a quién dejé atrás. Todos lo saben, porque no quería que fuera un secreto que era bisexual. Al igual que las esposas de los hermanos viudos, al igual que las novias recordadas con cariño y los amores de la adolescencia. No volvía a la fe católica porque me avergonzara a quién quería llevar a mi cama o a quién le permitía entrar en mi corazón.
Vine por Dios. Vine aquí para permanecer vivo.
De todos modos, cuando pienso en el pasado, no puedo evitar creer que Dios me guio al monasterio Sergius por un motivo, porque el abad me entendió por completo cuando le expliqué mi situación y luego me presentó al hermano Connor, que, con el tiempo, me contó sobre el hombre que había dejado para venir aquí hace cuarenta años, y que escuchó con la empatía de otro corazón roto cuando le conté sobre Elijah.
Solo el padre Harry ha sido lo que había esperado: miradas frías, lecturas incisivas del Levítico en las comidas, etcétera. Me hubiera protegido mejor contra ello si él no hubiera sido también mi maestro de noviciado, pero, después de la quinta reunión con él —en la que sugirió con tono meloso que mi alma corría peligro mortal si no me arrepentía de mi lujuria por los hombres—, fui con el abad y le pedí ayuda. Ese fue el momento en el que mi desarrollo espiritual fue transferido al hermano Connor. Era un acuerdo inusual, pero los monasterios son pequeños mundos propios, alejados de la política ultramundana que sofoca las parroquias y las diócesis, así que el abad Jerome era capaz de hacer lo que considerara apropiado. Y luego, cuando el año terminó, le dio el puesto de maestro de novicios al padre Matteo y puso al padre Harry a cargo de los pedidos de rollos gigantes de papel higiénico, bolsas de café de tamaño industrial y otras provisiones por el estilo.
El hermano Connor parece percibir mi desacuerdo interno con sus palabras sabias y sus ojos brillan mientras me da una palmada en el hombro.
—Regalos, hermano Patrick —repite—. Por lo que pueden enseñarnos.
Mis recuerdos solo me enseñan a esconder sábanas manchadas como un adolescente, pero no lo digo, claro, porque no digo nada. El voto de silencio temporal y todo eso.
El abad Jerome ya está sentado detrás del escritorio cuando llegamos a su oficina, la brisa omnipresente sopla por el cuarto y oigo un audiolibro que se reproduce desde una fuente desconocida. Está en francés y el hermano Connor pregunta «¿Proust de nuevo?» mientras nos sentamos en las robustas sillas de madera frente al escritorio del abad. El hermano Andrew las construyó hace años y ahora las agradezco, porque la separación entre los apoyabrazos es suficiente para que pueda sentarme con los muslos abiertos, lo cual es más cómodo con la jaula. Es curioso que haya olvidado cómo moverme y sentarme con la jaula de castidad cuando ha sido una compañía casi constante en mis primeros días en el monasterio. Pero los últimos dos años, la he necesitado cada vez menos.
Bueno, hasta anoche, claro.
—Ahora estoy con Camus —dice el abad, alzando la vista de los papeles en su escritorio hasta nosotros—. Vivre, c’est faire vivre l’absurde y todo eso. Hola, hermano Patrick.
El abad se parece mucho al fraile Tuck de la película de dibujos animados Robin Hood, excepto que él no tiene la tonsura. Y no es un tejón, obviamente. Es bajo y regordete, tiene piel clara, cejas pobladas y cabello canoso. Su nariz es todo lo prominente que su mentón no es, y sus reprimendas son tan frecuentes como sus sonrisas. Pasa la mayor parte de su tiempo libre escribiendo sobre una persona muy muy muerta llamada Gregorio de Nisa.
Vendemos sus libros en la tienda de regalos. Tienen muchas notas al pie.
Asiento a modo de saludo ante el abad y él desliza algo sobre su escritorio, empujando a un lado lapiceros y lo que parece sospechosamente similar a Tic Tacs sueltas.
—Sé que estás en silencio hoy —dice el abad mientras extiendo la mano para tomar la pila de papeles que me ofrece—. Así que no espero que respondas de inmediato ante lo que estás a punto de ver. Pero quería que tuvieras la oportunidad de pensar en ello cuando estés solo en el eremitorio esta noche. Creo que esto requerirá mucho criterio.
Hay tres fotografías brillantes sujetas con clips en la parte superior de la pila. Muestran acantilados rocosos que sobresalen en contraste con el mar oscuro y en apariencia frío; una iglesia medieval sencilla se erige entre colinas austeras con algunas lápidas gastadas a su alrededor. Hay una estructura de piedra pequeña (decirle cabaña sería generoso, quizás choza le queda mejor) al borde del acantilado y le faltan la puerta, las ventanas y el techo. El cielo está oscuro y cubierto de nubes y la bruma del mar flota en el aire. El césped alrededor de la choza se ve casi plano por el viento.
Parece el fin del mundo. El fin absoluto del mundo, y alguien ha construido un monasterio allí.
Mi alma da un grito intenso y silencioso al verlo.
—El monasterio de Santa Columba —dice el abad. Cuando alzo la vista, está observándome con atención—. Un monasterio trapense en la costa oeste de Irlanda.
Trapense.
El monasterio Sergius es una abadía benedictina, lo que significa que seguimos las reglas de san Benito, que fue la primera persona en planificar cómo grupos de personas podían vivir, trabajar y rezar en el mismo lugar sin descender en el caos espiritual o en la hediondez irredimible. Pero, quinientos años después de que san Benito escribiera su plan, un grupo de monjes decidió que nadie lo estaba siguiendo con precisión y se mudaron a un pantano donde pasaron el resto de sus vidas en una suerte de austeridad estricta. Hasta que, con el tiempo, convirtieron el pantano en tierras de cultivo viables y todos recordaron que era agradable comer y descansar y usar zapatos cada tanto, y un par de siglos después, los cistercienses ya no eran mucho más austeros que los benedictinos de los que se habían separado. Así que otro grupo de monjes se apartó de ellos y ejerció una austeridad extrema. Casi nada de comida, trabajo constante, silencio, penitencia, aislamiento, todo. Por un tiempo, incluso vivieron sin techo sobre sus cabezas. Literalmente.
Se llaman trapenses. Y, aparte de los cistercienses —que son como los antisociales silenciosos del monacato cristiano—, de todas las órdenes monásticas, los trapenses son los que están más dedicados a una vida de rezo y contemplación.
Miro de nuevo el paisaje desierto en las imágenes.
—Hay información sobre el monasterio de Santa Columba junto a las fotos y, bajo la pila, hay más monasterios. Todos trapenses.
Hojeo los papeles en silencio, rápido. Aunque solía ser la definición de un tipo de negocios que iba a fiestas salvajes, era muy bueno en mi trabajo, y parte de ese trabajo era ser capaz de seleccionar y asimilar información mientras había personas mirándome al otro lado de la mesa. Así que confirmo que son todos monasterios trapenses. Hay dos aquí en Estados Unidos, el famoso Mepkin y el aún más famoso Getsemaní, y el resto están desparramados entre Francia, Bélgica e Italia. Todos tienen fotografías y veo rápidamente arcos de piedra soleados, jardines alegres y un bosque de cuentos de hadas antes de apilar de nuevo los papeles.
Desde la cima del montón, los acantilados solitarios del Santa Columba me miran, me llaman. Prácticamente puedo oler el mar y oír las ráfagas de viento. Imagino el dolor de mis músculos y mi alma cantando. Limpio de todo, excepto del amor por mi amor eterno, porque, en un lugar así, no quedaría nada más. Solo existiría el mar, el cielo y Dios.
La brisa mueve las cejas del abad mientras me observa.
—Sé que ha estado queriendo más, hermano Patrick. Más silencio, más soledad, más trabajo. Más rezos. Y he pensado un tiempo acerca de los papeles que tienes entre las manos, porque he visto antes esta pasión en otros jóvenes. Quieren más, desean que la devoción los queme hasta los huesos, y, con frecuencia, eso los lleva a quedar consumidos de modo irrecuperable. No solo los consume, los harta. Y o se marchan o se vuelven apáticos y desconectados, y les resulta difícil encontrar de nuevo la paz en una comunidad.
Miro mis manos, ásperas por los callos causados por la silvicultura amateur. Que la devoción me consuma hasta los huesos es mi único sueño en este momento, mi única visión para mi futuro.
Quiero ser sagrado y entero. Quiero que mi corazón y mi cuerpo le pertenezcan a Dios en su totalidad, que todo arda en su altar.
Miro de nuevo la foto del monasterio de Santa Columba.
—Por otra parte —continúa el abad—, hay otros hombres que vienen aquí con tu energía y tu búsqueda incansable. Logran grandes cosas y llevan vidas que solo puedo definir como santas. Pero deben encontrar un sitio que encaje con ellos. Verás, este es el problema de la vida monástica: debes ser capaz de encontrar una vida completa en un solo lugar. Debes ser capaz de encontrar los rincones más profundos de tu propia alma en un pliegue del mundo elegido, y de preguntarte a veces si el este de Kansas es ese pliegue elegido para ti. Preguntarte a veces si la de san Benito es la orden correcta para ti. Así que…
A mi lado, el hermano Connor mueve las manos sobre el regazo. En cualquier otra persona, el gesto no significaría nada. Pero en el hermano Connor significa que está lleno de entusiasmo.
El abad le sonríe al hermano Connor y luego a mí.
—Tengo el permiso y los fondos para enviarte a tres de estos monasterios para que veas si uno de ellos encaja bien contigo.
El hermano Connor intercede.
—Oficialmente, este sería un viaje de investigación por el bien de nuestra cervecería, así que recorrerías las cervecerías de cada monasterio y a su vez harías un poco de espionaje corporativo durante tu estancia.
—Espionaje corporativo ético —dice el abad—. Ya sabes, espionaje corporativo cristiano. Hazlo con santidad y esas cosas.
—Pero la investigación es solo la excusa para enviarte, no es el motivo real —dice el hermano Connor—. Tú eres el motivo. Tu futuro es el motivo. Y esperamos que en este viaje encuentres las respuestas que estás buscando.
Aunque hoy no hubiera estado guardando silencio, no sabría qué decir. Estos viajes son poco frecuentes para hermanos como yo, en especial cuando implican salir de la orden y del 5. ¿Quiero pasar un viaje bebiendo cerveza y buscando tierra santa? Sí, por supuesto, pero también siento una incertidumbre profunda. Falta de merecimiento y duda penetrante.
No merezco este regalo.
—Estoy tan entusiasmado por ti —dice el hermano Connor, tocando mi mano que descansa sobre los papeles de Santa Columba—. Pero también sé de lo que estamos hablando. Si haces el viaje y al final decides unirte a una nueva orden…
La puntada ante la comprensión es instintiva. Si me uno a una nueva orden, nunca volveré a ver al hermano Connor cuando me vaya. O al abad Jerome, o a los hermanos Thomas, Titus y Andrew. Nunca volveré a ver mi bosque o mi arroyo ruidoso.
Intercambiaremos correos electrónicos, estoy seguro, pero ya no cantaremos, rezaremos o pasearemos juntos bajo los árboles. Estos hombres se han convertido en mi familia, y tendría que abandonarlos. ¿Y por qué? ¿Por una necesidad amorfa que apenas puedo expresar siquiera ante mí mismo?
—Ahora bien, Santa Columba particularmente es una vida difícil —dice el abad, reclinándose en su silla—. Pero el prior está buscando a alguien, bueno, usó la palabra robusto, y no hay nadie más robusto que mi hermano Leñador. Ah, sí, hermano Thomas, ¿qué sucede?
Me giro y veo al hermano Thomas y al hermano Titus en la puerta, sus hombros suben y bajan como si hubieran corrido hasta la oficina.
—El hermano Patrick tiene una visita —jadea el hermano Titus—. En el claustro sur. Está esperando.
—Veo que el Señor hoy está usando su herramienta favorita para enseñar: las interrupciones —dice con ironía el abad—. Muy bien. ¿Asumo que informaron a este visitante que el hermano Patrick hoy está en silencio?
—Sí —comenta el hermano Thomas—. Él dijo que no era problema.
Él.
Me pongo de pie, mi interés aumenta. Hay solo cuatro hombres que me visitarían en el presente: mis tres hermanos y mi padre. Me pregunto si Sean ha traído un bebé de su pila creciente de hijos para que lo sostenga mientras me pone al día con los chismes familiares. Mi corazón humano y ordinario se reconforta ante ese pensamiento.
—Hermano Patrick —dice el abad antes de que me vaya—, tienes tiempo para decidir sobre el viaje y qué monasterios quisieras visitar. Faltan tres semanas antes de que tengamos que definir los detalles. Y el hermano Connor y yo estaremos disponibles en cualquier momento si quieres hablar al respecto.
Asiento ante ambos hombres con gratitud, esperando que puedan ver mi agradecimiento humilde en mi cuerpo, dado que no puedo expresarlo con palabras. Y, aferrándome a la información sobre los monasterios trapenses, sigo al hermano Titus y al hermano Thomas fuera de la oficina a través de unos pasillos cubiertos que llevan al claustro sur, donde espera mi visitante.
Los monjes jóvenes permanecen en la entrada del jardín del claustro, curiosos, y no los culpo. Aquí no suceden muchas cosas dignas de mención, y a veces las visitas son personas bastante interesantes: cristianos famosos, artistas o visitantes de otros países. Pero se decepcionarán cuando sepan que es solo un idiota llamado Sean.
Excepto que por fin veo quién está esperándome al otro lado de la fuente y no es Sean. No es ninguno de mis hermanos y no es mi padre.
Es el hombre más hermoso que he visto, con un brazo colgando del respaldo del banco, y sus piernas largas desparramadas, como un rey aburrido en su trono. Tiene una ceja apenas levantada, como si yo fuera el acertijo aquí, como si yo fuera la anomalía en un mundo que aparenta ser ordenado.
Olvido cómo respirar.
Olvido cómo pensar.
—Hola, Aiden —dice Elijah.
CAPÍTULO CUATRO
La fuente en medio del claustro fluye bajo las nubes tenues, aunque no es tan encantadora como el sonido de mi arroyo junto al eremitorio.
No es tan encantadora como el sonido de mi nombre en la voz grave y gutural de Elijah.
Logro respirar una y otra, y otra vez. Es difícil hacerlo con él frente a mí, con esos ojos oscuros observándome, pero, de algún modo, mi cuerpo recuerda. Recuerda cómo inhalar y exhalar. Y pensar que hubo un tiempo en el que podía dormir desnudo la siesta cerca de este hombre, en el que podía apoyar mis pies en su regazo y pedirle un masaje, en el que podía lanzarle cereales sobre la mesa porque no estaba prestándome atención suficiente…
La idea de que hubo un tiempo en el que no estaba paralizado y atónito solo con mirarlo me resulta imposible.
Él no se pone de pie, pero endereza la espalda despacio, aparta el brazo del respaldo del banco y entrelaza las manos sobre el regazo. Las nubes se mueven rápido y proyectan sombras sobre la piel morena y cálida de su rostro y sus manos, y oscurecen un instante sus ojos antes de que el sol regrese, más brillante que antes.
Hay algo distinto en él desde la última vez que lo vi. Tiene el rostro más delgado, lo que acentúa sus pómulos marcados, y ahora hay una barba incipiente y tentadora sobre su mandíbula, una mandíbula que solía estar afeitada a la perfección. Por no mencionar lo que lleva puesto: una Henley color crema, pantalones cortos celestes y zapatillas bajas. Hace años, ni siquiera hubiera salido a comprar condones sin vestir al menos dos prendas exquisitas, y ahora aquí está, como si acabara de regresar de unas vacaciones. Unas buenas. A Disney, a un viñedo o algo así.
Sin embargo, algunas cosas no han cambiado. Su barbilla con la marca sutil, la ceja arqueada a la perfección mientras me observa, esos ojos color whisky que brillan bajo sus pestañas gruesas. Una boca esculpida en la geometría de sus bordes superiores y la curvatura del labio inferior, tan perfecta que es digna de alabanza.
La frialdad calculadora de su expresión.
La elegancia casual de su confianza.
Tal vez es solo eso, la gravedad fría y atractiva que posee, lo que hace que la sangre vaya sin remedio a mi miembro, pero también puede ser el resto de él. Como la visión extrañamente erótica de sus tobillos sobre su calzado. La quietud de esas manos elegantes en su regazo.
Yo, por supuesto, aún conozco la verdad sobre esas manos, sobre el hombre al que le pertenecen. Sé que bajo toda esa compostura y esa frialdad hay un calor abrasador y tembloroso.
¿Me están castigando por mi sueño? ¿Me tientan a modo de prueba?
¿Cómo es posible que él esté aquí? ¿Ahora? ¿Cuando han pasado casi cinco años desde que lo dejé de pie en la entrada de gravilla con una corbata arrugada en una mano y la llave de mi casa en la otra?
—Aiden —repite Elijah y luego frunce un poco el ceño—. No, lo siento. Ahora te llamas hermano Patrick. ¿Verdad?
Hago un gesto estúpido entre asentir con la cabeza y sacudir la mano, intentando indicarle que no hay problema, que puedo usar los dos. Mi nombre religioso es como un atuendo espiritual: me lo he puesto para vestirlo durante el resto de mi vida, pero me lo he puesto por encima de todo lo demás. Aún soy Aiden Bell debajo de él. Incluso cuando no quiero serlo.
Me obligo a avanzar, a ir al banco y tomar asiento en un extremo, como lo haría con cualquier otro visitante. Aunque ningún otro visitante haría que mi piel se aplastara contra el metal que en este instante encierra mis genitales.
Qué gracioso pensar que esta jaula comenzó como algo juguetón y sensual, la castidad como un fetiche, la castidad por diversión, y que, en los últimos cuatro años, la haya usado para reprimir el impulso que nos inspiró a comprarla en primer lugar. Aunque a veces, en las profundidades más recónditas de la noche, me pregunto si esos primeros días usaba la jaula porque me recordaba a él. Porque se sentía como si él tocara mi cuerpo, incluso aunque fuera a través de un juguete.
Elijah me mira.
—Me dijeron que hoy guardas silencio.
Asiento, y él endereza los hombros, con las manos aún unidas en su regazo.
—Bueno —dice—. Pues supongo que puedo tener igualmente esta conversación. Solo que será más corta de lo que había imaginado.
Hace años que está pendiente y, sin embargo, la tristeza que aparece después de la palabra conversación es un castigo a la altura de un cilicio. Una conversación que merezco, dado cómo terminaron las cosas.
Un recuerdo fugaz: yo, hace cinco años, sentado contra la pared de mi sala de estar, mirando la noche campestre oscura como la tinta a través de la ventana. Esa vez no había estrellas ni luna. Solo una oscuridad que parecía palpable: como aceite vertido por la ventana, cubriendo mis pies descalzos y mi trasero cubierto por el pijama.
Entrando por mi garganta.
La mañana siguiente, había subido a mi camioneta y conducido hasta aquí por primera vez.
Noto que Elijah aún no ha hablado, que aún no ha iniciado esa conversación, que sin duda será el ajuste de cuentas que temo… y el que me he ganado. Rompí con él después de un año de felicidad embriagadora, y no lo hice tomando asiento y conversando como una persona racional, sino que me uní a un monasterio.
Lo miro y lo encuentro observándome, pero esta vez sin la ceja en alto. Me mira con los labios separados, como un hombre atónito, y luego traga saliva con dificultad, y su nuez de Adán sube y luego baja.
—Has cambiado —dice. Y luego, sus ojos bajan de mi rostro hasta el sitio donde mis hombros ponen a prueba las costuras generosas de mi hábito benedictino negro—. Mucho —añade, con tono indescifrable.
Me encojo de hombros y miro mi regazo. Fui arrogante en mi vida anterior, y esa vanidad aún sale a la superficie cada tanto a la fuerza. Como ahora mismo, cuando recuerdo cómo solía tener el aspecto ágil de un Peter Pan, pulido, delgado y pulcro por una vida de trabajar sin descanso y sin parar.
Y ahora soy el hermano Leñador. Quien debe usar hábitos a medida y quien ha bronceado tanto su piel pálida bajo el sol que tiene arrugas finas en los ojos y pecas que salpican su rostro. Y quien, en este instante, tiene el pene en una jaula porque no puede dejar de soñar con su exnovio.
Aunque nadie más sabe lo último.
Así que es lógico que a Elijah le sorprenda mi apariencia, por supuesto que está atónito. Antes yo estaba fantástico y ahora parece como si viviera con osos. Unos osos malvados.
Mantengo los ojos en mis manos, las mismas que aprietan los papeles que el abad me dio. No quiero ver la expresión de Elijah mientras procesa mi aspecto actual, lo que es una vanidad tonta, lo sé, lo sé, pero no puedo evitarlo. Una parte débil de mí quiere que él me considere atractivo, porque él aún es tan hermoso, tan apuesto, que me quita el aliento.
—Asumo que Sean te ha contado sobre la granja —dice después de un instante.
Asiento, con la cabeza inclinada. Mi cuerpo vibra, consciente cuando él se mueve y sube una rodilla al banco para poder girarse hacia mí. Me permito mirar una vez sus piernas, los pantalones cortos tensos sobre sus muslos fuertes, las pantorrillas apenas cubiertas de vello, esos tobillos bien formados exhibiendo su desnudez… antes de mirar de nuevo mi regazo.
Recuerdo cómo era deslizar mis labios sobre sus espinillas y luego subir por sus pantorrillas. Recuerdo besar la protuberancia firme de sus tobillos camino a lamer los dedos de sus pies. Recuerdo esos muslos presionados contra la parte posterior de los míos mientras insertaba su placer en mí.
Y ahora estamos sentados en un banco, lo más alejados posible, mientras que el viento tira del dobladillo de mi hábito de monje y sacude los bordes de los papeles que podrían llevarme al otro lado del mundo.
—No podía quedármela —explica Elijah—. No estoy hecho para vacas y cercas.
Asiento de nuevo. La vendió poco antes de que yo tomara mis votos, aproximadamente un año después de irme. Sean fue a contármelo; esa tarde, fui al arroyo y talé leña hasta que mis manos sangraron y apenas podía respirar. Y luego, por fin agotado, caí de rodillas y lloré sin consuelo hasta la hora de las vísperas.
Tenía sentido, por supuesto. Cuando se la dejé a él, sabía que probablemente la vendería. Renovar la granja había sido mi sueño, no el suyo, y su trabajo estaba en la ciudad, planeando eventos para corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en uno de los sitios para eventos más grandes de Kansas City. Conducir prácticamente hasta Lawrence ida y vuelta era arduo, incluso aunque él hubiera querido la granja.
Pero la venta fue como un final. Como si él también hubiera tomado sus propios votos.
—Fue la primera vez que entendí la necesidad de dejar el pasado atrás por completo para nunca más tener que pensar en él —dice—. Le hubiera pagado a alguien para comprar esa cosa, solo para ya no tener que mirar de nuevo esa maldita llave en mi llavero.
Por supuesto, conozco bien ese sentimiento. Pero, en mi caso, tuve que dejar el pasado para poder tener un futuro, cualquiera.
—Ahora soy escritor —dice Elijah de modo abrupto mientras las nubes cubren de nuevo el sol. Las sombras se apoderan de cada parte del claustro—. ¿Sean te lo contó?
Niego con la cabeza. No me lo contó. Y quizás no le hubiera creído si lo hubiera hecho, porque Elijah jamás fue el tipo de persona que trabaja en solitario con una gran taza de té. Era más bien el tipo con un encanto casual que deambulaba por una galería de arte con una copa de vino. Y, de todas las cosas que arruiné entre nosotros, quizás esta es la mejor prueba de mi indiferencia profunda hacia las personas más cercanas a mí: nunca supe que él quería ser escritor. Para nada.
—Ahora soy parte del personal de escritores de Mode.
Sé que la sorpresa aparece en mi rostro, porque emite un sonido para restarle importancia.
—No es tan glamuroso como suena —añade, aunque trabajar para la revista para hombres más vendida del país suena bastante glamuroso para mí—. Hay muchas entrevistas a famosillos de poca monta. Mucho de «Estos diez cinturones harán lucir elegante a cualquier hombre». Ese tipo de cosas.
Igual estoy muy impresionado. Giro la cabeza para que lo vea, para que vea la alegría y el orgullo que siento por él. Hay un tipo de satisfacción hiriente en saber que él ahora está prosperando, sin mí. Que tuve razón al dejarlo, al apartarme de su vida.
En realidad, todos estarán mejor sin mí aquí, en el monasterio Sergius.
—Aiden —dice Elijah—. No he venido aquí para hablar sobre la casa o sobre Mode.
Miro de nuevo mis manos. «Llegó el momento», pienso. Ahí viene la condena que merezco, la rendición de cuentas que tiene permitido exigirme. Es una liturgia propia: la liturgia de un cierre después de un corazón roto, una reconciliación que no es entre Dios y un ser humano, sino de hombre a hombre, y rezaré esta liturgia con él. Inclino la cabeza y asiento.
No hubiera sido capaz de hacer esto hace cuatro años. Supongo que eso significa que todo esto de ser un monje está funcionando.
Pero, en vez de iniciar la letanía larga que narra todo lo que arruiné, Elijah habla con una voz que es de nuevo relajada e inescrutable:
—Me casaré. Pronto.
Inhalo, o al menos intento hacerlo. Mis costillas se mueven, pero nada más parece funcionar como debería. Ni mi garganta ni mis pulmones, ni mi diafragma, ni mi corazón, que está tambaleándose en un tatuaje anormal. Un nudo estúpido cierra mi garganta y me duele, duele como si toda la pena que me inunda por dentro estuviera concentrada en un punto, el sitio donde mi voz y la respiración se encuentran.
Me casaré.
Elijah Iverson, el amor de mi vida, la adoración de mi alma prometida a Dios, se casará con otra persona.
Un hachazo en la cabeza hubiera dolido menos.
—Se llama Jamie —continúa Elijah con el mismo tono de voz—. Nos conocimos hace un par de años en una exhibición de arte. Me propuso matrimonio el año pasado, y le dije que sí.
Asiento.
Asiento y asiento y asiento, porque ¿qué más puedo hacer? No puedo hablar. No puedo hablar.
Incluso si pudiera obligar a las palabras a pasar a través del puño apretado en mi garganta, hoy estoy guardando silencio. Ya le he prometido todas mis palabras a Dios, y me he esforzado demasiado en aprender cómo cumplir con las promesas para romper una ahora.
Aun así, siento que las palabras vienen, que plagan mi lengua, que se agrupan contra mis labios. Aprieto la boca; aparto la mirada. Aprieto los ojos y lucho, lucho, lucho. No hablaré, no diré nada. Les debo a Dios y a Elijah eso al menos. Mi silencio y mi aceptación.
—No creí que necesitaría… —Elijah hace una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas—. Bueno, cuanto más lo pensaba, más sentía que no era algo que pudiera decirte a través de Sean. Y… Ah, joder, Aiden, ¿podrías mirarme?
Por primera vez, la calma compuesta de su voz falla, y sus palabras son inestables y ásperas.
Lo miro. Es tan hermoso, incluso ahora, a pesar de todo, que mi pene intenta hincharse al ver los músculos apretados y tensos bajo su camisa delgada, y el contorno tentador de sus muslos. Debería estar muerto para no notar el bulto en sus pantalones cortos.
Me mira con ojos ambarinos oscuros, con la boca firme. Su mandíbula cubierta de barba incipiente está tensa con una emoción que no logro nombrar.
—Te fuiste —dice con dificultad, furioso.
Es inevitable, es incluso lo que esperaba cuando me senté en este banco, pero de cualquier forma las palabras me duelen. La acusación enterrada dentro de ellas.
—Me dejaste. Por esto —dice—. ¿Qué debería haber hecho, Aiden? ¿Permanecer paralizado en el tiempo, como una mosca en ámbar por ti? ¿Negarme a seguir adelante o a vivir de nuevo?
Niego con la cabeza. No. No, claro que no. Lo dejé para convertirme en monje, lo dejé para casarme con mi dios, para darle mi corazón a mi dios, para darle mi cuerpo a mi dios, así que ahora no puedo estar celoso de Jamie, no cuando yo elegí priorizar a otro amado. Que el amado fuera Jesucristo parece irrelevante para la situación.
El efecto es el mismo.
Él se reclina hacia atrás, como si de pronto hubiera perdido el ánimo de pelear.
—Creo que tenía que contártelo en persona porque, de otro modo, no hubiera estado seguro —dice en voz baja—. Necesitaba ver que estabas realmente aquí para siempre. Necesitaba aceptar el hecho de que nunca sabré por qué.
Recuerdo de nuevo esa noche, esa ventana sangrante completamente carente de estrellas y luna. La humedad del suelo de madera recién sellado y el brillo de mi teléfono en la oscuridad.
Por qué.
¿Por qué abandoné mi vida como millonario? ¿Por qué abandoné a un novio perfecto?
¿Por qué abandoné a mi familia y a una granja adorable y en ruinas, y el sexo… Dios, ¿por qué renuncié al sexo?
Porque, si no lo hubiera hecho, esa oscuridad que entraba a través de la ventana de mi granja me hubiera llevado. Yo había querido que me llevara. Estaba listo para que me llevara.
Y, de algún modo, logré arrastrarme hasta aquí, jadeando como un hombre que se había estado ahogando y que acababa de arrastrarse hasta la orilla. Logré salvar mi propia vida, o logré permitir que Dios me salvara la vida.
De cualquier modo, ese era el precio de sobrevivir. Mi vida anterior.
Él.
Elijah desliza las manos sobre su cabeza, hunde un momento sus dedos en sus rizos apretados. Ahora tiene el cabello más largo; solía llevarlo corto, con bordes marcados e inmaculados. Otro cambio que no vi porque no estuve allí.
No estuve sentado en el sofá con él cuando tocó su rostro y pensó en dejar crecer su barba; no estuve apartándolo con mi cepillo de dientes mientras miraba el espejo, posando para imaginar su cabello más largo. No estuve con él en la cama por la noche, con las piernas entrelazadas con las suyas, mientras se quejaba sobre su empleo o se sentía aburrido por su trabajo. No estuve allí cuando escribió su primer artículo o cuando envió su porfolio a Mode.
No estuve allí, porque estaba aquí. Rezando y cortando madera.
No estuve allí, y ese tal Jamie sí.
Elijah se pone de pie, me da la espalda un instante y luego se gira. El sol se mueve abruptamente entre las nubes, aleja la oscuridad previa a la lluvia en el claustro e ilumina a Elijah en un tono dorado.
Si tuviera que hacer un vitral que mostrara la imagen de la creatividad de Dios y su capacidad de crear belleza, sería esta imagen. Sería Elijah sin afeitar con esos pantalones cortos, serían sus ojos castaños dorados, sería su boca, esa mandíbula, esa garganta. Sería un santo con zapatillas y un halo del sol de Kansas brillando en su cabeza.
Muerde su labio inferior un instante y luego lo suelta antes de enderezar la espalda y mirarme con una expresión que desafía cualquier interpretación. Solo sus ojos parecen fuera de su habitual control, ardiendo con un calor que podría ser furia o angustia, no lo sé.
—Te amé durante mucho tiempo después de que te fueras —dice—. Creo que deberías saberlo.
No tiene que decir nada más, porque ya lo sé; sé que ya no me ama.
Y, después de asentir de modo breve, se da la vuelta y sale del claustro. Las primeras gotas de lluvia caen sobre su camisa y su cabeza inclinada, como si estuviera rezando.
CAPÍTULO CINCO
Del cuaderno de Elijah Iverson
Hombros.
Eso fue lo primero que pensé cuando lo vi.
La clase de hombros que podrían cubrir el sol, hombros que ponían a prueba las costuras de su hábito de monje (que es un atuendo diseñado con el objetivo de ser suelto y amorfo, así que… es mucho decir).
Cuatro años de cambios, y lo primero que noté fueron sus hombros. Pero también había otras diferencias. Una barba gruesa en su despampanante mandíbula, callos en sus manos grandes. Y, aunque esos ojos verdes aún detenían mi corazón, ya no brillaban con picardía y una alegría juvenil, sino con algo… No sé, creo que solemne sería una palabra errada. Secreto, tal vez.
Y su tranquilidad, una calma que jamás había visto en Aiden Bell. Escuchó cada palabra que dije como si estuviera pronunciando una profecía, y cuando me miró a mí y no a sus manos, su mirada era presente e intensa. Como si todo su ser estuviera allí conmigo, tan plenamente allí, como si hubiera existido toda su vida solo para mirarme durante treinta minutos en un claustro.
Esa parte…. es como el Aiden de antes, y a su vez no lo es, no con el silencio que la acompaña.
¿Por qué no puedo dejar de pensar en lo callado que estaba?
¿Por qué no puedo dejar de pensar en sus hombros?
Hice lo que fui a hacer. Le conté sobre Jamie, sobre la boda, logré crear un cierre con éxito.
Siento que nada está cerrado
¿Por qué no puedo dejar de pensar en
CAPÍTULO SEIS
No sé cómo logro volver al eremitorio. Sé que lo hago porque estoy en la alfombra delgada de segunda mano que cubre la mayor parte del agrietado suelo de hormigón. Y sé que debe haber estado lloviendo los tres kilómetros de vuelta, porque los papeles que el abad me dio están húmedos y blandos en mis manos.
Sé que aún estoy vivo porque siento mi corazón temblando detrás de las costillas. Porque estoy llorando y las lágrimas dejan su rastro cálido en mi rostro frío y mojado por la lluvia.
Estoy de rodillas mientras la tormenta ruge alrededor de la choza de piedra caliza, golpea sin parar el techo y da latigazos a las ventanas. No veo nada del mundo en el que estoy, nada que no sea las fibras de la alfombra y la imagen de Santa Columba ahora ondulada junto a su mar oscuro e implacable.
En mi mente solo veo a Elijah.
Se casará. Se casará y no es conmigo.
Te amé durante mucho tiempo después de que te fueras.
Y todavía lo amo.
El ruido brota de mí como lo hacen los truenos, un tremor lento que suena cada vez más fuerte hasta que me cubre y gruño, aúllo mientras me tambaleo sobre mis pies, cruzo la puerta y me dirijo al claro, llorando ante el trueno y el dios que lo envió.
Caigo de rodillas de nuevo, temblando con la necesidad de… Ni siquiera lo sé. Tal vez de correr. De correr entre los árboles hasta llegar a la cima de la pared de piedra caliza sobre la abadía y luego permanecer allí de pie hasta que un rayo queme mi carne estúpida y miserable. Correr hasta un océano y luego nadar hasta el austero santuario de Santa Columba.
Correr hasta la autovía y hacer autoestop hasta Kansas City y caer a los pies de Elijah y suplicarle perdón.
Me encorvo hacia delante, me arde la garganta, mis costados revientan. La lluvia continúa cayendo sin que le importe mi furia o mi dolor; los truenos suenan sin parar, como campanadas temblorosas de la iglesia sobre la pradera, convocando a cada persona que las escuche a esta misa antigua en la que el cielo se encuentra con la tierra.
Miro mis manos en el fango, el césped arrancado entre ellas.
—Lo amo tanto —susurro, la lluvia rueda sobre mi cabeza y baja hasta mis labios, donde las gotas caen junto a mis palabras al barro y al césped—. Y me duele y quiero que se termine. Por favor, Señor. Si me amas, haz que pare.
No recibo respuesta de Dios, no hay un augurio ni dulce ni conmovedor que pueda interpretar como una señal. Ningún rayo de sol, ningún pájaro cantor. Nada más que fango, truenos y el cielo con tintes verdosos. Lo bastante verde como para que luego aparezcan sirenas de alerta, y casi deseo que así sea. Casi deseo que una tormenta me lleve lejos.
Alzo mis ojos hacia las colinas.
Cierro los ojos con fuerza y espero.
Las sirenas de alerta nunca llegan y, con el paso del tiempo, la tormenta amaina, y deja mi arroyo hinchado y el suelo empapado. Yo también me siento empapado mientras limpio mi desorden y recojo mi ropa, mis sábanas y toallas para poder regresar como corresponde a la abadía. Estoy tan mojado que apenas me importa siquiera que mi retiro haya terminado, que volveré al dormitorio con los demás hermanos. Que volveré a hacer planillas de cálculos y trabajos extraños en la imprenta o en la cervecería, escuchando a los demás reír, rezar y hablar.
¿Qué importa dónde esté? Eremitorio o dormitorio, él no está en ninguna parte.
«Está bien», intento recordar. «Estás bien».
Estoy bien. Vine al monasterio a estar bien y ahora lo estoy, y Elijah será feliz, y yo estaré bien.
Quizás si me lo repito lo suficiente, empezaré a creerlo. Como un rezo.
Esa noche es cálida y húmeda, tan pegajosa que te hace desear que hubiera una piscina, aunque aún no ha llegado oficialmente el verano. Me siento de piernas cruzadas bajo el roble que proyecta su sombra sobre las tumbas de monjes muertos hace tiempo y observo los papeles arrugados y ya secos en mi regazo. A varios metros de distancia, el hermano Connor realiza sus katas con una elegancia fluida que envidio. Incluso antes de mi fase de monje devenido en leñador, nunca fui un hombre elegante. Hacía deporte con un entusiasmo digno de un cachorro, chocaba contra otros jugadores y tropezaba con mis propios pies y luego vertía con torpeza vasos de cerveza y cuencos de nachos con queso por toda la casa de mi fraternidad.
El único sitio en el que he tenido cierta suavidad era la cama, pero gran parte de ello era instinto, hambre sin pensamiento o sin habilidad alguna. Si quería besar, besaba; si quería sujetar, sujetaba. Y, de algún modo, siempre funcionaba. Y con Elijah…
Un calor tenso se apodera de mi estómago y mis muslos, y la incomodidad de la jaula que llevo puesta hoy me advierte que aparte los recuerdos de él. Que no piense en la primera vez, en su respiración irregular en mi oído mientras los invitados del evento para recaudar fondos reían y bebían champán al otro lado de la puerta del balcón.