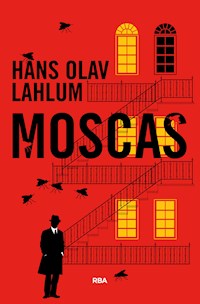Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: K2 & Patricia
- Sprache: Spanisch
Mayo de 1969. Durante la cena que celebra una vez al mes, el magnate inmobiliario Magdalon Schjelderup cae fulminado. Alguien ha echado algo en su plato y lo ha asesinado. Como el personal de servicio libraba ese día, su verdugo solo puede ser uno de los diez comensales que le acompañaban. Todos ellos orbitaban alrededor del poderoso multimillonario, y todos tenían alguna razón para querer acabar con él. Se trata de un caso laberíntico para el cual el inspector Kristiansen no encuentra una solución. Por suerte, cuenta con la atípica ayuda de una joven que apenas sale de casa pero tiene una asombrosa facilidad para resolver enigmas. UN BANQUETE Y UN ASESINATO. EL CULPABLE SE SENTABA A LA MESA. TODOS SON SOSPECHOSOS.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original noruego: Satellittmenneskene.
Autor: Hans Olav Lahlum.
© Cappelen Damm AS, 2011.
© de la traducción: Ana Flecha Marco, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2022.
REF.: ODBO017
ISBN: 978-84-1132-010-8
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • PREIMPRESIÓN
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
Algunos de los personajes de esta novela pueden estar inspirados en personas vivas o ya fallecidas. Sin embargo, los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y los del año 1969 no están basados en hechos históricos concretos. Tanto Magdalon Schjelderup como los invitados a su última cena son personajes literarios que nada tienen que ver con ninguna persona viva o fallecida.
DEDICADO A AGATHA, LA REINA DE LA NOVELA NEGRA CLÁSICA
DÍA UNO
UN AVISO DE TORMENTA INESPERADO
1
—Buenos días. Soy Magdalon Schjelderup. Estoy seguro de que sabrá quién soy. Me gustaría concertar una cita el próximo lunes. La razón es que uno de mis allegados planea asesinarme la semana que viene.
Era la una y cuarto del mediodía del sábado 10 de mayo de 1969. Me encontraba en mi despacho, en la comisaría central de Oslo y esas palabras se quedaron flotando en el aire una vez las hube escuchado.
Esperaba que se tratase de una broma de pésimo gusto que terminara con una carcajada o con que me colgaran el teléfono. Pero nada de eso ocurrió. Cuando la voz siguió hablando, reconocí el tono ronco aunque dinámico tan característico de Magdalon Schjelderup, que tantas veces había escuchado en la radio y en la televisión. Enseguida me vino a la mente la imagen del legendario magnate y multimillonario, tal y como la había visto en los periódicos: vestido con un abrigo largo y negro, con gesto misterioso, la cara arrugada y ligeramente oculta bajo un sombrero de piel marrón.
—En el caso de que se esté haciendo una idea equivocada, permítame que le asegure que soy Magdalon Schjelderup, que estoy sobrio y en mis plenas facultades. Dado que varios conocidos me lo han recomendado, y teniendo en cuenta su impresionante trabajo en la resolución del asesinato que aconteció el año pasado y del que tanto se habló, he decidido encargarle también este caso. La pregunta es breve y sencilla: ¿podría dedicarme un tiempo el próximo lunes para que hablemos de los planes de asesinato que me acechan?
Mi confusión iba en aumento. Yo, que creía que me esperaba una guardia de sábado como otra cualquiera, y ahora estaba a punto de darme cuenta de que de verdad era Magdalon Schjelderup quien me llamaba y que, además, hablaba en serio.
Le respondí que por supuesto, que le daría al caso la máxima prioridad posible y le propuse que, en lugar de esperar al lunes por la mañana, nos encontráramos ese mismo día. No me sorprendió que Magdalon Schjelderup ya hubiera tenido en cuenta esa posibilidad.
—El caso es que hace una hora ya pensé en ir en coche a la ciudad para encontrarme con usted, pero entonces vi que, para mi gran inconveniente, esta madrugada alguien me había pinchado las ruedas. Por supuesto, le podría haber pedido prestado el suyo a mi mujer o utilizar uno de los vehículos de la empresa, y también es cierto que me puedo permitir un taxi sin problemas. Pero este asunto de las ruedas pinchadas me ha hecho sospechar que tal vez la persona que le iba a señalar hoy sea responsable de lo ocurrido.
Le pregunté si había varias personas dentro de su círculo más cercano que podrían ser sospechosas de querer acabar con su vida. Una breve y seca carcajada resonó al otro lado del teléfono.
—Por supuesto. De hecho, mi círculo más cercano se compone casi en exclusiva de ese tipo de personas. Por desgracia, con el tiempo se ha vuelto tremendamente difícil tener éxito y disfrutar del cariño de la gente al mismo tiempo. Cuando me planteo este dilema, siempre elijo el éxito. La novedad es que tengo buenos motivos para pensar que una de mis personas más cercanas no solo quiere acabar con mi vida, sino que tiene planes concretos para llevar a cabo su plan a lo largo de la semana que viene.
La situación me resultaba cada vez más absurda, pero también más emocionante por momentos. Me escuché a mí mismo decir que, ya que había que esperar hasta el lunes, deberíamos intentar vernos lo más temprano posible. Magdalon Schjelderup enseguida se mostró de acuerdo y propuso que lo visitara en su casa, a las afueras de Gulleråsen, sobre las nueve de la mañana del lunes. Él quería realizar algunas investigaciones y evaluar la situación durante el fin de semana, pero estaba convencido de que el lunes por la mañana habría despejado sus sospechas lo suficiente para compartirlas conmigo.
Aún confundido, terminé la conversación deseándole un buen fin de semana y le pedí que se mantuviera alerta para identificar posibles peligros. Me aseguró que no había peligro antes del martes por la tarde, pero añadió que, en cualquier caso, se quedaría en casa hasta mi visita del lunes por la mañana y tomaría todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Por teléfono, la voz de Magdalon Schjelderup sonaba igual que en la radio. Era una voz potente de hombre mayor: tranquila, segura y decidida. Colgué el teléfono sin protestar y apunté la cita del lunes por la mañana arriba del todo de mi lista de tareas para la semana siguiente.
2
Los tres cuartos de hora que me quedaban de la guardia del sábado transcurrieron sin sobresaltos. Sin embargo, no pude evitar darle vueltas y más vueltas a la conversación telefónica tan inesperada que había mantenido aquel mediodía. Tanto fue así que, antes de marcharme de la oficina, llamé a mi jefe para informarle de lo ocurrido. Para mi alivio, se mostró de acuerdo con mi forma de gestionar el asunto.
Una vez de vuelta a mi piso de Hegdehaugen busqué el último artículo sobre Magdalon Schjelderup en la pila de periódicos. Lo habían publicado hacía apenas tres días. Una vez más, su foto ocupaba la portada entera de la edición vespertina del Aftenposten, esta vez con el siguiente titular: «El rey de Gulleråsen». El artículo concluía diciendo que si el hombre más rico de Gulleråsen no era ya también uno de los diez más ricos de Noruega, poco le faltaba para serlo. Sus propiedades y su fortuna estaban valoradas en más de cien millones de coronas. A escasos meses de su setenta cumpleaños, Magdalon Schjelderup, el rey del mercado inmobiliario y de las acciones, se encontraba en la cima de su carrera. Los expertos en finanzas especulaban cada vez con mayor frecuencia sobre si también sería uno de los veinte hombres más poderosos del país, aunque ya hacía años que había dejado atrás su carrera como político conservador.
Durante años, periódicos y revistas habían gastado cantidades ingentes de tinta en artículos sobre Magdalon Schjelderup. Al principio trataban de su actividad como miembro de la Resistencia y como político durante y después de la guerra. Después llegaron una serie de crónicas mucho menos benévolas que especulaban sobre el contacto que tuvieron las empresas de su familia con las fuerzas de ocupación durante la guerra y por qué abandonó años después una carrera política en apariencia tan prometedora. Más tarde se fueron alternando artículos sobre su creciente fortuna y su desarrollo empresarial con otros más críticos. Estos últimos versaban sobre sus métodos empresariales, la ruptura de sus dos primeros matrimonios y los acuerdos económicos a los que llegó en ese momento. La tormenta que acechaba su vida privada pareció disminuir después de algunos artículos más sobre su tercer matrimonio, a principios de la década de 1950, con una mujer veinticinco años más joven. En los últimos años, para compensar, se habían publicado varios reportajes que planteaban preguntas sobre sus negocios. La competencia y algunos antiguos compañeros hacían cola para quejarse de sus métodos e incluso lo llevaron a juicio en repetidas ocasiones. No llegaron a ninguna parte. Magdalon Schjelderup hizo caso omiso de lo que escribían los diarios y revistas, y con la ayuda de un buen equipo de abogados, consiguió que no lo condenara ningún tribunal.
Y ese resuelto y en apariencia vulnerable magnate era el mismo que me había llamado para informarme de que uno de sus allegados planeaba asesinarlo la semana siguiente.
El 10 de mayo de 1969 fue uno de los poquísimos sábados en los que abandoné el despacho con el deseo de que llegara cuanto antes el lunes, y con él la nueva semana de trabajo. Entonces no sospechaba la rapidez y el dramatismo con el que se desarrollarían los hechos.
DÍA DOS
DIEZ VIVOS Y UN MUERTO
1
El 11 de mayo de 1969 empezó como cualquier domingo de mi vida. Recuperé el sueño perdido durante la semana y no desayuné hasta casi la hora de comer. Las primeras horas de la tarde las pasé leyendo los periódicos atrasados. Incluso conseguí leer los primeros cuatro capítulos del libro de la semana, Momento de libertad, de Jens Bjørneboe.
Cuando sonó el teléfono a las cinco y veinticinco, justo estaba saliendo de la ducha. No hice ningún esfuerzo por contestar a tiempo. Sin embargo, se trataba de una llamada inusualmente persistente y el teléfono siguió sonando hasta que lo atendí. Enseguida comprendí la gravedad del asunto.
La llamada era, por supuesto, para «el inspector jefe Kolbjørn Kristiansen». Procedía, como pude adivinar, de la comisaría de Møllergata 19 y, para mi espanto, tenía que ver con Magdalon Schjelderup. Pocos minutos antes habían recibido una llamada que les informaba de su muerte durante una cena en su propio domicilio, rodeado de diez testigos.
A juzgar por las palabras de los agentes que acudieron al lugar de los hechos, todo apuntaba a que se trataba de un asesinato, pero resultaba «cuando menos confuso» cuál de los testigos podría haberlo cometido. El agente de guardia había sido informado de que el propio Schjelderup se había puesto en contacto conmigo el día anterior. Dado que ninguno de los demás agentes estaba disponible, le pareció pertinente preguntarme si podría llevar a cabo una investigación preliminar e interrogar a los testigos en el lugar de los hechos.
No me hice de rogar. Pocos minutos más tarde me dirigía a toda velocidad hacia Gulleråsen.
2
Cuando llegué a las seis menos diez, no había nada dramático en la mansión de tres pisos en la que Magdalon Schjelderup tenía tanto su residencia como su oficina principal. Tras un breve vistazo estimé que la finca estaba más cerca de los trescientos que de los doscientos metros cuadrados. Magdalon Schjelderup había vivido a lo grande y en un entorno seguro. La mansión estaba sobre una colina, en medio de una finca vallada y a una distancia de al menos doscientos metros del vecino más cercano. Si alguien quisiera colarse sin ser visto tendría que avanzar un largo trecho por un campo abierto. Además, tendría que encontrar la manera de saltar la alta y afilada valla de madera que rodeaba toda la finca, a excepción de la puerta de entrada frente al camino.
La casa parecía sacada de una novela de Agatha Christie. Más tarde me enteré de que los vecinos la conocían con el nombre de «Schjelderup Hall».
Además de un coche de policía, en el aparcamiento que estaba justo enfrente de la puerta había ocho vehículos más. Uno de ellos era el BMW grande, negro y flamante de Magdalon Schjelderup. Enseguida pude constatar que me había dicho la verdad: alguien había pinchado tres de los neumáticos con un cuchillo u otro objeto punzante.
Los demás coches eran de menor tamaño, pero todos nuevos y de buena calidad. La única excepción era un Peugeot pequeño y viejo de color azul que parecía llevar en circulación desde principios de la década de 1950. Pensé, como hipótesis de trabajo, que los invitados del difunto pertenecían a la clase más alta de la sociedad, pero que, aun así, había grandes diferencias en la posición económica de cada uno de ellos.
La bienvenida no fue muy cálida que digamos. De camino a la entrada oí un coro poderoso y agresivo de ladridos a mis espaldas. Por instinto, me di la vuelta para protegerme ante un posible ataque. Por suerte no pasó nada: los tres pastores alemanes que venían hacia mí estaban bien atados. Ver a los perros, sin embargo, me despertó una sensación de incomodidad y entendí que Magdalon Schjelderup se había sentido seguro en su propia casa. La amenaza estaba en su círculo más cercano y él se la esperaba, pero todo sucedió dos días antes de lo que había predicho.
Junto a la entrada, saludé a los dos agentes que habían llegado primero y que en ese momento estaban haciendo guardia. Ambos parecían aliviados de verme, pero me aseguraron que, a pesar del asesinato, el ambiente en la casa era sorprendentemente tranquilo.
Cuando, tras cruzar un pasillo y subir dos tramos de escaleras, llegué a la alfombra roja del gran salón comedor de Magdalon Schjelderup, enseguida entendí a qué se referían. Al principio me dio la impresión de haber entrado en un museo de cera. El mobiliario y el diseño interior eran de principios de siglo. No había cuadros ni ningún tipo de decoración, lo que contribuía a la sensación fría e irreal que transmitía la sala. Solo había una excepción, que por serlo resultaba aún más llamativa. En una de las paredes había un retrato muy bien hecho de Magdalon Schjelderup de cuerpo entero.
Ahora el anfitrión estaba tendido en un sofá junto a la pared de la entrada. Llevaba un traje negro y sencillo y, por lo que pude ver, no tenía heridas de ningún tipo. Tenía los ojos cerrados y los labios azules. Le tomé brevemente el pulso en el cuello y en las muñecas para constatar que lo había abandonado todo soplo de vida.
Una mesa grande de caoba dispuesta para once comensales presidía la sala. El cordero asado con verduras descansaba en los platos de porcelana y el vino, indudablemente excelente, estaba servido en las copas, pero ninguno de los invitados tenía intención de comer o beber. También había champán, pero nadie lo había probado.
La silla que había ocupado Magdalon Schjelderup, la de mayor tamaño, en un extremo de la mesa, estaba vacía. Los diez invitados, vestidos de gala, volvieron a sus asientos en completo silencio. Todos me miraban, pero ninguno me dirigió la palabra. Tras un rápido recuento constaté que había seis mujeres y cuatro hombres a la mesa. Enseguida percibí inseguridad y sorpresa en alguno de los rostros de los invitados, pero ninguno me pareció que mostrara tristeza. Doce mejillas de mujer y ni una sola lágrima.
Ocho de los invitados parecían tener edades muy bien distribuidas que oscilaban entre los treinta y los setenta años. Todos tenían un aspecto serio y contenido. Los dos que, cada uno a su manera, se distinguían del resto y atrajeron de inmediato mi atención fueron los más jóvenes.
En medio de la fila de la derecha había un hombre delgado y de cabello claro que rondaba los treinta años y que parecía, con diferencia, la persona más alterada de la sala. Había pasado una hora desde el incidente y, sin embargo, aún se retorcía nervioso en el asiento y se tapaba la cara con las manos y el pulso temblorosos. Él tampoco lloraba, pero el sudor le perlaba la frente y las sienes. Enseguida percibí algo en él que me resultaba familiar, pero hasta que no se percató de que lo estaba observando y retiró las manos de la cara, no me di cuenta de que se trataba del famoso atleta Leonard Schjelderup.
Alguna vez había leído en un periódico deportivo que Leonard Schjelderup era hijo de Magdalon Schjelderup, pero lo había olvidado. Hace un año, yo mismo estuve en el campeonato nacional en el estadio de Bislett y vi cómo Leonard Schjelderup volaba hacia el oro en la carrera de media distancia, con su melena al viento. Me impresionó. Por una parte, por la calma que había mostrado al dejar que lo adelantaran sus competidores para después acelerar con energía cuando la campana anunció la última vuelta, y por otra por la calma casi estoica que mostró al cruzar la línea de meta y recibir la ovación del público. En ese momento, le comenté a la persona que estaba a mi lado que ese tal Leonard Schjelderup debía de ser una persona impasible. Por tanto, ver a ese mismo hombre ahí sentado, mirándome con ojos de cordero degollado, me causó una fuerte impresión. Se encontraba a menos de un metro de mí y parecía estar a punto de sufrir una crisis nerviosa.
La confusión imperante no disminuyó precisamente cuando Leonard Schjelderup al fin rompió el silencio sacudiendo las manos.
—No entiendo por qué me eligió a mí para que probara su comida. No fui yo quien puso la grabación. No me pareció que hubiera frutos secos. Y no tengo ni idea de quién lo ha asesinado —exclamó.
El arrebato de Leonard Schjelderup calmó un poco los ánimos. Nadie dijo nada más, pero se oían movimientos y suspiros que provenían de todos los rincones de la mesa.
Por casualidad, capté la primera sonrisa de la sala. Fue una sonrisa fugaz y algo indulgente que llegó justo al final del arranque de Leonard Schjelderup. La sonrisa desapareció segundos más tarde y nunca supe si ella vio que yo la había visto. Pero el caso es que la vi. Tras el arrebato de Leonard Schjelderup, mi mirada se había posado, de forma casi instintiva, un par de asientos más allá, para captar la reacción de la persona más joven de la sala.
A primera vista me pareció que se trataba de mi asesora Patricia, que se las habría ingeniado para colarse con su silla de ruedas en casa de Magdalon Schjelderup y sentarse a su mesa. Empecé a pensar que tal vez todo aquello no fuera más que una absurda pesadilla. Pero no me desperté. Los diez invitados estaban vivos y coleando, cada uno en su sitio. Magdalon Schjelderup yacía muerto en el sofá junto a la puerta. Y, por supuesto, la joven mujer que estaba a la derecha de su asiento presidencial vacío no era Patricia, a pesar de que también tenía el cabello oscuro, transmitía seguridad en sí misma y se movía con la misma calma.
Por otra parte, todo apuntaba a que esta mujer no tenía ninguna disfunción a nivel físico, le sacaba media cabeza a Patricia, según mis recuerdos del año anterior, y era aún más joven que ella. Antes de entrar en casa de Magdalon Schjelderup, nunca había visto a esa mujer, pero en algún lugar había escuchado que la menor de sus vástagos era una muchacha de extraordinaria belleza que causaba una gran impresión en todo aquel que la conocía.
Sus ojos marrones no titubearon al encontrarse con los míos y una nueva sonrisa volvió a dibujarse en sus labios.
En los escasos segundos que mantuve la mirada de Maria Irene Schjelderup, de dieciocho años, me di cuenta de que solo podía hacer una cosa: recabar toda la información posible sobre el asesinato entre los presentes. Después me iría a casa lo antes posible, y llamaría al número que tengo anotado al final de mi listín telefónico, sin nombre; el número que conecta con el despacho de Patricia Louise I. E. Borchmann en Erling Skjalgssons gate 104-108. En un arranque de sarcasmo, lo había apuntado junto al número de los bomberos y el de la ambulancia.
3
A los pocos minutos de llegar al lugar de los hechos, pude establecer las circunstancias que rodearon la muerte de Magdalon Schjelderup. Por el momento, los diez testimonios coincidían a la perfección.
Magdalon Schjelderup había informado por escrito a los presentes de que, a partir de principios de año, el segundo domingo de cada mes quería reunir a sus más allegados para cenar. Según su gerente, que se encontraba entre los invitados, esta información se había transmitido a través de una carta formal con fecha de 2 de enero de 1969. La comida y el vino se servirían a las cuatro y media en punto y se consideraría una «verdadera lástima» que faltara alguien, fuera cual fuese el motivo de su ausencia. Los invitados eran la esposa de Magdalon Schjelderup, Sandra, y la hija menor de Magdalon, Maria Irene, que vivían con él en Schjelderup Hall. Otros familiares con el mismo apellido eran su hermana Magdalena, su exmujer Ingrid, y sus hijos mayores Fredrik y Leonard. La secretaria de Magdalon Schjelderup, Synnøve Jensen, también estaba invitada, así como su veterano gerente Hans Herlofsen. Los dos últimos invitados de la lista eran un matrimonio mayor, Else y Petter Johannes Wendelboe, a quienes Magdalon Schjelderup conocía desde los tiempos de la guerra.
Todos los invitados habían captado la indirecta y habían acudido puntualmente a todas las cenas que se habían celebrado hasta la fecha. Las cuatro primeras se habían desarrollado sin sobresaltos. La de ese día, sin embargo, había comenzado de una forma del todo inesperada. Los invitados estaban sentados en su sitio a las cuatro y media cuando la señora Sandra Schjelderup llevó la comida a la mesa, como era su costumbre. Una vez se hubieron servido todos, pero antes de que empezaran a comer, saltó la alarma de incendios. Todos se levantaron de la mesa y abandonaron la sala en cuestión de minutos y se dirigieron hacia la salida, en la planta baja.
Sin embargo, enseguida se dieron cuenta de que lo que habían oído no era la alarma de incendios, sino una grabación de una alarma de incendios, que sonaba en el equipo de música a todo volumen.
Magdalon Schjelderup lanzó una mirada malhumorada a los presentes, pero los invitados negaron categóricamente su implicación en tan divertida e inocente broma. Su anfitrión se había mostrado más agitado y molesto de lo normal por lo sucedido y se quedó unos minutos pensativo y en silencio, sin presentar la comida que se había servido a los comensales. Después, con tono firme y autoritario, ordenó a uno de los invitados, su hijo Leonard, que probara la comida de su plato.
—Tengo sospechas de que mi comida puede estar envenenada. En caso de que así fuera, creo que cualquiera de los aquí presentes estaría de acuerdo en que sería menos grave que tú perdieras la vida a que lo hiciera yo.
Así lo había expresado Magdalon Schjelderup. Nadie lo rebatió.
Leonard estaba claramente nervioso y probó suerte diciendo que no había motivos para sospechar que la comida estuviera envenenada. Enseguida su padre le contestó que en ese caso no tenía motivos para negarse a probarla. Tras un par de minutos en un silencio cada vez más amenazador, Leonard, hecho un manojo de nervios, probó la carne, media patata y un trozo de zanahoria del plato de su padre. Cuando cinco minutos más tarde el joven Leonard seguía teniendo un aspecto saludable y declaró no sentir síntomas de ningún tipo, su padre dio el permiso para iniciar la cena a las cinco menos seis minutos.
Ninguno de los demás invitados reaccionó de forma alguna a la comida. Sin embargo, Magdalon Schjelderup sufrió de inmediato una reacción alérgica por la que se le inflamaron el cuello y la boca. Sin habla, sacudió los brazos y señaló al otro extremo de la mesa, al parecer a sus dos hijos. Según su mujer, que lo había llevado al sofá, se le había acelerado peligrosamente el pulso. Magdalon Schjelderup se llevó las manos al corazón y allí las mantuvo durante sus últimos minutos de vida. Los invitados coincidían en que lo más probable es que la causa de la muerte fuera un ataque al corazón, aunque no se atrevían a descartar los problemas respiratorios.
La relación entre una cosa y otra quedó clara cuando la mujer del difunto vio restos de frutos secos en polvo en uno de los trozos de carne del plato de su marido. El joven Leonard se cubrió la cara con las manos, horrorizado. En su estado de agitación no sabría decir con certeza si había percibido un leve sabor a frutos secos o si el bocado que probó estaba limpio.
En su círculo de allegados, era de todos conocido que Magdalon Schjelderup sufría una alergia mortal a los frutos secos, y que estaban prohibidos en sus dominios, en todas sus variantes. Magdalon Schjelderup siempre se había mostrado muy estricto con esa prohibición.
Enseguida quedó claro que todos los invitados tenían conocimiento de la alergia y de la prohibición. Todos tuvieron o pudieron haber tenido la ocasión de espolvorear los frutos secos en el plato, aprovechando la confusión que se produjo cuando sonó la alarma de incendios. Además, eran las únicas personas que podrían haberlo hecho. Magdalon Schjelderup siempre le daba el día libre al servicio cuando se celebraban esas cenas. El anfitrión y sus diez invitados estaban solos en la finca.
La comida la habían preparado la esposa y la exmujer de Schjelderup, que también estaban invitadas a la cena. Las dos se lanzaban miradas de desconfianza, pero ambas afirmaron que no había frutos secos de ningún tipo en la cocina mientras preparaban la comida. Tampoco había ni rastro de ellos en ningún otro plato. Lo más probable era, pues, que el polvo mortal se añadiera una vez que la comida ya estuviese en la mesa, y lo tuvo que espolvorear un invitado que, además de los frutos secos, hubiera traído consigo el deseo de acabar con la vida del anfitrión.
Las tres horas siguientes las empleé en obtener declaraciones individuales de los diez testigos, en un cuarto de invitados de la planta baja que convertí en una improvisada sala de interrogatorios. A las nueve, un médico forense se llevó el cadáver y yo no vi que fuera a sacar mucho más en claro de los diez supervivientes.
Me resultaba evidente que el asesino de Magdalon Schjelderup había estado sentado a la mesa, pero aún no tenía claro dónde. Por fortuna, entonces tampoco sabía que, a pesar de la ayuda de Patricia, me iba a llevar siete largos y fatigosos días descubrirlo. Lo que tampoco sospechaba de ninguna manera aquella noche era que varios de los diez invitados a la última cena de Magdalon Schjelderup correrían su misma suerte a lo largo de la semana que estaba por llegar.
4
Decidí comenzar la ronda de preguntas por el mayor de los presentes después del propio difunto: su hermana de sesenta y siete años.
Magdalena Schjelderup me pidió permiso para fumar durante el interrogatorio. Teniendo en cuenta el dramatismo de la situación, parecía extraordinariamente tranquila. Tenía el cuerpo enjuto y huesudo, pero me dio un apretón de manos con insospechada firmeza. Me fijé en que llevaba un anillo de estaño, que me resultó extraño en una mujer mayor de buena posición económica. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue lo que no llevaba: un anillo de casada.
Cuando le pregunté por su apellido, Magdalena Schjelderup me aclaró enseguida que nunca se había casado. Se apresuró a añadir que tampoco había tenido hijos. Su familia siempre había sido pequeña, pero ahora era la única superviviente del entorno familiar en el que se crio. Tenía un hermano mayor y otro menor. El más pequeño siempre había sido débil tanto a nivel físico como mental, y una enfermedad acabó con su vida en la primavera de 1946. Magdalon siempre había dominado a sus hermanos, desde la infancia. En sus dos primeros años de vida, había fascinado tanto a sus padres que estos decidieron ponerle a su hija un nombre lo más parecido posible al de su primer hijo.
Su padre también había sido un empresario de éxito y los niños habían crecido en un entorno muy privilegiado. Después de la guerra, tras la muerte del hermano menor, Magdalon se había hecho cargo de todas las empresas familiares, que no tardaron en crecer. Magdalena pasó el examen de acceso a la universidad e hizo un curso de dos años en la escuela de negocios. Sin embargo, cuando murieron sus padres heredó una buena suma de dinero, y gracias a ello pudo dedicarse a sus intereses sin preocuparse por ganarse la vida. Aún recibe un porcentaje de los beneficios anuales que generan las empresas familiares, una cantidad mucho más que suficiente para cubrir sus gastos.
Magdalena Schjelderup, pensativa, dio un par de caladas a su cigarrillo cuando le pregunté si había tenido una relación cercana con su hermano. Negó despacio con la cabeza. Mantenían un contacto bastante regular y tenían amigos y conocidos en común, pero en los últimos veinticinco años apenas habían hablado de asuntos importantes. Le daba la impresión de que su hermano rara vez buscaba el consejo de otros para asuntos importantes, y que la mayoría de las veces se guiaba por su propio instinto y convicciones. En cualquier caso, a su hermana nunca le había pedido consejo, ni sobre la empresa ni sobre asuntos más personales. Sin embargo, después de toda una vida observándolo, aseguró que conocía a su hermano mejor que nadie.
—Si quiere entender a mi hermano, ya sea como persona o como empresario, debe saber que desde pequeño era, ante todo, un estratega —añadió Magdalena Schjelderup de repente. No dudó en darme más datos cuando le pedí que lo hiciera—. Desde su más temprana adolescencia, Magdalon jugaba con el dinero y con las personas. Más adelante, tanto las empresas como su vida privada y, por último, toda su existencia, se convirtieron en un juego para él. Mi hermano se lo jugaba todo. Si usted me dijera que jugaba al engaño, no le llevaría la contraria. Magdalon jugaba de cara a la galería, quería reconocimiento, pero jugaba ante todo para ganar y para obtener todo lo que deseaba, ya fuera dinero, casas o mujeres —añadió con una sonrisa burlona.
Magdalena Schjelderup se quedó en silencio, pensativa, y se encendió otro cigarrillo. Después prosiguió más despacio.
—Tal vez más gente, tanto de la empresa como de otros contextos, le diga que a mi hermano se le daba bien el dinero, pero no las personas. Eso es lo que suele decir la gente que ni lo conocía ni entendía su naturaleza. La inteligencia de Magdalon radicaba precisamente en su extraordinaria capacidad para entender a gente diversa. Tenía un don para percibir los puntos fuertes y las flaquezas de las personas y era capaz de predecir cómo reaccionarían en distintas situaciones. Pero solo usaba todo esto en su propio beneficio. Puedo entender que a veces resultara frío y despiadado en sus relaciones interpersonales e incluso con su familia, pero hay una diferencia entre no tener consideración y no entender cuándo hay que ser considerado si uno se preocupa por los demás.
Asentí pensativo y le hice una pregunta sobre la relación de Magdalon Schjelderup con su familia, al margen de lo anterior. La hermana titubeó y dijo que seguro que su mujer y sus hijos sabían más del tema que ella. Según lo que había podido observar, diría que el tercer matrimonio de su hermano, el más largo de los tres, había sido el «menos infeliz». El paso del primero al segundo y del segundo al tercero habían sido difíciles. Estaba claro que su hermano se esperaba algo más de sus hijos, pero también es cierto que sus expectativas no eran fáciles de cumplir. La chica parecía su favorita, pero esa predilección también podría tener que ver con que fuera la más joven y aún viviera en casa.
En cuanto a la herencia, la hermana de Magdalon Schjelderup declaró no tener mucha idea. La parte que le correspondía de los beneficios anuales de las empresas familiares la tenía asegurada de por vida, fuera quien fuera el heredero, así que no le preocupaba demasiado. Además, tenía más dinero en el banco del que podía gastar en lo que le quedaba de vida, y no tenía a quién dejárselo en herencia.
No lo dijo con esas palabras, pero entendí a qué se refería: por su parte no existía ninguna motivación económica relacionada con la muerte de su hermano.
Tenía sentido, y parecía tan relajada al decirlo que estuve a punto de tacharla de la lista de sospechosos. Por otra parte, anoté con interés que vivía tan solo a un par de kilómetros de allí y que había estado sola en casa tanto el viernes como el sábado. La hermana del difunto Magdalon Schjelderup lo conocía desde hacía más tiempo que ninguno de los demás invitados a la mesa y había tenido la ocasión de pincharle las ruedas del coche y de haberle espolvoreado frutos secos en la comida.
5
De la hermana del fallecido pasé a su viuda, tras constatar que se encontraba en condiciones de ser interrogada. Seguía sin haber una sola lágrima en sus mejillas.
Sandra Schjelderup era una mujer relativamente menuda de cabello oscuro, espalda erguida y expresión decidida en el rostro, que transmitía una personalidad y una voluntad fuertes. Dijo que tenía cuarenta y cinco años. En cuanto a sus orígenes, me comentó que se había criado en una granja de un pueblo de las afueras de Trondheim y que, después de sus estudios de estenografía, había conocido a su marido cuando trabajó de secretaria para él hacía casi veinte años. A pesar de la diferencia de edad, el suyo había sido un matrimonio feliz y la muerte de su esposo la había pillado por sorpresa.
Declaró no tener conocimiento de la llamada de su marido a la policía el día anterior, ni de que alguien le hubiera pinchado los neumáticos del coche. Sin embargo, en los últimos tiempos había notado que a su marido le preocupaba algo. Parecía más atento y por las noches comprobaba meticulosamente que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Unas semanas antes, había sacado un revólver antiguo de su colección de armas y lo llevaba en el bolsillo del abrigo siempre que salía a la calle. En casa, a menudo lo dejaba en el escritorio y de madrugada y por las mañanas lo había visto en la mesita de noche.
Pero Magdalon nunca le dijo qué era lo que lo preocupaba. Era un hombre de la vieja escuela, de los que prefieren no compartir sus preocupaciones con su esposa y sus hijos. Ella se había tomado lo de la pistola como un síntoma de que su marido se estaba haciendo mayor y tenía miedo, pero después del asesinato, como es natural, veía las cosas de otra manera. El otoño del año anterior, él —que hasta entonces nunca había mostrado ningún tipo de interés en los animales— había decidido comprar tres perros para que hicieran guardia en el jardín.
En cuanto a la herencia, Sandra Schjelderup no sabía mucho más que lo que decían los periódicos: que se creía que el dinero, las acciones y las propiedades de su marido ascendían a una cantidad superior a los cien millones de coronas. Podría buscar el nombre del despacho de abogados que ayudaba a su esposo con los asuntos jurídicos, pero afirmó no tener información sobre el contenido del testamento. Su marido se había casado en régimen de separación de bienes con sus tres esposas. Cuando en un par deocasiones había salido el tema a colación, él le había prometido a su última mujer que no tendría de qué preocuparse en toda su vida, y que le dejaría al menos dos millones a su muerte.
Los negocios eran la parte más importante de la vida de Magdalon Schjelderup. Desde el principio de su matrimonio él le había dicho que no se preocupara por esos temas, y ella se lo había tomado al pie de la letra. Sandra Schjelderup añadió que su hija seguramente supiera más de esa cuestión que ella, pero que, si no, a quien habría que consultar era al gerente.
Cuando estaba en casa, Magdalon Schjelderup pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho y biblioteca, en la primera planta, o en su dormitorio, que estaban pared con pared. Su mujer me contó que su esposo tenía unos horarios de sueño bastante irregulares, por lo que siempre había tenido su propio dormitorio. Ella dormía en el piso de arriba. Él entraba y salía cuando quería, como había hecho desde que se conocieron, me aseguró con una sonrisita.
Por ahora nada parecía demasiado dramático. La descripción de su esposa reforzó tanto la imagen de Magdalon Schjelderup como un hombre muy voluntarioso como la idea de que en los últimos meses había estado preocupado por una posible amenaza a su propia vida. Cuando le pregunté si se imaginaba que alguno de los presentes pudiera haber asesinado a su marido, su tono se volvió más brusco.
—Bueno, ¡es evidente! —fue su lacónica respuesta—. Pero le puedo jurar que no hemos sido ni mi hija ni yo. Del resto, no me atrevo a descartar a nadie —se apresuró a añadir, en un tono más apasionado.
Cuando le pregunté si tampoco descartaría a los hijos de su marido como posibles asesinos, me respondió lo siguiente:
—A ellos menos que a nadie.
En ese momento, se dibujó un gesto en su rostro que reforzó mis sospechas de que las relaciones entre los allegados del difunto no eran precisamente excelentes. Tenía muchas ganas de escuchar lo que sus hijos tuvieran que decirme, tanto de ella como del asesinato.
6
Desde el primer momento, Fredrik Schjelderup mostró poco parecido tanto físico como mental con su difunto padre. Tenía treinta y ocho años, era moreno, de mayor estatura que la media, y de físico atractivo y semblante agradable. Los kilos de más en la cintura y el rubor en el rostro me hicieron sospechar que Schjelderup júnior solía disfrutar de reuniones más animadas que esta.
Nuestra conversación no desmintió mi teoría. Fredrik me habló en un tono ligero y despreocupado. Empezó diciendo que se parecía más a su difunta madre y que siempre se había sentido muy distinto a su padre. Su relación con él durante los últimos años había sido «correcta en general», pero «en consecuencia esporádica y poco afectuosa» por ambas partes. Fredrik Schjelderup me contó que había hecho todo lo que estaba en su mano por distanciarse tanto de su padre como del negocio familiar y eso debería explicar por qué ahora podría dar la impresión de que se mostraba impasible ante la muerte de su padre, como de hecho era el caso.
A Fredrik Schjelderup el fallecimiento también le había resultado del todo inesperado y no sospechaba quién podría haber espolvoreado los frutos secos en la comida de su padre. Él mismo se había criado con la prohibición total de este tipo de alimentos y a los doce años le quitaron la paga durante un mes por haberse comido un cacahuete en el camino de entrada a la casa. Desde entonces había respetado la prohibición. También hoy. Fredrik Schjelderup había acudido a la cena en su nuevo Mercedes y había pasado la semana anterior o bien en su casa de Bygdøy o bien cerca de ella. Vivía solo, pero tenía una nueva novia que había ido a verle cada día de la semana anterior.
—Y también varias noches —añadió con un guiño cómplice.
Fredrik Schjelderup me resultó claramente distinto a su padre. A mi pregunta de qué había hecho en la vida, se apresuró a responder que «lo menos posible, mientras espero la herencia de mi padre». Después me contó que había terminado el bachillerato, que luego había estudiado un poco tanto en la escuela de negocios como en la universidad, pero que la vida de estudiante le gustaba más los fines de semana que los días de diario. Dejó los estudios antes de conseguir el título y después nunca logró decidir a qué quería dedicarse, algo que, por fortuna, tampoco tenía necesidad de hacer. Mientras esperaba una herencia mayor de su padre, había vivido bien con la de su madre, más modesta, y los escasos ingresos de diversos trabajos temporales. Fredrik Schjelderup apuntó, bromeando, que desde joven siente pasión por los coches rápidos y las mujeres hermosas. También en broma añadió que si una mujer hermosa le preguntaba por su signo del zodiaco, él siempre respondía que «el dinero» y después intentaba demostrárselo. No bebía demasiado, «al menos no los días de diario». Se reservaba las ganas de ver «el mundo y sus bares» para después de cobrar la herencia.
Cuando le pregunté que cuánto esperaba heredar, Fredrik Schjelderup se puso serio por un momento. Me respondió que esperaba recibir un tercio de la fortuna de su padre que, según los periódicos, ascendía a más de cien millones de coronas, pero daba por hecho que no recibiría más de las doscientas mil que le correspondían como heredero. Llevaba mucho tiempo deseando que llegara el momento de cobrar la herencia, pero no se encontraba en ninguna crisis económica y llevaba años sin pedirle dinero a su padre, pues sabía que, de haberlo hecho, solo habría recibido una respuesta sarcástica.
Desde hacía largo tiempo, Magdalon Schjelderup se lamentaba de la falta de iniciativa y de visión comercial de su hijo mayor. A este ya no le hacían daño esos comentarios, y en un par de ocasiones se había atrevido a expresarle a su padre su decepción por el trato que les había dado a sus dos primeras esposas y a sus hijos. Normalmente la conversación terminaba ahí.
Fredrik Schjelderup se volvió a poner serio un segundo cuando le pregunté por su difunta madre. Era cuatro años más joven que Magdalon Schjelderup y, cuando le dio el sí a los veintitrés años, era toda una belleza con muchos admiradores. En sus últimos años, le confesó a su hijo que Magdalon Schjelderup se había casado con ella porque era la única forma que tenía de llevársela a la cama, algo que estaba empeñado en hacer desde la primera vez que la vio. Ella había ganado la batalla, pero al mismo tiempo se había perdido a sí misma, como tantas veces repitió con amargura en sus últimos años de vida.
Fredrik era el hijo único de un matrimonio terriblemente desgraciado que acabó en divorcio justo antes de la guerra. La madre de Fredrik era cristiana y le encantaba ser «la reina de Gulleråsen» en Schjelderup Hall. Se oponía firmemente al divorcio, pero su marido había encontrado a otra mujer y al final echó de casa a su primera esposa «casi a empujones». Fredrik se había quedado varios años con su padre después del divorcio «por pura comodidad», pero después del bachillerato enseguida le resultó «menos incómodo» mudarse a su propio apartamento. Su madre no tenía necesidades económicas, pero nunca llegó a recuperarse del divorcio. El alcohol y el tabaco contribuyeron al deterioro de su salud. Murió de insuficiencia hepática con tan solo cuarenta y nueve años.
Con respecto a su relación con otros miembros de la familia, Fredrik Schjelderup reconoció que prefería a la segunda esposa de su padre a la tercera, pero que no había tenido mucho contacto con ninguna de las dos. A quien más estima tenía era a su hermano por parte de padre, once años menor. Habían cultivado una relación más cercana a partir de la adolescencia del pequeño, cuando él también se convirtió en hijo de padres divorciados. Aun así, el contacto que mantenían era bastante esporádico. Además, eran muy diferentes y cuando su hermano se hizo mayor «fue lo suficientemente razonable para darse cuenta de que yo no era un buen modelo a seguir». La relación con la hermana a la que sacaba veinte años siempre había sido distante. Sin embargo, Fredrik Schjelderup reconoció que, para su edad, daba la impresión de tratarse de una joven extraordinariamente centrada y emprendedora.
En ese momento, el rostro de Fredrik Schjelderup, normalmente socarrón, se revistió de un gesto serio. Cuando abandonó la sala, me quedé sentado pensando si lo que había visto en sus ojos sería un destello de respeto o tal vez de miedo.
7
Leonard Schjelderup era un hombre de veintisiete años que mascaba chicle con energía. Le sacaba media cabeza. Entró en la sala casi deslizándose, con el paso largo y el cuerpo esbelto típico de los corredores de larga distancia. Cuando llegó al interrogatorio, había conseguido recobrar la compostura, al menos en parte, pero aún estaba afectado por la dramática situación que se había vivido en el comedor. Él mismo lo reconoció y comenzó disculpándose por su comportamiento errático. Después añadió que las circunstancias eran extraordinarias y su situación especialmente vulnerable.
Le dije que lo entendía y después le comenté que él y su padre parecían bastante distintos. Leonard Schjelderup mascó el chicle durante unos segundos, concentrado, antes de que la respuesta se le resbalara prácticamente de la boca.
—Sí y no. Entiendo por qué puede parecerlo. Me afecta lo que la gente piensa y dice de mí y me preocupo por los demás. A mi padre no le pasaba ninguna de las dos cosas. Me pone nervioso conocer a gente y nunca me han interesado los negocios. Sin embargo también tenemos cosas en común. De mi padre he heredado la fuerza de voluntad y también el espíritu competitivo. La diferencia es que yo los aplico en la pista y en la universidad, que no era lo que quería mi padre. Aun así parecía que me entendía y me respetaba un poco más estos últimos años. Por desgracia, nuestra relación nunca fue buena, aunque espero que no fuera tan mala en su último año de vida. Cuando mi padre entró en mi habitación y me dijo que mi madre se iba a ir a vivir a otro sitio y que yo me quedaría allí sin ella, solo tenía ocho años. Nuestra relación nunca superó ese momento. Ya hace mucho que acepté que mi padre era así y no tenía ningún motivo para desearle la muerte ahora. El asesinato aún me resulta irreal y no acabo de comprender por qué me eligió para probar su comida.
La frase «no tenía ningún motivo para desearle la muerte ahora» enseguida me llamó la atención. Le pregunté con tono incisivo si con eso quería decir que antes sí que había deseado la muerte de su padre.
Leonard Schjelderup mascó aún más fuerte el chicle antes de continuar.
—Puede que le dijera algo así de adolescente, cuando me ponía rebelde. Me parecía que trataba mal a mi madre tanto antes como después del divorcio y no le interesaba nada de lo que yo hacía. Gritarle a mi padre era como darse de cabezazos contra la pared. Él nunca perdía los papeles y se limitaba a mirarme autoritario desde arriba, como si pudiera ver a través de mí. Al final siempre acababa pidiéndole perdón. Aun entonces me miraba desde arriba. En mi fuero interno lo odié durante muchos años y, cuando era más joven, tuve varios arranques de violencia contra él. A pesar de todo ello, nunca he deseado matarlo y mucho menos lo he intentado. Pero a ver quién se cree eso ahora —añadió en voz baja, y se agitó intranquilo en la silla.
Lo entendía perfectamente. Leonard Schjelderup se encontraba en una situación vulnerable con respecto al resto de los comensales, en parte porque su padre lo había elegido para que probara la comida y en parte porque era una de las personas a las que señaló cuando se tragó los frutos secos. Además, no tenía nada parecido a una coartada que le cubriera las espaldas con respecto a las ruedas pinchadas. Los últimos días antes del asesinato, según su propia declaración, los había pasado en Oslo, donde frecuentó los mismos caminos de siempre, de su casa en Skøyen a las pistas de Bislett y al despacho en la universidad.
Leonard Schjelderup parecía estar igual de poco informado sobre la herencia que su hermano mayor, y aún menos interesado que él. Esperaba recibir una tercera parte de la herencia, pero estaba mentalizado de que podría recibir la cantidad mínima de doscientas mil coronas. Su hermano le había sacado el tema varias veces, pero él intentaba no pensar mucho en ello. Tampoco le iba a cambiar mucho la vida si heredara doscientas mil coronas, un millón o treinta millones. Le iba bien en la universidad, con su tesis en Química, y cada vez le iba mejor en la pista. Los planes de incorporarse a la empresa no iban con él. Si heredara cinco millones, se quedaría dos y le daría tres a su madre, porque pensaba que tenía que haber recibido más en el divorcio, pero ninguno de los dos tenía problemas económicos. Leonard Schjelderup no tenía familia ni planes de tenerla. No quería repetir sus experiencias de infancia, añadió sin que se lo preguntara.
Con los invitados que no eran de la familia, Leonard Schjelderup solo intercambió poco más que el saludo. Sin embargo, apuntó que Wendelboe, tras su aparente seriedad, parecía más cálido y cercano que su propio padre.
Leonard Schjelderup me contó que el contacto que mantenía con su hermano mayor era esporádico. A pesar de la diferencia de edad, siempre se habían llevado bien y nunca había habido conflictos serios entre ellos. Sin embargo, sus diferencias eran cada vez más pronunciadas a medida que pasaban los años y, más allá de ser familia, tenían muy pocas cosas en común. En una ocasión, su padre le había señalado al joven Leonard que su falta de interés en la empresa era una decepción, pero que al menos uno de sus hijos tenía intereses que iban más allá de la próxima fiesta a la que asistir.
Leonard Schjelderup declaró tener una buena relación con «tía Magdalena» desde la infancia, aunque no se veían muy a menudo. Leonard no ocultó que no le caía bien la nueva esposa de su padre, ya que le parecía que había explotado su juventud y belleza para quitarle el puesto a su madre. Aun así, su relación con ella era correcta y relativamente relajada. Era una mujer inteligente y activa que, cuando coincidían en acontecimientos sociales, le preguntaba con educación tanto por sus resultados en las competiciones como por su situación laboral. Leonard Schjelderup añadió con una mueca que en los últimos años había mostrado más interés en su vida que su propio padre.
—El año pasado sucedió algo que tal vez pueda interesarle —dijo con la voz temblorosa—. Me encontré con mi padre por casualidad en la calle, en Karl Johan para ser exactos. Él estaba de pie hablando de negocios con otra persona. Me cogió de la mano, casi con formalidad, y me dijo: «El director Svendsen te vio en Bislett y le gustaría felicitarte por tu victoria en el campeonato nacional. Y yo también. Es impresionante lo bien que corres». Les di un apretón de manos a los dos. Después me senté yo solo en la esquina oscura de una cafetería y me eché a llorar. Tenía veintiséis años y era la primera vez que mi padre me decía algo positivo sobre una carrera. También fue la última.
Con su hermana pequeña apenas tenía contacto. Como su hermano, la percibía como una persona inteligente y centrada. Aunque ella no hiciera deporte, me dijo que su hermana le parecía una competidora como pocas.
—Pero casi solo nos encontramos en este tipo de reuniones y, en sociedad, mi hermana pequeña es como un gato. Se pasea sin hacer ruido, pero tiene la vista y el oído de un depredador. Sospecho que también tiene las garras y los dientes afilados, aunque nunca me los ha mostrado —concluyó.
Esa observación no disminuyó mi curiosidad por la hija de Magdalon Schjelderup. Por el contrario, me llevó a dar por terminada la conversación con su hermano. Parecía aliviado y me pidió permiso para proseguir con su trabajo y su entrenamiento como de costumbre. Cuando le dije que sí, Leonard Schjelderup me estrechó la mano casi entusiasmado y me prometió que estaría disponible en caso de que me surgieran más preguntas.
El hijo pequeño de Magdalon Schjelderup parecía mucho menos seguro de sí mismo en su casa de infancia que cuando lo vi en el campeonato del año anterior en Bislett. Tuve que reconocerme a mí mismo que me caía bien y que esperaba que no fuera el asesino. Sin embargo, dadas las circunstancias, no me atrevía a descartarlo.
8
Con los pocos pasos que dio Maria Irene Schjelderup al entrar en la sala enseguida comprendí a qué se refería su hermano con la metáfora del gato. La joven de dieciocho años se deslizó como si flotara, ágil, segura y casi en completo silencio por la alfombra. Me sorprendió la firmeza con la que me estrechó la mano; a diferencia de su hermano mayor, a ella no le temblaba el pulso. Una vez sentada en la butaca, se inclinó hacia delante, casi entusiasmada, pero esperó a escuchar las preguntas antes de decir nada.
En la primera parte de la conversación, Maria Irene Schjelderup no derrochó sus palabras. Me respondió de forma breve y concisa. Sí, la muerte de su padre había sido del todo inesperada. No, no tenía motivos para sospechar de ninguno de los asistentes por encima de los demás.
Entonces echó el freno y añadió con calma que, en un sentido estricto, la dramática muerte de su padre no debería ser ninguna sorpresa. Toda su vida había sido dramática.
—De alguna manera —añadió— ha fallecido en el mejor periodo de su vida, en el momento adecuado.
La miré inquisitivo. Ella prosiguió con la misma calma que antes.
—Mi padre era un hombre dinámico de sesenta y nueve años, pero había nacido en el siglo XIX. El tiempo empezaba a pasar también por él. Estos últimos años se había vuelto más prudente. Se le notaba hasta cuando conducía. Antes siempre superaba un poco el límite de velocidad y últimamente siempre iba por debajo. Esta última década, la empresa había alcanzado nuevas cumbres, pero dudo que pudiera haber llevado a la empresa aún más alto en la siguiente. Su personalidad y voluntad de hierro seguían intactas, pero su conocimiento de las nuevas tecnologías era limitado y tampoco entendía demasiado bien las necesidades y expectativas de las nuevas generaciones. Prefería conseguir que la gente lo obedeciera por miedo y hoy en día está claro que es mucho más efectivo parecer simpático y fingir preocuparse por los demás.
Observé a la joven Maria Irene Schjelderup entre fascinado y asustado, y le pregunté cuál pensaba que sería el futuro de la empresa. No se pensó la respuesta ni un solo segundo.
—Todo depende de lo que todos esperamos con el corazón en un puño: la herencia de mi padre. Asistíamos a estas cenas por ser él quien era, pero también porque esperábamos que algún día nos revelaría qué iba a pasar con la herencia. Nunca lo hizo. O bien no lo tenía del todo claro, o bien nos quería mantener expectantes. —Titubeó, pero enseguida prosiguió con entusiasmo juvenil—. En lo que respecta a la herencia, tal vez mi padre haya fallecido unos años antes de tiempo. La única de sus hijos que puede hacerse cargo de la empresa, es decir, yo, aún es demasiado joven a nivel práctico y jurídico para poder manejar una empresa de semejante envergadura. La alternativa es dividirla y, de nuevo, no es el momento más oportuno. La empresa está a la ofensiva y parece encontrarse en medio de varios procesos de transacción que hacen que la situación no esté del todo clara. A mi padre le gustaba tener secretos que no revelaba ni a sus más allegados. Formaba parte de su estrategia para mantener el control y que quienes lo rodeaban siempre estuvieran alerta. Así que nadie sabe lo que dice el testamento. Sé que mi madre lo presionó para que me dejara una empresa lo más consolidada posible, pero ignoro si llegó a conseguirlo. Presionar a mi padre no era fácil, ni siquiera para mi madre. Me imagino que usted tendrá acceso al testamento enseguida y le agradecería que me llamara en cuanto se resuelva el misterio.
Esto último me lo dijo con una sonrisita encantadora. Asentí con un sutil cabeceo a modo de respuesta y su sonrisa se volvió aún más encantadora. Maria Irene Schjelderup se parecía a su padre: era una estratega a la que convenía no quitar ojo. Esa sensación no disminuyó con lo que me dijo a continuación.
—El caso es el siguiente: cabe la posibilidad de que yo tuviera motivos para asesinarlo, pero esos motivos dependen de un testamento cuyo contenido desconozco. Y diga lo que diga el testamento, yo no maté a mi padre. Cuento con que de todas formas no le quedaban muchos años de vida y yo habría preferido seguir formándome antes de tomar las riendas de la empresa. Así que el tiempo jugaba a mi favor.
Me encontraba en terreno pantanoso y, en un intento por recobrar el control del interrogatorio, le pregunté por la relación que tanto ella como su padre mantenían con sus hermanos.
—Por mi parte no tengo nada ni en contra ni a favor de ellos. Leonard me resulta mucho más cercano que Fredrik, claro, tanto por edad como por su personalidad, pero incluso con él no tengo una relación tan cercana que pueda considerarse de hermanos. Por supuesto, en esto ha influido que nuestras madres no se soporten. Yo soy la única hija de mi madre, pero siempre he tenido muy presente que mi padre tenía dos hijos mayores.
Resistí la tentación de preguntarle si sentía algo por alguien que no fuera ella misma y en lugar de eso le indiqué que siguiera hablándome de sus hermanos. Parecía que a ese tema también le había dado muchas vueltas.
—En lo que respecta a la relación de mis hermanos con mi padre, creo que él no tenía ninguna esperanza puesta en Fredrik. Un padre que se preocupa por todo y un hijo al que todo le da lo mismo no son compatibles. Me sorprendería saber que mi padre hubiera cumplido siempre la ley, pero para él era importante que nunca lo hubieran condenado por nada y también lo era saber que nadie nunca lo haría. Fredrik podría empapelar una pared con sus multas de tráfico. Una vez mi padre dijo que desearía tener un hijo mayor que conociera la ley lo suficiente para poder incumplirla, pero en lugar de eso tenía uno que no entendía que existieran las leyes, lo que suponía una gran decepción para él. A juzgar por ello, no creo que Fredrik pueda esperar que el testamento lo favorezca, pero mi padre era una persona impredecible y tenía unas ideas un poco raras y totalmente irracionales sobre el primogénito, la reputación familiar y esas cosas. Así que no tengo ni idea, pero creo que Fredrik es el que peor lo tiene.
Prosiguió con una expresión algo más seria en el rostro.
—A Leonard lo veo como un competidor más peligroso. Nunca hizo uso de su talento como quería mi padre. Pero Leonard tiene talento y fuerza de voluntad y parece que en sus últimos años mi padre se sentía un poco más cercano a él. El éxito de Leonard en la pista jugaba a su favor. A mi padre no le interesaba el atletismo, pero le gustaba el éxito mensurable del que se hablaba en los periódicos y que la gente comentaba. Así que supongo que Fredrik recibirá las doscientas mil coronas que le corresponden por ley y Leonard y yo tendremos que repartirnos el resto de alguna manera.
En ese momento sí que la miré entre fascinado y horrorizado. Era fácil entender a qué se refería su hermano cuando decía que era una persona competitiva.
—¿Así que lo que me está diciendo es que Leonard tenía motivos económicos de peso para desear la muerte de su padre antes de que el tiempo la favoreciera a usted?
Sonrió con ganas. Me recordó a una leona que acecha a un antílope.
—Eso lo ha dicho usted, no yo, y dado el extraño desarrollo de los acontecimientos, no descartaría esa conclusión. Pero es difícil saberlo. Leonard, aunque fiable, es también impredecible a su manera. Es una de las personas fuertes más débiles que conozco o, si lo prefiere, una de las personas débiles más fuertes. Leonard es fuerte en los lugares que conoce, ya sea en la pista o en la biblioteca. Sin embargo, se vuelve débil cuando lo obligan a competir en lugares en los que no se siente seguro y, además, es un hombre solitario. Yo de usted mantendría todas las posibilidades abiertas.
Recordé las palabras de Magdalena Schjelderup cuando me dijo que su hermano comprendía a la gente de manera extraordinaria, pero solo usaba su percepción en su propio beneficio. Parecía que su hija había salido a él en ese aspecto. Estaba muy parlanchina y tras una breve pausa, prosiguió.
—Así que, gracias a las carencias de mis hermanos, con los años me convertí en la favorita de mi padre, a pesar de que siempre había sentido predilección por los chicos. Recuerdo que, cuando era pequeña, le preguntaron un par de veces por su postura en cuanto a la mujer en nuestro tiempo y él citó a un ex primer ministro danés que dijo que a él la postura que más le gustaba para las mujeres era la horizontal. Pero parece que la experiencia de habernos tenido a mí y a mis hermanos supuso un cambio. Este último año me dijo un par de veces que, a pesar de mis enclenques brazos, era la más fuerte y hábil de sus hijos.
—¿Y su madre?
Maria Irene sonrió de nuevo.
—Tengo cosas de los dos. Mi madre es una de las personas más fuertes y lúcidas que conozco, aunque muchas veces se deja llevar por los sentimientos. Yo, en tu lugar, no cerraría ninguna puerta por ese lado tampoco.
Al contrario que su hermano mayor, Maria Irene parecía excepcionalmente cómoda con el interrogatorio. Noté que me había empezado a tutear y me parecía bien. Me miró a los ojos y prosiguió con entusiasmo.