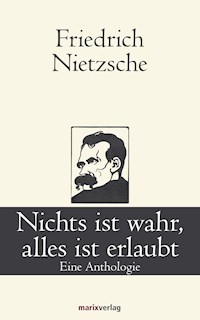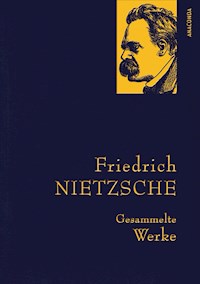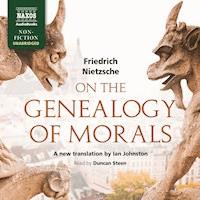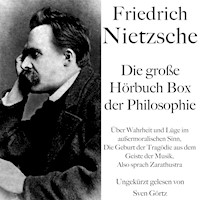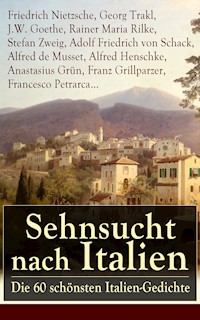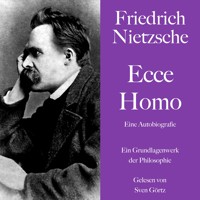Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Biblioteca Nueva
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Autor
- Sprache: Spanisch
Pocos textos como el de esta tercera Intempestiva podrían iluminar mejor las raíces de la tarea que Nietzsche escogió como propia en fecha ya muy temprana. «¿Qué se le exige a un filósofo, en primera y última instancia? Superar en sí mismo su propio tiempo y volverse intempestivo. ¿Con qué ha de sostener su más dura batalla? Con aquello por lo cual, justamente, es hijo de su tiempo.» «Schopenhauer como educador» es, en efecto, un poderoso alegato contra la decadencia de la cultura y de la vida modernas y la perversión académica de la filosofía. Pero precisamente por eso es también el documento deslumbrante de uno de los momentos de mayor fuerza inaugural de la larga confrontación nietzscheana con la tradición occidental, esa tradición metafísica, moral y religiosa, la nuestra, a cuya genealogía histórica y psicológica dedicó el filósofo lo mejor de su obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHOPENHAUER COMO EDUCADOR
Friedrich Nietzsche
SCHOPENHAUER COMO EDUCADOR
Edición, traducción y notasde
Jacobo Muñoz
BIBLIOTECA NUEVA
Primera edición en esta colección – mayo de 2021
Diseño de cubierta: Ezequiel Cafaro
© Edición, traducción y notas, Jacobo Muñoz, 2009
© Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2009, 2021
© Malpaso Holdings, S. L., 2021
C/ Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18546-86-0
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
ÍNDICE
Presentación
1
2
3
4
5
6
7
8
PRESENTACIÓN
¿Qué exige un filósofo en primera y última instancia de sí? Superar en sí mismo su propia época y convertirse en «intemporal». ¿Con qué tiene, pues, que librar su más dura batalla? Con aquello por lo cual es, justamente, hijo de su época.
F. N., El Caso Wagner, prólogo
I
Decidido a «contarse su vida a sí mismo» en el intenso otoño de 1888, Nietzsche volvió sus ojos con raro vigor a algunas de sus particularidades personales y a sus escritos anteriores. A esta decisión de elaborar una suerte de balance de sí mismo debemos un juicio parco y ceñido de las cuatro Consideraciones Intempestivas que parece difícil no suscribir en su integridad:
Las cuatro Intempestivas son, del principio al fin, escritos de combate... El primer ataque (1873) apuntó a la cultura alemana, que yo consideraba ya entonces con implacable desdén. Sin sentido, sin sustancia, sin meta: nada más que «opinión pública». No se concibe malentendido más funesto que creer que el gran triunfo militar de los alemanes prueba algo a favor de esta cultura, cuando no su victoria sobre Francia... La segunda Consideración Intempestiva (1874) denuncia el peligro que entraña la forma como se desenvuelve en nuestro medio la vida científica; cómo socava y envenena la vida. Resiéntese la vida de ese engranaje y mecanismo deshumanizado de la «impersonalidad» del trabajador, de la economía falsa de la «división del trabajo». Malógrase el fin, la cultura: el medio —el moderno cientificismo— barbariza... En esta disertación, la «conciencia histórica» de la que tanto se enorgullece este siglo ha sido desenmascarada por vez primera, siendo mostrada como enfermedad, como síntoma típico de decadencia. En la tercera Consideración Intempestiva, como así también en la cuarta, a título de sugerencia para un concepto más elevado de la cultura, para la restauración del concepto de «cultura», se contraponen dos imágenes del más duro egoísmo y, contrariamente, de la más dura autodisciplina, sendos tipos intempestivos par excellence, rebosantes de soberano desprecio por cuanto en torno suyo se llamaba «Reich», «formación cultural», «Cristianismo», «Bismarck», «éxito»... Schopenhauer y Wagner. O en una palabra: Nietzsche.
Schopenhauer como educador tiene, pues, que ser asumido como un escrito de combate, como una intervención beligerante en la vida cultural de la época por parte de alguien que había decidido ya, en los comienzos de un doloroso proceso de ruptura con el convencionalismo y la inercia, convertirse en «médico de la cultura». En una suerte de «médico de la humanidad moderna» capaz de erigirse, con gesto supremamente filosófico, en «legislador de la medida, moneda y peso de las cosas», capaz, en fin, de determinar de nuevo el valor de la existencia, globalmente considerada. O, si se prefiere, de hacer de su obra un espejo en el que todo lo actual, suspecto de filisteísmo y decadencia, de epigonismo, de cansancio, desasosiego y confusión, apareciera como «afectado de una enfermedad deformadora, como palidez y flaqueza, como ojo vacío y ademán fatigado».
Como él mismo reconocía en 1888, el gran protagonista de este opúsculo oficialmente dedicado a Schopenhauer —pensador al que siempre, incluso en sus momentos de mayor distanciamiento, profesó singular estima1— es, pues, Nietzsche. Y, ciertamente, suya es la voz que desgrana, paso a paso, esa idiosincrásica propuesta de restauración innovadora de una cultura «vitalmente sana» que encierran las páginas que siguen. Una propuesta que encuentra su inspiración última en lo que para Nietzsche significaban entonces Wagner, Schopenhauer y, desde luego, la Grecia preplatónica, esa patria ideal que tan poco tenía que ver con la estudiada por los filólogos oficiales2. Y que es, a la vez, un alegato tanto contra la perversión académica de la filosofía, que hace de ésta un negocio inane y repetitivo incapaz de «conturbar» a nadie, como, contrariamente, a favor de la condición heroica del filósofo genuino, del filósofo capaz, «sin poder estatal, sin sueldo, sin honores», orgulloso de su libertad —de esa imposible, salvaje y despiadada libertad que el propio Nietzsche escogió para sí— de educar...
O lo que es igual, de coadyuvar a la «producción del genio».
II
Schopenhauer como educador salió de la imprenta en octubre de 1874, encargándose de su distribución un librero de Basilea. Tras una época de intenso trabajo, de «inevitable fatiga» y de «conmoción del ánimo» el primer gran ajuste de cuentas con su época, con sus objetivos culturales y con el sentido de su propia vida, ese ajuste al que todo le había empujado del modo más acuciante desde que optó por repetir el gesto fundacional mediante el que el filósofo trágico se desmarcó de las pretensiones de los presuntos «sabios» (o, más propiamente, «eruditos»), estaba ya a disposición de sus —pocos, pero fieles— lectores. Meses después, y a lo largo del año crucial de 1875, tendría Nietzsche que enfrentarse al estallido de la crisis en múltiples frentes que le llevaría, tras años durísimos, a abandonar en 1879 la filología clásica y su cátedra de Basilea en aras de una vida esquiva y solitaria de «filósofo errante».
Catedrático de Universidad a los veinticuatro años, Nietzsche abandonó relativamente pronto, pues, claustros y aulas, incapaz de soportar el convencionalismo rígido del mundo académico, algo que ya a finales de 1870 le había anticipado, con rara fuerza premonitoria, a su amigo Rohde:
Sólo utilizando todas aquellas palancas que puedan sacarnos de este ambiente y siendo, no sólo más sabios, sino mejores, nos será posible llegar a ser verdaderos maestros. También aquí experimento ante todo la necesidad de ser sincero, y por ello no soportaré mucho tiempo la atmósfera académica3.
A partir de su renuncia Nietzsche vivió, pues, una difícil vida nómada, siempre de ciudad, de pensión en pensión, de país en país, aunque con una especial querencia por el Sur o por los altos parajes de Sils-Maria, «a seis mil pies sobre el nivel del mar y mucho más alto aún sobre las cosas humanas». Tuvo amigos, sí. Algunos tan fugazmente intensos como Richard y Cosima Wagner. Otros más duraderos, como Peter Gast o Malwida von Meysenburg. Cultivó en ocasiones incluso la nostalgia romántica de una comunidad genuina, de cuño más o menos monástico, de artistas y pensadores entregados a la sola búsqueda de la verdad genuina. Algo bien distinto de esa «verdad» que él mismo caracterizó en el opúsculo sobre verdad y mentira en «sentido extramoral» que en 1873 dictó a Gersdoff como «una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes». Y no menos distinto de lo que científicos y eruditos al uso entienden como «verdades provechosas», a las que gustosamente sirven, o tienen en la mente cuando hablan del «impulso a la verdad». Porque: «¿cómo podría existir un impulso al conocimiento frío, puro y sin consecuencias?»
Ruptura tras ruptura, muchas veces incluso consigo mismo, el desierto sería su verdadero cobijo hasta su muerte en 1900, en el Turín que tanto amó, en brazos de la locura, esa locura en la que algunos creyeron ver incluso un último, supremo y atroz fingimiento. Convencido, como Spinoza, de la necesidad de permanecer muy consciente de sí y de las cosas, en 1886, próximo ya el derrumbe, dejaría constancia, en carta a su hermana, de su lucidez sobre esa encrucijada de histrionismo cotidiano, soledad, pobreza y nostalgia de algo muy distinto en que una y otra vez consistió y con la que una y otra vez se confundió su vida:
Para que en el porvenir tengas una orientación respecto de la prudencia y quizá también la indulgencia necesaria para juzgar a tu hermano, te diré hoy, como signo de mi mayor cordialidad, en qué consiste lo malo y penoso de mi situación. No he encontrado nunca, desde mi niñez hasta ahora, nadie que tuviera en su corazón y en su conciencia la misma «necesidad» que yo. Esto me obliga, aun ahora, como en todo tiempo, a presentarme ante la gente disfrazado, algo que constituye para mí una máxima contrariedad, bajo la figura de uno cualquiera de los tipos humanos actualmente permitidos y comprensibles. Tengo la absoluta creencia de que sólo entre hombres de iguales aspiraciones e igual voluntad puede uno florecer y hasta alimentarse y progresar físicamente. El no haber hallado esto es mi desdicha. Mi vida universitaria fue una duradera tentativa de aclimatarme en un falso medio, y lo mismo, aunque en una dirección contraria, fue mi aproximación a Wagner. Casi todas mis relaciones humanas han nacido como fruto de ataques del sentimiento de soledad y aislamiento... He sido ridículamente feliz al encontrar, o creer que encontraba, alguien con quien tenía en común un pequeño espacio, un ángulo reducido. Mi memoria está llena de unos recuerdos vergonzosos de tales debilidades, durante las que la soledad se me hacía imposible de soportar. Hay que añadir a esto mis continuas dolencias, que me descorazonan del modo más espantoso. No en balde he estado tan enfermo, y estoy aún tan turbado y melancólico por no haber encontrado nunca... un ambiente que me fuera apropiado, ni haber hallado nunca descanso entre los hombres, sino tan sólo la violencia, producida por tener que estar entre ellos como comediante. Mas no me consideres por ello como hombre desconfiado, oculto y emboscado. Si lo fuera, no sufriría tanto4.
Y, sin embargo, ese filólogo fracasado, ese profesor universitario que no pudo resistir el vacío de las aulas —ni menos la pedantería inane, la vanidad y la estrechez de miras de los colegas—, ese solitario doblado de profeta que, más allá de la cobardía del «idealista» y del cultivo mendaz del más fatal de los errores humanos, la moral, invocó fidelidad al «espíritu de la tierra» lejos de la funesta escisión entre el deseo de libertad, belleza y grandeza de la vida y el impulso a la verdad, ese comediante tímido y huidizo cuya mirada buscó siempre desvelar con aguijón titánico la verdadera trama de las cosas, ese marginal dio de sí una de las autocríticas más centrales de la entera tradición occidental —de la «modernidad»— de que dispone el hombre de nuestro tiempo. Al desvelar con trazos poderosos y precisos la genealogía histórica y psicológica y el sentido último de nuestra tradición metafísica, moral y religiosa, Nietzsche se convirtió finalmente —«yo no soy un hombre, soy dinamita»— en lo que en el fondo siempre supo que iba a ser: uno de los más radicales e influyentes, de los más veraces e implacables protagonistas de la Ilustración crítica europea en su momento culminante.
Con su sostenida invitación a una transformación radical del umbral de conciencia desde el que se determinan los problemas como tales, con su desenmascaradora introducción de toda una serie de desplazamientos capaces de modificar el sentido y valor de los registros últimos de nuestra memoría espiritual, con su «filosofía de la sospecha», en fin, Nietzsche supo, ciertamente, tensar hasta el límite y llevar hasta sus últimas consecuencias —o lo que es igual, hasta ese inclemente diagnóstico de nuestra cultura y de sus fundamentos que evoca hoy ya su solo nombre— el proyecto multifocal de la «crítica ideológica».
III
La crítica nietzscheana de la sustitución creciente del filósofo por el mero profesor o, si se prefiere, la crítica del filósofo-funcionario, del seudofilósofo que ignora que educar es liberar, no procurar prótesis, ni seguir ciegamente la máxima «cuanto más, mejor», ni menos vencerse del lado del mero periodismo, esto es, del «espíritu y la falta de espíritu» del día, puede ser, sin duda, asumida como un vástago tardío de la conocida crítica schopenhaueriana de la filosofía académica. Hay, con todo, más allá del recurso retórico a las figuras del héroe y del único, o a una (implausible) finalidad metafísica de la naturaleza5 —clarificarse a sí misma, conseguir, mediante la producción del genio, ponerse en condiciones de «ver por fin ante sí, bajo una forma pura y acabada, lo que en el desasosiego de su devenir nunca le es dado ver claramente»—, un núcleo racional en la metafilosofía nietzscheana que no ha dejado de ganar en capacidad de interpelación desde que fue formulada en estas páginas candentes. Iluminar la existencia; generar autoconsciencia; educar en la lucidez; construir nexos de sentido —o, lo que es igual, totalizaciones plausibles— en un mundo crecientemente atomizado; llevar a plenitud la vida; ayudar al hombre a servirse de sí mismo como imagen y compendio del mundo entero; alentar, como toda gran cultura artística, hombres «libres y fuertes»... Que el filósofo, el santo y el artista hayan sido sustituidos como agentes de cultura por el funcionario, el erudito y el sabio académico, dando lugar a una cultura «alejandrina» en la que lo más grande y lo más noble es utilizado como medio para la generación de lo mediocre y lo vulgar, y en la que el arte, el mito y el pensamiento libre mueren —o, cuanto menos, languidecen—, aplastados por las exigencias de una «formación cultural» generalizada promovida por quienes quieren enriquecerse o buscan, como el Estado, perpetuarse, es una tesis muy característica del joven Nietzsche sobre la que cabría debatir largamente. Pero que los fines arriba citados son —hoy quizá incluso más que ayer— los fines específicos de una filosofía que aún ose decir su nombre, es cosa que parece menos discutible.
Por otra parte, y como es bien sabido, la crítica nietzscheana de la cultura moderna6 como hogar del caos y la fragmentación en todas sus vertientes —cultura lucrativa, cultura oficial, cultura decorativa, cultura erudita— que Nietzsche desarrolla en tres planos, desde la propia cultura entendida como Orden Simbólico, desde la vida entendida como Orden Instintivo y desde la historia7, ha empapado de modo tan influyente como escasamente homogéneo el cuerpo del pensamiento crítico de nuestro siglo. En Nietzsche hay, en efecto, que situar, sin dejar por ello de tributar el debido homenaje a sus grandes precedentes, del propio Schopenhauer a algunos de los más representativos gigantes románticos, el arranque de la poderosa temática de la tragedia de la cultura moderna. La denuncia, en fin, que cobró en seguida densidad teórica canónica en la Europa posnietzscheana, del mundo de lo mecánico, de las fuerzas automáticas ajenas a nosotros, de las instituciones y convenciones irreconciliables con el pálpito singular de lo individual-humano, el mundo del aislamiento y de la radical escisión entre lo interior y lo exterior, entre la subjetividad y el dominio de las grandes objetivaciones dotadas de una lógica propia e implacable, del mundo, en fin, de lo cuantitativo en trance de universalización y de la voracidad creciente del valor de cambio y de la razón meramente calculística...
Exactamente ese mundo al que el joven György von Lukács, tan estimado por Thomas Mann y los más brillantes discípulos de Stefan George, opondría en seguida, en escritos que ejercerían una sostenida influencia subterránea —en Musil, en Weber, en Simmel, en los «grandes» de la Escuela de Frankfurt—, otro orden: el de una «vida esencial». O, más precisamente, el del «alma». El orden del único ser auténtico, claro es: alma como sustancia del mundo humano —o principio creador y conformador de toda institución social y toda obra cultural— y como individualidad genuina —o «núcleo» en orden al que toda personalidad resulta irrepetible e irreemplazable y ostenta, en consecuencia, y es, un valor por sí misma.
Nietzsche no habla aquí de «alma», ciertamente. Pero en el fondo apunta a lo mismo que quienes abierta o secretamente le visitarían poco después.
JACOBO MUÑOZ
Biar (Alicante), verano de 1999
_________
1 «Pertenezco» —declara Nietzsche en este opúsculo— «a los lectores de Schopenhauer que desde que han leído la primera de sus páginas saben con seguridad que leerán todas las páginas y atenderán a todas las palabras que hayan podido emanar de él.» Esa lectura inicial tuvo lugar en época muy temprana, poco después de la llegada de Nietzsche, como estudiante universitario, en 1865, a Leipzig. El impacto que le causó la lectura de El mundo como voluntad y representación fue tan hondo que el joven aspirante a filólogo decidió abandonar temporalmente sus investigaciones usuales para redactar una tesis, que no se ha conservado, titulada Los esquemas fundamentales de la Representación. Con el tiempo Nietzsche introduciría, ciertamente, matices críticos en su apreciación de Schopenhauer. E incluso algo más que matices. En el «Ensayo de autocrítica» que añadió en 1886 a la tercera edición de El nacimiento de la tragedia, por ejemplo, Nietzsche opta por distanciarse explícitamente del «espíritu de resignación» de Schopenhauer, haciendo constar también cómo más allá de las «fórmulas schopenhauerianas y kantianas» a que se vio obligado a recurrir en esta su primera gran obra, las valoraciones «extrañas y nuevas» en ella contenidas «iban radicalmente en contra tanto del espíritu de Kant y de Schopenhauer como de su gusto». Pero ni este dato ni otros no menos innegables permitirían hablar de una quiebra en la alta consideración de Schopenhauer por parte de Nietzsche. Un Schopenhauer con cuya «verdad» quiso siempre medir, incluso desde la lejanía, la suya propia.
2 Filólogo de formación e —inicialmente— de profesión, Nietzsche vería cómo su primer gran libro, El nacimiento de la tragedia (1872), era violentamente descalificado por los grandes mandarines de la disciplina, de Usener a Wilamowitz-Möllendorf, que certificaron su «muerte científica», o simplemente silenciado, como en el caso de su maestro Ritschl —quien no dudó, por lo demás, en calificarlo en privado como una «ingeniosa cogorza»—, lo que le llevaría a un aislamiento que marcaría para siempre su vida. Convendría tener presente, de todos modos, que la cosa tenía razones más hondas. Ya en 1868, por ejemplo, Nietzsche había verbalizado, en carta a Erwin Rohde, su desvío a un tiempo intensamente personal y cargado de consecuencias profesionales respecto de los filólogos de su tiempo: «Ahora que puedo observar de cerca la hormigueante tribu filológica y veo diariamente su trabajo de topos, ciegos los ojos y llenos los carrillos, alegres por el gusano apresado e indiferentes a los verdaderos y hasta a los más apremiantes problemas de la vida, y todo ello no sólo en la joven mirada, sino también en los viejos que han alcanzado todo su desarrollo, se me aparecen, cada día más claramente, los obstáculos y maquinaciones de toda clase que, si queremos permanecer fieles a nuestro genio, nos saldrán al paso en nuestro camino. Cuando el filólogo y el hombre no se adaptan hasta coincidir por completo, la citada tribu empieza a admirarse de tal milagro, luego se enfada y, por último, como acabas de experimentar en ti mismo, ladra, araña y muerde» (Friedrich Nietzsche, Epistolario, ed. de Jacobo Muñoz, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, página 64). Por otra parte Nietzsche, cuyos trabajos de «filosofía de la filología», por así decirlo, no han dejado de ganar en interés y fuerza con el paso del tiempo, siempre se sintió lejos de la influyente imagen de Grecia como espacio modélico de serenidad y equilibrio que el clasicismo alemán había forjado elevando los logros y desarrollos del siglo de Pericles a paradigma casi único. No dejan de resultar harto instructivas al respecto las siguientes apreciaciones de Nietzsche en un capítulo de El crepúsculo de los ídolos titulado, precisamente, «Lo que debo a los antiguos»: «El psicólogo que llevo en mí me ha preservado de husmear en los griegos “almas bellas”, “puntos medios áureos” y otras perfecciones, como, por ejemplo, el sosiego en la grandeza, el talante ideal, la elevada simplicidad; me ha preservado, sí, de esa “elevada simplicidad” que no es, en el fondo, sino una niaiserie allemande (bobería alemana). Yo he visto su instinto más fuerte, la voluntad de poder, los he visto temblar ante la indomeñable violencia de este instinto, he visto cómo sus instituciones debían su ser a medidas defensivas puestas en pie para asegurarse unos a otros frente a su materia explosiva interna.»
3 Friedrich Nietzsche, Epistolario, loc. cit., pág. 89.
4 Ibid., págs. 200-201.
5 No deja de resultar curioso este eco en el joven Nietzsche de una de las hipótesis más audaces —y menos «críticas», sin duda— del viejo Kant. Desde una perspectiva explícitamente teleológica Kant dio, en efecto, en percibir al final de su vida en el curso mecánico de la «gran artista naturaleza» un «plan secreto», una finalidad: la de hacer que a través del antagonismo y de esa «insociable sociabilidad» que lleva a los hombres a enfrentarse entre sí con tenacidad digna de mejor causa, surja, incluso contra la voluntad de éstos, la armonía, desplegando así la especie todas sus capacidades del mejor modo posible. (Cfr. Kant, I., Hacia la paz perpetua, ed. de Jacobo Muñoz, Colección «Clásicos del Pensamiento» 1, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999). Nietzsche, por su parte, asume aquí que la naturaleza —que es «inexperta»— tiene una finalidad: posibilitar y acelerar el surgimiento del «hombre verdadero» (el filósofo, el artista, el santo) para mejor acceder, a través de ellos, a la autoconsciencia, para perfeccionarse y consumarse.
6 Cfr. el muy lúcido trabajo de Miguel Morey, «El joven Nietzsche y el filosofar», en Revista ER, núm. 3, mayo de 1996. Miguel Morey es autor asimismo de una obra dedicada íntegramente a la crítica de la cultura en el joven Nietzsche, todavía inédita.
7 Cfr. F. Nietzsche, Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, ed. de Germán Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999.