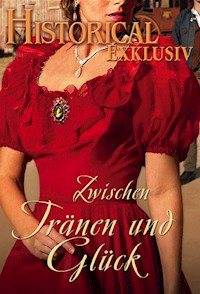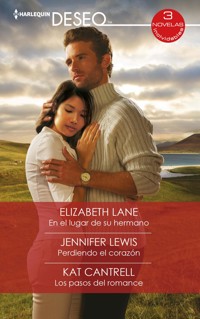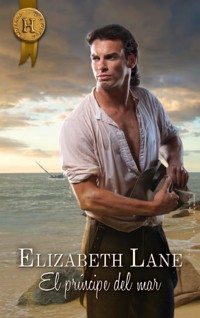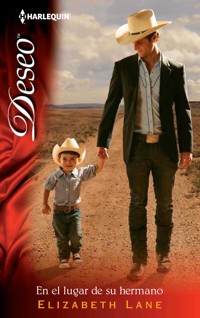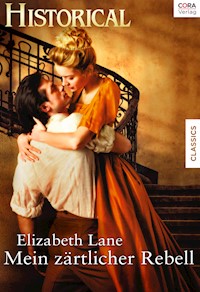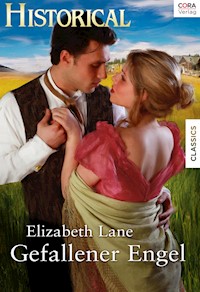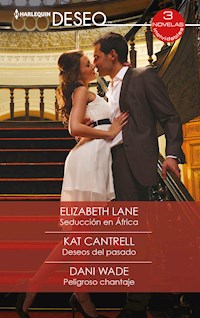
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Seducción en África Elizabeth Lane El filántropo Cal Jeffords nunca habría esperado encontrarse a la sofisticada Megan Rafferty, la viuda de su mejor amigo, trabajando como enfermera voluntaria en un campo de refugiados en Darfur. Sin embargo, ya que había dado con su paradero, no pararía hasta obtener de ella las respuestas que buscaba... ni hasta conseguir llevársela a la cama. Deseos del pasado Kat Cantrell Cuando Michael Shaylen recibió la custodia de un bebé, acudió a la única mujer que podía enseñarle a ser padre, su examante y psicóloga infantil Juliana Cane, y le hizo una proposición: dos meses de educación infantil a cambio de ayudarla en su carrera. Pero aquella situación era solo temporal, pues a pesar de la pasión que los consumía a ambos, había sobrados motivos para que Juliana se marchara. Peligroso chantaje Dani Wade Aiden Blackstone se había labrado su propio éxito evitando dos cosas: el regreso a su pueblo natal y el matrimonio, hasta que las maquinaciones de un abuelo controlador y autoritario lo obligaron a hacer esas dos cosas en contra de su voluntad… y pronto descubrió que Christina Reece no era una simple novia de conveniencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 463 - febrero 2021
© 2014 Elizabeth Lane
Seducción en África
Título original: A Sinful Seduction
© 2013 Kat Cantrell
Deseos del pasado
Título original: The Baby Deal
© 2014 Katherine Worsham
Peligroso chantaje
Título original: A Bride’s Tangled Vows
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-168-9
Índice
Créditos
Índice
Seducción en África
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Epílogo
Deseos del pasado
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Peligroso chantaje
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
San Francisco, California, 11 de febrero
Cuando pasó de página y leyó el titular, Cal Jeffords sintió como si le hubiesen pegado una bofetada: «Dos años después, la viuda y el dinero siguen sin aparecer».
Cal soltó un improperio y estrujó la hoja del periódico. Lo último que necesitaba era que le recordasen que hacía ya dos años del suicidio de su socio y mejor amigo, Nick.
Más que el titular, lo que le había enfurecido había sido la foto de archivo que acompañaba el artículo, en la que se veía a Nick con su esposa, Megan. Eso era lo que había hecho que le hirviese la sangre: el recuerdo de aquella mujer, tan hermosa como una estrella de cine, con su ropa de firma, y la espantosa falta de humanidad que la había hecho capaz de robar a una fundación benéfica y luego dejar a su marido para que cargase con la culpa.
Con un gruñido de frustración, arrojó el periódico a la papelera. No tenía la menor duda de que todo aquello había sido cosa de Megan, pero dos años después el cómo y el porqué seguían atormentándolo. ¿Habría coaccionado a Nick para que la obedeciera?
¿Podría ser que el tren de vida que llevaban debido a los caros gustos de Megan hubiese llevado a su amigo a desviar todo ese dinero de la fundación benéfica de J-COR? ¿O lo habría hecho la propia Megan y habría obligado a su marido a cargar con la culpa? Ocasiones no le habían faltado para desviar el dinero, e incluso había hallado indicios de que lo había hecho.
Sin embargo, el día después de que el escándalo se hiciese público, encontró a Nick desplomado sobre la mesa de su despacho, con la pistola con la que se había quitado la vida aún en la mano.
Tras el funeral, Megan se había esfumado, y el dinero robado, que estaba destinado a aliviar el sufrimiento de los refugiados del Tercer Mundo, jamás se había recuperado.
No hacía falta ser un genio para atar los cabos. Incapaz de permanecer sentado por más tiempo, Cal se levantó y fue hasta el ventanal. Desde su despacho, que estaba en el piso veintiocho del edificio de J-COR, había una vista magnífica de la bahía y del Golden Gate. Más allá, se extendía el Pacífico hasta perderse en el horizonte.
Megan estaba por ahí, en alguna parte. La imaginaba en algún paraíso lejano, viviendo como la mujer de un sultán con los millones que le había robado a su fundación.
Sin embargo, aunque había supuesto un golpe para los recursos con los que contaba la fundación para sus proyectos humanitarios, no era la pérdida de ese dinero lo que le molestaba. Lo que le enfurecía era que alguien hubiese tenido la indecencia de llevarse un dinero que estaba destinado a hacer llegar comida, agua potable y medicamentos a lugares donde reinaba la miseria más absoluta.
Y el que Megan no se hubiera retractado de sus actos la hacía aún más despreciable. Podría haber devuelto el dinero, y él no le habría hecho ninguna pregunta. Y si de verdad fuera inocente, como le había asegurado, podría haberse quedado y ayudarle a encontrar el dinero.
Pero en vez de eso se había dado a la fuga, lo cual no había hecho más que reafirmar a Cal en la certeza de que era culpable. No habría huido si no hubiera tenido algo que ocultar. Y era endiabladamente hábil ocultando sus huellas. Ninguno de los detectives privados a los que había contratado había logrado dar con ella.
Sin embargo, él no era un hombre que se rindiese fácilmente. Algún día la encontraría; y cuando lo hiciese, de una manera u otra, Megan Rafferty pagaría por lo que había hecho.
–Señor Jeffords…
Cal se volvió al oír su nombre. Su secretaria se había asomado a la puerta abierta del despacho.
–Está aquí Harlan Crandall, y dice que necesita hablar con usted. ¿Tiene tiempo, o prefiere que le dé cita para otro día?
–No, dígale que pase.
Crandall era el último en la larga lista de detectives privados que había contratado para averiguar el paradero de Megan. Hasta la fecha no había dado muestras de que fuera a obtener mejor resultados que sus predecesores, pero si se había presentado allí sin pedir cita tal vez tuviese alguna información que darle.
El detective, bajo y calvo, entró con un portafolios ajado de cuero bajo el brazo.
–Siéntese, señor Crandall –le dijo Cal, haciendo él otro tanto–. ¿Tiene noticias para mí?
–Eso depende –Crandall soltó el portafolios sobre la mesa, lo abrió y extrajo una carpetilla–. Me contrató para que buscara a la señora Rafferty. ¿Sabe usted su nombre de soltera?
–Por supuesto, y usted también debería haberlo averiguado; es Cardston, Megan Cardston.
Crandall asintió y se subió las gafas.
–En ese caso puede que sí tenga algo para usted: mis fuentes han dado con ella, y está trabajando como enfermera voluntaria para su fundación.
Cal frunció el ceño.
–Eso es imposible; tiene que haber algún error.
–Bueno, eso puede decidirlo usted mismo echándole un vistazo a estos documentos –dijo el detective, tendiéndole la carpeta.
Cal la abrió y se encontró con varias fotocopias de solicitudes de viaje y listados de personal. Sin embargo, lo que llamó su atención fue una fotografía borrosa en blanco y negro.
Cal se quedó mirándola. La Megan que recordaba llevaba el largo cabello platino en un elegante recogido, lucía pendientes de diamantes y un maquillaje perfecto. Incluso en el funeral de su marido parecía una estrella de Hollywood, excepto por los ojos enrojecidos.
La mujer de la foto parecía más delgada y algo mayor. Llevaba gafas de sol y una camisa de color caqui. Tenía el cabello corto y castaño claro, y no iba maquillada. Tras ella, de fondo, no había nada excepto el cielo.
Cal escrutó la firme línea de la mandíbula, la nariz aristocrática, los sensuales labios… El rostro de Megan estaba grabado a fuego en su mente, y aun con los ojos cerrados habría sabido que era la mujer de la fotografía.
Sabía que había trabajado como enfermera quirúrgica antes de casarse con Nick, pero le costaba creer que la mujer de la fotografía fuese de verdad la mujer que llevaba buscando dos largos años. Solo había un modo de asegurarse.
–¿Dónde se tomó esta fotografía? –inquirió–. ¿Dónde está ahora esta mujer?
Crandall retiró el portafolios de la mesa y lo volvió a cerrar.
–En África.
Arusha, Tanzania, 26 de febrero
Megan agarró el cuerpo resbaladizo del recién nacido y le dio una palmada en las nalgas. Nada. Le dio otra palmada, más fuerte, murmurando repetidamente: «Vamos, vamos, por favor…». Hubo un instante de silencio, y de pronto el pequeño rompió a llorar. Aquel llanto era el sonido más hermoso que había escuchado nunca, y las rodillas le flaquearon de alivio. El parto había sido muy difícil, un parto de nalgas que había durado varias horas. Que la madre y el bebé estuvieran vivos no podía considerarse sino un milagro.
Tras pasarle el bebé a su joven ayudante, se secó la frente con la manga de la bata y alcanzó un paño para secarle también el sudor a la madre. El calor era húmedo y pegajoso.
La luz de una única bombilla titilaba, y atraídas por su brillo, algunas polillas revoloteaban fuera, cerca de las ventanas abiertas, golpeándose contra la malla antimosquitos.
La mujer abrió los ojos cuando se inclinó sobre ella.
–Asante sana –le susurró en suajili, la lengua franca de África oriental. «Gracias».
–Karibu sana –contestó ella.
Hizo un nudo alrededor del cordón umbilical con una tira de algodón y lo cortó. Con suerte el bebé crecería sano y no tendría el abdomen hinchado y los miembros raquíticos, como los pobres niños que se había desesperado por salvar de morir de hambre en Darfur, la región más devastada de Sudán, donde los mercenarios de un cruel dictador habían diezmado a la población tribal.
Megan había pasado los últimos once meses en Sudán, trabajando para la división médica de la Fundación J-COR en campos de refugiados. Dos semanas atrás, al borde del colapso físico y emocional, la habían destinado a otro lugar donde su labor no fuese tan agotadora y pudiese recuperarse.
Comparado con los campos de refugiados, aquella pequeña clínica a las afueras de la ciudad de Arusha, en Tanzania, era el paraíso. Sin embargo, estaba decidida a volver en cuanto hubiese recobrado las fuerzas.
Había pasado demasiados años con la sensación de ir a la deriva, de que no tenía ningún propósito en la vida, y ahora que lo había encontrado, iba a sacar el máximo partido a sus conocimientos y a la formación que había recibido. Y por eso volvería adonde más necesaria era su ayuda: a Darfur.
Para cuando la placenta se desprendió, su ayudante ya había limpiado al bebé –un niño–, y lo había envuelto en una mantita de algodón. Ansiosa, la madre extendió sus manos para tomarlo y lo tumbó sobre su pecho.
Megan levantó la sábana para comprobar la gasa. De momento parecía que todo iba bien. Se quitó la bata y los guantes de látex y le dijo a su ayudante:
–Vigila la gasa; si sangra demasiado, ven y despiértame.
La joven enfermera africana en prácticas asintió. Sabía que podía fiarse de ella, así que salió tranquila.
No fue hasta que estaba lavándose las manos en el grifo que había fuera cuando se dio cuenta de lo cansada que estaba. Se irguió y se masajeó los riñones con las manos.
La luna brillaba sobre el tejado de chapa ondulada de la clínica. Por lo baja que estaba en el cielo supo que debía ser muy tarde. No tenía muchas horas por delante para dormir. Pronto llegaría la algarabía de los pájaros de la selva, llamándose unos a otros con las primeras luces del alba, señalando el comienzo de un nuevo día.
Al menos ese lo había terminado felizmente, con un parto con éxito y un bebé sano, y eso le hacía sentir que estaba haciendo bien las cosas. Aun cansada como estaba, sabía que no tenía derecho a quejarse de nada. Aquella era la vida que había escogido, y la vida que había dejado atrás –la ropa cara, las joyas, los coches, la enorme casa… – parecía que no hubiese sido más que un sueño. Un mal sueño que había terminado con el suicidio de Nick y los titulares en los periódicos.
Intentó apartar de su mente aquella horrible semana, pero había algo que no podía olvidar: el rostro espantado de Cal, el frío desprecio en sus ojos grises, y las últimas palabras que le había dirigido: «Pagarás por esto. Sé que eres responsable y te voy a hacer pagar por ello».
Ella no había desviado ni un centavo. Ni siquiera había sabido que faltaba ese dinero hasta que se había destapado el escándalo. Pero Cal jamás lo creería; había confiado en Nick hasta el final.
No le había quedado otro remedio más que huir a un lugar donde no la encontraría nunca. Pero todo eso ya pertenecía al pasado, se recordó mientras subía las escaleras del porche del bungalow de ladrillo que servía de alojamiento a los voluntarios. Ahora era una persona distinta, con una vida con la que se sentía más plena de lo que se había sentido nunca. ¡Si tan solo pudiera acabar con las pesadillas!
Mientras su jet privado sobrevolaba el Cuerno de África, Cal abrió la carpeta que le había dado Harlan Crandall. Un tipo listo, Crandall. Era el único al que se le había ocurrido buscar a Megan en el último sitio que nadie hubiera imaginado que elegiría para esconderse: entre los voluntarios de la mismísima fundación a la que había robado.
Los papeles fotocopiados que contenía la carpeta indicaba dónde había estado realizando su labor de voluntaria: Zimbabue, Somalia y, durante la mayor parte de ese año, Sudán.
Había estado en los destinos más duros del programa de voluntarios, y por decisión propia. ¿Por qué estaba haciendo aquello? No le cabía en la cabeza que la viuda de su amigo, acostumbrada al lujo y la sofisticación, estuviese trabajando de voluntaria en uno de los lugares con más miseria del mundo. ¿Y qué diablos había hecho con el dinero? Con todo el dinero que había robado podía estar viviendo a lo grande, incluso con más ostentación que durante su matrimonio.
Sacudió la cabeza al pensar en los caros caprichos que su amigo le había dado a su mujer. Para él su esposa tenía que tener lo mejor. Aquello siempre le había parecido un derroche, pero se conocían desde el instituto, y estaba seguro de que su intención había sido buena.
También habían ido a la misma universidad, aunque Cal había estudiado ingeniería; y Nick, marketing.
Él había diseñado unos refugios modulares muy ligeros, que podían ensamblarse con facilidad en caso de desastre natural para alojar temporalmente a las personas que perdiesen sus casas, y que también podían utilizarse en la construcción y en parques nacionales.
Nick le había dicho que él podía ayudarle a promocionarlos y comercializarlos, y con ese fin habían creado juntos la empresa J-COR. Los dos se habían enriquecido con aquel negocio, pero ambos habían estado de acuerdo en que aquello no era suficiente, y después de proporcionar varios de aquellos refugios de forma gratuita a varias personas víctimas de desastres naturales en distintas zonas del mundo, a Cal se le había ocurrido que hicieran una fundación con fines humanitarios. Él se había encargado de la logística, y Nick de las finanzas y de recaudar los fondos necesarios.
Pocos años después la fundación había ampliado sus proyectos, proporcionando también comida y atención médica allí donde eran necesarias. Nick se casó con Megan, una enfermera a la que había conocido en un acto benéfico, y él ejerció de padrino en la boda, pero ya entonces ella no le había parecido de fiar. Era demasiado hermosa, demasiado correcta, demasiado reservada. Ya entonces había vislumbrado algo bajo esa fachada, una intención oculta.
Sus maneras, frías y distantes, contrastaban enormemente con el carácter cálido y abierto de Nick, y contrastaba aún más por todos los caprichos que él le daba: una casa de miles de millones de dólares, un Ferrari, un collar de diamantes y esmeraldas…
Megan había empleado su nueva posición social con la supuesta intención de «ayudar» a recaudar fondos para la fundación. Y desde luego que habían recaudado mucho dinero de los eventos benéficos que Nick y ella habían organizado en su casa, pero buena parte de ese dinero, sin que nadie lo supiera, estaba siendo desviado.
Tres años más tarde, tras una auditoría fiscal rutinaria, el castillo de naipes se había derrumbado, y el resto de la historia se había convertido en carnaza para la prensa sensacionalista.
Cal estudió la fotografía, que parecía haber sido tomada desde una distancia considerable, con un teleobjetivo, y había sido agrandada. Megan probablemente ni sabía que le habían hecho esa foto.
Estaba mirando hacia la izquierda, y se fijó en que en las gafas de sol se podía ver el logotipo del fabricante. Eran unas gafas caras, muy caras, y recordaba haberla visto con esas mismas gafas en otra ocasión. Parecía que no había dejado atrás su gusto por el lujo.
Era una suerte que la hubiesen enviado a Arusha. Dar con ella en una zona azotada por los conflictos armados como Sudán habría sido un infierno. Pero Arusha era una importante zona turística, con su propio aeropuerto internacional.
Era adonde se dirigía su jet privado, y sabía cómo llegar a la clínica porque ya había estado allí antes. De hecho, si quisiera, podría contratar a un par de gorilas y tenerla en su jet, de regreso a Estados Unidos, en un par de horas.
¿Pero luego qué? Aunque la idea era tentadora, sabía que no podía secuestrarla en territorio extranjero sin una orden de arresto. Además, ¿de qué serviría? Megan no era tonta, y sin duda sabría que, a excepción de su firma en los cheques que nunca habían llegado a las arcas de la fundación, no tenía pruebas sólidas de que se hubiese quedado con el dinero. Si ella se reiteraba en lo que había dicho en declaraciones a la policía, que no sabía nada de la desaparición de ese dinero, no tenía nada que hacer.
La única manera que tenía de averiguar la verdad, se dijo, era ganándose su confianza. Quizá así lograría que se le escapase alguna pista, por pequeña que fuera, que pudiera conducir a Crandall al lugar donde había depositado el dinero robado.
El jet comenzó a descender. Si hubiese hecho buen tiempo habría podido ver el Kilimanjaro, pero las nubes lo ocultaban, y a lo lejos un par de relámpagos iluminaron el cielo. Era la época de lluvias, y lo más probable era que aterrizasen en medio de un aguacero.
Poco después, las primeras gotas de lluvia golpeaban ya las ventanillas, y el sonido le recordó a una noche lluviosa, tres años atrás, en San Francisco. La noche de la fiesta de Navidad de la compañía, que se celebraba en el Hilton. Sobre las once se había tropezado con Megan, que venía del pasillo que conducía a los aseos. Estaba pálida y tenía los labios húmedos, como si se los hubiese mojado. Se paró a preguntarle si estaba bien, y ella se rio.
–Sí, claro que sí; solo un poco… embarazada.
–¿Quieres que te traiga algo? –le había preguntado, sorprendido de que Nick no le hubiese dicho que iban a tener un bebé.
–No, gracias. Como Nick tiene que quedarse, le diré que me pida un taxi. En mi estado no me conviene estar de fiesta hasta tan tarde.
Al verla alejarse, Cal se había quedado pensando que aquella era la primera vez que la había visto feliz de verdad. ¿Sería feliz ahora?, se preguntó, intentando imaginarla trabajando en un campo de refugiados. El calor, las moscas, la pobreza, las enfermedades… No, le era imposible imaginarla en esas circunstancias.
* * *
Megan se dejó caer en un banco fuera de la clínica, al resguardo de la lluvia por un tejadillo de hojalata. El día había sido tan ajetreado como de costumbre. Los familiares habían ido allí con un carro para llevarse a la madre primeriza y su bebé, pero después había habido un goteo incesante de pacientes con dolencias que iban del impétigo a la malaria. Incluso había estado ayudando al médico residente mientras daba puntos y vacunaba a un chiquillo que había sido tan bobo como para molestar a un joven babuino.
Estaba anocheciendo, y ya habían cerrado la clínica. El médico y su ayudante se habían ido a la ciudad, con sus familias, y Megan estaba sola en el pequeño complejo cercado por muros, que incluía el edificio de la clínica, un generador, una lavandería, un aseo y un bungalow con dos habitaciones y una cocina para los voluntarios como ella. Los arbustos en flor y los árboles alegraban un poco la vista en medio de tanta austeridad.
Megan cerró los ojos e inspiró el olor a humedad. En la árida Sudán, donde el aire polvoriento estaba cargado con el hedor a miseria, había añorado la lluvia. Volver allí no sería fácil, pero era allí donde más necesaria era su ayuda.
De pronto oyó el ruido de la campana de la puerta de entrada, una campana improvisada con un cencerro colgado de una cadena. Abrió los ojos y se levantó, pero luego vaciló. Si alguien necesitaba ser atendido no podía decirle que se marchara, pero estaba sola. Podían ser unos matones con intención de robarles medicamentos, dinero, o simplemente para destrozar y hacer daño.
Cuando volvió a sonar la campana salió corriendo bajo la lluvia hasta el bungalow, sacó la pistola que guardaba bajo la almohada y se la metió en el bolsillo del pantalón. Luego agarró un chubasquero, se lo puso y corrió hasta la puerta de chapa de hierro. Estaba cerrada con una cadena y un candado.
–Jina lako nani? –inquirió con su limitado suajili, preguntando por el nombre de quien fuera que estuviese al otro lado.
Hubo un momento de silencio, y de pronto una voz masculina inquirió en la oscuridad:
–¿Megan, eres tú?
Las rodillas le temblaron. Cal… ¿Cómo la había encontrado?, se preguntó. No quería verlo, ni hablar con él, pero esconderse solo haría que pareciese una tonta.
–¿Megan? –la llamó de nuevo, exigiendo una respuesta.
Sin embargo, en ese momento no podía articular palabra. Debería haber imaginado que Cal no se daría por vencido hasta dar con ella.
Se sacó la llave del bolsillo y la introdujo con manos temblorosas en el candado. Luego retiró la cadena, abrió la puerta y se echó a un lado.
Cal entró y se detuvo frente a ella. Parecía más alto de lo que lo recordaba, y sus ojos grises más fríos bajo el ala del sombrero, por el que chorreaba la lluvia.
Sabía qué quería. Después de dos años aún continuaba buscando respuestas. Y ahora que había dado con ella la bombardearía sin piedad con preguntas sobre la muerte de Nick y el paradero del dinero robado.
El problema era que ella no tenía la respuesta a esas preguntas. ¿Cómo podría convencer a Cal de que lo que le había dicho era la verdad, de que la dejase en paz?
Capítulo Dos
Cal miró el chubasquero de plástico barato y la cara cansada bajo la capucha y notó una repentina tirantez en el pecho. Sí, era Megan, pero no la Megan a la que recordaba.
–Hola, Cal –lo saludó–. Veo que no has cambiado mucho.
–Tú sí –contestó él–. ¿Podríamos ponernos a cubierto de la lluvia?
Ella le señaló hacia atrás con el pulgar, en dirección al bungalow.
–Puedo ofrecerte un café, pero no mucho más. No he tenido tiempo de ir de compras.
–En realidad, tengo un taxi esperando fuera –respondió él–. Iba a invitarte a cenar conmigo en mi hotel.
Ella le miró con unos ojos como platos. Parecía nerviosa, pensó. Claro que tenía mucho que ocultar.
–Es muy amable por tu parte, pero no hay nadie más aquí; tengo que quedarme y…
Cal le puso una mano en el hombro, y ella se estremeció como un cervatillo, pero no se apartó.
–No pasa nada, he hablado con el doctor Musa por teléfono. No le importa que te tomes un par de horas libres. De hecho, me ha dicho que no te vendría mal una buena cena. Me ha dicho que iba a mandar a su sirviente para que se quede al cargo mientras estés fuera.
–Bueno –titubeó ella–, entonces iré un momento a lavarme un poco y a cambiarme. Ahora ya no me lleva tanto tiempo –añadió con una risa forzada.
–Bien, voy a abrir para que pueda entrar el taxi.
Minutos después, mientras esperaba en el porche del bungalow, llegó Benjamin, el joven sirviente del doctor Musa, y justo en ese momento salió Megan, vestida con una blusa blanca, unos pantalones color caqui y una cazadora gris oscura.
Saludó a Benjamin con una sonrisa y le dio algunas indicaciones antes de volverse hacia él para decirle que ya podían irse.
Cal se levantó un lado de la gabardina para guarecer a Megan de la lluvia mientras subía al coche.
–¿Cuándo has llegado? –le preguntó ella cuando el taxi se puso en marcha.
–Hace un par de horas. Fui al hotel a dejar las maletas, me aseé un poco, llamé al doctor Musa y fui a buscarte.
–¿Y a qué has venido? ¿Ha ocurrido algo?
Él se rio con ironía.
–No que yo sepa. Podría decir que estoy de paso, pero dudo que me creyeses, ¿me equivoco?
Había escepticismo en los ojos pardos de Megan.
–No, no te creería –una media sonrisa asomó a sus carnosos labios, que parecían estar pidiendo un beso.
Aunque nunca le había caído bien, siempre le había parecido muy atractiva.
–Te conozco bien, Cal, si has venido en busca de respuestas, haberte ahorrado el viaje. No tengo la menor idea de dónde puede estar ese dinero. Supongo que Nick se lo gastaría, y supongo que por haber estado casada con él, eso me hace culpable a mí también, pero si crees que lo tengo debajo del colchón, o que lo tengo en una cuenta bancaria en Dubái, lo siento, pero te equivocas.
Típico de ella ser tan directa. En eso al menos no había cambiado, pensó Cal.
–¿Por qué no dejamos aparcado ese tema por el momento? Me interesa más saber por qué te fuiste, y qué has estado haciendo estos dos años.
–Ya lo imagino –un brillo le relumbró en los ojos a Megan antes de que apartara la vista–. Bueno, por el precio de un buen filete, supongo que se me ocurrirá alguna historia que contarte, entretenida cuanto menos.
–Sé que no me decepcionarás –dijo Cal en un tono lo más neutral posible.
Tenía que estudiar con detenimiento a aquella nueva Megan antes de trazar un plan de ataque. Aunque tras sus palabras se adivinaba a la mujer de hierro de antaño, parecía tan frágil que tenía la sensación de que a la más mínima presión se derrumbaría.
Sabía que la habían enviado allí para que descansara y se restableciera. Los documentos que le había entregado el detective no explicaban por qué, pero el doctor Musa le había expresado su preocupación por su salud y su estado mental cuando habían hablado por teléfono.
Sin saber por qué, se acordó en ese momento del perfume que Megan solía llevar. Tenía un nombre francés que no conseguía recordar, pero siempre lo había excitado. Parecía que ya no llevaba perfume, pero tenerla tan cerca dentro del taxi estaba teniendo en él el mismo efecto.
Siempre y cuando el fin justificara los medios, no veía por qué no podía intentar seducirla mientras estuviese allí. Además, en la cama tal vez podría hacer que se le soltara la lengua, y si no, al menos, satisfaría aquel oscuro deseo largo tiempo reprimido.
Megan no había pasado mucho tiempo fuera de la clínica desde su llegada a Tanzania, y no conocía aún el hotel Hatari, construido en el siglo XIX y recientemente reformado. El inmenso vestíbulo estaba decorado en tonos crema y marrón, con sillones orejeros, sofás de cuero, y había un bar y un restaurante que ofrecía un menú de platos internacionales.
Cal le tomó por el codo y la condujo a la entrada del restaurante. Megan era de una estatura media, pero se sentía pequeña a su lado, que debía medir por lo menos un metro noventa, y era ancho de hombros y atlético.
No le sorprendía que la hubiese encontrado. Cuando se le metía algo en la cabeza, Cal Jeffords tenía la fiera determinación de un pitbull. Y había hecho un viaje demasiado largo como para marcharse sin conseguir algo que hiciese que hubiese merecido la pena.
Lo que le había dicho del dinero era la verdad, pero no la creía. Para él era culpable porque su firma figuraba en los cheques de las donaciones que había endosado y le había dado a Nick para que los depositara en el banco.
Cuando se sentaron a la mesa a la que los llevó el camarero, dejó que Cal pidiera, y escogió lo mismo para los dos: un solomillo de ternera con champiñones, verduras salteadas y una botella de merlot para acompañar.
Megan sintió su mirada sobre ella mientras el camarero les llenaba las copas y colocaba una cesta de pan recién horneado entre las velas encendidas.
–Come pan –le dijo Cal levantando su copa–. Hay que poner algo de carne en esos huesos flacos.
Megan arrancó un pedacito del pan y lo masticó en silencio.
–Sé que he perdido peso, pero resulta doloroso sentarse frente a un plato lleno de comida cuando la gente a tu alrededor se muere de hambre.
Cal entornó los ojos.
–¿A eso se debe todo este cambio de vida, a un sentimiento de culpa?
Ella se encogió de hombros.
–Durante el tiempo que estuve casada con Nick creía que lo tenía todo: una casa grande, coches, fiestas… –tomó un sorbo de vino–. Cuando todo se derrumbó y supe que el estilo de vida que llevábamos estaba quitándole el pan de la boca a mucha gente, sentí náuseas. De modo que sí, puedes llamarlo culpa. Llámalo como quieras. No me arrepiento de la decisión que tomé.
Cal se tensó, delatando una ira apenas contenida.
–¿La decisión de marcharte sin decirme nada?, ¿sin decirle nada a nadie?
–Sí –Megan lo miró a los ojos–. Nick dejó tras de sí un buen lío. Y si no me hubiese marchado, seguiría en San Francisco, recogiendo los platos rotos.
–¿Me lo vas a contar a mí, que he tenido que hacerme cargo?
–Yo tampoco habría podido hacer mucho para ayudar. La casa estaba hipotecada, cosa que no supe hasta que el banco me llamó después de la muerte de Nick. Les dije que se la quedaran. Y los coches estaban a nombre de Nick, no a mi nombre. Supongo que tu compañía se quedaría con ellos, junto con los muebles y las obras de arte. Yo empaqueté la mayor parte de mi ropa y mis zapatos y los doné a la beneficencia, y mis joyas las vendí para conseguir dinero para el viaje. Solo efectivo, porque sabía que los pagos que hiciese con mis tarjetas de crédito podrían ser rastreados.
–¿Rastreados por mí?
–Sí, pero también por los reporteros, que no dejaban de acosarme, y por la policía, que parecía creer que les daría respuestas distintas cuando me interrogaran por enésima vez.
–Si te hubieras quedado yo podría haber hecho que las cosas fueran más fáciles para los dos, Megan.
Ella sacudió la cabeza.
–Sabía que ni la policía, ni los medios, ni tú me dejaríais tranquila, y lo que había dicho era la verdad; no tenía nada más que decir. Tenía la esperanza de que pensarías que había muerto. Y en cierto modo así fue.
El camarero regresó en ese momento con los platos de ambos. El solomillo estaba increíblemente tierno, pero la ansiedad le había quitado a Megan el apetito. Tomó algunos bocados, mirando de tanto en tanto a Cal, como un ratón que mordisquea nervioso el trozo de queso en una trampa.
Cal había envejecido de un modo sutil en esos dos años. Las facciones se le habían endurecido ligeramente, y su cabello rubio oscuro mostraba ya algunas canas. Era evidente que a él también le habían dolido la traición y el suicidio de Nick y, como ella, estaba lidiando con el dolor a su manera.
–Me estaba preguntando… cuando te presentaste como voluntaria en Zimbabue, en la clínica para enfermos de SIDA, si el director del proyecto sabía quién eras.
–No, era africano, y Zimbabue está muy lejos de San Francisco. En mi pasaporte seguía teniendo mi apellido de soltera, y estaban muy necesitados de una enfermera como para hacer demasiadas preguntas.
–¿Y cuando te enviaron a otros destinos?
–Una vez entré en la lista permanente de voluntarios, prácticamente podía ir donde quisiera. Al principio no me atrevía a permanecer en un sitio mucho tiempo, así que me moví mucho de un sitio a otro. Luego me fui dando cuenta de que parecía que no tenía por qué preocuparme.
–¿Y cuando estuviste en Darfur? ¿Qué ocurrió allí?
Aquella pregunta la sacudió por dentro. Un vago recuerdo se le revolvió en el interior, silencioso y frío como una serpiente, pero lo reprimió.
–Estuviste allí once meses –insistió él–, y te enviaron aquí para que te repusieras; algo debió de pasar.
Megan se encogió de hombros y bajó la vista al mantel para disimular el malestar que le provocaba aquel tema.
–No es nada; solo necesito descansar, eso es todo. Estaré lista para volver dentro de un par de semanas.
–No es eso lo que dijo el doctor Musa. Me dijo que tienes ataques de ansiedad, y que no quieres hablar de lo que pasó.
Megan, que ya no podía aguantar más, estalló de pura indignación.
–No tenía derecho a decirte nada de eso, y tú no tenías derecho a preguntarle.
–La fundación que dirijo es la que paga su salario, y eso me da todo el derecho a preguntar –los ojos grises de Cal se clavaron en ella–. El doctor Musa cree que tienes estrés postraumático. Fuera lo que fuera lo que te pasó, Megan, no vas a volver allí hasta que seas capaz de enfrentarte a ello, así que para empezar podrías contármelo.
Estaba presionándola demasiado, acorralándola. La ansiedad estaba apoderándose de ella. Presintiendo lo que estaba a punto de ocurrir, se obligó a soltar el tenedor, que cayó ruidosamente sobre el plato.
–No lo recuerdo –le espetó con voz desgarrada–. Es igual, solo necesito algo de tiempo para reponerme. Y ahora, si no te importa, tengo que volver a la clínica.
La voz se le quebró al pronunciar esas últimas palabras, y al ver que estaba perdiendo el control sobre sí misma se levantó, dejó la servilleta en la mesa, tomó su bolso y salió a toda prisa del restaurante.
Tenía que haber un lavabo de señoras cerca, donde pudiera estar a solas hasta que el corazón dejara de latirle como un loco. La experiencia le había enseñado a reconocer los síntomas cuando estaba a punto de tener un ataque de ansiedad. Sin embargo, excepto atiborrarse a tranquilizantes, poco control tenía sobre el terror irracional que estaba apoderándose de ella.
Al llegar al vestíbulo miró a su alrededor, en busca de un cartel que indicase dónde estaban los lavabos. Miró hacia la recepción, pero el recepcionista estaba ocupado. «Es igual», se dijo, podía encontrarlo sola. ¿Pero dónde estaba?, se preguntó impaciente, con los latidos resonándole en los oídos. ¿Dónde? ¿Dónde?
Cal, que no se esperaba esa reacción, se había quedado inmóvil por un momento, patidifuso, pero luego se levantó y fue tras ella. No había llegado muy lejos; la encontró en el vestíbulo, mirando en una y otra dirección con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado.
Sin decir nada, la asió por los hombros y la hizo volverse hacia él. Megan se resistió, pero solo a duras penas. Estaba temblando.
–Déjame –masculló–, estoy bien.
–No, no estás bien. Vamos.
Cal la llevó hasta una puerta por la que se salía a un patio interior. A cubierto de la cortina de agua que seguía cayendo, Cal la atrajo hacia sí y la rodeó con sus brazos. La notaba tensa, y podía sentir los fuertes latidos de su corazón contra su pecho y la ligera presión de sus senos.
Había dejado de resistirse, pero continuaba temblando. Tenía la respiración entrecortada, y sus manos se habían cerrado con fuerza sobre la tela de su camisa. Era evidente que estaba aterrada.
¿Qué podía haberle ocurrido? Había visitado los campos de refugiados de Sudán, un infierno donde decenas de miles de personas se hacinaban en tiendas de campaña sin suficiente comida, sin suficiente agua, y en unas condiciones muchas veces insalubres.
Las organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas hacían lo que podían, pero había tanta necesidad… Y Megan había pasado allí once meses.
Pero había algo más, estaba seguro. Lo que la había asustado de aquella manera no podían ser las difíciles condiciones de vida en los campos de refugiados. No, debía haberle ocurrido algo a ella, algo que la había aterrado de tal modo que la más breve alusión la hacía estremecerse como una hoja.
Pero él había ido allí por el dinero robado, se recordó. Megan era culpable, y no podía dejarse llevar por la compasión. Sin embargo, en ese momento necesitaba que alguien la reconfortase, y tal vez sería una buena de manera ganarse su confianza.
–Está bien, no pasa nada –murmuró contra su sedoso cabello–. Aquí estás a salvo; conmigo estás a salvo.
Mientras le acariciaba la espalda a través de la cazadora, Cal, que no era un santo, notó que estaba excitándose. Tal vez fuera una reacción poco delicada dada la situación, pero no era algo que pudiese controlar.
Sus relaciones amorosas siempre eran superficiales y no duraban demasiado. Estaba volcado en J-COR y en la fundación; no tenía tiempo para nada serio. Prefería los romances apasionados en los que el sexo era el modo de solucionar cualquier discusión. Probablemente por eso su cuerpo había reaccionado así, instintivamente, excitándose para hacer olvidar a Megan sus preocupaciones con placer.
Sí, el deseo estaba ahí, prendiendo fuego a sus caderas, encendiendo el ansia de tomarla en volandas, llevarla a su habitación y besarla y acariciarla hasta hacer que gimiera de placer. Quizá eso fuera lo que necesitaba para recobrar las fuerzas y la confianza en sí misma: unas semanas de descanso, comer bien, y sexo.
Pero eso no iba a pasar esa noche; lo que necesitaba en ese momento era consuelo y apoyo, no a un tipo con un calentón encima.
Se dio una bofetada mentalmente y se echó un poco hacia atrás para darle espacio.
Megan ya parecía más calmada.
–¿Quieres hablar de ello? –le preguntó.
Ella suspiró y se apartó de él.
–Estoy bien. Perdona, me siento como una tonta.
–No tienes por qué; he visto esos campos. Han debido ser once meses de puro infierno para ti.
–Esa pobre gente sí que vive un infierno: no tienen dónde ir, ven a sus hijos morir de hambre y de enfermedad, y las mujeres…
–Megan, no puedes torturarte con eso.
–No puedo sacármelo de la cabeza. Y por eso pienso volver tan pronto como haya recobrado las fuerzas.
–Es una locura. Podría impedírtelo, ¿sabes?
–Si lo intentaras, encontraría otra manera de ir allí a ayudar –le espetó ella, mirándolo desafiante–. Vuelve al restaurante y termínate la cena –añadió–. Puedo tomar un matatu para volver a la clínica.
–¿Uno de esos pequeños autobuses que más que autobuses son chatarra? Acabarías teniendo que andar varios kilómetros sola, bajo la lluvia. Te llevaré yo.
La habría invitado a subir a su habitación para que se diera una ducha y que pasara la noche en la otra habitación, pero estaba seguro de que ella habría rehusado.
Sin embargo, se le estaba ocurriendo una idea. A primera hora del día siguiente haría unas cuantas llamadas. Tal vez fuera justo lo que necesitaba para que Megan se repusiese y para ganarse su confianza.
Capítulo Tres
Cal se había ofrecido a llevar a Benjamin de vuelta a casa del doctor Musa en su taxi. No había mucha distancia, pero para cuando llegaron el jet lag ya estaba empezando a hacerle mella. Le costaba mantener los ojos abiertos
–¿No quiere entrar, señor? –le preguntó el chico cuando se bajó del taxi–. Puedo hacerle un té.
–En otra ocasión, gracias. Saluda al doctor de mi parte y dile que le llamaré mañana.
Cuando el taxi continuó en dirección al hotel, Cal se puso a repasar mentalmente la velada con Megan, que tan bruscamente había acabado. Desde luego, no había resultado como él esperaba. La había encontrado tan frágil, y a la vez tan increíblemente seductora, que lo había descolocado.
Estaba claro que con unas cuantas salidas nocturnas no iba a vencer su resistencia. Tendría que pasar más tiempo con ella, mucho más tiempo, y en un ambiente mucho más calculado, para que se sintiese cómoda. Un safari fotográfico sería perfecto: unos cuantos días explorando los hermosos espacios salvajes de África, y la clase de lujos y caprichos que podía ofrecer una agencia enfocada a los turistas con dinero.
Al día siguiente pondría el plan en marcha. Primero, para hacer las cosas bien, le pediría permiso al doctor Musa para llevarse a Megan un par de semanas. Si fuera necesario incluso podía hacer que mandasen a otro voluntario para que se ocupase de la clínica en su lugar.
Y en cuanto a lo de organizar el safari, aunque fuese precipitado, no debería suponer ningún problema. La estación lluviosa era temporada baja, y la mayoría de las agencias estarían encantadas de complacer a un cliente dispuesto a pagar bien.
No le contaría nada a Megan hasta que lo tuviese todo preparado. Tal vez discutiría con él cuando se lo dijese. Y hasta era posible que se pusiese terca y se negase rotundamente a acompañarlo. Pero al final iría con él; aunque tuviese que sedarla y secuestrarla.
Era el plan perfecto, porque las tardes en un safari, cuando empezaba a caer el sol, eran tranquilas y no se hacía mucho más aparte de comer, beber, descansar y charlar. Y en cuanto a las noches… No, mejor no adelantar acontecimientos; dejaría que la naturaleza siguiese su curso.
Y al día siguiente le mandaría también un correo electrónico al detective Crandall. Si había conseguido encontrar a Megan, quizá también fuera capaz de destapar algo que no supiese acerca de los últimos meses de vida de Nick. Y podía que incluso lograse encontrar el dinero que faltaba.
Pero en ese momento, se dijo con un bostezo, lo único que quería era llegar al hotel, meterse en la cama y dormir.
Acostada en la cama de la clínica, protegida por una mosquitera, Megan se revolvía de un lado a otro, presa de las pesadillas, reviviendo lo que había ocurrido en Darfur.
Saida solo tenía quince años. Era una chica preciosa, de ojos brillantes, y tenía la agilidad y la gracia de una gacela, como la gente de su tribu, los fur. Como hablaba bastante bien el inglés y toda su familia había muerto, Megan le había dado el puesto de intérprete en la enfermería del campamento. Era muy lista, y prometía, pero se había enamorado de un chico llamado Gamal, y su amor por él la volvió descuidada. Una noche, cuando estaba haciendo la ronda para ver cómo seguían los pacientes, se encontró la cama de Saida vacía.
Esa mañana le había confesado con lágrimas en los ojos y en secreto dónde se reunía con Gamal, en un pozo seco que había fuera del campo. Tenía que estar allí ahora, pensó.
Abandonar el campo de refugiados por la noche estaba prohibido, porque fuera merodeaban los despiadados mercenarios yanyauid, que recorrían el desierto como perros salvajes en busca de una presa.
Megan decidió salir a buscar a los dos jóvenes antes de que ocurriera una tragedia. Tomó una pistola y se aventuró en la oscuridad.
En su sueño todo se volvió borroso, como si una niebla la envolviera. Atravesaba corriendo las áridas colinas bajo la débil luz de la luna. A lo lejos vio el tronco retorcido de una acacia muerta, y a sus pies el pozo seco, un gran agujero rodeado por un círculos de piedras.
Cerca de él vio a los dos enamorados, abrazados el uno al otro, ajenos a todo lo que les rodeaba. De pronto, una sombra con turbante se aproximó a ellos por detrás. Y luego otra, y otra más. Megan levantó la pistola, apuntó, y el tiempo pareció ralentizarse.
Antes de que pudiera apretar el gatillo, una mano enorme y sudorosa le tapó la boca. Un intenso dolor la sacudió cuando aquel hombre le dobló el brazo para que dejara caer la pistola. Intentó luchar, revolviéndose y arañándolo, pero el hombre era mucho más fuerte que ella. Incapaz de moverse o de chillar, solo pudo observar espantada el destello de un cuchillo en la oscuridad antes de que se hundiera hasta la empuñadura en la espalda de Gamal, que cayó al suelo fulminado.
Los gritos de Saida desgarraron la oscuridad a medida que los demás yanyauid se acercaban, rodeándola. Uno de ellos la empujó al suelo. Otros dos le separaron las piernas. Megan oyó cómo le arrancaban la ropa, y Saida volvió a chillar una y otra vez…
Megan abrió los ojos sobresaltada. Estaba temblando, empapada en sudor, y el corazón le palpitaba violentamente, en medio del silencio que reinaba en la habitación.
Se incorporó y hundió el rostro en las manos. No recordaba cómo había logrado escapar; solo sabía que a la mañana siguiente encontraron muerto a Gamal, y que no había ni rastro de Saida.
Continuó trabajando en el campo, con la esperanza de que el tiempo la ayudase a olvidar, pero incluso allí en Arusha seguía teniendo pesadillas, y cada vez iban a peor. Tal vez el doctor Musa tuviese razón; tal vez tuviese estrés postraumático. Pero lo único que podía hacer era intentar olvidar.
El miércoles era el día de vacunaciones en la clínica. Mientras su ayudante se encargaba del papeleo y el doctor Musa de los casos más urgente, Megan estuvo horas poniendo inyecciones. La mayoría de los pacientes eran niños y bebés, y salían de la clínica llorando. Adoraba a aquellos pequeños y era feliz con poder ayudarlos, pero al llegar la tarde tenía un buen dolor de cabeza.
Mientras se tomaba un par de aspirinas, se preguntó qué habría sido de Cal. Hacía un par de días que no lo veía. ¿Podría ser que se hubiese dado por vencido y se hubiese marchado? No, no parecía propio de él. Había ido allí en su busca, y no se iría de allí sin respuestas.
Y no era solo eso lo que le preocupaba. La otra noche, cuando la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí para calmarla, notó que se había excitado, y estuvo a punto de apartarlo y salir corriendo cuando, gracias a Dios, él mismo se separó para dejarle espacio.
En los últimos meses era como si algo dentro de ella hubiese muerto. Las cosas que había presenciado la habían afectado de tal modo que dudaba de que pudiese volver a tener relaciones íntimas.
Había sido consciente de ello por primera vez hacía unos meses, cuando un médico voluntario de uno de los campos de refugiados en los que trabajaba la había invitado a cenar. Era un tipo atractivo, y la verdad era que había agradecido poder olvidar durante unas horas la crudeza de la realidad que se vivía en el campo.
Sin embargo, cuando la besó, después de la cena, en su tienda de campaña, se sintió bastante incómoda. Había intentado comportarse como si no pasara nada, pero a medida que sus caricias se volvieron más íntimas, el rechazo inicial ascendió en una espiral hasta convertirse en pánico. Al final se zafó de él y salio de la tienda mientras él le gritaba: «¿Qué diablos te pasa? ¿Es que eres frígida, o algo así?».
Después de aquello no había vuelto a intentar tener relaciones con nadie, y aunque esperaba que solo hubiese sido algo pasajero, la reacción que había tenido con Cal le había confirmado sus sospechas de que no lo era.
No, el problema no había desaparecido, y si lo que Cal tenía en mente era intentar seducirla, se iba a llevar un chasco. Por eso, y por muchas otras razones, esperaba que de verdad se hubiera ido y no volviera a verlo.
Sin embargo, no fue eso lo que pasó. A la mañana siguiente, cuando estaba desayunando un café y un plato de huevos revueltos, entró en el recinto al volante de un todoterreno.
Cuando se detuvo frente al bungalow, el doctor Musa salió de la clínica con una sonrisa, como si Cal y él se trajesen algún tipo de broma entre manos.
Cal se bajó del todoterreno y, dirigiéndose a ella, le dijo:
–Recoge tus cosas. Te vienes conmigo; ahora.
Megan se levantó de la mesa, fue hasta los escalones del porche y se quedó mirándolo con los brazos cruzados.
–¿Has perdido la cabeza? ¿Con qué derecho vienes aquí y te pones a darme órdenes como si tuviera seis años?
Cal entornó los ojos.
–Soy el presidente de la Fundación J-COR, y tú una voluntaria. Y ahora mismo vas a venirte conmigo a un safari fotográfico de diez días. Ya lo he hablado con el doctor Musa –miró al médico, que la miró a ella y asintió–. La persona que va a reemplazarte llega esta tarde, así que el doctor no se quedará sin ayuda. Está todo arreglado.
–¿Y yo no tengo ni voz ni voto?
–El doctor Musa está de acuerdo conmigo en que con tu trabajo aquí no estás descansando lo suficiente; necesitas un descanso de verdad, y eso es lo que estoy ofreciéndote.
–¿Y si me niego qué harás, arrastrarme a la fuerza?
–Si no me dejas más remedio…
Cal ni siquiera parpadeó, y Megan se dio cuenta de que sería capaz de hacerlo.
En fin, se dijo, lo de irse unos días de safari no sonaba tan mal. Tal vez incluso acelerara su recuperación. Pero ¿cómo iba a sobrevivir a diez días con él? Apretó la mandíbula y le contestó:
–Muy bien, iré, pero con una condición: si para cuando volvamos estoy ya repuesta, quiero que vuelvan a destinarme a Darfur.
Cal enarcó una ceja.
–¿Crees que es buena idea?
–Es donde más falta hace mi ayuda. Además, sin ese objetivo no puedo justificar el desperdiciar diez días por ahí de vacaciones.
Cal frunció el ceño, pero finalmente asintió.
–De acuerdo, pero mientras estemos de safari tienes órdenes de relajarte y pasarlo bien. Es lo que cualquier médico te prescribiría, y como tú has dicho: tienes que estar completamente restablecida si quieres volver a Darfur.
Megan escrutó su rostro en silencio. Cal no había ido allí para malgastar su tiempo y su dinero llevándosela de safari para que se recuperara. Los siguientes diez días serían un tira y afloja constante y tendría que estar todo el tiempo en guardia.
–Bueno, ¿qué me dices? –insistió él.
Megan se volvió hacia la puerta del bungalow, se detuvo y giró la cabeza para mirarlo el tiempo justo para que viera que no estaba sonriendo.
–No tardaré mucho en recoger lo que necesito –le dijo–. El café está caliente; tómate una taza mientras esperas.
La avioneta sobrevoló en círculo el cráter Ngorongoro, un verdadero jardín del Edén en medio de la sabana. Él ya había estado allí, pero era la primera vez que Megan lo veía, y la observó con curiosidad mientras miraba por la ventanilla el verde lecho del cráter de casi veinte kilómetros de diámetro.
–Es increíble –murmuró fascinada.
–Es todo lo que queda de un antiguo volcán que entró en erupción en tiempos prehistóricos –le explicó Cal–. Los geólogos dicen que debía ser tan grande como el Kilimanjaro; ¿te imaginas?
–Impresionante –murmuró Megan.
Cal admiró su delicado perfil, recortado contra el cristal de la ventanilla. Incluso con gafas de sol, sin maquillaje, y con el cabello revuelto por el viento, era una belleza. No le extrañaba que Nick hubiese estado dispuesto a darle todo lo que le pidiese.
–Podríamos haber venido en todoterreno en menos de un día –comentó–, pero quería que vieras el cráter por primera vez así, desde el aire.
–Es precioso; te deja sin aliento –murmuró ella sin apartar los ojos del paisaje–. ¿Por qué está tan verde?, la estación lluviosa apenas acaba de empezar.
–El cráter tiene manantiales que lo mantienen regado todo el año. Los animales que viven aquí no tienen que migrar cuando llega la estación seca.
–¿Vamos a ver animales hoy? –inquirió ella, entusiasmada como una niña.
Una vez se había resignado a ir con él, se había dejado llevar por el espíritu de la aventura; y Cal, a pesar de su plan y de que desconfiaba de ella, se encontró contagiándose de su entusiasmo.
–Eso depende del itinerario que haya preparado nuestro guía, Harris Archibald. Se reunirá con nosotros cuando aterricemos. Te caerá bien. Es una reliquia viviente; todo un personaje. Ah, y te aviso de que le falta un brazo y que te contará al menos una docena de versiones distintas de cómo lo perdió. No tengo ni idea de cuál es la verdadera.
–¿Y esta noche vamos a dormir en tiendas de campaña? –le preguntó Megan mientras la avioneta se alejaba del cráter.
Él se rio.
–Pareces una niña en su primer día de campamento. Espera y verás. Quiero que sea una sorpresa.
La avioneta aterrizó en una pista que era poco más que una larga franja despejada en medio de la alta hierba. Cuando se bajaron, soplaba una brisa fresca que traía olor a lluvia. Al oeste, en la lejanía, una nubes plomizas se cernían sobre el horizonte, y se vio el destello de un relámpago.
Megan contó en silencio hasta que retumbó el trueno. La tormenta todavía estaba lejos, pero parecía que se estaba moviendo deprisa. El piloto había descargado sus pertenencias y se había vuelto a subir a la avioneta para marcharse. Si no aparecía el guía, Cal y ella se quedarían tirados allí, en medio de ninguna parte, sin un sitio donde guarecerse de la tormenta y de los depredadores.
Claro que no iba a dejar que Cal viera que estaba nerviosa. Giró la cabeza para mirarlo y le dijo con una sonrisa.
–Bueno, comienza la gran aventura.
Sin embargo, no logró engañar a Cal, que le dijo:
–No te preocupes; Harris vendrá; todavía está por ver que ese viejo zorro haya perdido un cliente.
Y estaba en lo cierto, porque en ese momento Megan vio un vehículo aproximándose a lo lejos, un Land Rover salpicado de barro, con los laterales abiertos y techo de lona. Al volante iba un hombre negro y alto, y junto a él un hombre blanco entrado en años, con barba y bigote entrecanos, más bajo y grueso, ataviado como un explorador, con un salacot, una camisa, unos pantalones caqui y unas botas.
El piloto se despidió de ellos agitando la mano y poco después se elevó, perdiéndose en la distancia. Ya tenían los nubarrones negros casi encima. Cal tomó las bolsas y fueron hasta el Land Rover, que se había detenido a pocos pasos de ellos.
Cuando se subieron, después de poner sus cosas en la parte de atrás, el conductor siguió con la vista al frente, pero el guía se volvió y le lanzó una mirada a Megan con la que, si no fuera por su edad, podría haberse llevado un bofetón.
–¡Madre mía, Cal! –exclamó con acento británico–. Me habías dicho que ibas a traer a una dama, pero no me habías dicho que tuviese tanta clase. Ahora tendré que comportarme.
Cal se rio.
–Mi amigo Harris Archibald no necesita presentaciones –le dijo a ella, y luego, volviendo la cabeza hacia el guía añadió–: Harris, ella es la señorita Megan Cardston.
–Un placer conocerle, señor Archibald –lo saludó Megan.
Ya le había tendido la mano cuando se dio cuenta, azorada, de que era el brazo derecho el que le faltaba, pero el hombre se rio y le estrechó la mano con la izquierda.
–Puede llamarme Harris; no me van mucho los formalismos.
–Cierto –intervino Cal–, pero te tomo la palabra con eso de que vas a comportarte.
–¡Ah!, por eso no tiene que preocuparse, señorita –contestó el guía–, aprendí hace mucho a no coquetear con las acompañantes de mis clientes, ¿lo ve? –dijo señalando el brazo amputado–. Un marido celoso con un rifle y mala puntería.
Cal puso los ojos en blanco, y Megan, recordando lo que le había dicho de las historias del guía, reprimió una sonrisa.
–¿Y el conductor?, ¿no va a presentármelo?
Harris la miró sorprendido, como si la mayoría de sus clientes ignoraran a su conductor negro.
–Se llama Gideon –dijo–, Gideon Mkaba. Con él estamos en buenas manos.
–Hujambo, Gideon –lo saludó Megan, tendiéndole la mano.
–Sijambo –le respondió el conductor con una sonrisa, estrechándosela.
–Bueno, ¿y adónde vamos, Harris? –preguntó Cal.
El guía sonrió.
–¡Ya creía que no ibas a preguntar! ¡Vamos a ver elefantes!, toda una manada junto al río.
Cuando el conductor volvió a poner en marcha el motor, otro relámpago rasgó el cielo, seguido del estruendo del trueno, y empezó a llover. La cortina de agua, empujada por el viento, los salpicaba sin clemencia.
–¡Pisa el acelerador, Gideon! –gritó Harris, por encima del ruido de la tormenta–. ¡Los elefantes no van a estar ahí todo el día!
–¡Pero si está lloviendo! –protestó Megan, que estaba temblando por lo mojada que tenía ya la ropa.
Harris se giró y le sonrió divertido.
–¡Disculpe, señorita, pero eso a los elefantes les importa un pimiento!
Capítulo Cuatro
Ver descender a los elefantes hasta el río había sido increíble, pero Megan estaba calada hasta los huesos, y se llevó una grata sorpresa cuando llegaron a su destino. Había pensado que dormirían en una tienda de campaña, y en vez de eso se encontró con que se alojarían en un complejo turístico de lujo con bungalows.
Lo que no le hizo tanta gracia fue descubrir que Harris había malinterpretado su relación con Cal. Había reservado un bungalow para los dos con una sola cama.
–No te preocupes; me ocuparé de eso –le dijo Cal–. Mientras te das una ducha y te cambias iré a hablar con el gerente; seguro que tienen algún bungalow libre.
Cuando se hubo marchado, Megan entró en el cuarto de baño y se desvistió. Aquello era la gloria, pensó mientras se daba una ducha caliente, pero no debía acostumbrarse. En los campos de refugiados muchas veces tenía que apañárselas con un cubo de agua fría, y hasta eso allí era un lujo.
Cal le había prometido que le dejaría volver a Darfur si superaba los ataques de ansiedad. Quería volver, tenía que volver. Dedicarse a aquellas pobres gentes que no tenían nada había hecho que sintiese que su vida tenía un propósito después de que todo su mundo se hubiese derrumbado.