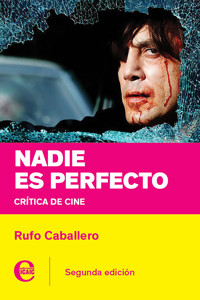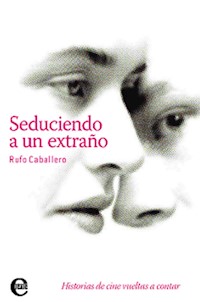
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Historias de ficción basadas en el cine. Revelación, mirada lúcida, acto indagatorio que sobrepasa el género, el atisbo de lo que el cine deja inconcluso y vuelve a ser juzgado por la escritura. El autor emplaza ambas categorías: la narración escrita y la narración fílmica. Es el primer y único libro de narrativa del ya fallecido crítico de cine cubano Rufo Caballero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición: Francisco López Sacha
Diseño: Pepe Menéndez
Imagen de cubierta: Intervención de Pepe Menéndez sobre fotografía de la película The Reader
Realización: Carlos F. Melián López
Realización electrónica: Alejandro Villar Saavedra
Sobre la presente edición:
© Herederos de Rufo Caballero, 2021
© Ediciones ICAIC, 2021
ISBN: 9789593042758
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
Ediciones ICAIC
Calle 23 no. 1155, entre 10 y 12, Vedado, Plaza de la Revolución,
La Habana, Cuba
(53 7) 838 2865
www.cubacine.cult.cu
A Mayra Pastrana.
Escribí cada cuento sin dejar de pensar en su reprobación o su gusto.
Tanto me importan su amor y su juicio.
No hay obra mía, pequeña o vanamente ambiciosa,
que a ella no mire, que no trate de merecerla.
Palabras del autor
A lo largo de veinte años escuché, con cierta frecuencia, que en mi ensayística pugnaba la ficción. En la mayoría de mis ensayos hay anécdotas, estructuras más propias del relato libre que de la geometría cartesiana; por no hablar de esos textos que llamé «ejercicios poscríticos», donde me daba la libertad de las mareas, inventaba personajes, fabulaba situaciones, etc. Siempre he visto el ensayo como otra manera de fabular, de hacer ficción. A este criterio algunos lo tildan de «novelería»; pero, igual, es muy seductor. Y no necesariamente afecta la producción de conocimiento; por el contrario, la favorece. Ensayar es un modo de entender los hechos, o los procesos, a la luz de la subjetividad; ello es: generar relato, narrar, urdir historias. Tal concepción me hizo aguantar veinte años sin apenas escribir ficción abiertamente: la resolvía en el propio ensayo.
Un tiempo atrás escribí el libro Cartas a nadie, que decidí no publicar, porque no me sentía seguro. Solo lo conoció Mayra Pastrana, quien, recuerdo, se divirtió mucho con algunos relatos. Algunos eran, ciertamente, humorísticos. Recuerdo uno, basado en hechos reales –como se suele decir–,1 sobre la identidad de un personaje llamado Margarita. Margarita, la vecina de un amigo, era lo mismo grabadora de Radio Habana Cuba, que maestra de escuela, que militar retirada, que cuentapropista dedicada al arreglo de zapatos. Algún día tendré que retomar esa historia, que no he conseguido resolver en la vida ni en la literatura. O será que Margarita era, por fin, la consumación, en una vida, del ecumenismo, el panoptismo, la ubicuidad. Quizá, si ese misterio ha conservado semejante encanto para mí es por su condición de tal, y no hay que resolver nada.
Seduciendo a un extraño dice que está bueno ya. Está bueno ya de «protecciones» en el conocimiento, en la teoría, en la crítica. Necesito, inaplazablemente, escribir ficción. Ficción entera. No creo que deje de ser crítico; pero tampoco voy a atemperar más la necesidad de fabular, a partir de la observación de la conducta, del comportamiento humano, que es cuanto me interesa. La cultura sirve, más que todo, para entender la psiquis, las actitudes de los hombres. Por eso todos los escritores somos medio psicólogos. Con la escritura tratamos de apresar la complejidad de la mente, de los sentimientos, de las actitudes y las reacciones del prójimo. Para eso se escribe; o para eso escribo yo. No me ha sido dada la escritura en tono mayor; esa escritura que se explica los grandes problemas filosóficos y sociológicos de la época. No. Para eso están otros, y lo hacen muy bien. Yo puedo hablar de las emociones, a partir de la observación de la complejidad. El mío es un tono intimista, para adentro.
Me interesa la violencia emocional, las tensiones que hacen la vida de los hombres. Todos los cuentos de Seduciendo a un extraño son confesiones, están escritos como confesiones, sean cuales sean los formatos en que transcurren –el soliloquio, la carta, el diario, el diálogo, el Chat, etc. Me doy cuenta de que, en todos, exploro la violencia emocional en el trayecto que va de la sexualidad al amor. Los relatos quisieran, a su modo inconcluso y parcial, entender la construcción del amor. ¿Cómo «funciona» ese misterio? Claro, el resultado es infructuoso: si la utopía, al realizarse, muere; el amor, al explicarse, se esconde. Pero, igual, el escritor goza jugando a desentrañar lo que se escapa. Los relatos son variaciones sobre el mismo tema: lo inatrapable de la complejidad de los afectos. En casi todos, noto que aflora un segundo, nada intrincado tema: el peso de la culpa. Al terminar el libro, me llamó la atención la recurrencia de la culpa en los cuentos, porque no soy culposo; la culpa no figura en mi nutrido decálogo de defectos. Siempre he considerado la culpa un sentimiento absurdo y empobrecedor, que nada ventila ni soluciona; pero parece que me motiva el estudio de la culpa en los demás: al menos en estas películas que intervengo, constituye un sujeto nada despreciable. La culpa atormenta, atenaza a los personajes como una carga insoportable. Otra intermitencia curiosa: los comportamientos ante la proximidad de la muerte, la despedida del hombre.
Todavía me queda un pretexto, un parapeto: todos los relatos son, también, actos de reescritura. Los cuentos juegan a ser y no ser las películas de las cuales se apropian. Me gusta usar el término de «intervención», que viene de las artes visuales, en el sentido de que intercepto, manipulo, actúo sobre un espacio (textual) preexistente. Intervengo las historias de películas que por alguna razón me han interesado –más bien, que me han emocionado– y en cada caso empleo una estrategia u operación textual diferente. Siempre aprovecho los puntos de posible indeterminación y los completo a gusto: continúo el argumento con otro final probable; cambio el posicionamiento del punto de vista; incorporo personajes o elaboro la filosofía de otros, motivado por los apuntes que «como al paso» se vislumbraban en las películas, novelas o cuentos; narro algo que supuestamente el filme ha sustraído de «toda su fábula»; giro en la técnica narrativa empleada (aunque, por lo general, se juega a emular, literariamente, la estética de los originales: de la concepción de la escritura decimonónica a la escritura grado cero o el minimalismo); mezclo una historia de un filme con la estructura de otro; no cambio la historia sino que apenas me doy el gusto de recrear la intención sumergida en el original; actualizo temporalmente el conflicto, etc.
Ya vemos que cuando las películas están basadas en piezas literarias, intervengo también las novelas o relatos breves. Por ejemplo, no sé cuánto de «Mi espectador» tiene de la noveleta de Thomas Mann y cuánto de la película de Visconti: ambas se encuentran fusionadas en mi memoria, de un modo extraño, compacto.2 Confieso incluso que, en algunos casos, me he regalado la pequeña perversión de tomar dos o tres líneas de los originales literarios. Es tal el placer con la resonancia intertextual, que he jugado secreta, cándidamente, al vértigo del plagio. Insisto en que los cuentos juegan a ser y a no ser sus textos motivadores o incitadores. He padecido con los personajes. Al terminar algunos de los cuentos, necesitaba parar por dos o tres meses, porque creía enfermar. Se apoderaba de mí una especie de pánico. El libro se escribió a lo largo de poco más de un año. El lector debe advertir que disfruté también mucho la aventura. Creo que se siente en la letra.
Seduciendo a un extraño intenta atrapar el sentimiento duro que suele suceder al amor o evaluarlo desde fuera. Difícilmente los amantes entrampados en la contienda pueden entrever que cuanto viven no alcanza a ser la vida. La burbuja puede convencerlos de lo contrario. Es duro ver, o comprender desde fuera, que no; que no es la vida, por hermoso que resulte. Precisamente por eso: demasiado hermoso para ser real; o por lo menos, duradero. Casi nunca, definitivo.
De todas formas, el amor, consciente de su vulnerabilidad, persevera. Esa lucha llega a ser muy atractiva para el escritor, Sísifo que trata de comprender a los amantes, los que vuelven a remontar la cuesta, para tratar de vivir encima otra vez. Una vez más. Y otra. De esa tenacidad, ociosa lo mismo que productiva, se alimenta este libro. Esa actividad contradictoria y tozuda se parece bastante a la literatura: uno se lanza, sin interesar el resultado: cuando algo se necesita a tal punto, la misma necesidad le otorga una rara lozanía.
Quizás el gran tema de Seduciendo… se deba a la tensión que alimenta una gran paradoja: la que existe entre lo tortuoso de la vida y todo lo que esta invita, sin embargo, a ser transitada.
Ningún libro es nunca obra de una sola persona. Me regalo siempre el placer de agradecer a toda la gente que me ha tendido la mano en cada proyecto. A Mayra, desde luego. Por la confianza, por el apoyo, por la devoción, por las críticas. A Ediciones ICAIC, por ser una editorial tan despierta, atenta siempre a las búsquedas de los autores de su catálogo. En particular, a Mercy Ruiz, por creer en estos cuentos aun antes de que existieran; por su encanto y el empeño que puso en el libro.
A Francisco López Sacha, maestro e inspiración. No vacilo en estimar a López Sacha como un coautor de este libro. Actuó desde el rigor y el respeto de los grandes editores: no pretender cambiar el estilo, el aire del escritor, sino, situado en esa respiración, mejorarla, contribuir a su fluidez. Sacha, teórico de la narración y excelente narrador él mismo, vindica el oficio del editor, el que, entre nosotros, no sin razón, a menudo se asocia al resabio, la manía, incluso al resentimiento.
A Pepe Menéndez, por el gusto de su diseño. A Carlos Melián, por el cuidado de la composición. A Arturo Arango, Mayra Lilia Rodríguez y Jesús Argís, amigos que me facilitaron el reencuentro con algunas de las películas intervenidas. A Ernesto, Miryorly, Betty y María, por el auxilio en cuanto a las imágenes. A Tupac Pinilla y Nelson Ponce, quienes colaboraron con Seduciendo a un extraño, en los primeros momentos de la edición.
A Gina Picart y Alberto Garrandés, por el diálogo literario.
A todos mis lectores y colaboradores: muchas gracias.
Rufo Caballero
1 Como si todo, absolutamente todo, no estuviera basado en hechos reales. Lo único que existe es la vida. Lo demás es construcción, espejismo que a ella vuelve.
2 Quien quiera saber de distingos, pudiera consultar mi ensayo «Morte a Venezia: El artista, en su condición de amante, tiene en sí al dios», en Lágrimas en la lluvia. Dos décadas de un pensamiento sobrecine. La Habana: Ediciones ICAIC y Letras Cubanas, 2008, pp. 28-36.
La sociedad perdona con frecuencia al criminal,
pero jamás, al soñador.
Oscar Wilde
Mi espectador
Muerte en Venecia, de Lucino Visconti
No sé por qué su recuerdo inunda estos días. No sé por qué no hago más que evocar aquel tiempo en Venecia, cuando tantas otras historias he vivido y pudiera recordar. Historias de amor, de desamor, querellas, infortunios, anhelos; ilusiones que quedaron en el camino o llegaron a realizarse. Pudiera recordar tantos otros accidentes, tantos otros recodos; pero no, amanezco cada día atormentado por mi propia imagen, con el bañador o el traje de marinero inglés, adentrándome en la playa, posando ya en ella, o caminando por los largos pasillos exteriores del hotel, bajo los sensuales toldos.
Me despierto siempre abrumado. Entre atormentado y excitado, un poco como nos ponía entonces el siroco, cuyo efecto oscilaba entre la excitación y el desfallecimiento. Así amanezco: viéndome en el pasillo, o en los pasadizos del hotel, con una extraña serenidad; y de pronto, me vuelvo y sonrío, miro a alguien que me mira, que me persigue, que me espía. Le sonrío y las palpitaciones en mi interior me hacen despertar. Por qué necesito reproducir esa imagen de mí mismo deseado, ahora que todo se despide. Por qué esa imagen precisamente, si solo tenía catorce años.
Cuando el verano se anunció en Varsovia, mi familia se hallaba cansada, envilecida por meses de laboreo incesante, de sobresaltos emocionales, de pequeñas traiciones y sostenidas lealtades sobre la base de la rutina y la comodidad. Mi padre, abogado de oficio, y por entonces un alto funcionario judicial en el país, sugirió a mi madre unas vacaciones en Venecia. Él no podría acompañarnos porque, aún, debía juntar evidencias para un difícil caso que tendría que discutir en septiembre, alrededor de un desfalco público que desviaba el bien común hacia destinos nada nobles. Mi padre nos despidió orgulloso de la elección para su familia y, al tiempo, aliviado por el silencio que se haría otra vez de la casa. Por esos primeros días del verano habían llegado mis primas, las que, desde dos o tres años atrás, venían acompañándome en los meses de libertad. Cierto era que revoloteábamos todo el tiempo por cada rincón de la casa; a menudo mi padre se asomaba en la puerta de su despacho y simplemente nos sonreía. No recuerdo orden mejor dada en los días de mi vida. La institutriz de mis primas advertía el reclamo de mi padre, venía por ellas, y yo me sumergía en la lectura.
Varios libros que leí en los últimos veranos provocaron en mí un sobrecogimiento muy particular cuando se mencionó la palabra Venecia. En mis primas, no: ellas rebosaron de alegría; en sus mentes imagino que apareció un paisaje exótico, glamoroso, de prestigio, de experiencias agradables. Las lagunas de Venecia, las góndolas, los gondoleros, los comercios, la playa. En mí sobrevino el miedo y la aprehensión; lo recuerdo muy bien. No puedo ya precisar, con exactitud, dónde lo leí, o dónde lo escuché más de una vez, pero recuerdo perfectamente que desde entonces tenía una imagen sombría de Venecia, de sus calluelas, de su laberinto, que no era solo físico. Venecia se me aparecía como un misterio, como una nube negra de mucho encanto, ciertamente, pero donde el bien y el mal se confundían; el sol y la muerte. Venecia era, temprano en mi mente, con tan pocos años vividos, la imagen confusa del refinamiento y la muerte enlazados. Peligro, escarnio, violación detrás del tul, del encaje, del oropel. Violencia escondida, a punto siempre de estallar, pero siempre contenida. Una ciudad regocijante y amenazante a un tiempo, donde tendríamos que vivir experiencias tan vigorosas e inolvidables como pesarosas y agotadoras.
Tal vez por lo mismo me veo siempre en los sueños tan serio, tan adusto no obstante mis catorce años recién cumplidos. Sonrío solo cuando me asedia él, cuando me busca él. Tengo una imagen de gravedad que nace desde el momento en que escuché la palabra Venecia como destino de nuestras vacaciones aquel verano. Es que no sé si hablar de esto que me sucede todas las noches como de sueños o de pesadillas, de alucinaciones nocturnas, de turbulencia mental, de desvarío. No lo sé.
Los primeros días en el Lido no confirmaron el sobresalto. El hotel era lujosísimo. Nuestra familia se alojó en tres habitaciones. En una mi madre; en otra yo, y la tercera, para la institutriz con mis primas. A pesar de que en la tercera dormían cuatro personas, recuerdo muy bien que la mayor habitación era la de mi madre, quien apenas aparecía en la playa. A la playa nos íbamos con la institutriz, y con la compañía de Saschu, mi mejor amigo, quien a la sazón había viajado también a Venecia con sus padres y se hospedaba un piso abajo del nuestro. Los espacios preferidos por mi madre eran el restaurante y el lobby, muy nouveau; sobre todo el restaurante, con sus bellísimas lámparas y el susurro incesante, como un bajo sordo, de los comensales. Allí aparecía ella, siempre impecable, como si en lugar de ir a comer, nos dirigiéramos a la ópera. Recuerdo su triple collar larguísimo, hecho de perlas grandes como cerezas; recuerdo el donaire frío y contenido de su expresión. Mi madre era la elegancia misma, la distinción que viene de cuna auténtica, de prosapia genuina, del linaje que no se adquiere por vía artificial o impostada. Cuando entraba al restaurante, con sus vestidos rosas, o en cualquier caso siempre pasteles, se hacía un silencio general, con el que se reverenciaba el perfume, la sensualidad refinada de aquella mujer que parecía caer del cielo por mandato de los dioses. Se desplazaba –valdría decir, se deslizaba– por entre las mesas como si desfilara por una pasarela. Mi madre tenía una gracia muy especial, que alelaba a todo el mundo en el hotel. Yo me daba cuenta y me sentía orgulloso.
Era hijo único y mi madre se mostraba blanda, condescendiente, con cada capricho del niño. A veces me importunaba el contraste del trato, pues se proyectaba con bastante severidad sobre mis primas y su institutriz. No dejaba de sancionar cuanto entendiera como faltas a las maneras dignas de nuestra familia y nuestra clase. Se mostraba más bien inclemente, incluso cruel, tengo que decirlo; aunque para eso jamás subiera la voz más de lo estrictamente indicado para la ocasión.
Hiciera yo lo que hiciera, en cambio, mi madre solo reservaba para mí una sonrisa de aprobación, una lisonja delicada. Me limpiaba con frecuencia el rostro: no soportaba que llegara de la playa con restos de arena, luego de recoger ostras, estrellas y cangrejos. Me mimaba también porque siempre he sido frágil, enfermizo. Entonces tenía la palidez de la anemia. Recuerdo que ese año de 1912, de regreso de Venecia, angustiado por más de una razón, caí en cama, sin hemoglobina apenas. Me fui ya enfermo, padecía fatigas y desmadejamientos a cada rato. Los juegos en la arena, que vitalizaban a Saschu y a mis primas, me sumergían en un vapor insostenible, en una fatiga que solo el agua atenuaba. Tenía entonces la imagen de una juventud nimbada, descendiente de los dioses; puedo decirlo sin recato, porque ciertamente era un joven muy bello.
Me veo en las fotos y reparo en que sobre todo por esos años era la imagen perfecta de la androginia. Tadrio era, a sus catorce años, la integración ideal de lo femenino y lo masculino en un solo cuerpo, en una misma belleza, que satisfacía a todos, que seducía a todos. Me percataba y lo disfrutaba. Es esa la única edad en que la arrogancia es permitida. Tenía todas las razones del mundo. Mi cuerpo, esbelto, varonil y delicado, firme y frágil, imitaba al de los dioses, o no sé si pensar que al revés. Y pensar que aquella esbeltez se ha trocado en este cuerpo de hoy, más que débil. En todo caso, he vivido con tal intensidad cada día de los míos, que puedo añorar hoy, con serenidad, aquellos tiempos. Con serenidad, no; ¡con ansiedad!: a qué engañarme. Me gustaban de mí, en particular, los rizos húmedos, como los de un dios mancebo, que caían sobre mi frente y mis hombros con una gracia que no desmerecía de la de mi madre, para qué voy a mentir.
Lo latente y lo manifiesto se superponían en Venecia a propósito de todo, en cada minuto. Por ejemplo, en la playa, en el modo como las personas simulaban guardar las formas de una sensualidad contenida, cuando en el fondo las sábanas blancas que envolvían los cuerpos no hacían sino llamar hacia ellos, movilizar la atención de los demás y despertar el deseo constantemente. Yo me envolvía en mi sábana y caminaba grandes tramos de arena, convencido de que la playa entera caía rendida ante mí.
Una mañana, a seis o siete días de nuestra llegada, me adentraba en el agua, sorbía un refresco de granadina, cuando sentí en la espalda una mirada insistente. Me volví, con uno de esos movimientos, en una de esas poses que ensayaba en mi habitación y que trataban de reproducir las posturas de la estatuaria griega, sorprendidas por mí en los libros de Historia del arte que a veces leía mi padre, y descubro a un señor muy elegante, trigueño; tendría cuarenta y tantos años. De mirada firme y facciones vacilantes, como dubitativas. No era exactamente una persona nerviosa, sino más bien ansiosa. Un poco más de un mes después supe a qué se debía esa ansiedad, pero entonces la endilgaba solo a la sed que le producía mi presencia. Él posaba su mirada en mí con violencia, con desatino: era la única desmesura que se permitía, porque sus gestos cambiaban, se corregían unos a otros, vacilaban en haber escogido la posición perfecta. Sus ademanes y su proyección toda trataban de satisfacer la expectativa del ritual, la convención, el acuerdo social, lo que se esperaba de él; que era, por cierto, mucho. Recuerdo que pude apreciar su cabellera porque cuando me volví tenía el sombrero en la mano, como en un acto de reverencia a mi belleza; pero en cuanto le devolví la mirada –se la sostuve y le devolví el interés–, regresó a enfundar su privilegiada cabeza en el elegante sombrero, y se sentó a escribir unos papeles sobre la mesa ligera a la entrada de su cabaña.
De rato en rato subía la mirada en lontananza, era ese el pretexto. Después, se dirigía hacía mí. Aquella mañana, Saschu insistió en sus habituales retozos en la arena. Yo aproveché la circunstancia, lo recuerdo, y estimulé el erotismo sano, adolescente, que se abría entre nosotros. Saschu era como mi vasallo, me seguía y me obedecía en todo, pero, al mismo tiempo, era bastante más fuerte que yo y dominaba todas las acciones físicas. Terminaba tirándome sobre la arena. Imagino que él adivinaba la suerte dual de aquel erotismo: yo era el mentor de Saschu, su modelo; mientras que Saschu avasallaba y sometía mi cuerpo, mi carne. El espectáculo lo fascinaba; era evidente. Por entonces no sabía si Saschu era consciente de que actuábamos para él; yo por lo menos, en cuanto descubrí la pasión del observador por nuestro escarceo, lo incentivé y lo convertí en un acto de histrionismo que emulaba la teatralidad de mis poses escultóricas ya dentro del agua.
Ese mediodía, cuando nos retirábamos, Saschu pasó el brazo por encima de mis hombros y me contó bajito alguna historia. No recuerdo cuál, porque no la oía; atendía, de soslayo, la mirada del espectador. Hice que nuestro camino de retorno al hotel se aproximara lo más posible a su cabaña. Cuando nos acercábamos, sentí sobre mi torso la mirada auscultadora, que descubría y disfrutaba en la misma medida, y me sentí valioso como nunca. Si antes de él fui el príncipe de la playa, ahora era el Rey, qué duda había. Nos siguió mientras pasábamos de largo, y no me miento cuando pienso que creí escuchar, en un tono bajo, si bien no tan bajo como el de Saschu, las palabras que todavía resuenan en mis oídos: «¡Dios te bendiga!». Mis rizos batidos al viento parecían responderle. Un viento tibio, que algunos consideraban desagradable: el siroco. Era impensable Venecia sin el soplo tibio del siroco.
A mi familia le encantaba la travesía por las lagunas. Recuerdo cómo el gondolero, que trabajaba en combinación con las fábricas de vidrios y de encajes, intentaba desembarcarnos a cada tramo, para que comprásemos en las tiendas. Ya por entonces se sentía el olor pestilente de la laguna. Un calor bochornoso caía sobre las callejas; el aire era denso, y los olores que salían de las casas, tiendas y cocinas, olor de aceite, nubes de perfumes y otras emanaciones, yacían apelotonados, sin dispersarse. El siroco nos agotaba. Pero continuábamos rumbo, sinuosa, suntuosamente. Las familias de distintas nacionalidades se saludaban al cruzarse en la laguna, con asentimientos marcados con la cabeza, pues el parloteo de tantos idiomas hubiera sido ininteligible para todos. Era excitante la variedad de gentes allí congregadas: familias rusas, polacas, americanas, inglesas; niños alemanes con institutrices francesas. Aunque nuestra raza eslava parecía dominar… Yo esperaba con ansiedad el momento en que nuestra góndola se cruzara con la suya. Él iba siempre, incluso en la embarcación, impecable de vestimenta, con su traje blanco cerrado. Llevaba, incluso en la góndola, su libreta para los apuntes. ¿Qué escribiría allí? Yo tenía siempre el cuidado de sonreírle, de hacerle ver que cuando él aparecía y me espiaba, cuando me buscaba, terminaba el fingimiento de mi seriedad. Yo actuaba todo el tiempo. Por cierto, recuerdo una tarde su imagen particularmente ataviada, con cintas de colores en el sombrero. Agradecía mi correspondencia, festejaba su triunfo sobre mí; era consciente de que yo veneraba sus aplausos, los esperaba; actuaba para ellos.
Siempre he sido dormilón; incluso ahora que tengo su edad. Me despertaba pasadas las doce. Me importunaban las doncellas que tocaban a mi puerta para hacer la habitación, tras la suposición de que me hallaría en la playa. Mi italiano era malo, definitivamente; pero mi inglés no tanto. Un mediodía pude entablar algún diálogo banal con una doncella que me abordó en inglés, en cuanto se percató de que mi imagen no correspondía exactamente al perfil de un joven italiano. La raza eslava tiene otro rigor, otra severidad, otra línea. No era yo, exactamente, un Boticelli. Al fin alguien, además de él, lo advertía en el hotel. Charlábamos animadamente en mi habitación, cuando descubro por la ventana, a lo lejos, en el otro extremo, en la otra banda del mismo piso, la imagen de él, también en su ventana, mirando en lontananza. Pregunté a la doncella, y esta me comentó que «Todos los días ese señor amanece muy temprano, cuando el Sol no ha terminado de salir, y se sienta ante su ventana, como si esperara, con el día, a alguien, o algo». Me ruboricé. Puedo asegurar hoy que me esperaba. Que madrugaba y aguardaba mi aparición cuando me dirigiera a la playa. ¡Pero no se daba cuenta de que yo amanecía bastante después, Dios! No importaba. Hacía su guardia militar, en espera de su dios. Me adoraba como si viera en mí a Jacinto, el ser mortal por lo mismo que era objeto del amor de los dioses. Entonces, ¿se creería dios él; o me veía a mí en el lugar del dios? Dudo, pero, de cualquier forma, nuestra relación, si bien sensual, no era una relación de este mundo.
En cierta ocasión, decidió seguirme y declararme su amor de una manera no menos especial. Caminábamos los dos por el extenso pasillo que enlazaba el hotel y la arena; él permanecía siempre a tres o cuatro metros de mí, no más. Se acercaba lo justo como para no desafiar las reglas del buen gusto. Comencé a dar vueltas, acompasadamente, sosteniéndome de las columnas de madera del pasillo. Cuando terminaba cada vuelta, lo miraba, y disfrutaba su sonrisa extasiada, colmada de satisfacción y de placer. En sus ojos descubría la gratitud que despierta la belleza. Cuál no sería mi sorpresa cuando veo que, al concluir mis rondas y encontrarme en la playa, él decidió emprender también una vuelta, sostenido de la última columna. Pero las fuerzas le fallaban; lo veía débil, a punto de caer. Se había fatigado de solo rondar la columna lentamente. Entonces no podía yo entrever ni explicarme lo que le sucedía. ¿Era la agitación que yo le provocaba? ¿O había otra causa, alguna enfermedad, que se me escapaba?
Los domingos eran los únicos días en que debía despertarme temprano. Los polacos no íbamos a la playa los domingos, sino que nos dirigíamos a San Marcos, para escuchar la misa. Recuerdo que aquella mañana abrí con toda intención mi ventana, para que me viera vestir. Me atavié con un traje gris, hermoso, austero, que poco tenía en común con mi habitual traje de marinero inglés o mi bañador ajustado. En mi habitación podía seguir el recorrido de su mirada, la que, desde lejos, se movía incesantemente de los objetos de la habitación a mi cuerpo. Cuando cerraba mi ventana, pude notar que él, a su vez, se levantaba y cerraba la suya. Me seguiría. Nos seguiría adonde fuéramos.
Así fue. Nos dirigíamos, religiosamente, a San Marcos, a pesar de que todo indicaba lo contrario. Ya mi madre sabía que la ciudad estaba enferma; que Venecia se hallaba azotada por la extensión del cólera asiático, que se había originado en el Ganges, había atravesado territorios enteros, países completos, y llegaba a la laguna. Pero, por lo mismo, se había afincado más que nunca el rigor religioso de mi madre, quien aseguraba que, so pena de contraer alguno de nosotros la enfermedad, ahora más se precisaba que fuéramos a la casa de Dios e hiciéramos votos por nuestra salud y por nuestro padre. Era irresistible el olor del desinfectante. La ciudad estaba enferma, y se trataba de ocultar tal circunstancia no solo por razones de prestigio cultural, sino por codicia. Venecia vivía de sus turistas. Qué sería de la ciudad si las altísimas temperaturas de cada verano llevaran a aceptar públicamente la propagación de enfermedades de todo tipo. Pero el cólera asiático era otra cosa. Nos molestaban hasta la irritación los fingimientos de las autoridades, ante el secreto inconfesable. La enfermedad de la ciudad comenzó física y se desató como moral, desde luego. El bochorno era físico y ético. La tibieza del siroco daba lugar a la asfixia, el tenebrismo y la muerte. Instintos oscuros, desorden y crimen crecientes. Se desató la lujuria profesional y, se nos contaba, como parte de los rumores de la playa, que pocas veces los prostíbulos de Venecia fueron tan aclamados por hombres de todas las edades. Llegué a escuchar alguna vez que el adusto caballero blanco, de sombrero impecable, solía visitar un prostíbulo a la vuelta del hotel, pero no creí semejante rumor. Mi caballero era un hombre íntegro, de compostura inclaudicable incluso ante los ardores del siroco.
Aquella mañana en que caminábamos por una Venecia cambiada, lúgubre, marchita, que sobrecogía y atemorizaba, reparé en que, en efecto, nos seguía. Al principio no lo vi exactamente, sino que lo sentí sobre mi espalda, como la primera mañana. Tuve incluso la extraña impresión de que no solo yo: toda mi familia sabía del código secreto que sosteníamos. No puedo explicar por qué, pero lo sentí. Las miradas de mis primas y la institutriz caían sobre mí como caen las saetas de los jueces sobre el culpable, aunque nada se atrevían a decir, dado que mi madre, al reparar en alguna situación incómoda que no me favorecía, inmediatamente se acercaba, me acariciaba y tendía su brazo sobre mí. Dejaba claro que cuidado, este territorio es vedado. Yo caminaba entre varios fuegos.
Al doblar por alguna calluela particularmente estrecha, decidí esperarlo y me detuve fingiendo que leía algunos de los anuncios culturales y comerciales con que, patéticamente, Venecia trataba de despistar y de hacer olvidar los cadáveres que empezaban a caer. Al ponerme a leer, coloqué mi mano sobre la cintura, adopté una de las poses que tanto le gustaban, y aguardé. A los pocos minutos, apareció su imagen por la otra esquina. Venía como del peluquero, porque su rostro traía una máscara blanca completamente teatral, de falsos afeites, de arreglos para la ocasión. Lo hizo muy rápido; justo en el tiempo que invertimos en aproximarnos a San Marcos. Lo tenía todo previsto. Tal vez la tarde anterior se había dado un tinte negrísimo, que ahora yo descubría bajo su sombrero. No; no era aquel negro salpicado de canas que yo había descubierto el día de nuestro encuentro. Ahora era un negro parejo, artificial, histriónico, posado. Me pareció patético, como Venecia. Él mismo, como la ciudad, despertaban en mí sensaciones encontradas, que viajaban constantemente de la admiración al desagrado, de la emoción a la burla, de la identificación a la huída.
Recuerdo que pensé entonces en la impureza de la vejez, en la bastardía de la vejez, en la impiedad de la vejez. El rostro teatral me miraba expectante, como esperando que agradeciera yo esa imagen especialmente compuesta para mí, y ah, la crueldad de la juventud, me entró una risa nerviosa, un ataque de carcajadas, y paralelamente, lloraba. Él se mostró muy serio, muy grave, como si advirtiera que la conmoción no era provocada por un sentimiento positivo o de aprobación. Por suerte, la impertinente institutriz presintió lo que sucedía y regresó por mí; llegó a buscarme con una postura retadora, vecina de la indignación. Me tomó de la mano y me haló. Sentí que, a pesar de todo, él nos seguía. El grupo de mi familia se cruzó con unos enfermeros que recogían un cadáver en la calle. El hedor era insostenible; no sabíamos qué era peor, si la fetidez del desinfectante, o la carga negra del siroco, o la pestilencia de los cuerpos corruptos que la calle ofrecía como piedras indeseadas. Así avanzábamos, para encomendarnos al Señor, cuando todo parecía indicar que cada vez más se alejaba la salvación y la dicha que vivimos días atrás en Venecia. La ciudad lanzaba sobre nosotros el látigo histórico que también hacía parte de su misterio y de su abolengo dudoso. Estábamos apresados en un laberinto indescifrable, que no terminaba nunca. San Marcos no acababa de aparecer ante nosotros, como si el cólera lo hubiera arrojado al fin del mundo. Mi madre, protegida por la gasa del sombrero, se persignaba y lloraba ahogadamente. Solo yo sabía que mi madre lloraba tras su silencio elegante. En algún momento, miré atrás y advertí la imagen de mi observador, de mi perseguidor, que caía de una vez al lado de una forma arquitectónica que no alcanzo a recordar. No era una fuente; pensé que era una fuente, pero no. Era como una pequeña construcción para guardar los aditamentos del alcantarillado. ¿Eso? No consigo precisar. Era una forma maciza, nada bella, entre el gris y el negro que acordonaba toda la ciudad. Él cayó de lado; mi primera reacción fue acudir en su ayuda, pero me di cuenta de que hubiera sido aniquilarlo todo. Fue entonces cuando reparé en que ahora era él quien lloraba y reía al mismo tiempo, confundiendo los sentimientos, y depositaba la vista en lontananza, más allá del gris ciego de Venecia, como si intentara recordar algún episodio anterior. Eso notaba cuando vi cómo un hilo de tinte negro corría sobre su frente, y ahora me dio pena, lo recuerdo, me dio pena, ya no era el sarcasmo de mi juventud; era una pena profunda la que me hacía pensar, otra vez, en la impiedad de la vejez. Ya estaba muy mal. Yo continuaba sintiendo emociones muy disímiles, siempre que advertía la ridiculez de la decadencia, pero reparaba también en la clase de aquel hombre que me seguía. Mi familia me había enseñado a respetar la decadencia, por aquello de que la decadencia es la certeza de que se ha estado en la cima. Y aquel caballero me perseguía para admirarme, apoyado en la autoridad de su valía. Él sentía que una vieja cima lo ayudaba a ir tras de mí. ¿Cuál sería esa cima que yo sospechaba pero desconocía?
Me dejaba poseer por la impureza de la vejez con más bríos que los que me suscitaba Saschu con sus juegos, con sus estúpidos castillos de arena, con puentes levadizos, que de modo impropio usaba como pretexto para intentar someterme. Él sí me gustaba; tengo que decir que, más que inquietarme, me gustaba. ¿O no?: ¿Era la inquietud de mis catorce años, que buscaba afanosamente el misterio? Me complacía la agudeza sensual de la mirada del caballero, porque estaba autorizada por un sentimiento de altura que yo empezaba a conocer y a querer para mí. Fue tal el impacto que suscitó en mí la impureza repentina de la vejez, con sus achaques en el suelo y la teatralidad del maquillaje corrido tras las lágrimas, que no consigo recordar cómo terminó aquella mañana. Hay como un corte en mi memoria que me impide acceder a la continuidad de esas horas. ¿Llegamos a San Marcos? ¿Escuchamos misa, en medio de semejante agitación? No lo sé. Si mi vida depende de poderlo precisar (ahora que mi vida depende de tantas cosas), soy, ya, hombre muerto.
A partir de ese punto, los acontecimientos se fueron precipitando. No hubo un instante de paz en Venecia. Las doncellas me contaban que las calles amanecían sumidas en el vaho de decenas de cadáveres. La sonrisa suya se perdió para siempre, aunque él no dejó de seguirme. Una tarde, jugaba yo con Saschu en la arena, cuando este me hizo advertir la llegada del caballero. Dejó su libreta sobre la mesita de la cabaña, indicó que le pusieran una silla cerca del mar –más cerca de nosotros– y pareció descansar de una fatiga imponente. Saschu, que a la fecha disfrutaba de nuestra relación más que nosotros mismos, en el sentido de que la alimentaba como quien, echando fuego, atormentaba más a las partes, se hizo sobre mí y trató de poseerme gestualmente, a centímetros de la playa. Abajo, miré al caballero y le sonreí. Pero noté enseguida que su rostro comenzaba a desfigurarse de una forma espantosa; se volvía particularmente grotesco. El tinte corría por su frente, ahora más que durante la caminata a San Marcos. Bah, podía tratarse de otro desfallecimiento teatral, otro vahído para su ídolo. Seguí contentándolo. Logré deshacerme de Saschu, entré al agua y comencé a adoptar las poses que tanto gustaban a mi caballero. Hacía una preciosa luz dorada, de crepúsculo. Crucé las manos por detrás de la nuca. Estiré un brazo, apunté y miré en lontananza, doblé la rodilla. Recortado de la luz dorada, era el mancebo, el efebo, el Jacinto, el dios perfecto. Para él. Para su goce. Cuando me volví hacia él, con vistas a encontrar, como siempre, aquella aprobación que tanto ansiaba, vi con terror cómo dos empleados de las cabañas lo levantaban en peso y se lo llevaban.
El pavor se apoderó de la playa. Las señoritas señalaban y lanzaban gritos sordos; los muchachos corrían a especular razones. Y todo el mundo me miraba; no sabía yo bien por qué. Mi madre avanzó serena hacia mí, me envolvió en una sábana, me abrazó y me condujo al hotel. Estaba demasiado azorado como para haber llorado. Caminé por el pasillo en silencio profundo, como quien repite los pasos mecánicamente, intentando precisamente no entender.
Al día siguiente nos marchamos. No se habló nunca más del asunto. Mis primas no lo mencionaron jamás. En ocasiones, sorprendía miradas profundas entre mi madre y la señorita de compañía de mis primas, y me daba por pensar que se referían a aquel misterio, pero una década y cuatro años de vida eran muy poco para interrumpir ese otro código secreto que emergía. Callaba. Bajaba la frente, y me sumía en nuevas lecturas. Durante mucho tiempo lo estuve viendo en sueños. En sueños apacibles; tengo que decirlo. En sueños reposados. Lo veía a lo lejos, sentado siempre en la silla de la última tarde, pero de lejos; blandía un pañuelo blanco al viento, y se quitaba el sombrero, de vez en vez, en seña de reverencia.
Un día hallé, por azar, la noticia en un periódico ya viejo: «Muere Gustavo Aschenbach en Venecia». La foto me permitía reconstruir la consternación de aquella tarde de luz dorada. El artículo era extenso, en relación con las notas que suelen publicar los diarios, cuando se trata de este tipo de obituario. Von Aschenbach era escritor de oficio: ensayista, poeta, narrador. Vivía en Munich, donde llevaba todos los hábitos de un burgués de rigor; como nosotros mismos, hasta los tiempos de la revolución… Tenía cincuenta años. Se comentaba que su vida había iniciado un descenso lento, desde que afloró ese temor, típico en los artistas, de no poder concluir su obra en la forma que ellos entienden idónea. Se sentía inseguro, insatisfecho. Mientras la nación alemana –y no solo la alemana: en verdad, toda Europa– rendía tributo, acatamiento y pleitesía a la indudable maestría de la escritura de Aschenbach, este no estaba, ni con mucho, satisfecho. Como Luis XIV, suprimió toda palabra ordinaria en sus escritos. El blanqueamiento del lenguaje era el modo de reencontrar un camino de creación incontaminado, de belleza pura, de cara al Sol, sin las mediaciones de la mezquindad del mundo. Sin el contagio del mundo, que estimaba empobrecedor y fatuo. Empezó a sumergirse en un abismo; de ahí el agotamiento, que nadie podía sospechar lo suficiente. Buscaba unos días de paz, un remanso para asentar su desvelo creativo; buscaba, como nosotros, un mundo exótico. Se fue a Venecia y se registró en el Lido.
Desde entonces no he dejado de investigar sobre él, de buscar sus obras; de buscarme en sus obras, si bien todas fueron escritas antes de conocerme. Nunca supe qué fue de aquellos apuntes en la playa, donde sí debía figurar yo, sin la menor duda. Buscaba con ansiedad, en los libros publicados, alguna señal, algún apunte, alguna descripción que remitiera a Tadrio, a Saschu, al Lido. En vano. Leí su luminosa epopeya de Federico II, el tapiz novelesco titulado María, el magnífico relato «Un miserable», donde mostraba a la juventud la posibilidad de una decisión moral más allá del más profundo conocimiento. Leí el ensayo Espíritu y Arte, cuya elocuencia llevó a que algunos críticos autorizados lo situaran al nivel de la obra de Schiller en el terreno de la poesía ingenua y sentimental. Pero nada. Las solas fechas me avisaban de que no podía aparecer mi imagen por aquellas páginas, pero jugué, durante mucho tiempo, a la idea de que Von Aschenbach me había prefigurado en alguna pieza literaria que debía yo descubrir. A que me había imaginado, me había esperado en su literatura. Devoré cientos de páginas, me hice experto en Aschenbach; autor que hoy dicto en la mejor universidad de Polonia; pero sus libros no me devolvieron jamás la ilusión que me daba cada final de mañana, cuando amanecía y esperaba verlo en su ventana, o ya al pie de la playa, aguardando por la salida triunfal de su dios. Perdí para siempre mi mentor, mi iniciador, mi espectador.
No me queda sino acomodar estas carnes abofadas y tristes, arrellanado en este viejo sillón, leyéndolo otra vez. Creo que he vuelto a tener anemia. Nunca me he pintado el pelo, porque él era inimitable y por temor a que una línea de tinte corriera sobre mi frente. Pero cuando me miro al espejo, pienso que aquel sí era esplendor; aquella sí era grandeza y estirpe legítima. No la tengo yo. ¿O será que la vejez, con su impiedad, con su necedad, nos pervierte a todos para siempre? Yo también empiezo a sentir una fatiga que no cesa, dejo caer el libro sobre el suelo, y mi brazo no se yergue más, como quien señala y mira en lontananza.