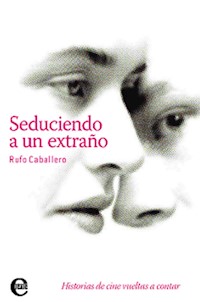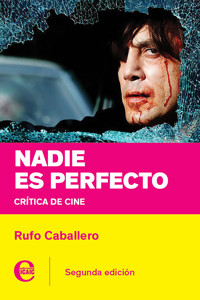
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A más de diez años de la muerte de Rufo Caballero, uno puede leer sus argumentaciones y darse cuenta de cuán proteica fue su personalidad creativa, observada como un compuesto de lucidez emocional, sagacidad analítica y comunicabilidad movilizadora. Si algo, además del cine, sirve para unificar los textos que conforman Nadie es perfecto, tendríamos que pensar de inmediato en la limpieza –de la mirada, del juicio, del entusiasmo– con que Rufo Caballero se aproxima a la formidable tentación de compartir la experiencia de lo bello, de lo singular y de lo que, en el territorio del arte, puede resultar conmovedor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Yoel Manuel L. Vázquez
Diseño de cubierta: Ariel Barbat
Imagen de cubierta: Fotograma de No es país para viejos,
de Ethan Coen y Joel Coen
Realización: Rafael Lago Sarichev
Realización electrónica: Alejandro villar Saavedra
Primera edición:
Editorial Arte y Literatura, 2010
Ediciones ICAIC, 2010
Sobre la presente edición:
© Ediciones ICAIC, 2023
© Herederos de Rufo Caballero, 2023
ISBN 9789593043847
Ediciones ICAIC
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
Calle 23 no. 1155, entre 10 y 12, El Vedado, La Habana, Cuba
(53) 7 838 2865
Prueba al canto
Dice el viejo refranero que una cosa es pintar la paloma y otra que abra el pico y que coma. Ese es también el dilema de quienes ejercen la crítica literaria o de arte; la ética y la estética que se derivan de los usos de cada época. San Agustín arrastró a la Edad Media el acertijo de los grandes misterios, al decir: «Si no me lo preguntan, lo sé; si me lo preguntan, no lo sé». Ahora, cuando los monasterios no son los guardianes del espíritu humano de siglos, son los llamados medios de comunicación masiva y sus propietarios los encargados de crear y difundir el credo de las multitudes, encaminado fundamentalmente a complacer gustos y preferencias de toda índole e intención.
Sin un empeño suntuoso, en el crepúsculo de los que fueron éxitos de grandes jalones de la Historia, todavía puede resultar útil la propuesta de Plotino: Definir los grandes efectos, no por lo que son, sino por lo que no son.
Justo de Lara, Mañach, Sanguily, Portuondo, Pogolotti, Valdés Rodríguez, Mirta Aguirre, fueron todos, en su momento, celosos depositarios del análisis de valores de la cultura cubana, cuandolos valores clásicos exaltaban, en artes y letras, el carácter tradicional de la cultura nacional y su legado al servicio de la sociedad. No; no son valores afirmativos, a preservar, muchas de las muestras que hoy sirven al apotegma posmoderno de «Todo vale».
Rufo Caballero, joven y talentoso crítico del presente, se encuentra ante sí con un espejo deformante de una globalizada expresión cultural que busca, «tabula rasa», homogeneizar los procesos culturales, aun a costa de los antiguos y probados paradigmas. Pero no es este bisoño y brillante escritor un desaliñado exponente de un género cuya decadencia presente debe provenir del mustio panorama que quiere ensombrecer el acervo de valores asentados, los cuales, en su declinio, todavía representan valores a preservar.
No. Rufo Caballero dispone —prueba al canto— de un arsenal poderoso que lo dota —sin dejar a un lado los impulsos que lo nuevo reclama— para navegar con provecho en las procelas de un mar de leva que nos atañe y nos amenaza.
Beatriz Maggi
Rufo Caballero, o de la crítica que enseña sus armas
La razón que no tiene conciencia de sus propios límites,
es una débil razón.
Pascal
No sería tan difícil escribir si no se tuviera que pensar tanto antes; no sería habitual publicar, si no aflorara el amor hacia la obra ajena, que luego uno procura enriquecer hasta consumar la suya. Eso es la cultura: la humanidad que indaga sobre sí y a la vez intenta vivir una época a su manera. Y en esa actitud que aúna tradición y modernidad puede ir su aporte. Las crisis del presente motivan mirar hacia lo que fue mejor. Entonces nacen las utopías, incapaces de hacernos aterrizar porque del futuro no tenemos certeza. No la hemos tenido nunca, de ahí la simpatía por lo establecido que, lejos de ser una verdad absoluta, reconforta porque tal vez propone variaciones sobre un mismo tema ya engrandecidas. A propósito, un nombre se reitera. No me interesa escucharlo si no soy tentado. ¿Cine? ¿La gente? ¿Cuba? ¿La vida? ¡Rufo Caballero! Otro no podía ser. Opto por mantenerme en mis cabales frente a este hombre, no sin antes tomarme un imprevisto calmante. ¿Otra vez Rufo con una compilación de textos críticos sobre cine? ¿Es que no fue suficiente con Lágrimas en la lluvia? Apuesto que no. Caballero está en una etapa de cifrar veinte años, una rica jornada de placer y saber ante el séptimo arte. Pero es tanto lo que puede apreciarse y crecerse intelectualmente en dos décadas que un libro no basta para ¿demostrarlo? De ahí este nuevo compendio, Nadie es perfecto, que recorre varios caminos de irrumpir otro mundo desde la crítica de cine.
Ahora bien, Rufo Caballero, a sabiendas de haberse agenciado un conocimiento humanístico diverso, no echa en cara que está entronizado en el palacio de la sabiduría. El verdadero crítico no está para manifestar que conoce. Su autoridad es para encauzar la mirada y para provocar la interpretación desde un saber de fondo, seguro, alcanzado por los años pero jamás infalible, úsese el método que se quiera. Guy Pérez Cisneros, ese impresionante intelectual de la República, apostó por la mirada, hablar y luego añadir. Claro, contaba con un saber de antemano, el necesario para leer las imágenes. Erwin Panofky le hubiera dado un abrazo, porque también aplicaba su procedimiento iconográfico-iconológico. No existe un solo camino para adentrarse en el mundo de las imágenes. En La cantidad hechizada, José Lezama Lima propone su visión muy acertada: Una crítica que sea creadora, es decir, que engendre en el espectador un acto naciente, un centro de simpatía irradiante, tiene que partir del animismo de lo cohesivo.1 Rufo Caballero lo tiene bien claro. Vayamos al texto «Ensayando, para responder a los oponentes» (capítulo dos de Nadie es perfecto). Ante la primera pregunta del psicólogo Manuel Calviño,2 el también autor de Un hombre solo y una calle oscura, para suerte de un espectador ávido de construir sentidos, termina afirmando lo siguiente:
1 Cito de José Lezama Lima: La cantidad hechizada, La Habana, UNEAC, 1970, p. 370.
2 ¿Cuál es y, en caso de existir, cómo se establece, el deslinde de lo constituido en el objeto del análisis del análisis y lo constituido por el análisis del objeto? ¿Es que el objeto del análisis es también una figura del analizante (intérprete) y no del analizador (lo interpretado)?
El sujeto no sólo visita, modela analíticamente el objeto, sino que lo cambia, lo trastorna, lo trastoca, lo convierte en otra cosa; así como, de otra parte, los contornos del objeto pasarán a atormentar o a seducir —cuando no las dos cosas— el intelecto del sujeto, como desde dentro.
Ello no es nuevo, pero tiene a bien recordarlo. Y, ¿cuál es el método de Rufo Caballero? ¿El esencialismo de Arthur C. Danto, a través del cual pretende concretar una definición del arte que abarque todos los ejemplos posibles, occidentales y no occidentales, contemporáneos y tradicionales?3 ¿Ello es posible a través de la filosofía, de la teoría o la crítica? ¿Acaso concretar no es reducir la existencia inmensa del universo artístico y cultural? De ahí que Caballero revalide otro camino:
3 La crítica de arte moderna y posmoderna. Once respuestas a Anna María Guasch, por Arthur C. Danto.
Siempre he sido un relativista y un subjetivo. No por figurar ahora frente a la Santa Inquisición Académica voy a retractarme. Mi carne no será nunca débil. No creo en el relativismo como agnosticismo posible. Creo en el relativismo como una herramienta sobregnóstica; es decir, que produce un excedente de sentido frente al cual es posible la decantación, la jerarquización racional, el deslinde. El relativismo te permite decantar información, comparar, colegir, actuar sin orejeras, sin monologismo. El relativismo es vecino de la complejidad.
En un número de relevancia de La Gaceta de Cuba, el autor de Nadie… ofrece una definición del acto exegético tan cierta en el meollo como sugerente por la belleza de la construcción del enunciado: la crítica supone el privilegio de la razón vandalizada por la subjetividad que relata.4 Quizá la expresión irrite a más de un adepto del objetivismo estético. Pero que no le imputen lenguaje enrevesado: la notoriedad que se ha agenciado hoy Rufo Caballero en nuestra prensa se debe a cuánto es leído. De manera que ha aprendido a fraccionarse (sin perderse) en disímiles publicaciones y según los reclamos de cada género; eso sí, sin hacer concesiones y mucho menos faltarse a sí mismo, a su temperamento y gustos. ¡Él y el autor de La importancia de llamarse Ernesto hubieran hecho muy buena amistad!
4 Caballero, Rufo.«Con odio y con amor, como un hombre. Sentido y placer del crítico cubano». Gaceta de Cuba, enero-febrero, 2000, no 1, pp. 3-6.
A propósito de los artículos de opinión que han aparecido en periódicos como juventud Rebelde, por ejemplo, me gustaría destacar cómo Rufo provoca a toda suerte de lectores en aras de que marchen al cine a apreciar la propuesta fílmica. En primer lugar, destaca en estas críticas un propósito de informar con sutil precisión. Por lo general, opta por adentrar al lector en la sinopsis para luego analizar dos elementos fundamentales: la dramaturgia y el estilo, este último, claro está, en caso de haberlo. Tal vez por ser lo más evidente para el público general —y conste que Rufo jamás subestima la capacidad de la gente común— se detiene en la puesta en escena, sobre todo, en las actuaciones. Rinde culto a los actores que lo merecen, como por ejemplo la española Maribel Verdú (Los girasoles ciegos), la cubana Tahimí Alvariño (El cuerno de la abundancia) y los norteamericanos Meryl Streep (Mamma mia!) y Philip Seymour Hoffman (Antes que el diablo sepa que has muerto). Muchos de estos intérpretes son los que a veces provocan la recepción de determinados filmes, amén de ser garantes de su salvación. Rufo lo revela en las páginas de Nadie es perfecto. Quiero subrayar además que sus artículos no traicionan a ese conocedor del lenguaje cinematográfico que también es. Él emplea terminologías pero jamás es desabrido. Aflora en su escritura deferencia y elegancia para con su seguidor; un ejemplo muy ilustrativo, a par-tir del texto «La rara historia acerca de cómo Woody Allen llega a parecerse a Brad Pitt»:
A las claras se trata, casi confesadamente, de un filme menor, sin demasiadas aspiraciones, «de cámara» (de cámara urbana —y valga la paradoja). Un filme pequeño, de la misma estatura física que su director. Y en ello no hay nada reprobable: es insana la pretensión de ciertos críticos que esperan de cada filme una obra maestra.
Y revela Caballero su tono conversacional —no solo en los artículos de opinión, sino en esta obra toda—, que se confirma en ese empleo de afirmaciones que convergen con las sentencias más elocuentes y recordables. ¿No es esto último una de las razones de ser del aforismo: hacer las cosas más memorables? Pongamos algunos ejemplos:
• No piense nadie que tanta apertura de mente y cuerpo no tiene su precio, no suscita su consternación.
• La democracia del sabor es siempre un privilegio; sólo hay que saber usarlo.
• Tampoco el escritor cura nada: puede sin embargo compensarlo todo.
• La afirmación de un mundo no tiene que suponer la exclusión de otro.
• Todo pensamiento es, en esencia, peligroso.
Jamás Rufo abandona la crítica de análisis, para luego explayar su valoración. Escribir para la prensa entraña riesgos, por la premura del hecho que amerita ser informado. Una de las características de la crítica, además de la inteligibilidad, es también la urgencia para no ir muy a la zaga de la creación de otros. Aunque el crítico no tiene que estar a la espera del antojo autoral. Sin ser profeta, puede vislumbrar hacia dónde va el cine y hasta compartir inquietudes teóricas sin ser teórico. La crítica de cine, ni ninguna otra, es teoría. Y volvamos a lo relativo a la urgencia, que no tiene que abrazar facilismos ni desertar de la profundidad. Puede apostarse por lo ameno desde los primeros párrafos de un texto, guste o no el especialista de la película analizada. Y es que el elemento lúdico provoca. ¿Cómo abordar cuestiones del Feminismo sin frisar la pedantería o el manual sociológico? Rufo tiene sus estrategias: «No queda títere sin cabeza» (a propósito de la mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel) es un excelente ejemplo de estimación híbrida, donde el goce no aplasta la lucidez:
Particularmente, a las feministas, Lucrecia Martel les viene de perilla. La teoría feminista ha impugnado la mentalidad machista de ciertos narratólogos, interesados en hacer ver que toda historia no cuenta sino las peripecias de un sujeto que desea conquistar un objeto y, para ello, debe atravesar un conjunto de obstáculos. Dicen las feministas que la aventura, la conquista, el viaje asociado al poder, caracterizan en realidad la mentalidad masculina, y que, cuando las realizadoras no narran, o desdramatizan el cine, subconscientemente están propinando un golpe de revancha al pensamiento machista, en relación con el orden del mundo dramático. La trama queda vinculada, así, a la voz falocéntrica, mientras que el antiargumento, las digresiones, los atentados al suceso —también ensayados, por cierto, por algunos cineastas, que no sólo por ellas— se encomiendan a la reivindicación de lo femenino.
En esta compilación recomiendo leer el conjunto de entrevistas que destacan por el atrevimiento y la capacidad de obtenerle al interpelado un conjunto de experiencias vinculadas a la creación cinematográfica, según las experiencias personales en contextos sociales diversos. Al preguntar sagazmente, Rufo Caballero logra con el otro un diálogo colmado de ganancias para todos. En este sentido, resalto la entrevista al español Pedro Almodóvar («Estoy harto de ser Pedro Almodóvar»), realizada en mil novecientos noventa y cuatro. Hoy, Rufo asevera que el ibérico ha devenido un restringido mosaico cultural que alude sólo a sí mismo. ¿Se ha traicionado un crítico que ayer alababa al polémico director de Tacones lejanos y hoy le reclama al mismo por Los abrazos rotos? No, porque la poética de cualquier creador varía y ante un posible estancamiento de estilo que disimula la endeblez de la dramaturgia, hay que decirlo. En eso va la autoridad del crítico.
De la citada entrevista, que data de hace ya dieciséis años, distingo estas palabras de Almodóvar: «Yo, vamos, podría mostrarte críticas españolas que daban Qué he hecho… como una basura, y cuatro años después decían que era una obra maestra. Ya estoy acostumbrado a ese tipo de paradojas». ¿Paradojas? No, el crítico puede renovar un criterio al pasar los años, con arreglo a otras lecturas enriquecidas y enriquecedoras de la misma obra. Ese es un derecho, y más: una responsabilidad. Quizá el autor de Nadie es perfecto decida, dentro de veinte años, tal vez menos, hacer una nueva compilación de los mismos filmes que analiza en este compendio. Sería muy interesante y correría a comprarlo, así no fuera yo el autor del prólogo.
Por otra parte, cada director de cine tiene derecho a ser juzgado por lo mejor que ha hecho. Pero cuando fragua una ideología de fondo que supuestamente ensalza un pretexto, tiene que estar el crítico entrenado para apartar éste y desentrañar aquélla. Leamos primero —porque le toca por fecha— la crítica sobre El jefe de todo esto, y después, «Sadismo exhibicionista» (consagrada a AntiCristo), ambas de Lars von Trier. Casi dos años median entre las dos propuestas del danés. Lo que el autor de este compendio sospechó de la primera («a nivel temático y conceptual, Von Trier resulta un tipo, como mínimo, muy dudoso»), se lo confirmó la segunda («Todo es límite, todo es extremo, todo es sentimentalmente porno en este filme, a lo largo del cual su director se pasea como un sádico exhibicionista que quisiera aleccionarnos con la virtud cinematográfica, y autoral, más que todo lo segundo, con que es capaz de despiezarnos, en cámara, el dolor, el sadismo de los otros, la sangre, el terror, el tormento, la involución del hombre»). Oscar Wilde recuerda que la primera condición de la crítica es que el crítico reconozca que la esfera del arte y la de la ética son completamente distintas y separadas.5 No es que el arte, en este caso el cine, tenga que limitarse a lo impuesto por la sociedad. A eso no se refiere Wilde, sino a que el arte puede ser otro camino para ensalzar la vida. La vida puede imitar el arte. Lo ha expresado con razón el escritor de Dublín.
5 Wilde, Oscar. «El crítico artista», en Obras Completas. Madrid: Aguilar, S.A. DE EDICIONES, 1954, p.871.
A propósito de Oscar Wilde, ¿habrá en Cuba mayor conocedor y admirador de la obra de este hombre que Rufo Caballero? Exhorto a disfrutar «Dos amigos que se quieren», ese ejercicio poscrítico que homenajea el diálogo maravilloso entre Ernesto y Gilberto (El crítico como artista), ahora a propósito de un pasado Festival de Cine Francés. El especialista cubano logra mantener los temperamentos de ambos personajes, aunque creo que su Gilberto es más autoritario que el de Wilde. Sin embargo, al autor irlandés le hubiera encantado el bocadillo que Rufo pone en boca de Gilberto: «Para eso estamos los críticos, para levantar la ficción de la ficción y entrever todo aquello que el arte, de por sí, no logró ver». Léase entonces el texto personalísimo, afectuoso y a la vez iluminador, «Humberto Solás o la reinvención de Cuba». Ya no es el ensayista cuya visión de conjunto le permite abarcar la imagen múltiple del cine de Solás, hasta conformarla (Erotismo ynación…); ahora es el amigo emocionado que anecdotiza el éxodo de un demiurgo hacia sus orígenes.
Y si se indaga por un texto, en Nadie es perfecto, que resume todo el arte de su autor para mezclar géneros y a la vez provocar el universo imaginativo de cada cual, ahí está «La cubanidad no acabada», a propósito de José Martí: el ojo del canario, de Fernando Pérez. Lo mejor de Caballero en esta compilación, a mi entender. «Para producir un libro que valga la pena, debe elegirse un tema que valga también la pena», según Herman Melville. En los predios de la crítica, tiene que ser así también. Una crítica cinematográfica como «La cubanidad…», ¿es una reafirmación de emoción racionalizada o un desahogo intelectual? Sí, parece que tienes razón, Rufo: el tema estimula el estilo y el tono. ¿Cómo un texto inmenso, en cuerpo y alma, puede quedar sólo apresado en las páginas de Cine Cubano? «Para escribir con mediana seriedad sobre algo, sobre cualquier cosa en el mundo, se precisa el entrenamiento de la mirada afilada, casi más que el conocimiento sistemático sobre el oficio de la escritura misma». Son palabras tuyas, Rufo. Pero tiene que haber algo más, algo tal vez a nuestro alcance pero inefable, acaso de una epifanía irrepetible. Nadie debiera escribir sobre José Martí: El ojo del canario después de leer un texto como «La cubanidad no acabada».
Por último, una condensada declaración de principios: desde hace ya dos décadas, el cinéfilo cubano ha experimentado las imágenes de aquí y de allá, de antaño y de hogaño, lejos de la ingenuidad. ¿El culpable? Un «animal depravado» que medita, así calificaría el ilustre e ilustrado Juan Jacobo Rousseau a Rufo Caballero. Popular a más no poder este crítico y hombre de la cultura toda, para colmo. Respetado aun por detractores, que persiguen su múltiple yo impreso. Aun cuando se permite discrepar de sus textos por razones corporales y/o de interpretación, sus valoraciones despejan el laberinto fílmico y hasta lo engrandecen. Podemos disentir de algunas opiniones de Caballero pero jamás negar del todo su fecundo trayecto por la crítica desde la vida. Excesivo y apasionado en algunos textos. ¿Enfermo de juventud? Tal vez. ¡Qué sé yo! En otros, parco, pero igual de vehemente. Y otra vez lo de la pasión. Acaso hay que terminar de aceptar que «el sustrato real no es de pensamiento sino de sentimiento». Lo recuerda Ernest Cassirer, en su libro maravilloso Antropología filosófica. Pero, cuidado, Rufo es un hombre de ideas precisas, avaladas por un intelecto relacionante, que bebe para regresar cuando conviene y luego se permite zanquear. ¿Corre riesgos ante el hecho fílmico? ¿Quién no? No todos los días se da en el clavo. Es una subjetivad ante otra, una summa adentrada en otra que acentúa la imperfección humana. Mas Rufo insiste en su peregrinaje. Ramón del Valle-Inclán lo ponderaría, porque «hay que imponerse con lo que uno tiene y da. Y si no se logra es que no se tiene personalidad».
A Rufo Caballero le sobra esto último gracias, además, a su pensar el cine. Generoso él en su reino de la imagen, al que he intentado llegar por mi senda. Que vengan otros por sus caminos menos angostos y sepan aprovechar una subjetividad tremenda y amiga. Nadie es perfecto, una verdad de Perogrullo. Pero he aquí una nueva ocasión de revelar cómo el verdadero intelectual —y primero, el hombre— es capaz de sobresalir desde sus propios límites.
Daniel Céspedes Góngora
Octubre de 2010
Palabras del autor«El texto sexual»
Lágrimas en la lluvia. Dos décadas de un pensamiento sobre cine ha sido uno de mis libros más felices, con un recorrido verdaderamente feliz.1 No sólo por la literatura que ha suscitado, sino por lo más importante: la gente lo busca, lo discute, lo hace suyo. No hay premio mayor para un crítico. Algún joven llegó a decir que cada texto de Lágrimas… dejaba ver una cosmovisión, una actitud frente el cine. ¿Por qué entonces Nadie es perfecto?
1 Fue publicado por Ediciones ICAIC y Letras Cubanas en 2008.
Parte de los criterios suscitados por Lágrimas… se ocuparon de discutir qué dejé fuera, y qué seleccioné, a la hora de reunir aquella colección de mis textos sobre cine durante dos décadas. Siempre he dicho que si llego a convocar, con ánimo suicida y simpático, mis malos textos durante veinte años, el volumen sería un best seller de mucho más arraigo que Lágrimas… Yo, que he trabajado como un animal, que me llaman incluso «grafómano» y otras bellezas, puedo admitir, sin el menor problema, que me he equivocado, a veces con ganas. Con saña, dirían mis detractores; máximos responsables de mi fama. Pero un segundo volumen, en forma de colección, no responde a ese tipo de sagaz observación. Responde al propio prejuicio con mi trabajo, sentido por gente que se acerca a él sin devociones obnubilantes ni la mala leche del dragón depredador: en Lágrimas en la lluvia… prioricé aquellos textos directamente conectados con el pensamiento, la ensayística, la reflexión sobre el sentido, el presente, el futuro del cine. Hay muy poco de crítica como tal, en Lágrimas… ¿Dónde quedó esa crítica puntual? ¿Adónde fue a parar? ¿Existe alguna prevención contra el periodismo sobre cine que también he ejercido? ¿Por qué nunca aparecieron reunidas, en alguno de los volúmenes publicados, mis entrevistas sobre cine, por ejemplo; las que han hecho la polémica y contribuyeran, mínimamente, a mostrar cineastas más humanos, contradictorios, palpitantes?2
2 No incluyo aquí «Cuando un inglés juega», diálogo con Peter Greenaway, porque ya fue recogido en el libro Rumores del cómplice. Cinco maneras de ser crítico de cine. La Habana: Letras Cubanas, 2000.
Conformo Nadie es perfecto con la voluntad de decir que la crítica puntual, el artículo de opinión, no me gustan menos. Al contrario, los he ejercido con un goce extraordinario todo el tiempo, y llevan razón aquellos críticos de Lágrimas…: no tienen por qué preterirse, desdeñarse, estos otros textos. Tal vez todos padecemos esa subvaloración de un género, y lo hacemos de modo subconsciente, sin mala intención o mirada sobreintencionada de «alta cultura».3 Incluso no deja de ser sintomático que, en su hermoso y agudo prólogo, salpicado de ironías por aquí y por allá, Daniel Céspedes, uno de los mejores críticos del presente —capaz de emular a su tocayo español, el incisivo Daniel Monzón, autor, por otro lado, de Celda 211—, considere que «La cubanidad no acabada» es el mejor texto de este libro. Claro, Daniel puede decirlo porque quizás el texto suscitó en él sensaciones, ideas, reacciones muy particulares; pero cabe sospechar: ¿No será también porque es el más extenso, el más sistematizador, el más ensayístico, sin dejar de aludir a un hecho fílmico puntual? «La cubanidad…» es ejemplo de un tipo de texto muy recurrente en mi escritura, la que, a propósito de gestos culturales precisos, suele llamar al análisis eso que otros nombran «una cosmovisión», o una agenda de problemáticas culturales o éticas —jamás morales— que entran y salen del estudio con alguna solvencia. Nadie es perfecto viene a decir que no desconsidero, en absoluto, el formato pequeño, la crítica ortodoxamente entendida. En algunos textos breves, puede conseguirse una gracia y una precisión muy atractivas para el autor y para el lector. Pensando en el último, precisamente, es que existe la movilidad o la dinámica de la mayoría de los artículos que integran este volumen: cuando se escribe en la prensa, hay que echarse rápido al lector en el bolsillo. Si en tres cuartillas usted pretende hacer un tratado de semiótica, no será semiótica lo que hará, sino el ridículo. Por otra parte, como se puede ser zurdo y vivir en Guanabacoa, la dinámica comunicativa del texto no tiene que implicar rechazo alguno al rigor cultural de la interpretación. Estas piezas se alimentan de esa tensión, de ese desasosiego, entre el intento por compartir ideas alrededor del cine, y la falta total de aspiración a la trascendencia. También el libro resulta, lo confieso, de la voluntad de agrupar mis meditaciones sobre el cine durante los últimos tres años, desde los preparativos de Lágrimas… a la fecha; tiempo en que escribí como un demente, mucho más que en años anteriores.
3 O sea, no como esos parametradores de la escritura, que, a la menor oportunidad, tachan los textos breves de «gacetilla». Los censores apresurados descuidan que el buen perfume suele venir en frasco chiquito. No toda la largueza es continente.
A Daniel (Céspedes) le ha parecido un lugar común el título. Sin que sea este el caso, muchas genialidades se deben a la capacidad de virar al revés un lugar común. En verdad, el título se me ocurrió cuando, al paso de los años, volví a ver una comedia de uno de los cineastas que más amo, y al cual, por su facultad de pulsar la sutileza desde la convención, desde la narrativa tenida por clásica, traté de homenajear, humildemente, con mi video Soy lo que ves. Me refiero, desde luego, a Some Like It Hot (1959), del maestrazo Willy Wilder, conocida en Cuba como Algunos prefieren quemarse; al cabo de la cual se produce una de las frases cumbre de la Historia del cine, cuando Jack Lemmon confiesa a Joe E. Brown, en la lancha, que, por debajo de todo el afeite femenino, es hombre, y aquel le responde, tan divino: «¡Nadie es perfecto!». Qué manera tan graciosa de decir que, en la intimidad, en la protección de la sombra, todo el mundo se relaja y asume, de hecho, que las orientaciones e identidades sexuales son convenciones móviles, sin que entre a mediar —no allí— la sacrosanta moralina. No de balde fue una película rodada al término de una década como los cincuenta: Some Like It Hot era el canto del cisne de una época y la apertura de otra, atravesada por el discurso y el signo de la diferencia.
Ahora, de la frase, me interesa sobre todo la natural aceptación, el acento sobre una evidencia: el error es una de las bases del aprendizaje. De la perfección, que me proteja Dios; que con la imperfección, me las arreglo yo. Quiere esto decir que para la psicología de un crítico, alguien que se proyecta desde la subjetividad todos los días de su vida, resulta determinante entender que si bien no se puede vivir en el error, ni cogerle demasiado gusto, ni justificarlo en cada pifia, hay que aprender del error, y levantarse a partir de él. Quiere eso decir que cuando emito el juicio crítico, soy consciente y hasta disfruto el hecho —más que la probabilidad— de que el criterio absolutamente contrario pueda tener más razón y pertinencia que el mío. Cuando, con el vivir, eso se aprende; cuando eso se interioriza lo suficiente, aparece en el horizonte una extraña paz. La diferencia es alimento y no desmedro. Tampoco es mentira que tal vez yo he llegado al otro extremo, cuando me da lo mismo ser feliz que desgraciado. Cumplir cuarenta años te lleva a comprender que nada es tan gratificante como los pequeños placeres, como las pequeñas ilusiones, y dentro de ellas no figura, precisamente, el ademán arrogante de «convencer» al Otro. De nada; sobre nada. Uno expresa una idea, y la argumenta. Punto. No soy un crítico de la verificación, no me interesa serlo;4 soy un crítico de la enunciación, de la idea propuesta, de la posibilidad.
4 Hubiera estudiado Cibernética o Paleontología.
Es curioso que dos ensayistas tan alejados, en el tono, físicamente (uno vive en Madrid; el otro, en La Habana), como Andrés Isaac Santana y Jorge Fernández, hayan llegado a afirmar lo mismo, a sólo días de distancia: Rufo Caballero entabla un diálogo sexual con el texto. Esa idea me ha dejado atónito. Tienen toda la razón: mi relación, mi trabazón con el texto llega a ser sexual. Es un meneo raro; un mendó. Se siente que me va la vida en cada texto, que me involucro emocional y vivencialmente; que gozo el texto, que losometo y lo agradezco, que nada me gusta en esta vida como el placer del texto. Hacer el amor con otro: con el texto. El texto y yo formamos lo nuestro, e involucramos, para más señas de falta de recato, a un voyeurista de lujo: el lector.
No me falta vehemencia, es cierto; pero no desconfíe de esto que le digo: si usted argumenta todo lo contrario a cuanto yo esgrimo, y lo hace con brillantez, o con lo que yo entienda por tal, es muy probable que nos vayamos a tomar un poco de cerveza Cristal y a bailar reguetón. Lo importante no es dominar: lo importante es ser feliz, vivir tranquilo. Yo propongo unas ideas; usted se encarga de decir, con toda libertad, si he sido certero, si soy un loco, si no está bien. Estudio todo el tiempo, pero ni siquiera el empeño me conduce a la certeza: Nadie es perfecto. Ergo: soy vulnerable, soy falible; soy un hombre que se equivoca y que acierta. Por eso, cada vez respeto más las opiniones divergentes sobre mi trabajo, que se apartan de mi tono. Posiblemente, ellos tengan razones de peso, cómo no. Eso se respeta. Pocos autores han sido tan «mimados» por los libelistas. Cada vez que sale un libro mío, se forma lo agradable y lo desagradable: una obra maestra de la interpretación cultural, el mejor crítico en mucho tiempo; y, del otro lado, el peor ensayista de la historia de la cultura cubana. Cuando consigo un mes de esta vida en que se habla poco de Rufo Caballero, me siento un rey, porque, como a Almodóvar, a mí se me adora o se me odia con fuerzas olímpicas. He aprendido a reírme con los dos extremos, y a respetarlo todo, absolutamente todo. Hace mucho tiempo que no respondo nada: la gente tiene derecho a expresar sus juicios, en el sentido que sea. A veces te critican con una serenidad y una buena fe que te hacen aprender, que te hacen ver lo que tú no viste; a veces te descalifican con una mala leche que te hace reír. Cada cual se expresa desde sus herramientas: a veces la cultura, la clase; a veces, la obscenidad. Del mismo modo que vivir es ir perdiendo cosas, vivir te enseña que incluso la obscenidad merece expresarse, existir. Que uno le haga caso o no, ya es otra cosa. Lo resolvió Silvio, hace muchos años, en una de sus grandes canciones: Yo sé que hay gente que me quiere; yo sé que hay gente que no me quiere. Y todos merecen mi respeto, mi observación.
Eso sin decir que —entre nosotros— probablemente los dos extremos se equivoquen en su frecuencia del límite: Tengo demasiado pocas ambiciones como para ser demasiado bueno. Mi falta de ambiciones mete miedo. Soy un tipo que trata de hacer bien su trabajo, y que en ocasiones lo consigue; en otras, no. Así de simple. Pero, de la otra parte, si fuera tan malo, tan absolutamente malo, no me dedicarían tanto tiempo mis detractores, pasarían de mí; mi teléfono no chillaría el día entero: viviría, en suma, con bastante más tranquilidad. Por eso he sentido que hay que dejarse de tanto barullo, ya el tiempo pondrá las cosas en su lugar, y mientras tanto, lo que hay que hacer es trabajar, sin que importe la naturaleza del coro que te hacen. Trabajar; es ese mi secreto y mi misterio.
Le comenté a Daniel que cuando leía su texto, experimentaba el terror de comenzar a morir. Cuando leo a Hamlet Fernández, a Rolando Mesa, a Rubens Riol, al propio Daniel, siento que ya envejeció Rufo Caballero. Que han surgido nuevos y maravillosos críticos. Siento la aproximación de una muerte dulce, cuando leo la nueva crítica cubana. Ellos han sido entrenados en la escuela de la crítica sintomática abrazada por David Bordwell: no sólo explicar el texto, sino hurgar en él, verlo como índice y síntoma y no como acabamiento, como terreno sobado. Para alguien como yo, que tiene en Cuba, su historia y su suerte, su gran amor, significa una, otra tranquilidad enorme, comprobar el acceso al ruedo de tantos jóvenes inteligentes, cultos para sus años, exigentes del razonamiento con cabeza propia, fuera de la inducción o la compulsión que en oportunidades pretenden otros. Ellos han venido a poner malo el dao, y yo los publico, los estimulo, los impulso cada vez más. Preparo con denuedo mi mismo ataúd. Me da, también esto, placer. Ellos son la continuidad de la Humanística en Cuba, desde una dinámica instrumental, desde un movimiento del tono y el estilo que escapa a la metatranca y el tedio, sin abandonar, un segundo, el rigor. Entre todos, Daniel tiene un particular demonio: ha hecho con Nadie es perfecto algo parecido a cuanto consiguió Mesa con la película AntiCristo, de Lars von Trier: desnudar los resortes más íntimos de mi intento de honestidad interpretativa, así como veía Mesa la sanción del feminismo como una neurosis de Von Trier que indicaba su propio terror respecto a los excesos del patriarcado. ¿Seré yo también un neurótico que habla de una cosa y alimenta otra? ¿Quién sabe? Nadie es perfecto.
A ellos, a los más jóvenes, mi gratitud. La rebeldía noble de sus textos me ha devuelto, cada mañana, las ganas de volver a comerme el ordenador. Me fuerzan a escribir, a seguir vivo, pensando siempre. A Mayra Pastrana, por ser, además de la principal persona en mi vida, mi vieja y querida interlocutora, que me hace temblar cuando le envío cada nuevo texto. A Mercy Ruiz, genial editora y amiga del riesgo, cuando el riesgo es un territorio fundado y no un abismo adolescente. A Omar González, por confiar siempre en mí, aun en los casos en que no le ha convenido, por ser yo tan mala cabeza y tan poco disciplinado. A Ediciones ICAIC y Arte y Literatura. A Lourdes, la directora de Arte y Literatura, sumamente simpática; alguien que pasea como pocos esa virtud que es el don de gente. A Beatriz Maggi, por sus palabras de presentación, tan bien escritas como siempre, desde el linaje de una prosa mayor. A López Sacha, Alberto Garrandés y Gina Picart, por nuestros frecuentes intercambios sobre las relaciones cruzadas, fascinantes, entre el cine y la literatura. A Yoel Lugones, Tito, uno de mis editores de culto, por el rigor de su revisión, lejos de toda pedantería. A Axel, por la creatividad de su diseño, especialmente en los pliegos de fotos. A Ernesto Melián y a Miryorly, por sus colaboraciones con las imágenes. A Jorge Rivas y Aymeé, que me ayudaron a recuperar las entrevistas.
Pasa el tiempo, y aquí estamos, gente. Con nuestras imperfecciones, con la riqueza dramática del cine como estímulo, con la sinceridad escandalosa de mi a pesar de todo querido Almodóvar. Viviendo en el diálogo, en la confrontación que enaltece a todas las partes. En lo que a mí respecta: gracias por leerme, por disentir, por acordar o consensuar. Gracias por esa perversidad con que a menudo me toman por pretexto para seguir pensando el cine de modo diferente, mejor, sesudo y gozador. El cine lo merece.
Rufo Caballero
En La Habana de octubre y 2010
La provocación de la crítica
1.1 Los Otros en el cine
Sí, un verdadero escándalo
Diario de un escándalo se consagra a una historia sentimental y ética entre dos mujeres. Una es la víctima; la otra, victimaria. Una es convertida en heroína por el punto de vista, y la otra resulta demonizada.
La primera, una descomplicada maestra de escuela, prisionera de su sensualidad, no puede más con el cansancio de un matrimonio miserable, de una familia disfuncional, y opta por responder al desafío erótico de uno de sus alumnos. La otra, una lesbiana reprimida, odiosa y ponzoñosa, no puede resistir el desamor de la profesora amiga, y la hace penar con un escándalo que la conduce a prisión.
El filme dirigido por Richard Eyre, con música de Philip Glass, queda narrado con indudable destreza, y las mujeres son interpretadas por dos actrices excepcionales: Judi Dench y Cate Blanchett. La Dench expresa con la contención y la severidad precisas el carácter de una dama victoriana venida a menos en los asuntos de la carne (y de la vida). En la mirada de la actriz está siempre la sutileza y la ansiedad de una mujer demandante del menor roce, del menor contacto humano. La Dench alcanza a expresar el desvalimiento de alguien que no sabe cómo granjearse ese calor. La ira, la furia, la venganza, son los recursos que restan a su personaje.
A su lado, la Blanchett (El don, El aviador, Babel>), una bomba de erotismo; de un erotismo sustentado en la inteligencia y la cultura. Desde el sabio manejo de su bella y grave voz, hasta su gestualidad nerviosa —aquí peligrosamente cercana al estilo de Meryl Streep—, la Blanchett parece necesitada de protección a cada minuto, vulnerable siempre, comprendida todo el tiempo. El casting de esta película tiene una exactitud matemática: si Dench era ideal para la vieja odiosa, Blanchett devenía insustituible en el rol de la mujer arrastrada por el deseo de burlar la mediocridad de sus días.
Y ahí está el gran problema de la película: el esquematismo con que se pone de un solo lado, justifica a la una y sataniza a la otra. Ni siquiera me refiero a la simpleza del personaje masculino, el esposo de Blanchett, tan cretino en el guion y peor actuado en la puesta, que desde luego la Blanchett tiene que salir corriendo. Eso simplifica las cosas. Tampoco me refiero a la elementalidad con que la narración recurre al tópico del diario para resolver la focalización de la primera persona, ni a la psicología de bolsillo garante del patológico amor que siente el personaje de la Dench por su gatita. No. A nada de eso me refiero. Apenas quisiera meditar sobre la postura que libera a una, mientras sentencia a la otra.
El personaje de Blanchett miente, miente a todos, el doblez resulta la coartada de su erotismo y su intento de liberación; pero nada de eso importa: ella es encantadora y, sobre todo, hetero. Su encanto deviene tan turbador que, la pobrecita, actúa correctamente. Antes de irse a la cárcel, el atontado de su esposo la recibe otra vez en casa, porque la Blanchett es, a qué dudarlo, la heroína de la película. Temáticamente, queda en la cárcel; pero dramática y conceptualmente, es emancipada. Ella, la víctima, la buena de la historia, debe ser exonerada del castigo del espectador. Sin embargo, la otra, libre al final, reitera la historia de manipulación por tercera vez, y trata de atraer a una nueva muchacha, la cual habrá de caer bajo su terrible imperio de autoridad, bajo sus resabios y su intransigencia.
El contraste maniqueo se hace evidente desde los nombres mismos: Blanchett es la Señorita Hart (cierva), en lo que el personaje de la Dench, al que llaman indistintamente «bruja» o «vampira», se nombra Bárbara. Esa Bárbara, que se compara con Judas y dice de sí misma que «Soy una sargenta», evalúa a sus alumnos como «la plebe pubescente». En dos palabras: la una es un amor; y la otra, una antipática.
La pregunta sería: ¿por qué Bárbara actúa de ese modo? Una primera respuesta: por la soledad. Segunda: Por lesbiana. El segmento final del filme hace pensar que la naturaleza sexual del personaje es bastante responsable de su soledad, su torcedura, y su malicia. Y ahí mismo Diario de un escándalo se vuelve realmente escandalosa.
¿En qué momento llega este filme? Cuando el cine se precia de una de las mayores contribuciones al entendimiento del Otro; a muy escaso tiempo de esa apasionante película que es Brokeback Mountain, la que parecía decir que el retraimiento y la inhibición no conducen más que a la infelicidad. Si Brokeback… veía la cohibición de la sexualidad como un trauma que alejaba a los personajes de la dicha, Diario de un escándalo parece señalar que ciertas identidades son plenamente responsables de su desamparo, pues la maldad con que reaccionan frente al mundo, o «se protegen» de él, no puede conseguir otra cosa que rechazo. La Dench termina libre, en el mismo banco de sus usuales conquistas femeninas, pero el espectador termina odiándola. Eso persigue la película, eso quiere la ideología del filme.
Y en verdad está bueno ya de esos filmes, tipo Filadelfia, que suponen potenciar a unos personajes que en el fondo ven como perdedores naturales, criaturas indefensas, o engendros dignos de lástima. Cada día es menos ingenuo el espectador de cine, y, en particular, el nuestro, no tiene detrás tantas horas de vuelo y de aprendizaje por gusto. Ya no leemos a nivel de la superficie solamente. Muchas películas, allí en el fondo, nos traen una visión del mundo que no deseamos precisamente para nuestros hijos. Por una razón sencilla y sensata como un viejo templo: a la gente se le valora por su grado de contribución social, por su desprendimiento y su sentido de la solidaridad, y no por cuestiones secundarias como la orientación sexual, o el color de su piel.
Publicado en Juventud Rebelde, 30-6-07
El destino siempre conduce a casa
Ciclos. Este comentario podría titularse Ciclos. Si hay una historia frecuentada por el ciclo, es la de los Estados Unidos. El país que se encontró Obama y la enorme empresa que tiene delante el nuevo presidente: levantar una nación de la ruina económica y social, se parecen mucho, en realidad, al panorama que halló Franklin Delano Roosevelt cuando, en los años treinta, debió paliar la Gran Depresión supuesta por el derrumbe financiero del 29. Como lo fuera cada gesto de Roosevelt, cada paso de Obama es examinado con lupa: ¿puede un demócrata, con sus buenas intenciones (si las damos por tales), contravenir las bases de una nación construida sobre el empeño de la hegemonía que implica la exclusión?
En marzo de 1947, cuando se proclama de forma oficial la «Doctrina Truman», se leía en la letra que «la política de los Estados Unidos tiene que ser apoyar a los pueblos libres que se resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores». Para tal fecha, se avistaba la conveniencia del petróleo que curiosamente permanecía muy cerca de esos pueblos «subyugados» o «presionados». Para Estados Unidos, la libertad tiene un raro, amargo sabor a petróleo. Una política de «exportación de la libertad» como pantalla cínica para el expansionismo imperialista y la nivelación de la moneda; una política sellada en los cuarenta pero que resuena aún, tristemente, en nuestros oídos, como excusa ante no pocas agresiones de los últimos años.
En el cine estadounidense igualmente se observan ciclos que gustan de la ambivalencia, de la ambigüedad como parapeto. Desde aquellas comedias de Frank Capra que puerilmente intentaban levantar la autoestima nacional, hasta el rictus sardónico de Forrest Gump (Idiota, te necesitamos; tú puedes dar la mano al Presidente), el cine de ese país gusta de salpicar la fábula con matices o gotas críticas, de distancia, cuando en el fondo de las significaciones se trata de afincar una política y una ética que en muy poco distan de los designios de la Casa Blanca. La apariencia de escepticismo y decepción suele ser el recurso idóneo para sostener, consciente o subconscientemente, un estado de cosas. La ambigüedad es la licencia estética para la ambivalencia del mundo ético.
Acaba de despedirse de las salas de estreno el filme The Lucky Ones, que pasó aquí como Elcamino del destino. Una película del año pasado, dirigida por Neil Burger, con la interpretación del estelar Tim Robbins, secundado por Rachel McAdams y Michael Peña. El filme transcurre como un road movie: un viaje por carretera sirve de pretexto al acercamiento emocional de tres soldados estadounidenses involucrados en la guerra de Iraq. Ellos vuelven a su país, de licencia, por un mes; tiempo que han de aprovechar para replantearse sus vidas, el sentido de la guerra, su lugar en su mundo inmediato y, en general, en el mundo. La película hace parte de ese tipo de cine sobre la guerra, donde esta «no se ve» pero se siente: sus estragos se proyectan en pronombres, en consecuencias físicas y afectivas, en atributos letales, en pavorosas marcas sobre el cuerpo.
Los personajes están destrozados por todas partes: la muchacha ha quedado coja; el personaje de Michael Peña ha quedado impotente, por una detonación peligrosamente próxima a su sexo. El soldado que interpreta Robbins padece serias dolencias óseas y musculares. Sin embargo, cuando pisan tierra estadounidense por treinta días, comprobarán que si están hechos polvo por fuera, por dentro los espera una hecatombe mayor. Nada funciona. Todas las familias son disfuncionales; los tres se descubren descolocados, nadie les espera, y si les esperan, es para pedirles plata. El personaje de Robbins se encuentra, además de una esposa desmemoriada y demasiado entusiasta con el plan quiero-vivir-mi-vida, un hijo que le exige plata para entrar en una universidad de caché. El soldado de Robbins piensa volver a alistarse con tal de conceder esa plata a su hijo. El asumido por Peña es capaz de confesarse partícipe en un supuesto robo a mano armada y así pasar el tiempo en la cárcel, antes que volver a la guerra. Tampoco tiene otro lugar desde donde escabullirse.
Los tres viajan por carretera a no se sabe dónde, a la deriva, hasta que comienzan a sospechar que no tienen consigo sino a ellos mismos; esto es, la fragilidad de una amistad súbita, debida más a las circunstancias que a razones de fondo.
Hasta aquí se trataría de una película seria, interesante. El filme comienza a declinar, por su escritura y su realización misma. Las peripecias son antojos en función de las necesidades dramáticas del guion: digamos, si se necesita decir que a pesar de todo el desamor, el personaje de Peña recobrará al menos sus erecciones, el guion y la puesta se permiten una ridícula escenita donde sobreviene una tormenta (enfatizada por la posproducción con el peor gusto del mundo), la pareja se interna en un canal próximo, para resguardarse y, ah, se rozan, hasta que ella descubre que cuanto él tiene entre las piernas no es propiamente plastilina.
La película no está demasiado bien actuada, salvo en el caso de Tim Robbins, roble sobre el que descansa lo mejor del filme: sólido y sobrio, profundo y nada alardoso, intenso sin subrayados, este cuarentón es un ejemplo de buen actor fuera de las luces de neón. Todo lo contrario cabe decir de Michael Peña, alguien que hizo muy bien lo suyo en Crash, pero que aquí evidencia ser un actor demostrativo, de esos que colocan caritas de situación a la menor oportunidad. De Rachel McAdams lo que puede decirse es que cojear le cuesta bastante menos trabajo que un par de auténticas lágrimas. A todo esto se suma una deficiente edición, la que deja morir en pantalla el curso de la escena y, más que eso, la emoción de cada plano, al sostener a los actores bastantes más segundos de los debidos. Siendo así, cuando el filme está bordeando su final, padece una fatiga importante, a punto de naufragar. Pero no naufraga: despega.
Y no porque se recupere artísticamente —cosa improbable ya—, sino porque los tres chicos, descolocados y todo, vuelven a reunirse ante el llamado de la nación, retornan a las tropas, vuelven a la guerra como el primero. Al reencontrarse, sus rostros están felices: por volver a verse (medio que se han enamorado, faltaba más) y, caramba, por la satisfacción del deber cumplido. Es cierto que existe todavía una posibilidad de lectura crítica: parten a la guerra porque no tienen otra opción; porque su propio país está decididamente peor. Sin embargo, cuando los segundos finales se solazan sobre la imagen heroizante del avión que remonta vuelo hacia la hazaña de Iraq, la película pareciera cerrar la parábola del triunfalismo y el patrioterismo gringo: el mundo está que arde, los Estados Unidos no son una excepción; pero, por encima de todo, los soldados no han extraviado del todo su sentido de la responsabilidad y de la pertenencia, y regresan a una guerra que les espera en el nombre victorioso de la nación. Todos los caminos conducen a Iraq; que es decir, a la casa simbólica del cumplimiento del rol histórico.
Cuando uno ve cosas como estas, amparadas por el manto piadoso de la democracia quimérica, se sorprende prefiriendo aquellas comedias agridulces de Frank Capra. Cierto que eran más ingenuas; pero no es mentira tampoco que eran menos embusteras.
Publicado en Juventud Rebelde, 31-5-09
¿Qué terrorismo es peor?
Amanece en Washington. Y Corrine Whitman (Meryl Streep), una de las sirenas de la CIA, cínica y perversa en cada rictus, se asoma a la ventanilla del auto que la conduce, luego de dar la orden de arresto de un sospechoso (egipcio, para más datos) en un acto de terrorismo acaecido en África. Corrine Whitman ve entonces, tras los cristales, a un avión que amenaza con atravesar una, otra empinada torre. Semiológicamente, en estas dos acciones queda cifrado el sentido de una película como Rendition (entre nosotros, El expediente Anwar): la arrogancia y el terrorismo de Estado de los Estados Unidos sólo les permiten mirarse a su ombligo. Sólo son peligrosos los demás. Ellos son encantadores y tienen que protegerse del mundo.
El thriller político El expediente Anwar hace parte de la ola de denuncia que las fuerzas democráticas de los EE. UU. intentan expresar, hace décadas, con respecto a la prepotencia de su beligerante nación. De hecho, la película, dirigida por Gavin Hood, es una abierta denuncia a la llamada «Interpretación extraordinaria», una rara «licencia» que se toman la CIA y el Departamento de Estado desde los tiempos de Clinton, que con los años entró en absoluto descrédito, pero que luego del 11 de septiembre ha tomado fuerza, bajo la cínica pantalla de autoprotección, al punto de que cualquier supuesto terrorista puede ser trasladado hacia prisiones secretas, fuera de los Estados Unidos, sin que deba solicitarse formalmente la extradición. O sea, el gran paradigma de la democracia tiene las puertas abiertas para cobrar lo que entienda, al precio que sea.
El expediente Anwar constituye una visionaria meditación sobre la ultrajante violación de los derechos humanos, la desigualdad de las relaciones internacionales, el chantaje político de Estados Unidos para con el mundo y la sumisión de no pocos países a esa jerarquía forzada. Basta que un norteamericano haya muerto en territorio africano (las decenas de muertos africanos importan nada) para que se desate la paranoia de la CIA y el pobre Anwar El-Ibrahimi sea torturado pavorosamente en prisiones africanas vigiladas por EE. UU., solo porque Anwar, ingeniero químico, pudo estar involucrado —se supone, y es suficiente— en la elaboración de la bomba que trató de asesinar a un personaje oficial. ¿Qué terrorismo es peor?, se pregunta entonces El expediente Anwar, y el lector comprenderá el horror que entraña semejante interrogante.
Película honesta, valiente, extraordinariamente bien escrita y mejor montada (con tendencia a explotar, en lo dramático y lo informativo, el valor de la alternancia), el thriller está narrado con atención a todas las convenciones del género: favorecer el desfase entre la historia y el discurso, por medio de la manipulación de los tiempos de la exposición, y la sustracción, desde luego, del quid de la intriga: los minutos anteriores al atentado; la existencia de una prueba visual (un video) que pudiera testificar los hechos, pero que, caramba, resulta ininteligible, y por lo mismo incrementa el suspense, etc.
El expediente Anwar está, también, admirablemente actuada. Sobre todo por las no-estrellas; en primer término, por Omar Metwally, quien expresa en cada segundo de su interpretación el desasosiego, el desconcierto y la ira contenida de su Anwar. Luego aparece Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain), un actor de portentosa sensibilidad pero tal vez demasiado blando para ciertos papeles, si bien aquí tiene la coartada de un personaje noble, enjaulado en una jauría de víboras. La mayor de esas serpientes es asumida, decía, por la institución Meryl Streep. La Streep, con su talento y sus agallas, es la única veterana que logra burlar la probada misoginia de Hollywood y trabaja todo el tiempo; no sale de una película para entrar en otra. Quizá por lo mismo, en los últimos desempeños apenas construye histriónicamente sus personajes (pareciera que no tiene tiempo), y se limita a ser ella misma (recuérdese también su aparición en la película antibelicista de Robert Redford). Claro, su encanto es tan apabullante y la pantalla se ilumina a tal nivel cuando ella aparece, que a Meryl Streep, con razón, se le perdona todo.
Luminarias en una historia apagada. Estrellas en un firmamento de terror y de lujuria, de abominación del Otro. Eso es El expediente Anwar.
Publicado en Cartelera de cine y video, junio de 2008
¿Qué he hecho yo para merecer a Naomi Watts?
El velo pintado, con dirección de John Curran, un guion inspirado en un relato de Somerset Maugham y las estelares interpretaciones de Naomi Watts y Edward Norton, tiene, francamente, no pocas cosas en contra.
De entrada, ese molesto oportunismo con que el cine gringo utiliza dramáticamente al Otro, mientras lo sataniza ideológicamente. Los chinos de los años veinte del siglo pasado son unos bárbaros sedientos (esto es literal; no tienen agua, pero tienen cólera), irracionales, incapaces de comprender que si el agua está contaminada, hay que cerrar los pozos e inventar nuevas fuentes. El atildado matrimonio inglés debe vérselas entre salvajes voraces por una gota de agua. Él, un bacteriólogo responsable, desciende al infierno de la China profunda, ronca; ella, que no lo ama, a duras penas lo acompaña. Pero cuando el acento moralizante de la historia obliga a que los protagonistas se sensibilicen con el entorno —más por necesidad de supervivencia que por convicción— será demasiado tarde. El enfoque de los chinos, allá en un telón de fondo sucio y percudido, no puede ser más racista. El nacionalismo chino queda presentado como otro absurdo político, chauvinista y excluyente, cuando es la película la que hace parte de una tradición cinematográfica que detesta al Otro y lo diluye del peor modo en medio del aura romántica.
Para con el enfoque de la familia, esa institución sagrada en el mundo estadounidense, sin embargo, contemplaciones. No podemos ser ingenuos tampoco aquí: el giro final que da la historia representa otra forma de decirnos que siempre habrá razones para amar al cónyuge; que por más que las reservas, el rencor, incluso el engaño, la mentira y el resentimiento, invadan al matrimonio, siempre habrá ocasión de restituir la imagen del Otro (¡este Otro sí!), y de comprender que en el esposo o la esposa rechazados habitan decenas de valores, de virtudes, que quien renuncia no ha sabido descubrir o justipreciar. La familia es defendida así, otra vez, como una célula sacrosanta, intocable, infinitamente reproducible y amable. Esta película menor posee todos los tintes del conservadurismo hacia adentro y el racismo hacia fuera, tónica que distingue, de siempre, la producción norteamericana de la corriente principal.
La narración también resulta típica y tópicamente gringa. Este otro amor en los tiempos del cólera es contado con la sorprendente fluidez de un esquema de narración que intenta favorecer la identificación del espectador todo el tiempo, mediante el recurso de simular que la historia se cuenta sola. Esto es: se disimula la instancia narrativa, la voz del punto de vista (omnipresente sin embargo en decenas de detalles que revelan el claro posicionamiento ideológico de la historia), se anulan los posibles distanciamientos o las salidas o rupturas del sistema lingüístico establecido, etc. La narración hace que la historia corra como no corre el agua que anhelan los pobres chinos a cada minuto. El «enganche» del espectador, otro empalme con el tono y el aliento del telenovelón romántico, es buscado a cualquier precio. Para ello, el esquema gringo básico no renuncia a una de sus garantes viejas fórmulas: dos actores jóvenes, talentosos, en alza, encarnarán la pareja protagónica del dramón a la usanza, intencional, de «las películas de entonces».
El casting es sencillamente perfecto. Naomi Watts y Edward Norton eran los actores ideales para esta saga romántica que no resulta exactamente un remake pero se parece a tantas cosas, a tantas otras historias de (des)amor en un par de protagonistas del primer mundo, llevados a situaciones límites en el contexto borde del Otro exótico… (Caramba, ¿no les suena?). Ellos, talentosos, atractivos, presencias imponentes a la cámara, eran las figuras exactas para el tono ya-visto de esta fábula sobre la base del heroísmo sentimental de su pareja. Naomi tiene bien puesto el apellido: ella es pura electricidad desde el primer cabello hasta el último dedo del pie. Actriz inteligente, rabiosamente sensual, intensa y vulnerable, trágica y tierna, resulta perfecta para la pérfida esposa que llega a corregir su plan. La tuvimos en su día en Mullholand Drive y en 21 gramos, sin que sospecháramos entonces que maduraría tan rápido. Aquí es capaz de sostener la mirada y la actuación sutil de un monstruo consumado como Edward Norton, y eso lo dice todo. Norton también era idóneo para el bacteriólogo que se ocupa más de las bacterias que del encanto de su esposa, introvertido, implosivo, con decenas de razones bajo la piel. La actuación de ambos —ellos logran toda la química que les niega la historia— es definitivamente recordable.
Pero no sólo ellos. Quiero al final salvar lo salvable del dramón romántico: la belleza y la inteligencia con que la dramaturgia consigue la vuelta de tuerca de la historia. Tengo que admitir que me sacó lágrimas la forma como la dramaturgia se las ingenia para consumar su parábola de defensa familiar. Eso sucede sobre todo cuando la película se afana en la siguiente reflexión: todo puede cambiar el día que comprendemos que las causas de la distancia no están sólo en el Otro. Todo puede cambiar el día en que nos empeñemos en merecer al Otro, en cautivarlo, en seducirlo, en pasar por sobre su presunta falta de encanto, para generar nosotros mismos el encantamiento. El primer y el último paso de la recuperación dependen de nosotros.
El tema del merecimiento resulta hermoso en la película: yo reclamo, yo echo de menos, yo me busco otra, yo renuncio, pero, ¿qué he hecho yo para merecer a quien tengo a mi lado? Ese interrogante es hermoso, y explica tantas cosas en la vida, fuera del egoísmo. Cuando el personaje de la Watts abandona su narcisismo y sus odiosos reclamos de cada minuto, cuando se percata de la bajeza y de la cobardía del amante que la ha utilizado, y de pronto descubre que en el ser que tiene delante puede hallar no pocas satisfacciones (tampoco hay que desatender que bastante obligada asimismo por las circunstancias, pues no quedan demasiadas opciones en ese retiro en que sobreviven, asediados por el cólera), la película bordea una complejidad que no conocía.