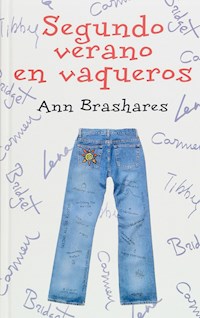
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Verano en vaqueros
- Sprache: Spanisch
El curso ha terminado y el verano ya está aquí. Las cuatro adolescentes van a estar muy atareadas: Bridget se va a casa de su abuela al Sur de Estados Unidos. Lena tiene un trabajo de verano. Tibby va a hacer un curso de cine a la universidad. Por su parte, Carmen tiene que adaptarse a la nueva situación de su madre. Otra novela en la que los pantalones vaqueros seguirán siendo testigo de los momentos más emocionantes vividos por las cuatro amigas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi madre,
Jane Easton Brashares,
Agradecimientos
uisiera expresar mi enorme e inacabable aprecio a Jodi Anderson. También expreso mi agradecimiento, con admiración y sincera gratitud, a Wendy Loggia, Beverly Horowitz, Channing Saltonstall, Leslie Morgenstein y Jennifer Rudolph Walsh.
Un cariñoso agradecimiento a mi marido, Jacob Collins, y a las tres mayores alegrías de mi vida: Sam, Nathaniel y Susannah. Doy las gracias a mi padre, William Brashares, mi modelo a seguir. Doy las gracias a mis queridos Linda y Arthur Collins, que nos acogieron este año e incluso me proporcionaron un sitio donde escribir este libro. Doy las gracias a mis hermanos, Beau, Justin y Ben Brashares, por inspirar la mejor opinión posible sobre los chicos.
Nosotras, el Clan, por la presente establecemos las siguientes reglas que rigen el uso de los pantalones vaqueros compartidos:
1. Nunca debes lavar los pantalones.
2. Nunca debes llevar el dobladillo de los pantalones con vuelta. Es hortera. Nunca habrá una ocasión en que esto no sea hortera.
3. Nunca debes decir la palabra «gorda» mientras lleves los pantalones. Nunca debes pensar: «Estoy gorda» mientras lleves los pantalones.
4. Nunca debes permitir que un chico te quite los vaqueros (aunque puedes quitártelos tú en su presencia).
5. No debes meterte el dedo en la nariz mientras lleves los pantalones. Está permitido, sin embargo, rascarse disimuladamente la nariz, aunque en realidad estés metiéndote el dedo en la nariz.
6. En nuestro reencuentro, debes seguir el procedimiento adecuado para documentar el tiempo que se han llevado los vaqueros:
• En la pernera izquierda de los vaqueros, escribe el sitio más emocionante que has visitado mientras los llevabas puestos.
• En la pernera derecha de los pantalones, escribe lo más importante que te ha ocurrido mientras los llevabas puestos. (Por ejemplo: «Me enrollé con mi primo segundo, Iván, mientras llevaba los vaqueros».)
7. Debes escribir a los demás miembros del Clan durante el verano, independientemente de cuánto te estés divirtiendo sin ellas.
8. Debes pasar los vaqueros a los demás miembros de acuerdo con las especificaciones establecidas por el Clan. El incumplimiento resultará en unos buenos azotes en nuestro reencuentro.
9. No debes llevar los vaqueros con una camisa por dentro y cinturón. Ver regla n.º 2.
PRÓLOGO
abía cuatro chicas que compartían unos pantalones. Las chicas tenían todas talla y figura distinta y, sin embargo, a todas les sentaban bien los mismos pantalones vaqueros.
Puedes pensar que esto es solo una leyenda urbana. Pero yo sé que es verdad, porque soy una de ellas, uno de los miembros del Clan de los Pantalones Vaqueros. Descubrimos su magia el verano pasado, totalmente por casualidad. Las cuatro nos íbamos a separar por primera vez en nuestra vida. Carmen los había comprado en una tienda de segunda mano sin ni siquiera molestarse en probárselos. Los iba a tirar, pero por casualidad los vio Tibby. La propia Tibby fue la primera en probárselos; después yo, Lena; después Bridget; después Carmen.
Cuando se los puso Carmen, ya sabíamos que estaba pasando algo extraordinario. Si los mismos pantalones nos quedan bien a las cuatro –me refiero a que nos sientan bien de verdad–, es que no son unos pantalones normales. No pertenecen por completo al mundo de las cosas que puedes ver y tocar. Mi hermana, Effie, asegura que yo no creo en la magia y quizá entonces no creía. Pero después del primer verano de los vaqueros compartidos, sí creo.
Los pantalones compartidos no son solo los vaqueros más bonitos que han existido jamás, son generosos, reconfortantes y sabios. Y además favorecen un montón.
Nosotras, los miembros del Clan, somos amigas antes de que los pantalones llegaran a nuestras vidas. Nos conocemos desde antes de nacer. Nuestras madres estaban todas en la misma clase de aeróbic para embarazadas, todas salían de cuentas a principios de septiembre. Creo que esto explica algo sobre nosotras. Todas tenemos en común que dimos demasiados botes con nuestra cabeza fetal.
Las cuatro nacimos con un margen de diecisiete días, primero yo, un poco pronto, a finales de agosto y la última Carmen, un poco tarde, a mediados de septiembre. ¿Te has fijado cómo la gente siempre da importancia a que un gemelo nació tres minutos antes que el otro? Para ellos parece realmente importante. Pues nosotras somos así. Encontramos un significado enorme en el hecho de que yo sea la mayor –la más madura, la más maternal– y Carmen sea la pequeña.
Nuestras madres al principio eran muy amigas. Formaron un grupo y quedaban al menos tres días por semana hasta que comenzamos el parvulario. Se hacían llamar Las Septiembre y con el tiempo heredamos el nombre. Nuestras madres parloteaban en el jardín de la que fuese, bebían té frío y comían tomates cherry. Nosotras jugábamos y jugábamos y jugábamos, y de vez en cuando nos peleábamos. Sinceramente, de esa época recuerdo a las madres de mis amigas tan bien como a mi propia madre.
Nosotras cuatro, las hijas, recordamos esa época como la edad de oro. Gradualmente, mientras nosotras crecíamos, la amistad de nuestras madres se fue desintegrando. Después murió la madre de Bi. Entonces quedó un agujero gigantesco y ninguna supo cómo cerrarlo. O tal vez simplemente no tuvieron el valor de hacerlo.
La palabra amigas no da la impresión de abarcar lo suficiente para describir lo que sentimos mutuamente. Nos olvidamos de dónde comienza una y dónde termina otra. Cuando Tibby se sienta a mi lado en el cine, golpea el talón contra mi espinilla en la parte divertida o de miedo. Habitualmente ni me doy cuenta hasta que al día siguiente aparece el cardenal. En clase de historia Carmen inconscientemente me pellizca la piel suelta y áspera del codo. Bi apoya la barbilla en mi hombro cuando intento enseñarle algo en el ordenador y entrechoca los dientes cuando me doy la vuelta para explicar algo. Y, a menudo, nos pisamos los pies unas a otras (sí, yo tengo los pies grandes.)
Antes de los vaqueros compartidos no sabíamos cómo estar unidas cuando estábamos separadas. No éramos conscientes de que somos más importantes, fuertes y duraderas que el tiempo que pasamos juntas. Eso lo aprendimos el primer verano de los pantalones.
Y a lo largo de todo el año nos preguntamos qué nos depararía el segundo verano. Nos sacamos el carné de conducir. Tratamos de interesarnos por los estudios y los exámenes. Effie se enamoró (varias veces) y yo intenté desenamorarme. Brian se convirtió en visitante habitual en casa de Tibby y ella quiso hablar de Bailey cada vez menos. Carmen y Paul evolucionaron de hermanastros a amigos. Ninguna le quitamos el ojo nervioso, cariñoso, a Bi.
Mientras seguíamos con nuestra vida, los vaqueros vivían sosegadamente en la parte de arriba del armario de Carmen. Eran pantalones de verano; al menos eso era lo que habíamos acordado todas. Los veranos siempre habían marcado nuestra vida. Además, con el compromiso de no lavarlos, tampoco queríamos usarlos en exceso. Pero no pasó un día del otoño, el invierno ni la primavera sin que pensara en ellos, acurrucados en el armario de Carmen, acumulando tranquilamente su magia para cuando los necesitáramos de nuevo.
Este verano comenzó de forma diferente al pasado. Excepto Tibby, que iba a un curso de cine en una universidad de Virginia, todas contábamos con quedarnos en casa. Estábamos todas expectantes por ver cómo funcionaban los pantalones cuando no estaban de viaje.
Pero Bi nunca se había encontrado con un plan que no quisiera cambiar. Así que, desde el principio, nuestro verano no fue como habíamos esperado.
ridget estaba sentada en el suelo de su habitación con el corazón desbocado. Sobre la moqueta había cuatro sobres, todos dirigidos a Bridget y Perry Vreeland, todos con matasellos de Alabama. Eran de una mujer que se llamaba Greta Randolph, la madre de su madre.
La primera carta tenía fecha de hacía cinco años y los invitaba a asistir a un funeral en memoria de Marlene Randolph Vreeland en la iglesia metodista de Burgess, Alabama. La segunda era de hacía cuatro años e informaba a Bridget y Perry de que su abuelo había muerto. Incluía dos cheques sin cobrar de cien dólares cada uno y explicaba que el dinero era un pequeño legado del testamento de su abuelo. La tercera llevaba allí dos años e incluía un árbol genealógico detallado de las familias Randolph y Marven. «Vuestra ascendencia», había escrito Greta en la parte de arriba. La cuarta era de hacía un año e invitaba a Bridget y Perry a visitarla, por favor, cuando pudieran.
Hasta ese día, Bridget nunca había visto ni leído ninguna de esas cartas.
Las había encontrado en el estudio de su padre, archivadas con su partida de nacimiento, sus notas del colegio y su historial médico, como si le pertenecieran, como si él se las hubiera dado.
Le temblaban las manos cuando entró en la habitación de su padre. Acababa de llegar a casa del trabajo y, sentado en la cama, se quitaba los zapatos y los calcetines negros, como hacía siempre. Cuando era muy pequeña era algo que le gustaba hacer a ella misma y a él le gustaba decir que era su momento del día preferido. Incluso entonces, a Bridget le preocupaba que no hubiera suficientes momentos felices en su día.
—¿Por qué no me las has dado? –gritó. Dando zancadas se acercó lo bastante para que viera lo que sostenía–. ¡Están dirigidas a Perry y a mí!
Su padre la miró como si apenas pudiera oírla. La miraba siempre así, por alto que hablase. Sacudió la cabeza. Tardó un poco en comprender lo que Bridget agitaba ante su cara.
—No me hablo con Greta. Le pedí que no se pusiera en contacto con vosotros –dijo por fin, como si fuese sencillo y evidente, nada importante.
—¡Pero son mías! –chilló Bridget. Sí era importante. Para ella era muy importante.
Su padre estaba cansado. Vivía en las profundidades de su cuerpo. Los mensajes tardaban mucho en entrar y salir.
—Todavía eres menor de edad. Soy tu padre.
—Pero ¿y si las hubiera querido leer? –respondió. Despacio, su padre consideró su cara de enfado. Ella no quería esperar una contestación y permitir que él marcara el ritmo de la conversación.
—¡Voy a ir! –gritó sin llegar a pensar en lo que estaba diciendo–. Me ha invitado y voy a ir.
Él se restregó los ojos.
—¿Vas a ir a Alabama? Bridget, desafiante, hizo un gesto afirmativo.
Su padre terminó de quitarse los calcetines y los zapatos. Sus pies parecían pequeños.
—¿Cómo te las vas a arreglar para hacerlo? –preguntó. —Es verano. Tengo algo de dinero.
Se quedó pensativo. Al parecer no se le ocurría una razón que lo impidiera.
—No simpatizo con tu abuela ni me fío de ella –dijo finalmente–. Pero no voy a prohibirte que vayas.
—Bien.
Mientras volvía a su habitación, su antiguo plan para el verano se disolvía y el nuevo amanecía a su alrededor. Iba a ir. Se alegraba de ir a algún sitio.
—Adivina qué.
Aquella era una frase de Bridget que siempre hacía a Lena incorporarse y atender.
—¿Qué?
—Me voy. Mañana.
—¿Te vas mañana? –repitió Lena tontamente.
—A Alabama –respondió Bridget.
—Es una broma, ¿verdad? –Lena lo decía por decir. Era Bridget, así que Lena sabía que no era una broma.
—Me voy a ver a mi abuela. Me mandó unas cartas –explicó Bi.
—¿Cuándo? –preguntó Lena.
—Pues... en realidad... hace cinco años. Entonces llegó la primera.
Lena se quedó helada ya que no sabía nada.
—Las acabo de encontrar. Mi padre no me las dio. Bridget no parecía enfadada. Lo exponía como un hecho.
—¿Por qué no?
—Culpa a Greta de un montón de cosas. Le dijo que no se pusiera en contacto con nosotros. Le molestó que lo intentase.
Lena era tan poco optimista en lo que se refería al padre de Bi, que aquello no le extrañó. —¿Cuánto tiempo estarás allí? –preguntó. —No lo sé. Un mes. Tal vez dos –hizo una pausa–. Le he preguntado a Perry si quería venir conmigo. Ha leído las cartas, pero ha dicho que no.
A Lena tampoco le sorprendió eso. Perry había sido un niño muy dulce, pero había crecido para convertirse en un adolescente de vida recluida.
Lena se alarmó ante el cambio de planes. Tenían pensado buscar trabajo juntas. En realidad, tenían pensado pasar todo el verano juntas. Pero al mismo tiempo se sintió insospechadamente reconfortada por la impulsividad de su amiga. Era algo que hubiera hecho Bi en los viejos tiempos.
—Te echaré de menos.
La voz de Lena tembló un poco. Se sintió curiosamente conmovida. Era natural que fuese a echar de menos a Bi. Pero Lena habitualmente detectaba que algo era triste antes de sentirlo. Ahora el orden se invertía. Le cogió desprevenida.
—Lenny, yo sí que te voy a echar de menos –dijo Bi rápido, cariñosamente, tan asombrada como su amiga por la emoción que afloraba en la voz de Lena.
Bi había cambiado mucho en el último año, pero unas cuantas cosas permanecían igual. La mayoría de la gente, incluyendo la propia Lena, se echaban atrás cuando percibían emociones descontroladas. Bi salía directamente a su encuentro. En ese momento, era algo que a Lena le gustó. Tibby se marchaba al día siguiente y no había terminado de hacer la maleta ni había empezado a hacer la compra para su reunión en Gilda’s. Estaba haciendo la maleta como una loca cuando apareció Bridget.
Bridget se sentó encima de la cómoda de Tibby y observó cómo tiraba todo el contenido de su escritorio al suelo. No encontraba el cable de la impresora.
—Mira en el armario –sugirió Bridget.
—Ahí no está –respondió Tibby arisca.
No podía abrir el armario porque estaba abarrotado de cosas que no podía guardar ni tirar (como la vieja jaula de su hámster). Tibby temía que con solo entreabrir la puerta, la montaña entera se fuese a desplomar y la enterrase viva.
—Apuesto a que se lo ha llevado Nicky –murmuró Tibby.
Nicky era su hermano pequeño, que tenía tres años. Cogía sus cosas y las rompía, habitualmente justo antes de que ella las necesitase.
Bridget no dijo nada. Estaba muy callada. Tibby se volvió para mirarla.
Alguien que no hubiera visto a Bridget durante el último año tal vez no la reconocería ahí sentada. No era rubia, no estaba delgada ni se estaba moviendo. Había intentado teñirse el pelo de un color muy oscuro, pero el tinte que había utilizado apenas había conquistado el famoso dorado que se adivinaba por debajo. Bi era tan delgada y musculosa que los aproximadamente siete kilos que había engordado durante el invierno y la primavera se asentaban pesada y descaradamente en los brazos, las piernas y el torso. Casi parecía que su cuerpo no estuviese dispuesto a asimilar la grasa extra. Solo la permitía posarse, justo en la superficie, deseando que pronto desapareciera. Tibby no podía evitar pensar que lo que quería la mente de Bi y lo que quería su cuerpo eran dos cosas distintas.
—Puede que la haya perdido –dijo Bridget solemnemente.
—¿Perdido a quién? –preguntó Tibby, levantando la vista del desorden.
—A mí.
Bi golpeaba un talón contra el cajón cerrado. Tibby se levantó. Abandonó su desorden. Con cautela retrocedió hasta su cama y se sentó con la vista puesta en su amiga. Aquel era un estado de ánimo singular. Mes tras mes, Carmen había intentado sutilmente saber lo que pasaba en la mente de Bridget, pero no había obtenido resultados. Lena se había mostrado maternal y comprensiva, pero Bi no había querido hablar. Tibby sabía que aquello era importante.
Aunque Tibby era la menos mimosa del grupo, deseaba que Bi estuviera sentada a su lado. Y, sin embargo, sabía que Bridget estaba sentada en la cómoda por algún motivo. No quería estar sentada en un sitio bajo, mullido, de fácil acceso para el consuelo. También sabía que Bi había escogido a Tibby para esa conversación porque, por mucho que Tibby la apreciase, le escucharía sin abrumarla.
—¿En qué sentido?
—Pienso en la persona que era y parece que ahora esté tan lejos. Ella andaba deprisa, yo despacio. Ella se acostaba tarde y se levantaba pronto, yo duermo. Me da la impresión de que si se aleja algo más, ya no tendré ninguna conexión con ella.
El deseo de Tibby de acercarse a Bi era tan fuerte que tuvo que clavar los codos en las piernas para lograr que no se movieran. Los brazos de Bi estaban enrollados alrededor del cuerpo, rodeándola.
—¿Quieres... mantener la conexión con ella? –las palabras de Tibby eran lentas y quedas, como si llegasen hasta Bridget de una en una.
Bi había hecho todo lo posible por cambiar su persona ese año. Secretamente Tibby sospechaba el motivo.
Bi no podía dejar atrás sus problemas, así que se había empeñado en cambiar su identidad, como un testigo protegido. Tibby sabía lo que se sentía al perder a un ser querido. Y también sabía lo tentador que resultaba desprenderse de esa parte triste y destrozada de uno mismo como un jersey que se ha quedado pequeño.
—¿Que si quiero?
Bridget consideró las palabras detenidamente. Algunas personas –como Tibby, por ejemplo– tenían una tendencia a escuchar con prudencia, un poco a la defensiva. Bi era lo contrario.
—Creo que sí.
Las lágrimas inundaron los ojos de Bridget y pegaron las pestañas rubias formando pequeños triángulos. Tibby sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas.
—Entonces debes encontrarla –aseguró Tibby y le dolió la garganta.
Bi alargó un brazo y lo dejó ahí, la palma de la mano vuelta hacia el techo. Tibby se levantó sin pensar y tomó su mano. Bi apoyó la cabeza en el hombro de Tibby. Tibby sintió la suavidad del pelo de su amiga y la humedad de sus ojos en la clavícula.
—Por eso voy –confesó Bridget.
Luego, cuando Tibby se separó de ella, pensó en sí misma. No era tan destructiva como Bi. Nunca había sido tan dramática. Por el contrario, se escabullía con cuidado de sus fantasmas, furtivamente.
A última hora de la tarde, Carmen estaba tranquilamente acostada en su cama. Acababa de llegar de casa de Tibby, donde habían aparecido también Bridget y Lena. Se iban a reunir otra vez esa noche en Gilda’s para la segunda ceremonia anual de los pantalones. Carmen creía que en ese momento se iba a encontrar fatal, porque lamentaba no ir a ningún sitio. Pero con frecuencia encontraba las despedidas más fáciles de lo esperado. Despachaba la mayor parte de sus temores con antelación. Y además, ver a Bi le había puesto contenta. Bi tenía un plan y Carmen se alegraba. Carmen la echaría muchísimo de menos, pero algo dentro de Bridget había dado un giro a mejor.
El verano no parecía tener mala pinta visto desde allí. Habían echado a suertes el recorrido de los vaqueros y Carmen iba a ser la primera en tenerlos. Tenía los pantalones y había quedado para cenar la noche siguiente con uno de los chicos más guapos de su clase. Eso era el destino, ¿verdad? Seguro que significaba algo.
Todo el invierno había intentado imaginar lo que le depararían los vaqueros ese verano, y en ese momento, en la convergencia de su cita y los pantalones, veía la gran pista que esperaba. Aquel verano sería el de los pantalones del amor.
Carmen se incorporó al escuchar el sonido familiar de su ordenador. Era un mensaje de Bridget a través del messenger.
Beezy3: Haciendo maletas. ¿Tienes mi calcetín morado con el corazón en el tobillo?
Carmabelle: No. Ni que yo fuera a ponerme tus calcetines.
Carmen bajó la vista de la pantalla del ordenador a sus pies. Para su desolación, sus calcetines eran de dos tonos de morado ligeramente distintos. Giró el pie para ver el hueso del tobillo.
Carmabelle: Ejem. Posiblemente tenga el calcetín.
La puerta de la sala de aeróbic Gilda’s tenía una cerradura que era ridículamente fácil de forzar. Pero cuando alcanzaron lo alto de las escaleras, el olor a sudor rancio era tan penetrante que Carmen se preguntó quién aparte de ellas querría estar allí, y por descontado tomarse la molestia de forzar la entrada.
Inmediatamente se pusieron a trabajar con aire de solemnidad. Ya era tarde. Bi iba a coger un autobús para Alabama a las cinco y media, y Tibby se marchaba al Williamston College por la tarde.
Siguiendo la tradición, Lena colocó las velas y Tibby sacó las gominolas con forma de lombriz, los gusanitos de queso deformes y las botellas de zumo. Bridget preparó la música, pero no puso nada.
Todos los ojos estaban fijos en la bolsa que llevaba Carmen en brazos. Cada una había escrito algo en los pantalones al final del verano pasado y después los habían guardado ceremoniosamente en septiembre, tras el cumpleaños de Carmen, el último de los cuatro. Ninguna los había visto desde entonces.
Se hizo el silencio cuando Carmen abrió la bolsa. Prolongó el momento, orgullosa de ser ella quien había encontrado los vaqueros, aunque también era cierto que casi los tira a la basura. Dejó que la bolsa cayera al suelo mientras los pantalones se desplegaban como a cámara lenta y formaban remolinos en el aire con sus recuerdos.
Con un silencio reverente, Carmen depositó los pantalones en el suelo y las chicas se colocaron en círculo a su alrededor. Lena desdobló el Manifiesto y lo puso encima. Todas sabían las reglas. No necesitaban mirarlas. Ya habían esbozado el recorrido de los pantalones y la logística era mucho más fácil ese verano.
Se cogieron de la mano.
—Ha llegado el momento –susurró Carmen.
El momento las rodeaba. Recordó el juramento del verano pasado. Todas lo recordaban. Lo entonaron juntas:
«En honor de los pantalones y del Clan. Y de este momento y de este verano y del resto de nuestra vida. Juntas y separadas.»
Era medianoche, el fin de estar juntas... y en otro sentido, el principio.
unque el pueblo de Burgess, Alabama, población de 12.042 habitantes, era grande en la memoria de Bridget, no merecía gran cosa como parada en la línea de autobús Triangle. De hecho, Bridget casi se la pasó al quedarse dormida. Afortunadamente, se despertó con la sacudida cuando el conductor echó el freno de mano y, medio adormilada, correteó para recoger sus maletas. Se bajó del autobús tan deprisa que se olvidó el chubasquero hecho un ovillo bajo su asiento.
Caminó por la acera hacia el centro del pueblo, fijándose en las delgadas líneas rectas entre los adoquines. La mayoría de las hendiduras en la acera que uno veía eran juntas artificiales hechas en el cemento húmedo, pero aquellas eran de verdad. Bi pisó cada grieta decidida, desafiante, mientras sentía el sol que caía de lleno sobre su espalda y una explosión de energía en el pecho. Por fin estaba haciendo algo. No sabía qué exactamente, pero la actividad siempre le sentaba mejor que sentarse a esperar.
En un rápido repaso del centro del pueblo, observó dos iglesias, una ferretería, una farmacia, una lavandería, una heladería con mesas fuera y lo que parecía unos juzgados. Más abajo en Main Street vio un coqueto Bed and Breakfast, que sabía que sería demasiado caro, y a la vuelta de la esquina, en Royal Street, una casa victoriana menos pintoresca con un letrero rojo desgastado en el que se leía «ROYAL STREET ARMS» y debajo, «SE ALQUILAN HABITACIONES».
Subió los escalones y llamó al timbre. Una mujer menuda de unos cincuenta y tantos años abrió la puerta.
Bridget señaló el letrero.
—Me he fijado en su letrero. Querría alquilar una habitación para un par de semanas.
O un par de meses.
La mujer asintió con la cabeza, mientras estudiaba a Bridget detenidamente. Era su casa, como pudo ver Bridget. Era grande y probablemente había sido incluso espléndida, pero era evidente que ni a la casa, ni a ella, las cosas le iban bien.
Se presentaron y la mujer, la señora Bennett, enseñó a Bridget un dormitorio en el primer piso que daba a la fachada de la casa. Estaba amueblado de manera sencilla, pero era grande y soleado. Tenía un ventilador en el techo, un hornillo eléctrico y una mini nevera.
—Esta comparte baño y cuesta setenta y cinco dólares por semana –explicó. —Me la quedo –respondió Bridget.
Tendría que solucionar el tema de la identificación pagando un depósito gigantesco, pero había traído 450 dólares en metálico y con un poco de suerte pronto encontraría un trabajo.
La señora Bennett repasó las reglas de la casa y Bridget pagó. Pensó con asombro en la rapidez y la facilidad con que se había realizado el acuerdo mientras trasladaba sus maletas a la habitación. Llevaba en Burgess menos de una hora y estaba instalada. La vida itinerante no parecía tan difícil como la pintaban.
En la habitación no había teléfono, aunque sí había un teléfono de monedas en el pasillo. Bridget lo usó para llamar a casa. Dejó un mensaje a su padre y a Perry para decir que había llegado bien.
Tiró del cordón para encender el ventilador del techo y se tumbó en la cama. Se dio cuenta de que estaba golpeando el talón contra la pata metálica de la cama mientras pensaba en el momento en que se presentaría a Greta. Había intentado imaginarse el momento muchas veces y nunca no lo lograba. Simplemente no podía. No le gustaba. Lo que quería de Greta, aquello indeterminado, se rompería con el primer abrazo impuesto. No se conocían y, sin embargo, había muchísima pesadumbre entre ellas. A pesar de lo valiente que era Bridget, temía a aquella mujer y a todo lo que sabía. Bi quería saberlo y no quería saberlo. Quería averiguarlo a su manera.
Entonces sintió un conocido hormigueo de energía en las piernas.
Se levantó de la cama. Se miró en el espejo. A veces uno podía ver algo nuevo en un espejo nuevo.
En un primer vistazo vio el abandono habitual. Había comenzado cuando dejó el fútbol. No, en realidad había comenzado antes de eso, al final del verano anterior. Se había enamorado de un chico mayor. Se había enamorado más profundamente y había llegado más lejos de lo que pretendía. El truco que siempre usaba Bridget era estar en movimiento, se movía a un ritmo tan rápido que era emocionante e incluso temerario. Pero tras el verano se había detenido un momento y los acontecimientos dolorosos –acontecimientos viejos, supuestamente olvidados– la habían atrapado. En noviembre ya había dejado el fútbol, justo cuando los ojeadores de las universidades se aglomeraban a su alrededor. En Navidad el mundo celebró un nacimiento y Bi recordó un fallecimiento. Había escondido su pelo bajo una capa de Castaño ceniza oscuro n.o3. En febrero ya estaba durmiendo hasta tarde y viendo la tele, convirtiendo resueltamente bolsas de donuts y cajas de cereales en carga personal. Lo único que le había mantenido en el mundo era la atención constante de Carmen, Lena y Tibby. No le dejaban tranquila y las quería por ello.
Pero al contemplarse más tiempo en ese espejo, Bridget vio algo diferente. Vio protección. Tenía una capa de grasa en el cuerpo. Tenía una mano de pigmento en el pelo. Tenía la tapadera de la mentira si la quería.
No parecía Bridget Vreeland. ¿Quién decía que tenía que ser ella?
—Esto es como un ensayo, ¿verdad? –dijo la madre de Tibby emocionada mientras su padre aparcaba el monovolumen gris plata detrás de Lowbridge Hall.
Probablemente a Tibby no le habría molestado tanto si fuera la primera vez que su madre lo decía.
¿Le alegraba de verdad mandar a Tibby a la universidad? ¿Tenía que ser tan transparente? Ahora Alice podría disfrutar de su fotogénica familia joven sin la desconcertante adolescente enfurruñada que aparecía siempre en el fondo.
Se suponía que el hijo era quien se alegraba de marcharse de casa y los padres se entristecían. Por el contrario, Tibby estaba triste. La felicidad de su madre forzaba la inversión de papeles. «Las dos podríamos estar contentas», pensó Tibby fugazmente, pero su espíritu de contradicción lo rebatió. Con cuidado, Tibby volvió a guardar su nuevo portátil en la funda. Era un regalo de cumpleaños adelantado de sus padres, otro ejemplo de cómo la compraban. Al principio Tibby se había sentido vagamente culpable por todas las cosas: la tele, la línea de teléfono independiente, el iMac, la cámara de vídeo digital. Luego decidió que podían ignorarla sin más o podían ignorarla y tener un montón de aparatos electrónicos sofisticados.
El campus de Williamston era una escena clásica de vida universitaria. Había caminos empedrados, césped exuberante, una residencia cubierta de hiedra. Lo único que no resultaba convincente eran los estudiantes con ojos como platos pululando por el vestíbulo. Eran como extras que hubieran soltado en un decorado de película muy realista. Todavía estaban en el instituto y tenían aspecto de impostores, igual que se sentía Tibby. Le recordaba las ocasiones en que Nicky recorría la casa con la mochila de Tibby a la espalda.
Una hoja de papel pegada junto al ascensor detallaba cómo estaban asignadas las habitaciones. Tibby la repasó ansiosa. «Una individual. Por favor, que sea una individual». Ahí estaba. Habitación 6B4. Al parecer no había nadie más en la habitación 6B4. Apretó el botón del ascensor. Aquello marchaba bien.
—En poco más de un año estaremos haciendo esto otra vez. ¿Te lo puedes creer? –comentó su madre.
—Increíble –concedió su padre.
—Sí –respondió Tibby, poniendo los ojos en blanco.
¿Por qué estaban tan seguros de que iba a ir a la universidad? ¿Qué dirían si se quedase en casa y trabajara en Wallman’s? Duncan Howe le había dicho en una ocasión que podría llegar a ayudante del encargado en pocos años si abandonaba la chulería y dejaba que se cerrase el piercing de la nariz.
La puerta de la habitación 6B4 estaba abierta y una llave colgaba de una chincheta en el tablón de anuncios. Había un montón de papeles sobre el escritorio que le daban la bienvenida y le informaba de la vida en el campus. Aparte de eso, había una cama individual, una mesilla, y una cómoda de madera muy estropeada. El suelo era de linó leo marrón con motas blancas esparcidas como vómito.
—Está... fenomenal –declaró su madre–. Mira la vista.
En sus cinco años de agente de la propiedad, la madre de Tibby había dominado el arte de la verborrea inmobiliaria: cuando no hay absolutamente nada con la menor gracia en la habitación, señalaba por la ventana.
Su padre dejó sus maletas sobre la cama.
—Hola.
Los tres se dieron la vuelta.
—¿Eres Tabitha?
—Tibby –corrigió Tibby.
La chica llevaba una sudadera de Williamston. Su pelo castaño escapaba encrespado de la coleta en las raíces. Tenía la piel pálida y muchos lunares. Tibby contó los lunares.
—Soy Vanessa –dijo la chica, saludando a todos con un gran gesto semicircular–. Soy tu monitor de residencia. Estoy aquí para ayudar en todo lo que necesites. Ahí está tu llave –señaló –. Ahí está tu gorra de beísbol –Tibby hizo una mueca al ver la gorra de Williamston colocada despreocupadamente en una esquina de la mesilla–. La documentación orientativa está en el escritorio y las instrucciones para el sistema de teléfonos están en la mesilla. No dudes en avisarme si puedo ayudarte en algo.
Dijo todo eso de carrerilla y medio de memoria, como un camarero con muchos especiales del día.
—Gracias, Vanessa –dijo su padre.
Tras rebasar su cuarenta cumpleaños le había dado por repetir mucho el nombre de todo el mundo.
—Fantástico –apuntó su madre.
Exactamente en ese momento se oyó el móvil de su madre. En lugar de unos pitidos, sonó un minueto de Mozart. A Tibby le daba vergü enza cada vez que lo oía. Que fuera la última pieza de música que Tibby se había esforzado en tocar antes de que su profesora de piano se rindiera por completo cuando tenía diez años, no ayudaba precisamente.
—Oh, no –dijo su madre después de escuchar un momento. Gimió y echó un vistazo al reloj–. ¿En la piscina...? Madre mía... De acuerdo –miró al padre de Tibby–. Nicky ha vomitado en clase de natación.
—Pobre niño –respondió su padre.
Vanessa parecía atrapada e incómoda. Que Nicky vomitase en natación probablemente no estaba contemplado en su manual.
—Gracias –dijo Tibby a Vanessa, apartándose de la conversación de sus padres–. Te buscaré si necesito, ya sabes, preguntarte algo.
Vanessa asintió con un gesto.
—Vale. Habitación 6C1 –apuntó con el pulgar sobre su hombro–. Al fondo del pasillo.
—Genial –dijo Tibby mientras observaba cómo huía.
Cuando se giró de nuevo hacia sus padres, ambos estaban frente a ella. Tenían esa mirada.
—Cariño, Loretta tiene que llevar a Katherine a clase de música a la una. Tengo que volver corriendo para... –la madre de Tibby divagó un momento–. Estaba pensando... ¿Qué ha comido para desayunar...? –entonces se acordó de que estaba a punto de desilusionar a Tibby–. En cualquier caso, vamos a tener que cancelar nuestros planes para comer juntos. Lo siento.
—No importa.
Tibby ni siquiera quería comer con ellos hasta que anularon los planes.
Su padre se giró hacia ella y le dio un abrazo. Tibby le devolvió el abrazo. Todavía era su instinto. La besó en lo alto de la cabeza.
—Diviértete mucho, cariño. Te echaremos de menos.
—Vale –respondió ella sin creerle.
Alice se detuvo en la puerta y se dio la vuelta.
—Tibby –dijo al tiempo que abría los brazos como si no hubiera estado tan distraída que casi se olvida de despedirse.
Tibby fue hacia ella y también la abrazó. Por un instante se dejó hundir en el cuerpo de su madre.
—Hasta luego –dijo Tibby enderezándose.
—Te llamaré esta noche para asegurarme que estás bien instalada –prometió Alice.
—No tienes por qué hacerlo. Voy a estar bien –dijo Tibby resoplando.
Lo dijo para protegerse. Si su madre se olvidaba de llamar, lo que podría pasar, ambas lo tendrían como excusa.
—Te quiero –dijo su madre mientras se marchaba.
«Sí, vale», quiso decir Tibby. Con decírselo a sus hijos varias veces por semana, los padres podían sentirse bien. Casi no suponía esfuerzo y les daba muchos puntos parentales.
Agarró el libro de instrucciones del sistema de teléfonos del campus. Se inclinó sobre el manual y lo estudió cuidadosamente para no sentirse triste.
Cuando llegó a la página once, párrafo tres, Tibby ya había descubierto que no solo tenía su propio buzón de voz y su propia contraseña, sino que también había cinco mensajes en el buzón. Los escuchó y sonrío al oír las voces. Uno era de Brian. Uno era de Lena. Dos eran de Carmen. Tibby dejó escapar una carcajada. Incluso Bi había dejado un mensaje raspado desde una cabina en el camino.
De acuerdo, los lazos de sangre son los más fuertes. Pero los de amistad, decidió Tibby, lo son aún más.
—Cariño, solo quiero parar aquí un momento.
La madre de Lena la había reclutado para que se quedase en el coche mientras recogía algo de la farmacia y así no tener que aparcar. Pero inevitablemente, eso conducía a otros recados. Así, mediante artimañas, se aseguraba un rato de plena dedicación a su hija. Lena se habría negado rotundamente pero todavía no tenía un trabajo para el verano, lo que minaba su sentimiento de valía personal.
Lena se recogió la abundante melena del cuello sudoroso. Hacía demasiado calor para techos de cristal. Hacía demasiado calor para aparcamientos. Hacía demasiado calor para madres.
—De acuerdo.
El «aquí» era Basia’s, una boutique llena de mujeres como su madre.
—¿Quieres que te espere para que no tengas que aparcar? –preguntó Lena cuando su madre se metía en una plaza amplia frente a la tienda.
—Claro que no –respondió su madre con ligereza, siempre sorda a la ironía en la voz de Lena.
Lena había pasado tanto tiempo echando de menos a Kostos durante el año que le había dado por imaginar que estaba presente. Era un pequeño juego particular. Y de alguna manera, su presencia imaginaria le proporcionaba una perspectiva acerca de su valor como persona. Ahora se lo imaginaba sentado en el asiento trasero del coche, escuchando a Lena que actuaba como una listilla desagradecida.
«Qué antipática», imaginaba que pensaba Kostos mientras sudaba en el oscuro asiento de cuero.
« No, solo soy antipática con mi madre», imaginaba Lena que se defendía.
—Solo tardaré un minuto –prometió su madre. Lena asintió condescendiente en provecho de Kostos.
—Quiero comprar algo para ponerme en el almuerzo de graduación de Martha.
Martha era la ahijada de su prima. O la prima de su ahijada. Una de las dos cosas.
—Vale.
Lena siguió a su madre fuera del coche.
Dentro de la tienda hacía tanto frío como en febrero. Eso era un punto a favor. Su madre fue directa a los percheros de ropa color beige. En una primera pasada escogió un par de pantalones de lino beige y una camisa beige.
—¿Mono, no? –dijo, enseñándoselo a Lena.
Lena se encogió de hombros. Eran tan aburridos que los ojos se le pusieron vidriosos. Cada vez que su madre salía de tiendas siempre compraba cosas exactamente iguales a las que ya tenía. Lena oía la conversación con la dependienta. El vocabulario de su madre en materia de ropa le provocó un gesto de sufrimiento.
«Pantalones... blusa... crema... crudo... topo». Su acento griego le avergonzaba todavía más. Lena huyó hacia la entrada de la tienda. Si Effie estuviera allí, estaría probándose alegremente prendas de flores en el probador de al lado de su madre.
En el mostrador Lena revolvió las gafas y los accesorios para el pelo. Echó un vistazo por el escaparate. ATNEIDNEPED ATISECEN ES, decía un letrero en la puerta.
Su madre finalmente redujo las montañas de beige a una «adorable blusa color cáscara de huevo» y una «monísima falda color trigo». Las remató con un gran broche que Lena no se pondría ni de broma.
Cuando por fin se marchaban, su madre se detuvo y agarró el brazo de Lena.
—Mira, cariño.
Lena hizo un gesto de asentimiento hacia el letrero.
—Ah, sí.
—Vamos a preguntar.
Su madre volvió adentro con un giro de 180 grados.
—He visto el letrero en la puerta. Me llamo Ari y esta es mi hija Lena.
El verdadero nombre de la señora Kaligaris era Ariadne, pero excepto su madre, nadie la llamaba así.
—Mamá –susurró Lena entre dientes.
Con varios cientos de dólares frescos en la caja registradora, la dependienta se presentó como Alison Duffers, encargada de la tienda, y escuchó atentamente la propuesta de la señora Kaligaris.
—Este trabajo podría ser perfecto, ¿no cree? –concluyó Ari entusiasmada.
—Bueno –comenzó Lena.
—Y Lena –interrumpió su madre, volviéndose hacia ella–, ¡piensa en los descuentos!
—Eh... ¡Mamá!
La señora Kaligaris cotorreó amigablemente y reunió un montón de información útil como el horario de trabajo (lunes a sábado de diez a seis), el sueldo (a partir de seis dólares con setenta y cinco centavos la hora más una comisión del siete por ciento), y el hecho de que necesitaría rellenar unos impresos y dar su número de seguridad social.
—Fantástico –la señora Duffers les dirigió una gran sonrisa–. Estás contratada.
—Oye, mamá –dijo Lena cuando se dirigían hacia el coche.
Aunque no era su intención, sonreía sin poder evitarlo.
—¿Sí?
—Creo que es a ti a la que acaban de contratar.
Carmen se estaba subiendo los pantalones vaqueros compartidos para su gran estreno del segundo verano cuando sonó el teléfono.
—¡Adivina! –era la voz de Lena. Carmen bajó la música.
—¿Qué?
—¿Conoces ese la tienda que se llama Basia’s?
—¿Basia’s?
—Ya sabes, en una perpendicular de Arlington Boulevard.
—Ah, creo que ahí va mi madre a veces.
—Exacto. Pues he conseguido trabajo allí.
—¿En serio? –preguntó Carmen.
—Bueno, en realidad, mi madre ha conseguido trabajo allí. Pero me presentaré yo a trabajar.
Carmen se rió. —Nunca imaginé que harías carrera en el mundo de la moda.
Se estudió en el espejo.
—Muchas gracias.
—Oye, ¿de verdad crees que debería ponerme los pantalones esta noche? –preguntó Carmen casualmente.
—Claro. Te sientan fenomenal. ¿Por qué no? Carmen se volvió para contemplarse por la espalda.
—¿Y si Porter encuentra raras las inscripciones?
—Si no es capaz de apreciar los pantalones, entonces sabes que no es el hombre para ti –respondió Lena.
—¿Y si me pregunta por ellas? –inquirió Carmen.
—En ese caso, estarás de suerte. No te quedarás sin temas de conversación en toda la noche.
Carmen podía ver a Lena sonriendo al teléfono. Una vez a Carmen le había preocupado tanto quedarse sin nada que decir al teléfono con Guy Marshall, que había escrito una lista de temas en una tarjeta rosa. Deseaba no habérselo contado a nadie.
—Voy a buscar mi cámara –anunció la madre de Carmen cuando apareció su hija en la cocina unos minutos más tarde.
Estaba vaciando el lavavajillas. Carmen levantó la vista de su padrastro junto a la uña del pulgar.
—Hazlo solo si quieres que me suicide. O cometa un homicidio. O matricidio, creo que se llama.
Continuó hurgando la piel del pulgar sin compasión. Christina se rió, tintineando la cesta de los cubiertos.
—¿Y por qué no puedo hacer una foto?
—¿Quieres que el chico salga espantado de casa?
–Carmen frunció consternada sus doloridas cejas recién depiladas–. Solo es una cita tonta. No es el baile de fin de curso ni nada parecido.
A la despreocupación de Carmen le traicionaba el hecho de que se había pasado casi todo el día con Lena haciéndose manicura, pedicura, limpieza de cutis, la cera y tratamientos acondicionadores. En realidad, Lena había perdido interés después de la pedicura y se pasó el resto del tiempo leyendo Jane Eyre sobre la cama de Carmen.
La madre de Carmen la miró pacientemente y le ofreció su sonrisa mártir de madre de adolescente.
—Lo sé, nena, pero aunque sea tonta, resulta que es tu primera cita.
Carmen volvió unos horrorizados ojos como platos hacia su madre.
—Si dices eso cuando esté aquí Porter...
—Bueno. ¡De acuerdo!
Christina levantó una mano. Más risas.
En cualquier caso, no era su primera cita, se consoló Carmen malhumorada. Solo que por el momento no había tenido uno de esos rollos tipo años cincuenta, en los que el chico te recoge en tu casa y hace que pases una vergü enza inmensa a manos de tu madre.
Según el reloj de la cocina, eran las 8:16. Aquello era un asunto delicado. Habían quedado a las ocho. Si Porter llegaba antes de las 8:15, por ejemplo, parecería demasiado interesado. Transmitiría una fuerte impresión de pringado. Si, por el contrario, llegaba después de las 8:25, eso querría decir que ella no le gustaba tanto.
Las ocho y dieciséis marcaban el comienzo del periodo de gracia oficial. Nueve minutos de cuenta atrás.
Entró afanosa en su habitación para coger su reloj. Se negaba a ser víctima del malvado reloj de cocina por más tiempo. Con sus grandes números negros, inconfundibles rayas para los minutos y la implacable manecilla gorda del segundero, era el reloj menos indulgente de la casa. Según ese reloj, constantemente iba tarde al colegio y prácticamente nunca cumplía su hora de llegada de las doce. Se propuso regalar a su madre un reloj de repuesto para su cumpleaños. Unos de esos modernos relojes de museo sin números ni rayas de ningún tipo. Un reloj así le daría un respiro de vez en cuando.
El teléfono sonó en cuanto volvió a la cocina. Su mente se disparó. Era Porter. Seguro que se estaba escaqueando. O quizá Tibby, para decirle que no se pusiera las mules de plástico que le hacían sudar los pies. Estudió el panel de identificación de llamadas, esperando que apareciera su destino... Era... el despacho de abogados en el que trabajaba Christina. Bah.
—Es el acosador –dijo Carmen en tono arisco sin contestar el teléfono.
Christina suspiró y pasó delante de ella.
—Carmen, no llames al señor Brattle «el acosador». Christina puso su cara de oficina ligeramente contraída y cogió el teléfono.
—¿Diga?
Carmen ya estaba aburrida por la conversación de su madre y ni siquiera habían empezado a hablar. El señor Brattle era el jefe de Christina. Llevaba un anillo de su universidad y usaba mucho la palabra «prever». Siempre llamaba por emergencias, como cuando no era capaz de encontrar el papel con membrete.
—Oh... sí. Claro. Hola –la cara de su madre se relajó. Sus mejillas se sonrojaron–. Lo siento. Pensé que eras... No –Christina soltó una risita.
No podía ser el señor Brattle. El señor Brattle ni una sola vez en toda su vida había dicho algo que pudiera provocarle a alguien una sonrisa, ni siquiera por casualidad. Vaya. Carmen estaba considerando ese misterio cuando sonó el telefonillo. Sin darse cuenta sus ojos se lanzaron sobre el malvado reloj de la pared. Por una vez las noticias no eran malas: 8:21. De hecho eran muy buenas. Pulsó el botón para abrir la puerta del portal. No sometería a Porter al trauma del telefonillo.
—Hola –le dijo, después de esperar el número apropiado de segundos antes de abrir la puerta.
Intentó aparentar que le había pillado lijando una cómoda en lugar de estar simplemente esperándole.
El estado del pelo de Porter (peinado, un poco largo), la expresión de su cara (alerta, interesada) no variaban ahora que estaba dentro de su casa en vez de estar junto a su taquilla en el pasillo del colegio. No veía una versión más íntima de él.
Llevaba una camisa gris y unos vaqueros bonitos. Lo que quería decir que ella le gustaba más que si se hubiera puesto una camiseta.
—Hola –saludó él, siguiéndola dentro de casa–. Estás muy guapa.
—Gracias –respondió Carmen.
Agitó un poco el pelo. Fuera o no fuera verdad, era lo que se debía decir.
—¿Estás, eh, lista? –preguntó animadamente.
—Sí. Voy a coger el bolso.
Entró en su habitación y agarró un bolso turquesa de peluche de la cama, donde estaba sentado como un objeto decorativo. Cuando salió esperaba que su madre se abalanzase sobre ella. Curiosamente, Christina seguía hablando por el teléfono de la cocina.
—Bueno, pues... Lista –dijo Carmen.
Se puso el bolso al hombro y vaciló junto a la puerta. ¿En serio iba a perderse su madre esta ocasión de oro para avergonzarla?
—Adiós, mamá –gritó. Carmen pensaba salir pitando de allí, pero sin poderlo evitar se dio la vuelta para asegurarse. Su madre había aparecido en la puerta de la cocina, el teléfono al oído, y la despedía con la mano alegremente.
—Diviértete –articuló en silencio. Muy raro.
Avanzaron uno al lado del otro por el pasillo estrecho.
—He aparcado justo fuera –le informó Porter. Estaba mirando los pantalones. Tenía las cejas ligeramente levantadas.
Los estaba admirando. No, le tenían confundido.
¿Era posible que no pudiera distinguir su confusión de su admiración? Tal vez eso no era una buena señal.
i habría pedido un plato enorme de espagueti. No le habría importado tener la pasta colgando de la boca como tentáculos. Claro que ella no creía en la lista de platos aceptables para una cita.
Lena sí. Habría pedido algo limpio. Una ensalada, quizá. Una ensalada limpia.
Tibby habría pedido algo que supusiera un reto, como pulpo. Habría desafiado a su pareja con el pulpo, pero no pediría algo que pudiera acabar entre los dientes y provocar un desasosiego auténtico.
—Pechuga de pollo –dijo Carmen al camarero de oscuras pecas, sin advertir que se trataba de un estudiante de segundo de la clase de alfarería de Tibby. El pollo era seguro y aburrido. Había estado a punto de pedir una quesadilla, pero se había dado cuenta de que podía dar pie a molestos temas étnicos. De pronto le paralizó el temor de que Porter pidiese algo tex-mex para que ella se sintiese como en casa.
—Yo tomaré una hamburguesa. Poco hecha –entregó su carta–. Gracias.
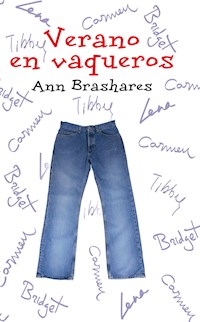













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














