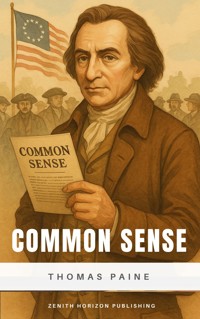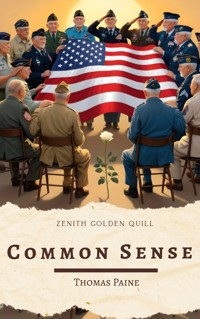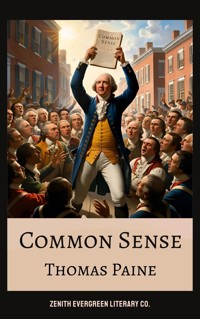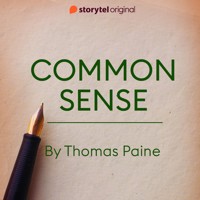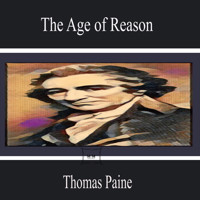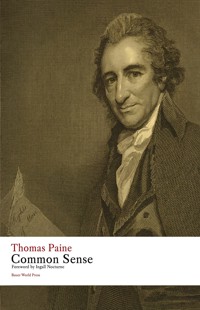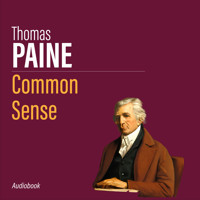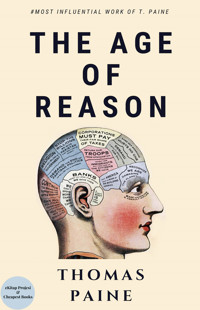5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Ciencias sociales
- Sprache: Spanisch
Escrito en un estilo vibrante y directo, "Sentido común", del escritor y activista inglés Thomas Paine (1737-1809), es un texto imprescindible para comprender la forma y el fondo de la revolución que llevaría al nacimiento de los Estados Unidos de América. Publicada en 1776, pocos meses antes de la Declaración de Independencia, y concebida para la agitación política, la obra, cuyo título hace alusión al motivo más palmario que había de impulsar la independencia de las colonias norteamericanas respecto a la metrópoli, se difundió como un incendio, animando a las trece colonias a sacudirse el yugo británico y a crear una sociedad nueva como causa del progreso de la humanidad. La importancia de "Sentido común", sin embargo, no se agota en su contexto, sino que lo trasciende para convertirse en una de las reivindicaciones más brillantes de todos los tiempos de la igualdad de los hombres frente a la tiranía y el despotismo. Completan el volumen las ocho «Cartas escritas a los ciudadanos de los Estados Unidos» más veinticinco años más tarde, en las que arde el último aliento revolucionario de Paine. Introducción de Javier Redondo Rodelas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Paine
Sentido común
Ocho cartas a los ciudadanos de los Estados Unidos
Traducción de Gonzalo del Puerto GilIntroducción de Javier Redondo Rodelas
Índice
Introducción, de Javier Redondo Rodelas
La causa de Thomas Paine, la causa de América
Paine se redime en Pensilvania
El estado de las ideas en 1776
El panfleto de la independencia
El último Paine
Bibliografía
Cronología de la Revolución
Sentido común
Introducción
Sentido común
Apéndice
A los ciudadanos de los Estados Unidos
Carta I
Carta II
Carta III
Carta IV
Carta V
Carta VI
Carta VII
Carta VIII
Créditos
Introducción
La causa de Thomas Paine, la causa de América
Tom Pain era en cierto modo un buscavidas; combativo, audaz, inquieto y brillante. No era precisamente un oportunista, pero encontró en América su oportunidad. Allí prescindió del diminutivo, añadió definitivamente una «e» a su apellido –probablemente porque pain significa dolor– e inició una nueva vida en las colonias –concretamente en Pensilvania– a la que trató de dotar del empaque y estabilidad que le faltó en Inglaterra. Mejor expresado: encontró su causa. No aspiraba a adquirir notoriedad. Bien pudo acomodarse después del éxito que obtuvo tras la publicación de Sentido común.Sin embargo, viajó luego a Francia y tardó en retornar. Cuando lo hizo ya se habían fundado los Estados Unidos de América.
En América su causa fue la independencia, y el objetivo último, la república. Lo explica con claridad en Sentido común. De hecho, especifica y extiende la orientación y significado de sus reivindicaciones: «La causa de América es en buena medida la causa de toda la Humanidad», expone al inicio. No es que después incorporara a su empeño el principio de igualdad, noción que desarrolla en Derechos del hombre. Es que entiende que la república es el fundamento de la igualdad entre los hombres al romper con el principio hereditario y abolir los estamentos. Paine propuso antes que los revolucionarios franceses la sustitución de la legitimidad hereditaria por la democrática. Incluye la idea en Sentido común; luego la desarrolla en Derechos del hombre. Su «antimonarquismo» es revolucionario y fundacional. Por eso halló en América y en la reivindicación de las colonias la oportunidad de crear una nueva sociedad, del mismo modo que la fascinante y liberal América le permitió reinventarse a sí mismo. Si en América, tierra de promisión, un individuo puede rehacerse, realizarse y empezar de cero, las sociedades también pueden hacerlo.
Paine trascendió las visiones más moderadas, como las de John Adams o John Dickinson, partidarios de atemperar, apaciguar y buscar vías de entendimiento con la Corona británica, y arrojó luz a la aspiración latente, no verbalizada, de los rebeldes americanos: América debía decidir su propio futuro. Él identificó el momento preciso. ¿Puede América ser feliz si consigue la independencia?, se preguntó retóricamente nuestro autor: «Tan feliz como desee», animó a los representantes del Congreso Continental1.
Más tarde, John Adams –delegado de Massachusetts y luego segundo presidente de la nación– utilizó un par de veces la misma fórmula: el 3 de julio de 1776, un día antes de que el Congreso leyera la Declaración de Independencia, escribió a su mujer, Abigail Adams: «América tiene una página en blanco sobre la que escribir». En agosto se lo repitió a su amigo, el relojero inglés Richard Cranch, también por carta2. Paine fue un adelantado a su tiempo. Interpretó el «momento maquiavélico» al que se refiere el filósofo John Pocock3: circunstancia y fortuna coincidían en el instante sobre el que había que actuar con decisión, anticipándose para desviar el curso de los acontecimientos en pos del propósito perseguido. No extrañan, por tanto, sus posteriores divergencias con Edmund Burke. Para Paine, como para todos los revolucionarios –la mayoría de ellos posteriores a él–, el riesgo es consustancial al desafío; las consecuencias imprevistas, en todo caso asumibles; y la sangre derramada, un daño inevitable.
La impresión que le causó a Paine el continente americano desbordó sus expectativas. Reconoció haber encontrado el pueblo más cosmopolita del mundo. América había roto amarras con la sociedad tradicional británica, aunque sus habitantes permaneciesen leales a la Corona. Por eso los colonos, pese a ignorarlo hasta 1776, estaban a las puertas de la revolución, que sólo podían consumar con la independencia. Las diferencias estamentales no existían. A lo sumo, en Virginia –no así en Pensilvania ni Massachusetts– se distinguían los patricios, grandes propietarios de segunda o tercera generación. Los colonos, asegura Paine, habían superado sus prejuicios locales. Todos eran compatriotas independientemente de su país de procedencia. Les unía una «mentalidad continental»4. Por eso le fue fácil sentirse en seguida un americano más e identificarse con el ánimo y aspiraciones de sus nuevos paisanos. América era el lugar idóneo para que germinase la libertad. Inglaterra constituía un pesado lastre.
Ciertamente, resulta chocante que un británico que desembarcó el 30 de noviembre de 1774 en el puerto de Filadelfia izara tan pronto y con tan inquebrantable determinación la bandera de la independencia. En ese momento los delegados del I Congreso Continental ni se la habían planteado. Era una posición excesivamente radical, defendida, sobre todo, por Samuel Adams –primo de John– y sus Hijos de la Libertad, una suerte de embrión de milicia revolucionaria. La cuestión es, por tanto, qué movió a Paine a ello. Parte de la respuesta se halla también en algunos de los episodios de su biografía y en las vicisitudes previas a su partida hacia América.
Paine se redime en Pensilvania
Thomas Paine nació el 29 de enero de 1837 en Thetford, condado de Norfolk, pequeña localidad de 1.500 habitantes al noreste de Londres, en el seno de una familia muy humilde pero no pobre. Hijo de un fabricante de corsés, a los 13 años se incorporó como aprendiz de un negocio que le parecía tedioso. Había asistido a una escuela cuáquera, lo cual influyó decisivamente en obras posteriores, como La edad de la razón, y sobre todo le facilitó la adaptación posterior en Filadelfia y entender a su público cuando se puso a escribir. A los 20 años, el intrépido Paine regresó a Londres después de combatir como corsario en la Guerra de los Siete Años a bordo de El rey de Prusia. En la capital hizo lo que sabía: fabricar corsés y venderlos en la tienda del señor Morris, en Hannover Street.
Para entonces ya le habían cautivado los escritos del filósofo ilustrado escocés Adam Ferguson, discípulo de David Hume, y de James Hale Martin, un abogado de ideas muy avanzadas que defendió la abolición del trabajo infantil. A Paine le atrajo también la figura del astrónomo de la Royal Society y de tendencia whig John Bevis, quien, no en vano, simpatizó luego con los rebeldes americanos durante la Guerra de la Independencia. Dos años después, tras romper con Morris, abandonó Londres. Algún biógrafo sostiene que se sintió tentado de convertirse en clérigo.
En 1759 se casó en Sandwich con Mary Lambert, bella, rubia y huérfana. Enviudó al año. La muerte de Mary lo dejó destrozado y marcó el devenir de Paine. No se le conocieron más relaciones después de un segundo matrimonio de conveniencia. Antes ejerció, por influencia de su primer suegro, como recaudador de impuestos. Regresó a su pueblo, y a la vez que trataba de hacerse un hueco en su nueva profesión, impartió clases de lengua. Los recaudadores no ganaban demasiado; obtenían suculentos bonos únicamente los que se aventuraban a atrapar contrabandistas. Cuando le tocó a él, esta vez evitó el peligro: certificaba la mercancía de los almacenes sin inspeccionarlos. Era una práctica bastante extendida. Aun así, le suspendieron de empleo y sueldo y se vio obligado a retomar su primer oficio hasta febrero de 1768, fecha en la que pudo reintegrarse en el cuerpo de recaudadores. Su jefe era un tal Samuel Olive. Paine se casó con su hija Elizabeth. No estaban enamorados, y muy pronto acordaron su separación. Siempre se tuvieron en alta estima y conservaron su amistad. Cuando la tienda de tabaco y alimentación de los Olive quebró, Paine cedió parte de sus ahorros a su esposa y decidió que había llegado el momento de emprender una nueva vida.
Previamente había tenido su primer contacto con el Parlamento de Inglaterra. Esa experiencia le fue útil después, al sentarse a escribir Sentido común. Durante dos años, Paine se propuso como delegado de los recaudadores de impuestos de la localidad de Lewes ante los Comunes para solicitar una mejora salarial. Tras fracasar en la gestión y gastarse en la tarea el dinero de sus colegas, dimitió del servicio. Su prestigio como funcionario quedó tocado. Además, su primera experiencia como escritor y panfletista se saldó con un rotundo fracaso. Plasmó sus reivindicaciones en El caso de los oficiales de impuestos. Uno de sus biógrafos, Samuel Edwards, dice que el texto es «contundente, convincente y chispeante». Sin embargo, el fervor reivindicativo de los británicos no estaba precisamente desatado; más aún, anotó el propio Paine: «Tampoco la causa de los recaudadores de impuestos es demasiado popular».
Derrotado, desilusionado, difamado por el resto de funcionarios y resentido, tomó la decisión de abandonar Inglaterra. Le ayudó Benjamin Franklin, embajador del Congreso Continental en Londres y partidario de la reconciliación. Llegó a él a través de un contacto en la Cámara de los Comunes. Franklin detectó en seguida el pundonor, la mordiente y el talento de Paine –ambos conversaban sobre ciencia e ingeniería–, de modo que le redactó un par de cartas de recomendación.
El 26 de octubre de 1774 partió hacia Pensilvania5. Durante el viaje contrajo fiebres tifoideas. Llegó a puerto muy debilitado pero decidido a establecerse definitivamente y ganarse una buena reputación. Probablemente, lo poco que sabía Paine de América era por boca de Franklin. Y probablemente también, el conflicto con las colonias no le interesaba demasiado. Tampoco llegaba con los prejuicios propios del lector de prensa inglesa. Aunque pueda parecer extraño, en América nuestro hombre buscaba tranquilidad. Desengañado, no pretendía hacer carrera como escritor sino como profesor.
El conflicto entre las colonias y la metrópoli se remontaba a 1763. Paradójicamente, la victoria sobre Francia en la Guerra de los Siete Años provocó al final, veinte años después, que Gran Bretaña perdiera sus colonias en Norteamérica. La Paz de París supuso el fin de la política del descuido saludable o saludable negligencia, aplicada por el Parlamento británico a las colonias, que se dotaron de instituciones propias para su autogobierno, supervisadas por el gobernador inglés en cada uno de los establecimientos. En 1763 ninguna ley fijaba el reparto de poder entre el Parlamento y las asambleas coloniales. La promulgación en Westminster de la Ley de Pinos Blancos –que regulaba la tala de árboles y el uso de la madera– generó las primeras fricciones. Inmediatamente, Londres impuso las leyes de navegación británicas, supervisó y restringió el comercio norteamericano con las colonias francesas de Centroamérica y puso límites a la expansión territorial para evitar conflictos con los indios. La seguridad era costosa y el Ejército británico comenzó a desplegarse en las ciudades para hacer cumplir las nuevas normas. Por último, se crearon los Mandatos de Asistencia, que facultaban a oficiales británicos a supervisar suministros y registrar almacenes, casas y talleres en busca de productos de contrabando. Los americanos sospecharon que el Ejército inglés no estaba allí para protegerlos sino para vigilarlos. La Corona quería sanear las cuentas del Imperio.
En 1764 entraron en vigor, por un lado, la primera norma tributaria en tres décadas, la Ley del Azúcar, y por otro, la Ley de la Moneda, que prohibía a las colonias emitir su propio papel moneda, con el que los norteamericanos pagaban hasta ese momento sus deudas. En 1765, la Ley de Acuartelamiento y la Ley del Timbre colmaron la paciencia de los colonos. La Ley del Timbre, que revisaba la Post Office Act de 1710, fue interpretada como la primera disposición restrictiva de libertades y comunicaciones, pues gravaba el intercambio y envío de documentos. Por último, en 1766, el Parlamento inglés sancionó por unanimidad en los Comunes y con sólo cinco votos en contra en la Cámara de los Lores la Ley Declaratoria, que establecía la supremacía del Parlamento sobre las instituciones coloniales. A mitad de la década siguiente, en el momento de mayor tensión, los ingleses la derogaron para atemperar los ánimos. Como explica la escritora Barbara Tuchman, Gran Bretaña creó rebeldes donde no los había6.
La Ley del Timbre espoleó a las colonias para unir sus fuerzas7 y convocar el Congreso de la Ley del Timbre en Nueva York. Acudieron 37 delegados de nueve colonias –faltaron Virginia, New Hampshire, Carolina del Norte y Georgia–. El Congreso ratificó una declaración de derechos y agravios de las colonias, eliminó la distinción entre impuestos externos e internos y concluyó que la representación real –la presencia de representantes de las colonias en Westminster– era inviable. Sin expresarlo abiertamente, el Congreso proclamaba su soberanía para aprobar tributos; si bien, para rebajar la tirantez, reconoció «la debida subordinación a ese augusto organismo, el Parlamento de Gran Bretaña». Meses antes, la Asamblea de Virginia, por iniciativa del radical Patrick Henry, resolvió que sus ciudadanos sólo pagaran tributos promulgados por la Cámara colonial. James Otis, de Massachusetts, había dicho aquello de «la imposición fiscal sin representación es tiranía», y Daniel Dulany, de Maryland, escribió el más notable panfleto redactado hasta ese momento: Consideraciones acerca del poder de imponer tributos en las colonias británicas. En suma, la Ley del Timbre abrió de par en par las puertas del conflicto y puso encima del tapete la discusión sobre las nociones de soberanía y representación. Además, desató los primeros actos de violencia en Massachusetts.
Por otra parte, la Ley del Té de 1773 precipitó la rebelión. El Parlamento británico decidió otorgar el monopolio del comercio del té en Norteamérica a la Compañía de las Indias Orientales. La metrópoli tensó demasiado la cuerda, aunque fuese sólo para salvar a la empresa de la bancarrota. Apenas tres años después de la conocida en los pasquines coloniales como la Matanza de Boston, se produjo el Motín del Té: el 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos disfrazados de indios arrojó el cargamento, por valor de 10.000 libras, al puerto de la ciudad. Las consecuencias fueron completamente distintas a las revueltas que sucedieron a la Ley del Timbre, revocada por el Parlamento –aunque luego contestada con nuevos aranceles–; en 1773 la respuesta tras el motín fue mucho más contundente: Inglaterra aprobó las leyes coercitivas, que entre otras medidas incluía la suspensión de la Carta y el Gobierno de Massachusetts. La colonia fue intervenida por la Corona. Las leyes coercitivas y el hecho de que los norteamericanos verificaran que las 13 colonias recibían un trato discriminatorio respecto de otros territorios de ultramar decantaron finalmente la posición de los moderados y partidarios de la reconciliación a favor de la independencia. Aun así, todavía tardaron dos años en terminar de convencerse, cuando se produjeron los primeros enfrentamientos armados entre los casacas rojas y las milicias de Massachusetts en Lexington y Concord.
Decíamos que Paine llegó a Pensilvania, el otro gran foco de tumultos y protestas, el 30 de noviembre de 1774. Hacía poco más de un mes que el Congreso Continental había suspendido sus trabajos y se había emplazado a una nueva convocatoria, prevista para el 10 de mayo del año siguiente. Durante el mes que duraron las sesiones, los delegados de las colonias discutieron en la capital de Pensilvania, Filadelfia, la manera de responder conjuntamente a los agravios británicos. Paine se puso al corriente de la situación al ejercer de editor del Pennsylvania Magazine. El puesto se lo ofreció Robert Aitkin, propietario de la librería más grande de la ciudad y editor de Franklin. Aitkin estaba a punto de poner en marcha su proyecto editorial. Contaba con 600 suscriptores. A Paine le ofreció primero cinco libras por pieza. Le convenció de tal manera un alegato contra la esclavitud salido de su pluma que inmediatamente le nombró editor. Pronto, el Pennsylvania Magazine se convirtió en una de las publicaciones más influyentes en la ciudad más influyente de América: ponía en circulación 5.000 ejemplares. En 1775, según Bernard Bailyn8, existían 38 periódicos en las 13 colonias (no incluye folletos, almanaques, panfletos, octavillas...), si bien para Yuval Levin, en principio, ni el periódico ni Paine sabían bien qué posición adoptar respecto del conflicto. Aitkin temía importunar a los leales a la Corona –tories o loyalists–, así que la primera vez que Paine tomó partido sobre el asunto fue en las páginas del Pennsylvania Journal, en enero de 1775, donde escribió un artículo anónimo en el que sostenía que los británicos «no estaban interesados en la reconciliación»9.
Filadelfia tenía una composición social miscelánea: artesanos y profesiones liberales constituían los sectores antitributos más activos, aunque una poderosa élite mercantil permaneció leal a la Corona hasta el último momento. Al ser sede del Congreso Continental, atrajo demandas radicales y también excéntricas y oportunistas. El año que llegó Paine, sus habitantes habían adquirido ya conciencia de país, se les había despertado un agresivo espíritu antibritánico y se habían extendido tendencias igualitaristas, afirma Eric Foner. En Filadelfia surgió la Asociación Continental para el boicot, primero a los productos británicos y después a las decisiones condescendientes o «blandas» que tomara el Congreso respecto a la relación con la Corona. Filadelfia organizó también los Comités de Correspondencia intercolonial para preparar la resistencia y creó 30 compañías de milicias. En suma, en 1775 Filadelfia era el epicentro del radicalismo norteamericano. En cuanto se declaró la independencia, Pensilvania eliminó de su Carta la figura del gobernador.
Por supuesto, los historiadores estadounidenses han vertido ríos de tinta sobre las causas del conflicto y el papel del Congreso Continental. Hay un hecho novedoso en la Revolución Norteamericana que la distingue del resto de revoluciones burguesas más o menos coetáneas y que pasa inadvertido a este lado del Atlántico: las revoluciones liberales pivotaron en torno a los parlamentos y asambleas (Inglaterra, siglo XVII; y Francia, siglo XVIII). Los parlamentos constituyen la institución protagonista de la Revolución en cuanto que pugnan con la Corona por la soberanía, primero compartida con el rey y luego reconociéndose depositarios de la voluntad de la nación. En la Revolución Norteamericana, el Congreso Continental ejerce una doble función. Efectivamente, es la institución a través de la cual se canaliza la revolución, es decir, es una institución propiamente revolucionaria que le hace la guerra a la Corona y al propio Parlamento británico disputándole la soberanía y revisando el concepto de representación. Hasta aquí como los demás parlamentos revolucionarios. Pero además, y esto es lo singular: ejerce de freno de las posiciones radicales y violentas previas a la decisión de Jorge III de declarar a las colonias en rebeldía y obligar a su sometimiento por la fuerza de las armas. Una de las primeras decisiones que tomó el Congreso Continental fue instar a las colonias a adoptar unánimemente las medidas que acordara. Los delegados las presentarían para su ratificación en sus respectivas asambleas –de hecho, ésta fue una de las razones por las que el I Congreso se tomó una pausa–, pero se puede decir que de forma protocolaria, porque, una vez iniciado el conflicto, el Congreso se hizo cargo de la protección de las colonias y se proclamó de facto depositario de la soberanía.
El Congreso Continental se impuso como objetivo irrenunciable la unidad. También porque Jorge III había tentado a algunas colonias con eximirlas de tributos si rompían la homogeneidad del Congreso. Los delegados más moderados del Congreso recelaban de la posición de los más radicales y de la actitud de los ciudadanos de Boston –nada más comenzar la guerra fue cercada por las tropas británicas– y sobre todo de Filadelfia, donde se produjeron algunos saqueos y expropiaciones forzosas a ciudadanos leales a la Corona y proliferaron miniasambleas que sometían a consideración y ponían en solfa los acuerdos de la Asamblea colonial y del propio Congreso. El Congreso Continental, por tanto, evitó que la violencia derivara en caos y desorden generalizado. O sea, en terror revolucionario. Por el contrario, la Convención francesa fue incapaz de contener a la comuna y sucumbió a la presión de la turba.
Paine fue editor del Pennsylvania Magazine –subtitulado American Museum–, aunque puede que no escribiera nunca en las páginas de la publicación. Sus biógrafos sostienen que firmó como «Vox populi», «Humanus», «Atlanticus», «Esop» –«Aesop»– o «The Old Bachelor», aunque nunca reclamó la autoría de los trabajos que se le atribuyen con esas firmas y puede también que «Atlanticus» fuera el segundo seudónimo de otro panfletista después de radicalizar sus posiciones. Sólo tenemos absoluta certeza de que su primer escrito conocido y verdaderamente relevante fue Sentido común, aunque previamente, apenas a los seis meses de estancia en Filadelfia, ya había adquirido gran notoriedad, sobre todo entre los sectores radicales. El resto de los textos anteriores que se le atribuyen simplemente tienen su estilo e impronta. Por tanto, sabemos que necesariamente las intenciones e ideas de Paine evolucionaron desde su desembarco –llegó decidido a dedicarse a la docencia– hasta que publicó, a principios de 1776, Sentido común. Si bien ignoramos los detalles de cómo lo hizo10, no es aventurado afirmar que la bulliciosa Filadelfia ejerció una poderosa influencia sobre su pensamiento. Como sugiere Vikki J. Vickers: ya que ignoramos si escribió para el periódico, la mejor forma de analizar sus planteamientos y concepciones previos a 1776 es diseccionar los artículos que aparecen en el magacín, sean o no suyos. Una reflexión destaca por encima de las demás (la publicación dedicó muchas páginas a la ciencia y la literatura) y define muy bien las intenciones posteriores de Paine: la prensa desempeña un papel fundamental en la difusión de ideas: «Nada tiene más influencia sobre las costumbres y la moral de la gente que la prensa», sentenció.
Ciertamente, a lo largo de su vida dio sobradas muestras de que el dinero no le importaba demasiado; de todos modos, no es razonable que despreciara un salario fijo como profesor –su intención inicial– por dedicar su tiempo a editar un periódico sin recibir remuneración –otras fuentes aseguran que firmó por 50 libras al año, una cantidad nada desdeñable–. De lo que no cabe duda es de que Paine era ambicioso: por eso eligió América y la causa de la independencia, por eso el periodismo, por eso las ideas expuestas en Sentido común; por eso su afilada pluma.
El estado de las ideas en 1776
Aparte de Aitkin, otra figura con ascendiente sobre Paine fue el prestigioso físico y patriota Benjamin Rush, que financió a Paine para que se dedicara a la difusión de ideas en América. Rush lo negó; admitió que sólo felicitó al autor del ensayo antiesclavista cuando ambos coincidieron en la librería de Aitkin.
Paine disfrutó en seguida de las mieles del reconocimiento. Sin duda eso afianzó progresivamente sus posiciones radicales. Concluyó que Inglaterra era una sociedad cerrada, sin movilidad social, donde le habría sido imposible prosperar. Concibió América como una sociedad nueva y abierta en la que cada individuo podía alcanzar la posición y meta que se propusiera; únicamente dependía de su ambición y de las energías que quisiera destinar a la empresa. Las ideas de Paine fueron también por tanto producto de sus circunstancias y estatus recién adquirido. No era hipocresía, sostiene Edwards, sino experiencia en carne propia. América le sedujo porque le permitió erigirse en un líder de opinión en muy poco tiempo.
Hasta entonces no había en América escritores profesionales. El único, James Ralph, amigo de Franklin y fallecido en la década anterior, un año antes de la Paz de París. Así pues, los folletistas norteamericanos escribían por afición –eran abogados, comerciantes, artesanos...– y no desarrollaban argumentos políticos. La política apareció en las colonias cuando decayó la fórmula del descuido saludable. Entonces emergió la figura de William Livingston, el más destacado panfletista del momento. Pronto surgieron muchos más, aunque casi todos se imponían una serie de límites en el lenguaje y en los argumentos. James Otis, John Allen y Thomas Paine los rebasaron. Se mostraron atrevidos, desafiantes, descarados, movidos por un frenesí revolucionario que encendía los ánimos de los lectores. Un contemporáneo de Paine dijo del autor de Sentido común:
Da la impresión de hallarse constantemente transportado por la cólera [...] Tanto fuego y furia [...] indican que alguna mortificante frustración se inflama en el pecho o que algún tentador objeto de ambición se halla a la vista, o probablemente ambas cosas a la vez11.
Paine publicó Sentido común el 10 de enero de 1776. En seguida se convirtió en un best seller. Enardeció los ánimos de los colonos y su autor constató que unas pocas palabras bastaban para transformar el mundo. Hasta su aparición, los norteamericanos no creían en la independencia, y tampoco habrían sabido qué hacer con ella. Pero a partir de Sentido común pareció una aspiración no sólo realizable sino conveniente y hasta perentoria. Hasta tal punto se comprometió con la independencia que cedió los beneficios obtenidos por los derechos de autor al Congreso Continental, que se hizo cargo de la edición y comercialización de la obra. Distribuyó 250.000 ejemplares (algunas fuentes cifran la tirada total en más de 400.000 volúmenes). Edmund J. Randolph, que fue el primero de los tres fiscales generales que ejercieron durante los mandatos de Washington, afirmó años después para resumir las causas de la independencia que la primera fue la obcecación del rey Jorge III; la segunda, la publicación de Sentido común. Meses más tarde, el 4 de julio de 1776, el Congreso Continental proclamó la independencia de las colonias del Norte de América. Automáticamente se convirtieron en estados. Y como el Congreso aseguró la continuidad de la unión para hacer frente con mínimas garantías al Ejército británico durante la guerra, la mayoría de los historiadores estadounidenses sostiene que los delegados proclamaron ese día la independencia de los estados unidos de América, sujetos a la autoridad del Congreso12.
Para Bailyn las ideas constituyeron el motor de la revolución en combinación con las circunstancias, el ambiente, las ideas y la acción), y 1776 fue un año pródigo en ideas proamericanas en Gran Bretaña. El primer título de los siete aparecidos en vísperas de la independencia que destaca Bailyn13 es The Character and Conduct of the Female. Sex and the Others Advantages to be Derived by Young Men from Society of Virtous Women. Fue la prédica de Año Nuevo del reverendo prebisteriano James Fordyce en la capilla de Monkwell Street de Londres. Una llamada al virtuosismo en una nueva sociedad, libre pero devota y temerosa de Dios, constituida al otro lado del Atlántico.
El segundo texto es Sentido común, el único de estos siete editado en las colonias. El más claro ejemplo de que las ideas mueven a la acción.
El tercero fue publicado el 8 de febrero de 1776: Observations on the Nature of Civil Liberty, the Principles of Government and the Justice and Policy of the War with America, del filósofo, amigo de Franklin y ardiente defensor de la independencia de las colonias, Richard Price. Se trataba de un panfleto de 128 páginas que contenía una durísima crítica al sistema representativo británico. Denunció que en 1776 sólo 5.723 personas ejercieron derecho al voto y la injusticia de los tributos impuestos a los ciudadanos de las colonias. Asimismo, reclamó la unidad de los Estados europeos para apoyar a los colonos. En un año se imprimieron 13 ediciones en Inglaterra y 10 más en Dublín y las colonias de Norteamérica. También se distribuyó en Escocia, Holanda y Francia. «Si hay que escoger entre dos enemigos de la libertad, despotismo y anarquía, es preferible la anarquía», escribió Price.
A los pocos días, el 17 de febrero de 1776, apareció el cuarto: Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, del historiador británico Edward Gibbon, una severa advertencia al Imperio británico.
Otro panfletista proamericano y radical, John Cartwright, escribió en octubre de 1776 Take your Choice! Representation and Respect: Imposition and Contempt. Annual Parliaments and Liberty: Long Parliaments and Slavery, donde denunció los abusos del parlamentarismo:
El Parlamento está lleno de colegiales, insignificantes, presuntuosos, comesapos, despilfarradores, apostadores, ineptos, gorrones, contratistas, comisionistas, saqueadores públicos, mercenarios y miserables que venderían su país o negarían a su Dios por una guinea.
Éste era el tono empleado. En América no se estilaba semejante derroche de epítetos. Paine fue, como decimos, uno de los pioneros en manejarse con tan flamígero vocabulario y mostrar tal soltura, acidez y descaro.
Antes habían aparecido las dos publicaciones británicas más influyentes en América: el 9 de marzo Adam Smith dio a conocer La riqueza de las naciones. Presumiblemente por el ascendiente que ejerció la escuela de la Ilustración escocesa en Paine, de alguna manera nuestro autor se había adelantado a Smith al proclamar en Sentido común: «Nuestro plan es el comercio». América no está llamada a dominar el mundo por la fuerza, sino por su capacidad de emprendimiento y su inmensa riqueza. Smith y Paine coinciden: la libertad es condición necesaria para la verdadera prosperidad. Smith abogó por la supresión de aranceles para dinamizar el comercio y generar riqueza; para Paine, las restricciones al libre comercio y los aranceles condenaban a América, constituían uno de los pilares del Gobierno despótico que ejercía Inglaterra sobre las colonias y acabaron por erigirse en motivo suficiente para enarbolar la bandera de la independencia. Los colonos norteamericanos concluyeron, gracias también a Smith, que los tributos e imposiciones de la Corona no sólo cercenaban la libertad, sino que impedían el buen gobierno. Como en seguida veremos, sobre la aspiración de independencia de los colonos planea permanentemente el efecto perverso de la corrupción británica.
La última de las obras de 1776 es Fragmentos de Gobierno, de Jeremy Bentham, publicada de forma anónima el 18 de abril. Bentham creía que el parlamentarismo británico era producto de un alambicado, enredado y complejo sistema que mantenía reminiscencias de épocas anteriores. Era partidario de revisarlo de arriba abajo porque el objetivo de la ley, consideraba, era la felicidad de los gobernados, no el mantenimiento de las instituciones para beneficio de los legisladores. Este presupuesto lo encontramos también en Paine. Bentham no es propiamente un revolucionario, pero su doctrina del Gobierno mixto y reforma integral caló también en América. Antes de que acabara el año, seis estados –no ya colonias, pues habían proclamado su independencia el 4 de julio– aprobaron sus constituciones incorporando aspectos de los reformistas ingleses. Paine comparte estos argumentos:
Cuanto más simple sea algo, más difícil resulta descomponerlo, y mucho más fácil recomponerlo cuando sea descompuesto [...] la Constitución de Inglaterra es tan desorbitadamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin ser capaz de descubrir en qué sitio reside la falta.
Con una lucidez extraordinaria, Paine resume y acopla principios liberales contenidos en Smith y Bentham y sintetiza cuáles son las dos tiranías insertas en la Constitución inglesa: la monárquica y «restos de la tiranía aristocrática en las personas de los pares». Suponemos que excluye a la Cámara de los Lores porque forma parte de la primera «tiranía». Paine no pone paños calientes; inmediatamente, en las páginas introductorias de Sentido común trata de demostrar la incompatibilidad entre gobierno representativo y monarquía, y plantea la siguiente cuestión: por qué el pueblo concede poder a una institución –la Corona– y a una persona –el rey– de las que desconfía y a las que por tanto pretende controlar. Paine se introduce en un asunto espinoso, ya que después tendrá que justificar el sistema de check and balances. Igualmente, presidente y Congreso se han de vigilar, pero ambas instituciones se someten en este caso al principio de elección. Le resultará difícil a Paine demostrar que no sólo el poder hereditario tiende al exceso y al descontrol. Dice que la sed de poder absoluto es la enfermedad de la monarquía, no del gobernante. Volverá a abordar este asunto en Derechos del hombre, cuando Burke le sitúe ante el contraste de la feroz realidad: la Revolución Francesa.
El panfleto de la independencia
Algunos autores sostienen, como ya se ha sugerido aquí y suele suceder, que las circunstancias vitales de Paine configuraron sus percepciones políticas. En Inglaterra conoció de primera mano los abusos de poder. Contra ellos concibió Sentido común, un opúsculo rupturista e innovador, que cuestiona la sucesión hereditaria pero pone también en solfa las tradiciones. Por eso levantó ampollas no sólo entre los tories. Tras su difusión, al menos cuatro folletos escritos por patriotas –partidarios de la independencia– discreparon de sus razones: las consideraban demasiado imbuidas de religiosidad; además, sus reflexiones sobre la naturaleza humana apuntaban a un orden nuevo impulsado desde las asambleas locales. Los revolucionarios americanos, como sostiene el profesor Jack Rakove14, discípulo de Bailyn, no pretendían abolir el orden social existente, sino conservar la libertad amenazada por la corrupción inglesa. Paine generó incertidumbre entre los más moderados. Pese a ello, John Adams –que no compartía ni el contenido ni el tono y consideraba que Paine excitaba gratuita y peligrosamente los bajos instintos del vulgo– lo propuso como secretario del Comité para Asuntos Extranjeros del Congreso Continental. Años más tarde, cuando Paine regresó de Francia, atacó despiadadamente a Adams.
Con todo, lo que hace de Sentido común una obra brillante, imprescindible para comprender la Revolución Norteamericana, y sobre todo precursora y vanguardista es que incluye nociones consideradas hasta ese momento anatemas o al menos inusuales: Paine no sólo habló abiertamente de los beneficios de la independencia –no era el único, pero se atrevió a ponerlo negro sobre blanco–, se refirió a la figura del presidente, su elección y competencias; se pronunció sobre el procedimiento del sorteo para elegir cargos públicos –recupera un mecanismo en desuso propio de las democracias clásicas– y propuso una federación de estados para mantener su fortaleza y autonomía. En pocos años todas estas fórmulas fueron adoptadas. Los padres fundadores citaban a los clásicos, se nutrían de sus nociones y recurrían a sus propuestas. Paine fue más allá: diseñó un proyecto para el día después de la independencia. Eso sí, erró en una predicción: pronosticó una independencia rápida. No previó una guerra larga, como finalmente ocurrió. La contienda se prolongó hasta 1883 y sólo la intervención a su favor de Francia y España permitió la victoria de los colonos. A partir de ese momento, los dos problemas del Congreso eran conservar la unidad y hacer frente a la bancarrota. Ambos riesgos amenazaron durante años la recién proclamada independencia y luego la recién estrenada república. Por eso el debate posconstitucional fundamental que enfrentó a federalistas y antifederalistas fue la creación de un banco nacional.
Sentido común guio el resto de las obras de Paine, que pueden leerse como continuadoras de la inicial, inspiradas en ella. Foner cree que la esencia del pensamiento de Paine se halla en su primer gran trabajo en América y que no lo varió, sino que lo desarrolló. Si acaso descubrimos que sus escritos ganan racionalidad. Sentido común es un panfleto concebido para la agitación y la movilización; pretendía generar un efecto inmediato, dramatizar; el estilo empleado es directo y vibrante. El resto son ensayos que, manteniendo la claridad expositiva, se desenvuelven en el mundo de las ideas y promueven la discusión.
Resulta paradójico, sostienen algunos críticos, que utilice recursos estilísticos –incluso algún sofisma– que apelan directamente a las emociones y bajos instintos para invocar el gobierno de la razón. Pero éste es otro asunto, pues lo cierto es que encontramos en sus páginas un guion con una lógica aplastante a ojos del pueblo americano: si América mantiene el vínculo con la decadente monarquía británica y con el corrupto Parlamento inglés, es cuestión de tiempo que se contagie y contamine con sus mismos vicios. Deducimos de esta lógica que no son los tributos los que provocan el descontento, sino la corrupción. Este apunte es importante porque Paine dota de un componente moral a la causa, hasta entonces latente, pues sobresalía el de carácter pragmático. Si el problema fueran los impuestos –continúa su exposición deductiva–, la relación entre colonias y metrópoli podría revisarse y reconducirse, por ejemplo, con la creación de una confederación de estados cuyos ciudadanos se reconociesen súbditos de la Corona británica. En ésas estaban los delegados del I Congreso Continental.
Paine también enmienda la plana a los delegados del II Congreso Continental. Incluso después de los primeros enfrentamientos ya referidos en Lexington y Concord, los representantes de las colonias todavía firmaron la Petición de la rama de olivo,