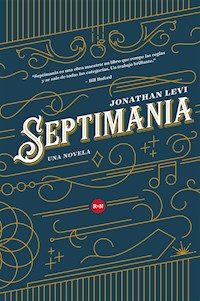
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rey Naranjo Editores
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Septimania, la primera novela de Jonathan Levi tras su aclamado libro A Guide for the Perplexed, es una gran obra: una historia al mismo tiempo personal y mítica, con temas tan grandes como el universo y tan pequeños como una semilla de manzana. "Septimania es una obra maestra: un libro que rompe las reglas y se sale de todas las categorías. Un trabajo brillante." – Bill Buford
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
parte uno
«Confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor.»
Cantar de los Cantares
1/0
3 de septiembre de 1666
Un jardín. Un árbol. Dos espaldas contra el tronco, dos nalgas sobre el césped, dos bocas compartiendo una pipa después de la cena.
Arde Londres. La peste cabalga sobre las llamas y el humo y el sol de comienzos de septiembre irradia muerte hacia el norte, hacia Cambridge. Desde su rigidez de piedra, Enrique VIII monta guardia sobre el silencioso Patio Principal de Trinity College, las clases suspendidas hasta nueva orden. Más al norte, en el jardín de la señora Hannah Newton Smith, uno de aquellos estudiantes en asueto forzado, su hijo, un peculiar y erudito joven, está allí sentado con un amigo. Ese amigo soy yo, un extranjero —algunos rasgos no pueden soslayarse—. Pero un extranjero a quien no se le ocurre una mejor manera de sobrellevar el cierre de la universidad que compartiendo una pipa y un árbol con el amigo Isaac.
—Fui un hijo póstumo —dice Isaac soltando una bocanada, dejando que el humo se mezcle como té oriental con los gránulos de la luz solar, y me extiende la pipa—. No tuve el gusto de conocer a mi padre, ni él tuvo el gusto de conocerme a mí. Nací la mañana de Navidad, tan pequeño, me dijeron, que cabría en un vaso de cerveza, y tan debilucho que cuando dos mujeres fueron enviadas a casa de Lady Pakenham en North Witham a traer fortalecedores herbales para mi agónico espíritu, se sentaron a descansar en unos escalones por el camino, seguras de que no tenía caso apurarse pues yo estaría muerto antes de que regresaran.
—Eso explicaría tu apetito insaciable —mientras le retiro la pipa.
—Y sin embargo —Isaac se queda mirando el humo que asciende hacia lo alto del árbol entre frisados y florituras—, estoy persuadido de que, a pesar de la acrimonia de mi madre, tuve que tener, en un momento dado, un padre.
—¿Y un Espíritu Santo?
—A la mierda con la Trinidad —Isaac me retira la pipa y le da una calada.
—¿La de Trinity College? —le pregunto— ¿o el concepto?
—Padre, Hijo, Espíritu Santo… para un huérfano como yo, no existe más que un solo Padre, un Dios, y todo lo que sabemos, todo lo que somos, irradia a partir de esa Unidad igual que los rayos del Sol. Supongo que de corazón —sonríe con una sonrisa que a esta hora del atardecer me infunde valor—, debo ser judío.
—No es el corazón lo que interesa a este judío —devuelvo su sonrisa, mirando de reojo su entrepierna.
—Un verdadero cristiano, como un verdadero judío, cree en el Dios único.
—¿El Dios de Abraham?
—E Isaac.
—Ahí ya tenemos dos dioses —digo entre risas—. Olvídate de tus Trinitarios. Te Sorprendería saber cuántos de mis hermanos circuncidados son Cuatenarios.
—¿Cuaternarios?
—Gente que cree, abiertamente, en cuatro deidades. ¡Algunos estudiosos de la Cábala incluso tienen la hipótesis de que existen siete dioses!
—¡Herejía!
—Septimaniacos —le digo—. Septimaniacos, con un dios para cada uno de los siete cielos, para cada día de la semana, para cada dirección del espacio, cada planeta, cada pléyade, cada color, cada virtud...
—Y cada pecado capital —agrega Isaac. Una manzana se desprende del árbol y aterriza entre mis piernas.
—Dale un mordisco —se la ofrezco sin moverme.
—Primero tú —replica Isaac—. Son muchas las manzanas.
—Precisamente —le digo—. Bienvenido a Septimania.
1/3
—Louiza, querida...
Las palabras salieron de la boca de su padre. Pero fueron tan inesperadas —aparte de que la mitad de Louiza seguía todavía en la galería del órgano de la iglesia de Saint George—, que se necesitaron dos repeticiones para que ella viera que, en efecto, su padre había hablado.
—Louiza, querida —repitió su padre—, quiero que conozcas a alguien.
Louiza volvió a parpadear y notó que había una cuarta persona en la mesa del Orchard y que ella había faltado a su propio almuerzo de celebración.
—¿Dónde estabas, querida? —Su madre. El cárdigan de lana Shetland, gris claro—. Fui a buscarte al baño. Estábamos tan preocupados.
Había un hombre, la cuarta persona sentada a la mesa, un hombre grande. Un hombre grande, enfundado en un traje de doble abotonadura, con una mata de pelo rojo peinado hacia atrás y lleno de grasa de oso, o aceite de motor, o lo que fuera que los hombres se echaran en el pelo.
—Hola, Louiza. —La voz, profunda. Norteamericano. Dientes grandes, en especial el incisivo de la izquierda. Irradiaba positivismo. Extremadamente positivo, con una barba roja.
—Querida... —Otra vez su padre—. El señor MacPhearson es norteamericano y se dedica a... ¿Cómo denominaría usted su profesión?
—Felicitaciones por tu grado —





























