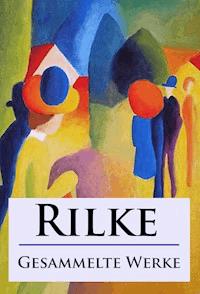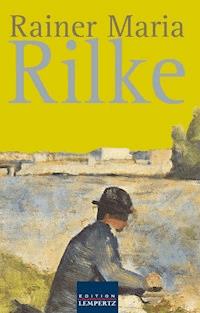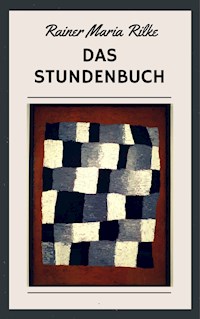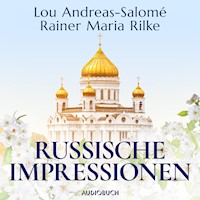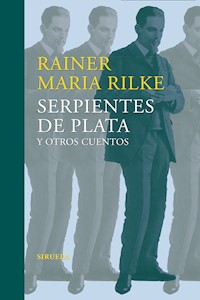
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Rilke llama a pensar con el corazón». MAURICIO WIESENTHAL A mediados de 1896, Rainer Maria Rilke anunció la inminente publicación de un volumen de relatos, un «libro de novelas cortas» que vería la luz «en breve». Pero la colección nunca llegó a publicarse. Verdad es que algunas de las obras anticipadas fueron incluidas en periódicos y revistas, pero la mayoría quedaron inéditas. La culpa, en parte, fue del propio autor, de su evolución estilística, que hizo que el poeta desarrollara hacia sus primeros trabajos una distancia cada vez más crítica, especialmente durante su etapa parisina. Sin embargo, sus temas, lo «único y siempre lo único» que tenía que decir, se encontraban ya en estos testimonios tempranos de su imaginación, en estos veintitrés relatos que vienen hoy a confirmar ambas cosas: el cambio y la continuidad de la obra de uno de los poetas ineludibles en la historia de la literatura universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
SERPIENTES DE PLATA y otros cuentos
Lo Uno
El consejero Horn
La tríada
¿Por qué se amotinan las gentes?...
La costurera
Hermana Helene
Serpientes de plata
«To»
La muerte
La caja dorada
Pierre Dumont
El baile
Betteltoni
El Niño Jesús
Una santa
Liese la pelirroja
Dos idealistas
El sueño dominical de Betty
Una muerta
Danzas macabras
Su ofrenda
Réquiem
Apéndice
Sobre el «Libro de novelas cortas»
Comentarios
Bibliografía
Nota editorial
Notas
Créditos
SERPIENTES DE PLATA
y otros cuentos
Lo Uno
La pequeña se había dormido...
–Por fin –suspiró la mujer pálida y joven que se sentaba junto a la camita cubierta por un velo de algodón. Juntó las manos sobre las rodillas y miró fijamente, con sus grandes ojos grises, la amarilla luz de la lámpara. En el cuarto reinaba un silencio total... Y por ello se oía más fuerte la respiración regular de la niña que dormitaba... Adormecida... pensó la madre, cerrando por un momento sus grandes párpados. Luego levantó la vista y miró a su alrededor... Elegante, pero no confortable: los altos muebles de patas macizas y superficie adornada parecían demasiado nuevos, las cortinas de las ventanas, demasiado costosas y ricas. Todo era frío, ajeno, formal; volvió a suspirar.
¡Qué silencio alrededor! La niñera se había retirado a su habitación, el marido no había vuelto a casa aún y fuera, en la calle, no se movía nada. Al fin y al cabo estaban a más de una hora de la ciudad y... ¿qué hubiera podido ofrecerle la ciudad? Aquello, el solitario Mühlhof –así llamaba la gente a la villa del propietario del molino que se alzaba a orillas de un estanque verde y fangoso, frente a las casas de los trabajadores–, aquello le venía muy bien.
Pensó en cómo se había alegrado...... entonces, sí entonces........
Entró la niñera.
Ella la despidió con pocas palabras.
Sí, quería estar sola; quería por una vez reflexionar, reflexionar...
La criada se fue.
Clara apoyó la barbilla en la mano. Sus pensamientos se remontaron muy, muy atrás. A su primera infancia. Vio a padre, madre; su padre de rasgos duros, labios bordeados de surcos, ojos descoloridos, hundidos y rodeados de innumerables arruguillas; y su madre, aquel ser bueno, pequeño y cariñoso, de voz siempre trémula y ojos soñadores de un pardo oscuro............ los dos... muertos. Sus pensamientos se volvieron borrosos: vio el coche fúnebre y los hombres negros, y sintió el olor a moho y humedad y a incienso... Se estremeció...
..... primero su madre, poco después aquel hombre viejo, encorvado y severo....
La niña se agitó en la camita. Su madre, sin embargo, no se dio cuenta. Como torres centelleantes surgidas de la niebla veía resplandecer recuerdos de su juventud: el primer árbol de Navidad... ¡Cuánto tiempo se había preparado, qué gran fiesta iba a resultar! Fue muy aplicada en el colegio... Por el árbol cosía y tejía hasta destrozarse casi los meñiques, y leía la cartilla hasta que su padre, irritado por el mucho aceite que consumía, apagaba la lámpara... El árbol de Navidad. Era el fundamento de sus días, el sueño de sus noches. Y entonces llegó... El salón estaba reluciente, con sus suelos como espejos y las serias sillas de patas rígidas; y en medio estaba el arbolito con luces y dulces.... ¡sí, qué alegría!... Sin embargo, cuando dos horas después la acostaron, su pequeño pecho le oprimía. Hubiera querido llorar. Sentía que algo, algo había faltado,... no sabía qué... Pero le había quedado en el corazón un vacío,... y en ese vacío, en ese agujero se acurrucaba aquello... como una desilusión.
Siguió pensando; así había sido en todos sus juegos, en todas sus alegrías. Mucho tiempo antes, su padre y su madre le describían las delicias de los próximos acontecimientos. Con qué atención los escuchaba, cómo le palpitaba el corazón de feliz expectación... Y por fin llegaban y, después de una súbita y estridente explosión de alegría increíble y jubilosa, sólo lograban suscitar en ella melancolía y amargura...
Le dolía la cabeza. La levantó lentamente y se soltó con suavidad el moño. Al hacerlo observó su imagen al otro lado, en el espejo. Vio su cabello exuberante y castaño, sus grandes ojos..... y pensó que éstos eran muy serios. Sonrió. Pero le pareció muy cansada. En otro tiempo hubiera podido sonreír de otra forma... Recordó la velada anterior a su primer baile.
¡En otro tiempo!
–Te traemos la ofrenda, niña –había dicho su padre–, aunque no nos resulta fácil... Te traemos la ofrenda...
¡La ofrenda!... Y ella había gritado de júbilo. El ligero vestido de tul de sencillas flores le pareció el dorado vestido de gala de una princesa de cuento de hadas. Se miró en el espejo... durante horas... Su padre movía la cabeza, y su madre se sentó a su lado y, de cuando en cuando, se llevaba el pañuelo a los ojos soñadores.
....... y a la mañana siguiente volvió a casa llorando. ¿Por qué? No sabría decirlo... Había gustado. Había escuchado suficientes palabras bonitas, y los hombres habían puesto a sus pies todas las modernas metáforas de admiración llegadas a la provincia desde el bullicio de la gran ciudad..... ¿y a ella?... Sí, le había gustado... durante un segundo. Después, después fue exactamente así, como siempre. En su alma volvió a abrirse aquella grieta imposible de cerrar. Faltaba aquel... algo. ¿Cómo lo había llamado siempre de niña?... el,... el... ¡lo Uno!...
Sí, lo Uno, le faltaba siempre.....
Tres lunas más tarde murieron sus padres.
Luego,... luego, ¿no sabía ya muy bien qué ocurrió?
Sí, luego él, August, pidió su mano a su tío, el rico propietario del molino; la mano de la pobre huérfana.
–Qué suerte tiene –murmuraba la gente, moviendo la cabeza.
Así se convirtió en novia. Y entonces vino la boda.
Ahora se cumpliría... lo Uno. Así lo había soñado entonces.
Pero ante el altar sintió el incienso y el aroma de las flores, y sólo recordó el entierro de sus padres..... Cinco minutos más tarde daba el sí. Era la mujer de August...
Banquete de bodas: gente que reía, tintineo de copas, brindis... y qué sé yo qué... Ella se retiró pronto.
Él la siguió... su marido.
La cortina de la puerta susurró al cerrarse. Estaban solos.
Por un segundo le pareció como si tuviera que florecer entonces una felicidad sin límites, como si lo Uno......
Entonces el aliento de él le rozó la cara; sintió su repugnante hedor a cerveza y vino, y se asustó de la mirada animal de sus brillantes ojos...
Luego el niño fue toda su esperanza... Cuando estuviera en el mundo, ella tendría un ser al que podría entregarse y por el que podría vivir... sí, eso era... lo que le faltaba... pensó...
Vino la niña. Con sus dolores y complicaciones. Luego, los gritos y las ridículas carantoñas de August... Y entonces se rió de veras.
Eso la sacó de sus sueños.
Miró a su alrededor.
La niña se había destapado.
Ella, sin embargo, no se movió...
Se oyó un estrépito. Un coche retumbó en el vestíbulo.
Un pensamiento la atravesó: ¡August!... Ahora volvería, con sus ojos turbios, con su alegría vinosa. Del casino de los comerciantes, como él decía... La abrazaría, besaría, contaría otra vez chistes de mal gusto... De repente se sintió asqueada. Se levantó de un salto, echó el cerrojo a la puerta y escuchó... Sí, ya llegaba. Conocía aquellos pasos. Él hizo girar la manija; luego dio un golpe, y otro; la llamó por su nombre. Luego lo oyó maldecir... Él aguardó un instante aún. Luego dio unos pasos por la habitación, silbando, y finalmente ella oyó cómo bajaba pesadamente las escaleras. Debía de pensar que estaba dormida, y se había ido a su propia habitación a descansar.
Ella respiró profundamente. Tenía la garganta seca. Volvió a sentarse en la silla, a la cabecera de la cama. Oyó cómo desenganchaban los caballos en el patio. Gritos roncos, luego voces de mujer... Risitas... Miró la hora... Eran casi las once. Bueno. Ahora, otra vez la noche, y... ¿luego qué?
Luego amanecería de nuevo. Llamaría a la criada. Haría que lavara y vistiera a la niña. Bajaría a desayunar. Se ocuparía de la casa. Luego miraría por la ventana el amplio techo de la fábrica y el estanque verde y profundo; y al otro lado las máquinas crujirían y los hombres gritarían como siempre. Y así no sólo mañana, también pasado mañana... y todos los días... siempre... Le dio un vahído. Cerró los ojos. Sintió aquella infinitud. Era gris. Gris como un campo arado, vasto, sobre el que reposa la niebla de otoño.
La niña dijo algo en sueños. Y entonces:
–¡Mamá, mamá!
Clara se irguió.
–¡Duerme! –dijo lacónicamente.
No vio la manita que se tendía hacia ella. La pequeña empezó a llorar.
Su madre, sin embargo, se había acercado a la ventana. Miró hacia fuera, hacia la noche gris y cansada. Allí estaba el estanque, mudo y sin brillo; y los sauces de la orilla eran negros. No comprendía cómo podía haber nada tan negro...
El llanto de la niña se hizo más débil, convirtiéndose otra vez, poco a poco, en respiración regular. Clara siguió mirando hacia fuera...
¿Debía acostarse ahora?
En realidad añoraba dormir... dulce y prolongadamente...
¿Tal vez fuera el sueño lo... Uno?...
Anduvo de un lado a otro por el cuarto. Tiritaba de frío. Se detuvo junto a la puerta y escuchó. Todo estaba en silencio. Abrió con cuidado. En el umbral miró a su alrededor... temerosa y tímida.
Luego corrió apresuradamente por el vestíbulo hacia la escalera.
A lo lejos ladró un perro.
Ella se estremeció y... aguardó... Nada...
Entonces bajó a tientas la escalera... suave, muy suavemente...
¡Qué oscuro estaba!
Pero de pronto tuvo que sonreír.
Ahora sabía qué era lo Uno... lo Uno...
___
Y se dirigió al estanque del molino. ____
___________________
Fin...
El consejero Horn
Tuve un viejo tío abuelo. Sabía contar las cosas maravillosamente. Cuando me sentaba a su lado en el salón alto y lustroso, con redondas sillas de patas rígidas que rodeaban confortablemente una gran mesa encerada y pulida e imponentes hileras de libros que miraban severamente desde las paredes, nunca se cansaba de hablar y contar. Abundaban las experiencias divertidas y extravagantes, llenas de situaciones imposibles, pero más a menudo historias de fantasmas incluso siniestras, que mi tío contaba con una voz tan misteriosa que a mí, niño que lo escuchaba, me recorría la espalda un escalofrío y no me atrevía siquiera a mirar alrededor en la amplia habitación en penumbra. Sin embargo, más aún que todas esas experiencias fantasmales me interesaba y conmovía siempre una historia. El anciano señor tenía que contármela una y otra vez... Todavía la recuerdo, y quiero relatarla de la misma forma en que él solía hacerlo.
Yo era aún un crío, un chiquillo tonto y preguntón. En nuestra ciudad vivía un anciano señor, al que se podía ver todos los días. Hacia las tres de la tarde comenzaba siempre su paseo bajo los soportales de la redonda plaza. Llevaba un ajado traje de largos faldones, con un cuello muy alto, y una corbata rígida y negra. Llevaba el sombrero bien calado; su mano izquierda reposaba siempre a su espalda, mientras la derecha agarraba con fuerza una caña amarilla, cuya empuñadura apretaba constantemente contra sus delgados labios. Parecía no ver a nadie y rara vez devolvía los saludos que le dirigían por doquier. Los que se lo cruzaban murmuraban entre sí: el consejero Horn,... el consejero Horn.
No obstante, eso era también todo lo que sabían de él... a lo sumo que vivía en las afueras, en los confines de la pequeña ciudad, en una solitaria casita gris, y que una matrona, que parecía también eternamente igual, se ocupaba de la casa. Él vivía desde tiempo inmemorial en M..... Dónde había recibido el título de consejero y qué corporación se lo había dado... no lo podía decir nadie... Corrían toda clase de rumores... todos ellos absurdos. En pocas palabras, era sencillamente el consejero Horn, Kaspar Horn...
Los chicos nos lo encontrábamos a diario; salíamos del colegio a la hora en que él daba su paseo. Yo tenía unos dieciséis años y mis compañeros alguno más o menos. ¡Pero todos eran auténticos niños! No cesaban de molestar a aquel hombre viejo y callado, con ridiculeces y estúpidas burlas. Al principio yo también participaba. Poco a poco, sin embargo, la persona del consejero me fue infundiendo una timidez tan respetuosa que, al advertir su presencia, me apartaba de mis compañeros, me detenía en la esquina de la calle y, al pasar él, me quitaba el gorro y me inclinaba rápida y profundamente. Como es natural, la mayoría de las veces el señor Horn no me veía. Una tarde, sin embargo, en que repetí mi saludo de forma especialmente llamativa, volvió la cabeza hacia mí como asustado, bajó un poco su bastón para agradecerlo y prosiguió su camino. Yo, sin embargo, me sentí orgulloso y feliz... Siendo como era un soñador, con el corazón lleno de historias de fantasmas y deseos de aventuras, pronto me atrajo tanto aquella extraña personalidad que, con una determinación impropia de mi edad, me propuse seguir al consejero y no descansar hasta saber algo más sobre su vida y milagros. No se me ocurrió que, en realidad, aquello era una osadía y, además, nada fácil.
Mi plan se realizó. Día tras día seguía al anciano caballero. Esperando y temiendo al mismo tiempo que se diera la vuelta, me viera y me interrogara. Pero eso nunca ocurría. El consejero continuaba del mismo modo que en la plaza, con el bastón pegado a los labios, de repente se detenía ante su casa, abría la puertecita, se colaba por el resquicio abierto... y al instante yo oía cómo la llave giraba gimiendo en la cerradura. ¡Crac! Y me quedaba ante la puerta cerrada.
Era un día malo de otoño. El aire era gris, la acera brillaba y el viento azotaba con una fina llovizna de un lado a otro. El señor Horn llegó como siempre. Yo lo seguí, también como siempre. Ya estaba cerca de su casa cuando pensé, entre tozudo y malhumorado, que aquélla iba a ser la última vez que me daría un paseo tan inútil.
Entonces sentí un súbito golpe de viento... y al instante algo negro pasó rodando por mi lado en medio de un remolino impetuoso. Levanté la vista. El consejero Horn estaba a dos pasos escasos de mí... sin sombrero y completamente desesperado. La tormenta le había arrebatado su viejo sombrero de copa... Decidiéndome rápidamente, eché a correr tras el sombrero. Tuve que correr mucho, remontar toda la avenida... hasta que finalmente el fugitivo tropezó con violencia contra un árbol... perdiendo rápidamente la importante ventaja que me había sacado.
Jadeando, con las mejillas encendidas, volví corriendo rápida y alegremente hacia el viejo señor. Él cogió su sombrero con toda naturalidad, se lo puso sobre el cabello gris, calándoselo por delante y por detrás, me pasó suavemente la mano por la cara y dijo con voz suave: «¡Gracias, niño bueno!»; luego se dio la vuelta y, con el bastón contra los labios, se encaminó a su casa...
Yo temblaba de rabia y decepción... Me fui corriendo a casa, y recuerdo aún que pasé gran parte de la noche llorando sobre la almohada, hasta que me rindió el cansancio. Por mucho que a la tarde siguiente volviera a sentir la tentación, permanecí firme y no seguí al ingrato...
Habían pasado unos tres días. Volvía a casa después de la clase de latín, sumido en mis pensamientos..., y cuando levanté los ojos en la esquina, ¿quién estaba allí... delante de mí?... El consejero Horn...
Antes de que yo supiera muy bien qué hacer, me dijo en voz baja, poniéndome la mano en el hombro:
–Me he informado,... eres un buen chico... ¡ven!...
Lo seguí. El corazón me palpitaba de alegría y de miedo.
Durante el camino no cambiamos palabra.
Entramos en silencio en su casa.
Mis pasos resonaban tan fuerte en las rojas baldosas del corredor que me estremecí... El vestíbulo en que entramos estaba a oscuras. Grandes armarios se destacaban, con contorno incierto, contra la pared gris, arrojando enormes sombras negras. Mucho más acogedora resultó la salita en que entramos a continuación... Había flores sobre el ancho alféizar. Muy cerca, una pequeña mesita. Alrededor, armarios con libros, polvorientos grabados tras cristales pulidos y altas pilas de escritos y periódicos sobre un entarimado deslumbrantemente blanco... El consejero me pidió que me sentara. Advertí con asombro que, en aquel entorno, su talante serio y malhumorado había cambiado. Sus ojos eran claros y vivaces, y su voz pura y agradable. Me pidió que le contara esto y aquello; y entonces hablé locuazmente; la realización de aquel deseo ya casi abandonado me puso del mejor humor, soltándome la lengua.
Aquello pareció agradarle. Se acercó más a mí, me dio unas cuantas palmadas cariñosas en la mejilla y me trajo bonitos grabados para que los contemplase y también un plato de golosinas. Feliz y decepcionado a un tiempo, me despedí de él cuatro horas más tarde. Feliz por aquella amabilidad encantadora y benévola... pero decepcionado por la forma de ser serena y alegre de aquel hombre, en cuyo interior mi mente aventurera había imaginado secretos oscuros y terribles.
Mis visitas se hicieron cada vez más frecuentes. Y así acabé visitando tres veces por semana a mi amable protector; a su vieja criada no la vi nunca. Siempre estábamos solos, sentados en la misma sala y hablando de muchas cosas. Él me encontraba muy sensato para mi edad y me lo dijo francamente. Pero por muy astutamente que yo actuara, por suave y discretamente que tratara de saber más sobre el destino que lo había hecho tan misántropo... mis esfuerzos eran vanos. En cuanto se daba cuenta de mis intenciones, me interrumpía con brusquedad, cogía un libro o me llenaba la boca con tantas golosinas que tenía que guardar silencio necesariamente.
De ese modo pasaron otoño e invierno. La primavera enviaba ya al país sus primeros mensajeros, y los árboles que había ante las ventanas del consejero comenzaron a echar pequeños brotes verdes... Yo seguía con mis visitas de igual manera que antes, y cada vez me resultaba más evidente que mi paternal amigo tenía saberes muy notables, porque a mis recientes conocimientos del colegio, que yo exhibía con el orgullo de un destacado alumno de latín, él contraponía siempre su opinión firme, forjada por la experiencia humana... Una vez, cuando el sol joven y victorioso entraba de forma especialmente clara por las cortinas blancas como la nieve, el consejero volvió a ponerme la mano en el hombro... y dijo titubeando:
–Bueno,... ¿y tú qué quieres ser, Paul?
No me lo pensé mucho.
Acababan de entusiasmarme en las clases de latín las magníficas odas de Horacio y por eso exclamé, riendo:
–Quiero ser poeta,... poeta... como Horacio, como...
Las palabras se extinguieron en mis labios.
Casi no pude reconocer al anciano que tenía delante.
Su rostro se había vuelto pálido como la ceniza, sus labios temblaban y desde el fondo de sus ojos brotaba un dolor sin nombre. Retiró rápidamente la mano, que sentí estremecerse, y se la pasó varias veces por la pálida frente.
Sentí un escalofrío en todo el cuerpo.
Hubiera querido levantarme enseguida y marcharme corriendo.
Pero sabía también que ahora estaba muy cerca del lugar donde estaba enterrado el secreto que me había atrevido a rastrear.
De forma que me quedé. Los miembros me pesaban como si fueran de plomo. Mantuve la mirada fija en el consejero.
Cuando apartó su temblorosa mano de la frente, con gesto cansado, me asusté al ver que sus rasgos se habían convertido en pocos segundos en los de un anciano... El señor Horn presentaba el aspecto que me figuraba tendrían los muertos... (todavía no había visto ninguno). Tenía los ojos extraviados y miraba a lo lejos, sin rumbo, sus mejillas parecían haberse hundido y bajo sus pómulos se refugiaban sombras grises. Guardaba silencio.
Permanecí inmóvil.
Poco a poco pareció reanimarse.
Se enderezó con esfuerzo y me dijo en voz muy baja:
–Sé que me quieres. Vas a saber algo que hasta hoy nadie ha sabido.
Y apresuradamente, como si temiera arrepentirse de su decisión, continuó:
–Yo fui a clases de latín... como tú. Entusiasmado con los poetas antiguos, tu deseo... fue también el mío: ser poeta. Y el destino me fue favorable. Escribí canciones que fueron alabadas y cantadas; y, cuando me doctoré en la Universidad de Halle, había muchas esperanzas depositadas en mí. La primera obra que publiqué –relatos cortos– tuvo una buena acogida... y mi suerte pareció ser casi excesiva cuando en Leipzig, después de haber conseguido un puesto importante, conocí a una joven bella y rozagante... y la hice mi novia. Yo era feliz. Pero la envidia de los dioses me sorprendió de pronto en mi júbilo. Poco antes de nuestra boda, mi Irmgard fue víctima de una enfermedad maligna, dejándome sólo el recuerdo de aquel breve y dulce sueño de amor. Se temió por mi cordura... Tuvieron que arrancarme a la fuerza de la caja cubierta de flores en la que se había hundido para siempre la luz de mi vida... Huí de Leipzig, porque allí el recuerdo me perseguía por todas partes, y viví en una casita solitaria en lo alto de la montaña. El desbocado dolor rabioso se fue calmando poco a poco, dejando esa muda melancolía de la que surgen, dulces y radiantes, las imágenes del pasado, como desaparecen los espíritus del agua que bendicen el silencioso lago del bosque en las noches de verano sofocantes de perfumes...
Apoyó la cabeza en la mano y el sonido de sus últimas palabras se extinguió lenta y soñadoramente.
Luego siguió hablando:
–Así viví... solitario y silencioso. Pero en medio de esa soledad se despertó en mi pecho un gran deseo: quería levantar a Irmgard un monumento imperecedero... una obra poética, una inmensa y gigantesca creación. El mundo debía asombrarse y estremecerse ante esa obra, estremecerse con sagrado respeto y temerosa admiración.
»Escribí día y noche.
»El entusiasmo me arrebataba. Sentía que lo que hacía era sobrehumano, inmortal... Yo mismo me asustaba del fuego que avivaban mis palabras y que tenía que encender –encender– y provocar un incendio, ¡un incendio sin nombre que se extendiera por todo el mundo y convirtiera en cenizas lo que era abyecto, infame y miserable! Sentía una fuerza dentro de mí. Una fuerza... una fuerza gigantesca para asir el eje del mundo y obligarlo a detenerse, obligarlo...
Sus palabras acabaron en un silbido.
Sus mejillas habían enrojecido y se esforzó por recuperar el aliento.
Se recostó en su sillón, agotado.
Luego comenzó a decir con voz cansada e inexpresiva.
–Lo conseguí... Durante siete años trabajé en la soledad de mi cabaña, con perseverancia y ardor. La obra se hizo inmensa. Un pesado martillo para todo lo malo. Tenía algo más que fuerza humana...
»Era primavera. Como ahora. Había trazado la última línea. No sentía cansancio, aunque tenía los ojos hinchados y la mano derecha agarrotada. Me arrodillé y besé mi obra; porque sabía que era divina.
»Entonces cogí sombrero y abrigo. Por primera vez en siete años quería volver a recorrer los campos, fortalecerme y refrescarme. Y cuánto placer daba aquel aire azul de primavera a mi alma; lo aspiré profundamente y me inundó, como un sueño gozoso y consolador. El hielo del pesar que había vedado mis sentimientos desde la muerte de mi amada se fundió... y se encendió dentro de mí un sentimiento de felicidad indescriptible. Lancé gritos de júbilo como un niño, perseguí a las mariposas, cogí flores y contemplé el agua de las fuentes que saltaba al valle a borbotones. Tenía los pies tan ligeros y la mirada tan libre como creía no haberlos tenido nunca. Durante horas recorrí el bosque... y cuando volví la solemnidad del atardecer cubría ya los ondulantes campos.
El consejero calló de nuevo y bajó la cabeza. De pronto levantó los ojos... y me agarró por los hombros.
–Vuelvo a casa y mi cabaña... ¡está ardiendo! –gritó esas palabras de una forma que me hizo temblar–. ¡Ardiendo! –repitió como si siguiera viendo aquel espanto.
»¡Precipitarme al interior, a salvar...! Escombros, jirones, vigas... nada, nada –las lágrimas ahogaban su voz. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar y a sollozar violentamente.
El corazón se me encogió.
–Señor Horn, señor Horn –balbucí; en esos momentos no me atreví a llamarlo tío, como solía–. Dios...... ¿y no volvió a escribir...?
Me arrepentí de la pregunta...
Él levantó la vista.
–¿... el contenido de su obra?
Sus ojos eran grandes y sin brillo, y sus rasgos duros y deformes, cuando murmuró:
–No sé lo que contenía..... ¡no lo sé!
Desconcertado e inquisitivo, miré a los ojos al pobre hombre.
–No –gimió–, no, el espanto que..., de pronto... ha desaparecido todo recuerdo... Todo... Pienso noche y día... Noche y día. Mira ahí, Paul –se tranquilizó un poco–. Ahí, en la mesita, hay papel y pluma... y a menudo me parece como si todo tuviera que volver a surgir... No, no..., nunca más –y se rió de una forma que me asustó.
Él, sin embargo, me llenó los bolsillos de golosinas y me despidió. Me fui de mala gana; me hubiera gustado tanto poder consolarlo... pero ¿cómo? En el pasillo vacilé un segundo... Y entonces, entonces volví a escuchar a través de la puerta aquel llanto lastimero que encogía el corazón y, preso de un miedo repentino, me apresuré a salir de aquella casa gris, cerrando con fuerza la puerta a mis espaldas. Sin embargo, en las noches que siguieron oía con frecuencia aquel llanto en sueños, y enseguida me daba la vuelta para ponerme sobre el otro costado. Era demasiado espantoso.
En cambio, nada varió en el trato con mi viejo amigo. Él volvía a ser un hombre sonriente, bondadoso y amable. Nunca hablábamos del pasado. Yo temía abrir una herida para la que al fin y al cabo no conocía bálsamo alguno, y él me agradecía mi delicada consideración con abundantes atenciones y favores. Le había cogido mucho afecto al consejero; y me sentía doblemente apegado a él, porque a esa simpatía se sumaba el orgullo de ser el único confidente de su terrible dolor.
Fue en otoño... Entré de nuevo en la acostumbrada casita oscura, y me sobresalté al no ser recibido como de costumbre por el señor Horn, sino por la vieja sirvienta... Estaba un poco indispuesto, gruñó ella a mi pregunta. La sirvienta no me apreciaba demasiado porque una gran parte del favor de que antes disfrutaba sola había pasado a mí.
El consejero estaba en la cama y parecía muy pálido.
Trató de sonreír.
No lo consiguió del todo. Se quejaba de fuertes dolores en todos los miembros. El médico movía la cabeza.
Pasó el tiempo. No se produjo mejoría alguna. Yo aparecía todos los días puntualmente a las dos de la tarde, me sentaba junto a su cama, le leía o le contaba historias, las más divertidas que conocía, para hacerlo reír... Evidentemente, sólo lo conseguía muy de vez en cuando.
Sin embargo una tarde, cuando fui a verlo, se incorporó en los almohadones y pareció mucho más animado. Incluso bromeaba. Así que, cuando lo dejé al atardecer, yo estaba convencido de que mi buen protector sanaría pronto.
¡Amargo desengaño! A la mañana siguiente iba de camino al colegio cuando vi a la vieja ama que se me acercaba a pasitos.
Sospeché algo malo.
Durante mucho tiempo la mujer balbuceó cosas incomprensibles entre continuos hipos y sollozos... y finalmente lo dijo:
–Jesús María... se está muriendo.
Subí corriendo.
El médico se sentaba al pie de la cama, con el rostro muy serio. Me hizo un gesto para que avanzara sin hacer ruido. Le hice una seña con los ojos y movió los hombros de una forma casi imperceptible.
Yo estaba desconsolado. Apenas me atrevía a respirar.
Con temblorosa inquietud contemplé aquel rostro demacrado y hundido en la blanca almohada... aquellas manos arrugadas que sólo de cuando en cuando se crispaban...
Entonces... el consejero se incorporó de pronto sobre la almohada. Sus ojos ardían... sus labios temblaban...
–Lo sé –dijo jubiloso.
Y, antes de que el médico pudiera impedirlo, saltó fuera del lecho con ímpetu juvenil y se precipitó hacia la mesita en donde estaban los blancos pliegos de papel.
Nosotros, petrificados de asombro, no comprendimos en seguida.
Un suave estertor nos hizo temblar.
Nos acercamos.
El consejero estaba en el sillón, muy echado hacia atrás, con los ojos cerrados. En sus rasgos brillaba una sonrisa feliz; su mano colgaba lacia, se le había escapado la pluma.
El médico se inclinó sobre el anciano.
Escuchó. Yo estaba a su lado, de rodillas.
El médico suspiró. Luego dijo en voz baja:
–Amén.
El blanco papel, sin embargo, mostraba el comienzo de una escritura deforme e indescifrable, y luego un trazo duro y descendente que cruzaba toda la página.
Así acababa su relato mi tío, llevándose el pañuelo a la frente...
Yo tenía lágrimas en los ojos.
Ésa era la historia del consejero Horn.
La tríada
Todo el mundo movió la cabeza cuando el Dr. M..... tomó por esposa a la baronesa de dieciocho años...
–No puede resultar bien –murmuraron las personas sensatas–. Él unos sesenta y... ¿ella?...
¿Tenían razón las personas sensatas?
Durante mucho tiempo nadie habló más de ello. La boda del anciano escritor se había celebrado y las malas lenguas se calmaron muy pronto, sobre todo porque M....., para sustraerse a los comentarios, se había retirado con su Adda a una pequeña hacienda.
Ahora su nombre volvía a estar en todos los labios. Aquella noche debía estrenarse en el Residenztheater una nueva obra suya. En las esquinas había grandes carteles. El autor gozaba de buena fama y el teatro prometía estar abarrotado.
Sin embargo, los más sensatos de los sensatos se reunieron ya por la mañana en las esquinas, haciendo conjeturas sobre lo que cabía esperar del drama, a juzgar por el título, que era bastante extraño:
LA TRÍADA
y destacaba en enormes letras negras sobre la relación de personajes. ¡Y qué personajes! Él, ella, un amigo de la casa...
Sí, los sensatos tienen en general buena vista.
____________
Segundo acto, escena tercera
El esposo: ............ ¿y tú le quieres, Irma?
Ella (la esposa): sinceramente... ¡sí!
Él: Es una suerte que seas tan sincera.
Ella: Tú te lo mereces; ¡nunca te engañaré!
Él: Es una verdad que duele. Evidentemente... hubiera debido pensarlo cuando me casé contigo: tú eres joven y... yo........
Ella: Eso no... Entonces hiciste muy bien. No quiero renunciar a ti; no podría;... porque... porque... yo (titubeando)... te aprecio.
Él: Niña mía...
Ella: Me lo has dicho a menudo: «No podría estar sin ti, Irma; tú me comprendes; eres intelectualmente mi igual».
Él: Lo eres.
>Ella: Muy bien... ahora escucha: déjame ser intelectualmente tu mujer... intelectualmente..., ¿comprendes?... ... ... y mi cuerpo......
Él (espantado): ¡Irma!
Ella: ¿Por qué te asustas? Te daré lo mejor de mí.
Él (temblando): ¡Irma!
Ella (sin escuchar): Lo intelectual, lo divino, lo eterno, ¡a ti, mi marido, a ti!
Él (titubeando): ¿Y a él?
Ella: El placer vano y pecador, al que el asco sigue los pasos...
Él: Haces que me estremezca.
Ella (acercándosele): Amigo, mi idea es grandiosa. Cuánta miseria, cuánto crimen oculto desaparecería del mundo si todos pudieran tenerla.
Él: No, mujer, estás delirando... (subiendo la voz) O eres mía en cuerpo y alma, mía... (gritando) ¡Mía!
Ella (fríamente): ¡Domínate!
Él: Pero...
Ella: Te creía más generoso. ¿Así que también tú, tú que estás entre las lumbreras del saber europeo, eres presa de esa ridícula estrechez de miras que sitúa siempre mente y cuerpo en el mismo marco? ¡Si pudiera abrirte los ojos! Él la mira aterrado.
Ella: Ah, veo que sientes la fuerza gigantesca de mi inmenso plan. Él hace un movimiento de rechazo.
Ella: Sé lo que vas a decir. Esa relación es antinatural. ¿No es eso lo que te subía a los labios? ¡Qué estrecho de miras eres! Necio a pesar de toda tu sabiduría. ¡Mira fuera! A ese arbusto la naturaleza le ha dado sólo flores, brotes suaves, castos, perfumados;... pero en otros casos los pétalos caen pronto y se abre paso el fruto brutal y sensual... ¿Es distinto en la vida? Unos, los niños grandes y eternamente castos, los artistas, sólo deben tener flores. En su alma pura deben brotar únicamente gérmenes intelectuales, inmortales impulsos que se alcen hacia una existencia soleada y feliz. En cambio la chusma animal echa fruto, un fruto embriagador y vulgar. ¡Qué niño eres! Con tus ojos grandes y soñadores en los que brillan miles de ideales... niño de cabello blanco, no soportas el incendio destructor y furioso del amor sensual.
Él (pensativo): Quizá... pero ¿por qué tú, que eres intelectualmente mi igual, no puedes también, como yo... como yo...
Ella: ¿Resistir... quieres decir... intelectualmente? ¿Por qué? Porque la mujer es por naturaleza un ser doble, divino y abyecto a la vez... Nuestra alma permanece pura cuando los dulces deseos se funden en el fuego del pecado, y el horrible don del placer encantador no mancha la mente de la mujer, débil y temblorosa. La naturaleza nos ha hecho para el goce lascivo, pero nuestras propias fuerzas nos dan un alma mejor. La mujer es un libro: en él hay versículos de la Biblia, pero el volumen está pintado con los colores del pecado. En los miles de libros que has leído y releído, ¿no has encontrado ilustración sobre ese doble carácter, ese ser hermafrodita?
Él: ¿Y si así fuera?
Ella: ¿Dudas aún? Es así... Mi mente se adhiere a la tuya, una plantita de musgo junto a un tronco poderoso, pero mi cuerpo, mi vida efímera, a ese joven loco.
Él: Pero Irma... yo te quiero...
Ella: ... y, porque me quieres, tienes que comprenderme.
Él: ... ¡Dios!
Ella: Porque, si me quieres, no puedes matarme... y me matarás... si........
Él (apocadamente): ¡Pero en tu mente, en tu mente serás... mía!
Ella (con pasión): ¡Siempre!... ¡Así eres bueno, así reconozco al sabio, al sublime que está por encima de este mundo deslumbrado! ¡Gracias! ¡Será una existencia divina! Tú, él, yo... entre vosotros dos... le perteneceré a él y te perteneceré a ti en el umbral de dos mundos: ¡aquí luz, allá tinieblas; aquí sabiduría, allá ceguera!... Tú... ¡Semidiós!... él y yo, una unión indescriptible. Todos los impulsos que, hostiles y rencorosos, laten en la vida... ¡reconciliados en nosotros en una tríada espléndida que resonará y retumbará en todo el mundo!...........
____________
¡Aplausos, aplausos, aplausos!...
–Nuevo, magnífico, con fuerza... –opinión general.
Las personas sensatas, sin embargo, murmuraban por los pasillos:
–¡Extraña, extraña obra!
–Y has visto –susurró un joven en voz bastante alta– qué pálido estaba M....., qué envejecido; los ojos como vacíos y sin brillo. Adda, en cambio, era la vida misma. No se ocupaba mucho de él, pero hablaba hacia atrás sin cesar... y se reía.
Al fondo del palco había estado sentado un joven. Nadie lo conocía.
–Extraño, extraño.
Y los grupos se disolvieron.
____________
A la mañana siguiente, los periódicos publicaron largas críticas del drama de M..... Sin embargo, en la última página del diario principal se podía leer, en letra destacada: