
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Cuando los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente, la ciudad se paralizó; escuelas y parques fueron cerrados y las reuniones quedaron prohibidas. Los padres, los maestros y la policía fueron incapaces de actuar. Pero es ahí, en el punto más hondo de la tragedia de ese mundo oscurecido, donde un grupo de niños se unen para enfrentar al mal que los aqueja y descubren cómo a través de la lectura y la escritura se abren puertas hacia otros territorios en los cuales es posible modificar la realidad del mundo del que supuestamente habían huido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ricardo Chávez Castañeda
nació en la ciudad de México en 1961. Quiso ser futbolista profesional mientras los tobillos y los sueños supieron sostenerlo; más tarde, cuando se convirtió en psicólogo, con el título guardado bajo el colchón de su cama descubrió que siempre había vivido cerca de lo único que le apasionaba: las palabras. Desde entonces ha escrito una treintena de libros, con los cuales ha obtenido importantes reconocimientos: el premio San Luis Potosí de cuento, el premio José Rubén Romero de novela, el premio Juan de la Cabada de literatura infantil, el premio FILIJ, entre muchos otros. Fondo de Cultura Económica tiene publicados Fernanda y los mundos secretos y Las peregrinas del fuisoyseré.
Ricardo Chávez Castañeda
Primera edición, 2010 Tercera reimpresión, 2012 Primera edición electrónica, 2013
© 2010, Ricardo Chávez Castañeda
D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1615-9
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
LEER EL MUNDO
DESVIACIONES DE LA LECTURA
ENCONTRARSE EN LA LECTURA
LECTURA SIMULTÁNEA
DE LECTURAS Y DESAPARICIONES
PROMESAS DE LECTURA
LECTURA VIVA
PERDERSE EN LA LECTURA
SALIR DE LA LECTURA
ADIÓS A LOS LIBROS
ADIÓS A LAS PALABRAS
UTOPÍA
LA CREACIÓN
LA MUDANZA
CAZADORES DE PALABRAS
LA INTERRUPCIÓN DE LA LECTURA
NO
SE BUSCA
LA FUGA
EXPLORACIÓN
LA PÉRDIDA
DESTRUCCIÓN
LUGARES PROPICIOS PARA LA TRAGEDIA
SIN COMUNIDAD Y SIN MILAGRO
ARENA
EL CEMENTERIO DE TODAS LAS COSAS
LA ETERNIDAD
ESPANTAPÁJAROS
CHUPADOR
UNA PUERTA
LA ISLA DE LOS DESAPARECIDOS
EL FINAL DE LA LECTURA
EL VIEJO FINAL DE TODAS LAS HISTORIAS DEL MUNDO
UN NUEVO PRINCIPIO
EL ALFABETIZADOR
SINFÍN
Para Angélica y Humberto, mis amados padres —nunca suficientemente bienamados— que, con su amor, me enseñaron el sueño de toda madre y todo padre: un mundo que no sea este mundo, donde los hijos felizmente descuidados vivan para siempre
LEER EL MUNDO
Si es verdad que las historias felices son siempre iguales y que, por el contrario, diferentes son cada una de las historias infelices, entonces ésta viene a ser, acaso, la más infeliz de las historias porque es absolutamente distinta, rara como ninguna sucedida antes, la pesadilla que jamás había llegado a las palabras de ningún lenguaje de ningún idioma del mundo.
Palabras, de eso se trata todo, de las palabras y de las desapariciones.
Por aquel entonces yo era el mayor sólo en edad. En altura le llegaba a los hombros a Sergio y en vocabulario le llegaba sólo a las primeras palabras a Francisco. Francisco era Fragubur y sabía tantas palabras que, cuando lo conocí, siempre terminaba perdiéndome en su voz, como uno se pierde en un bosque.
—¿Qué significa? —lo interrumpía siempre—. ¿Qué significa?
Y Francisco se detenía y regresaba por mí.
—Ven, vamos —murmuraba como si me diera la mano—. “Demudado” es cuando alguien se queda aturdido, sin poder decir nada.
Lo que Fragubur había dicho era que nuestra ciudad estaba demudada.
Era verdad. Nuestra ciudad estaba perdiendo la voz.
Ya habíamos escuchado hablar a estudiantes de otros grupos de nuestra escuela —en los baños, a la hora del recreo, mientras caminábamos por los pasillos a la hora de la entrada o a la hora de la salida—, sobre aquello de las desapariciones cuando los maestros pasaban lista y proferían un apellido. “Guajardo”, por ejemplo, o “Rentería”, y nadie alzaba la mano. En lugar de la sonora respuesta que todos pronunciábamos cuando nos nombraban, lo que se oía en el salón era un silencio filoso y largo que, igual a un alambre, iba atravesando lentamente el interior de nuestras cabezas hasta que la maestra o el maestro lograba reaccionar y leía el siguiente apellido de la lista: Hernández, Bocardo, Ríos. Y entonces el ruido de la silla donde alguien se levantaba y la voz que respondía “presente” o “aquí estoy” sonaban como el chasquido de unas enormes tijeras que ponían fin al alambrado silencio del sufrimiento. “Aquí estoy.” El breve sonido que había comenzado a hacer la diferencia entre una historia feliz y una historia infeliz.
En muchas casas de la ciudad empezaba a extenderse no sólo el silencio sino también el vacío. Dolorosos espacios de vacío en las recámaras y en torno a las mesas a la hora de comer cuando, de la noche a la mañana, ya nadie se tendía a dormir en ciertas camas y ya nadie se sentaba en ciertas sillas para compartir los alimentos. Para nosotros fue en el pupitre de Goran donde se asentó el primer vacío y el primer silencio de nuestra historia.
—Petrovic —dijo nuestro maestro esa mañana desde el escritorio, sin levantar la vista de la libreta de asistencia—. Goran Petrovic.
No se escuchó el rechinar de ninguna silla: no se dejó oír la voz de siempre, baja y confiada de nuestro amigo.
Demudados nos quedamos Francisco y Fernanda, las hermanas Carmen e Isabel, y también Sergio, Pilar y yo, viendo el último pupitre vacío de la tercera fila.
Nuestro maestro no reaccionó mejor que nosotros. No atinó a murmurar el siguiente apellido de la lista de asistencia. Bajó la cabeza, pero luego se obligó a levantarla de nuevo y nos enseñó que no hay vergüenza en llorar cuando la vida te pasa por encima como un tren.
Alguien se había llevado a Gopegui.
Después aprendimos que la lección del llanto es más fácil de aprender que la lección de la desesperanza. Lo que quiero decir es que en la ciudad aprendimos a llorar pero no aprendimos a dejar de esperar. Así le dijo Francisco a Isabel, sujetándola de la mano porque, así como me había sucedido a mí en el pasado, ahora era ella quien se perdía en sus palabras rebuscadas.
—¿Qué significa? —preguntó Isabel.
—La “desesperanza” —le dijo Francisco—: es dejar de esperar… y eso es lo que nadie desea.
Las familias de cada desaparecido lloran desconsoladas, o sea “sin consuelo”; desasosegadas, o sea “sin sosiego”; desoladas, o sea “sin sol”, pero nunca desesperanzadas.
Recuerdo que Francisco tuvo razón. Cansados de llorar pero no cansados de aguardar frente a las ventanas o junto a los teléfonos, las madres, los padres y los hermanos mantenían la esperanza de ver volver a quien ya no estaba. Mantenían una esperanza árida, ya sin llanto pero todavía con los párpados enrojecidos e inflamados. Lo que hicieron la mamá y el papá de Goran ni siquiera fue propiamente una espera. Ellos salieron a las calles para gritar el nombre de nuestro amigo, aunque la policía les dijo que mantuvieran la calma, que ellos se encargarían de encontrarlo.
“Es nuestro único hijo”, repetían a quien quisiera escucharlos en las encrucijadas de las avenidas y en las ochavas de las calles. Ellos, la mujer de manos largas de pianista y el hombre con el cuello cruzado por gruesas venas, recién estaban entrando en la tragedia y en la más cruel de las preguntas —se lo oí decir a mi madre por teléfono—, la más cruel: ¿Qué queda de unos padres sin hijo? La vida no tendría que llevar a nadie a esa pregunta.
Recuerdo que para ese entonces ya había muchos desaparecidos en la ciudad. Niñas sonrientes de la edad de mi hermana María o chicos parecidos a mí. Sus caras tapizaban los muros y los postes de la ciudad como un triste recuento. Los recuerdos estaban prendidos con tachuelas, cinta adhesiva o grapas. Fotografías. Retratos que los padres pegaban a lo largo de todas las calles pero que, a lo largo del tiempo, se iban estropeando por el sol y por las lloviznas hasta que era imposible reconocer ese manchón humano donde todavía podía leerse al pie del papel “DESAPARECIDO”.
—“Esperar” y “buscar” son dos verbos que en las malas épocas lo ocupan todo —había dicho nuestro maestro de redacción; verbos que se aproximaban hasta unirse espalda con espalda como las dos caras de una misma moneda. Por eso, si no esperabas, buscabas, y si te abatías en el cansancio de la búsqueda, retornabas entonces a la amarga espera.
A la hora de la salida de ese primer día sin Goran, yo pensé en una moneda pero con un hoyo en medio.
Esperar y buscar son las dos caras de una moneda agujerada por otro verbo: perder.
El dominio de la pérdida. Perderte, perderlos, perdernos, perdición.
—Otro desaparecido —es lo que habían cuchicheado unas madres a mi madre cuando crucé el portón de la escuela.
—¡No es otro desaparecido! ¡Es Goran! —grité.
Mi hermana menor se asustó pero yo extendí mi mano para tomar la suya.
—No está desaparecido —susurré, aunque ella no entendía nada—. Él no puede desaparecer.
Esa tarde, Fernanda, Sergio, Carmen, Francisco, Pilar e Isabel habríamos salido a gritar su nombre en las calles y a pegar su retrato en los árboles y en las cabinas telefónicas, si nuestros padres no hubieran estado tan asustados. Mi madre me puso la mano en el hombro cuando salí de la escuela y vi que las otras madres también conducían así a cada uno de mis amigos hacia taxis, autobuses y tranvías. Con la mano en el hombro, posadas con suavidad, pero listas para cerrarse violentamente si hubiéramos intentado irnos por nuestro lado.
Carmen lo intentó.
—¡Déjame ir!… ¡Déjame ir! —comenzó a gritar llorando, y su mamá se detuvo y la abrazó sin soltar la mano de su otra hija.
Hoy pienso que toda esta historia infeliz se redujo a ser una vida girando alrededor de unas cuantas palabras. No dos, como dijo el maestro de redacción, sino cinco las palabras en torno a las cuales comenzó a existir nuestra ciudad entera, pronunciadas entre todos nosotros a muchas voces, como un trágico coro: perder, llorar, buscar, esperar, temer.
Lo sucedido a Goran y a tantos como él era lo que había que temer, “lo temible”.
Aquella noche, con las ventanas del departamento cerradas con candado y la puerta de mi habitación abierta de par en par para que mi mamá y mi papá pudieran confirmar desde la sala que mi hermana y yo seguíamos allí, no pude intuir que lo que ocurría era una cuestión de palabras y que la clave estaba en dar con una que pusiera fin al atormentado remolino de esos cinco verbos trágicos en los que nos estábamos hundiendo.
Supongo que, a su modo, cada quien rastreaba esa palabra, un verbo salvador que podía ser “rondar”, “vigilar”, “acechar”, “perseguir”, como hacía la policía. O “rezar”, como nos decían en los templos. O “advertir”, como voceaban en la televisión y la radio. O cualquier verbo aproximado a la palabra “cuidar”, que de pronto se había vuelto una empresa imposible. La verdadera misión de los padres era cuidar a sus hijos, y sin embargo ya nadie sabía cómo hacerlo.
—¿Cómo es posible que el mundo haya cambiado tanto como para que algo así se nos haya olvidado? —escuché decir a mi abuela esa misma noche.
¿Quién habría sido capaz de imaginar entonces que algo tan poco asombroso, tan poco espectacular, fuera a convertirse en el verbo de la esperanza? Acaso únicamente Goran, Goran Petrovic Guía, Gopegui, como lo llamábamos nosotros. Quizá él fue el único en intuir que el verbo para ayudarnos a enfrentar la tragedia era el verbo “leer”.
DESVIACIONES DE LA LECTURA
De la escuela al departamento, del departamento a la escuela; a eso se redujeron nuestras salidas en la ciudad en aquel entonces. Cuando yo iba en el tranvía miraba desde la ventana todos los espacios intermedios que ya no podía visitar —las calles del mercado, los dos puentes, el parque— porque nuestro mundo sólo tenía dos coordenadas: estar a salvo en casa o estar a salvo en la escuela.
—¿Qué dice ahí? —recuerdo que me preguntó mi hermana dos días después de la desaparición de Gopegui.
Ella, que no cumplía aún los cinco años, hacía lo mismo cada vez que veía un letrero panorámico a través de la ventana del tranvía. Aún no tenía edad para la escuela, pero le gustaba acompañarme. De ida, mi papá se sentaba junto al pasillo; de regreso era mi madre quien ocupaba el mismo sitio, y ella, mi hermana María, siempre se metía entre nosotros: entre mi papá y yo si eran las siete de la mañana, entre mi mamá y yo si eran las tres de la tarde, porque le gustaba acompañarme de la casa a la escuela y de la escuela a la casa para señalar con su brazo cada letrero que se atravesaba en nuestro camino.
—¿Y qué dice ahí, Fer?
A través de la ventana del tranvía, yo observaba las palabras que para ella tendrían que ser arbitrarios rayones, dibujos tan absurdos como los surcos de las cortezas de los árboles o como van y vienen los oleajes en el mar, como vuelos de mosca o como las profundas arrugas de la abuela. Algo que yo, su hermano, sabía leer para ella.
—¿De verdad? —preguntaba ella admirada cuando yo le leía el anuncio en turno.
Y yo no necesitaba decirle la verdad. En la brillantez de sus ojos, ella dejaba ver que me creía.
—¿Qué dice, Fer? —me interrogó por segunda vez esa mañana, apuntando hacia el enorme telón que caía metros y metros desde el techo de un edificio, como una cascada de palabras.
La tela ondeaba por causa del viento y las palabras parecían moverse:
Un niño desaparecido es un niño que primero se nos perdió a nosotros.
¡No sueltes su mano!
¡No cierres los ojos!
¡Tus hijos no te tienen más que a ti!
¡Tú eres responsable!
¡Tú eres su héroe!
—¿Qué dice, Fermín? —se inquietó mi hermana ante mi silencio.
Yo miré a papá, luego la vi largamente y musité con vergüenza:
—Muy pronto serán reabiertos los parques y se podrá pasear por las calles.
Entonces ella fue la que tardó en reaccionar. Era obvio que ya estaba habituada a que el mundo no le diera mensajes así.
—¿De verdad? —gritó cuando salió del pasmo—. ¿Oíste, papá?… ¡Muy pronto!
Luego se acercó y me dio un beso con tantos signos de admiración como los de la tela oscilante del edificio que dejábamos atrás.
En las casas, la vigilancia se había extremado al grado de que no nos permitían hablar por teléfono sin supervisión; las computadoras fueron desconectadas, cualquier programa que veíamos en la televisión o cualquier estación que sintonizábamos en la radio era supervisada. Sin importar nuestra edad, papás, mamás, abuelos, tías, vecinos, alguien se sentaba con nosotros para cuidarnos. En pocas palabras, se controlaba todo aquello que penetraba el amurallamiento de los hogares para que no se introdujera “la llamada”.
Así la nombraron, “la llamada” o “la convocatoria”. Era algo que nos alcanzaba, se decía, por los ojos o los oídos. Nos atraía hacia alguna coordenada de la ciudad que no era ni la escuela ni la casa, para después desaparecer como por arte de magia.
—No recibas nada cuando estés en el portón de la escuela.
—No leas revistas que no hayamos visto antes.
—No abras ningún sobre que entre por debajo de la puerta.
—No escuches a nadie que no seamos nosotros.
A ese grado llegó la desconfianza y la aprensión de nuestros padres.
—Muéstrame los bolsillos de tu pantalón.
—Abre la mochila.
—Dime la verdad, dime si hablaste con alguien.
—Lo siento, tengo que leer tu diario.
No les bastaba con nuestra palabra.
Siempre temerosos, siempre sospechando, siempre arrasados por la angustia.
—¿Oyes algo? —eso nos dijo Sergio que solía preguntar su madre en el momento más inesperado.
—¿Ves algo? —le decía su madre a Fernanda mientras hacía coincidir su mirada con la de su hija.
—¿Qué piensas? —me preguntó mi papá esa mañana, mirándome por encima de la cabeza de María, quien continuaba buscando letreros a través de la ventana con sus bellos ojos analfabetos.
“Un hueco… lo que siento es un hueco”, pensé, aunque le dije:
—Nada… nada… estoy bien —porque eso era lo que mi padre necesitaba escuchar.
El hueco que yo sentía era como el de las camas tendidas o las sillas desocupadas por alguien que no volvería nunca. Un espacio vacío se me había abierto en la mitad del pecho, y yo veía el parque, la cancha de futbol, el lago, todos los sitios donde alguna vez estuvimos con Goran, y el agujero en el pecho crecía más y más en mí.
—¡Escuela! —gritó entonces María cuando vio el muro blanco y los edificios de ladrillo—. ¿Ves, ves? Yo también sé leer.
Lo que ella creyó leer era una pinta que no estaba el día anterior, escrita con brochazos rojos sobre la pared blanca de la escuela. Parecía un grito:
¡CIÉRRENLA!
Y luego, más abajo, escurrida, con gruesos verdugones de pintura como lágrimas rojas, continuaba con un lamento:
¿Por qué debemos confiar en los maestros?
—Adiós —me dijo María.
—Hasta pronto, hijo —murmuró mi padre.
Atravesé el portón hacia el primer patio, subí las escaleras y, desde el doblez del pasillo, a la distancia, vi a Fernanda, Francisco, Carmen, Isabel, Sergio y Pilar. Los vi como si los contara vertiginosamente, comprobando que no faltara ninguno, avanzando hacia ellos con lentitud cuando en verdad quería correr y abrazarlos y decirles “gracias, por estar aquí”.
—Hola —me dijo Fernanda.
—¿Qué tal, Fermín? —musitó Carmen.
En su voz temblorosa se dejaba a oír la misma necesidad de un abrazo.
Yo susurré:
—Bien.
Y giré hacia el pasillo y permanecí como ellos a la espera de los otros, de los demás alumnos de nuestro grupo, de todos los que no formaban parte de lo único que se mantenía en pie de nuestra antigua vida: la amistad de quienes teníamos dos nombres.
Así como Goran también era “Gopegui”, cada uno de nosotros siete tenía un segundo nombre que se había formado con la idea de Francisco.
Si tomamos las primeras letras de nuestro nombre y las primeras letras de nuestros dos apellidos, nos identificamos mejor.
Ahora pienso que, como cuando se echan gotas de diferentes sustancias en el matraz y las gotas se fusionan en un nuevo color que burbujea, así Francisco nos propuso una mejor unión entre el presente de nuestro nombre y el pasado de nuestros abuelos y bisabuelas y tatarabuelos que pervive en nuestros apellidos.
Francisco Guzmán Burgos se convirtió en Fragubur, y las hermanas Carmen e Isabel Fleming Gamero en Carflega e Isaflega, respectivamente, y Sergio López Ramos en Serlora, y Pilar Galán Méndez en Pigame, y Fernanda Chávez Raya en Ferchara, y yo, Fermín Vonnegut Rodríguez, en Fervoro.
—¿Qué es “perviven”? —le preguntó Isabel aquella vez a Francisco, a Fragubur, y yo recordé a mi hermana, con el brazo levantado hacia una palabra incomprensible y confiando absolutamente en mí.
—Que nada lo puede matar —dijo Fragubur.
Cuando nuestro maestro de redacción entró en el salón, venía pálido y con el rostro descompuesto; tenía las manos manchadas de pintura blanca y había también puntos blancos parecidos al confeti salpicándole las perneras del pantalón y las mangas del suéter. Nos miró rápidamente para comprobar que nadie más faltara. El único pupitre vacío era el de Goran, en donde alguien colocó una rosa con un moño negro anudado al tallo.
El maestro se sentó, hizo a un lado la lista y suspiró.
—Las escuelas existen para ayudarnos a vivir —dijo con una voz ronca que nunca le oímos antes—. Regalar un saber a las nuevas generaciones para que comprendan en qué mundo han nacido y entonces puedan vivir allí de la mejor manera posible, eludiendo los peligros, reconociendo las injusticias, respetando lo que tanto trabajo costó a nuestros antepasados lograr… Darles algo que los proteja… Esa es la idea… cuidarlos…
El maestro suspiró de nuevo, ruidosamente, mostrando lo difícil que le estaba resultando confesar aquello.
—Lo que necesito decirles —prosiguió el maestro—, es que ya no sé qué puedo enseñarles… No sé qué conocimientos les ayudarían a vivir en esta ciudad… Y eso no está bien…
Nuestro maestro estaba poniendo en palabras lo que todos intuíamos. Una escuela no puede funcionar cuando existe tanto miedo a su alrededor. Se respiraba en el aire el sinsentido de estar allí. Era imposible concentrarse en las palabras y en los números que los maestros trazaban con gis en los pizarrones, como si los pizarrones y los mapas y los libros fueran otra realidad que ya nada tuviera que ver con nosotros.
Y, sin embargo, cada mañana llegábamos a la escuela y cada mañana aparecían los maestros en las aulas. Abríamos los libros y los maestros simulaban enseñar mientras nosotros fingíamos aprender porque era necesario mantener algo de nuestro antiguo mundo en pie.
No íbamos a dejar que nos arrebataran todo.
Ya no salíamos a las calles, nuestros padres estaban demasiado ocupados en protegernos como para mostrarnos otro tipo de cariño; costaba mucho trabajo existir cuando sabías que eras el objetivo de alguien, la presa de algo que siempre estaba al acecho; sin saber a qué temerle y sin poder huir muy lejos de aquello que nos quería lastimar porque no lo podíamos reconocer.
El maestro calló y nos dimos cuenta lo desasosegante que es ver a un maestro sin palabras. Nos miraba sin parpadear, posando lentamente los ojos en cada uno de nosotros, acariciándonos con su triste mirada, hasta que llegó a Fernanda, quien se sentaba en el primer pupitre de la primera hilera, y se disculpó.
—Lo siento —repitió más audiblemente— por este mundo que no entiendo cómo diablos pudimos crear.
Ese segundo día sin Goran no hubo esquemas ni anotaciones en el pizarrón durante la clase. El maestro abrió su carpeta, extrajo un sobre tamaño carta y de allí sacó unas hojas.
Eran nuestros textos.
—Escribir el mundo es una de las mejores fórmulas para conocerlo —nos había dicho el maestro a principio de año. Desde entonces elaboramos una redacción por semana, poniendo en palabras cualquier asunto que nos llenara de asombro o nos provocara inquietud, cualquier cosa que nos hiciera sentir dichosos o nos produjera tristeza.

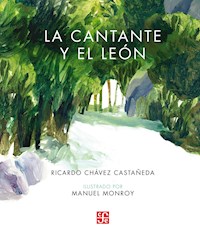
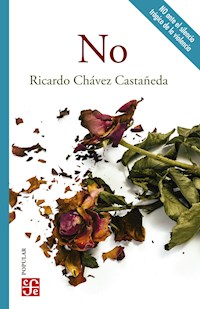
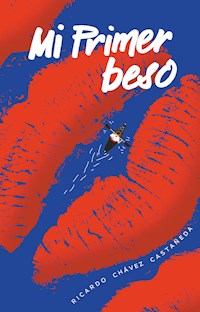













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











