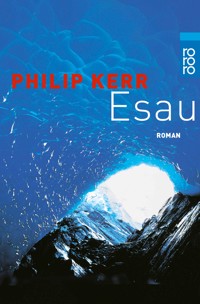9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
Otra investigación de Bernie Gunther, escrita por el gran maestro del crimen y el misterio. Un año después de abandonar la Kripo, Gunther trabaja en el lujoso Hotel Adlon, en Berlín. Allí conoce a Noreen Charalambides, una periodista norteamericana que llega a la ciudad para investigar el creciente fervor antijudío y la sospechosa designación de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de 1936. La periodista y el detective se unen, y no solo en temas profesionales, para seguirle la pista a una trama que une las altas esferas del nazismo con el crimen organizado estadounidense. Cuando ella es obligada a volver a Estados Unidos, Gunther ve cómo, otra vez, una mujer se pierde en las sombras. Hasta que veinte años después, ambos se reencuentran en la insurgente La Habana de Batista. Pero los fantasmas nunca viajan solos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Índice
Primera parte. Berlín, 1934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Segunda parte. La Habana, febrero de 1954
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Titulo original inglés: If the Dead Rise Not.
© del texto: Philip Kerr, 2009.
ThynKER Ltd, 2009.
© de la traducción: Concha Cardeñoso Sáenz de Miera, 2009.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: ODBO727
ISBN: 978-84-9187-668-7
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A CARADOC KING
¿De qué me sirve haber luchado en Éfeso como un hombre contra las fieras, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, pues mañana moriremos.
Corintios 15, 32
PRIMERA PARTE
Berlín, 1934
1
Era un sonido de los que se confunden con otra cosa cuando se oyen a lo lejos: una sucia gabarra de vapor que avanza humeando por el río Spree; una locomotora que maniobra lentamente bajo el gran tejado de cristal de la estación de Anhalter; el aliento abrasador e impaciente de un dragón enorme, como si un dinosaurio de piedra del zoológico de Berlín hubiese cobrado vida y avanzara pesadamente por Wilhelmstrasse. A duras penas se reconocía que era música hasta que uno advertía que se trataba de una banda militar de metales, aunque sonaba demasiado mecánica para ser humana. De pronto inundó el aire un estrépito de platillos con tintineo de carillones y por último lo vi: un destacamento de soldados que desfilaba como con el propósito de dar trabajo a los peones camineros. Solo de verlos me dolían los pies. Venían por la calle marcando el paso como autómatas, con la carabina Mauser colgada a la izquierda, balanceando el musculoso brazo derecho desde la altura del codo hasta el águila de la hebilla del cinturón con la precisión de un péndulo, la cabeza alta, encasquetada en el casco gris de acero, y el pensamiento —suponiendo que pensasen— puesto en disparates sobre un pueblo, un guía, un imperio: ¡en Alemania!
Los transeúntes se detuvieron a mirar y a saludar el mar de banderas y enseñas nazis que llevaban los soldados: un almacén entero de paños rojos, negros y blancos para cortinas. Otros llegaban a la carrera dispuestos a hacer lo mismo, pletóricos de entusiasmo patriótico. Aupaban a los niños a hombros para que no perdieran detalle o los colaban entre las piernas de los policías. El único que no parecía entusiasmado era el hombre que estaba a mi lado.
—¡Fíjese! —dijo—. Ese idiota chiflado de Hitler pretende que volvamos a declarar la guerra a Inglaterra y Francia. ¡Como si en la última no hubiésemos perdido suficientes hombres! Me pone enfermo tanto desfile. Puede que Dios inventase al demonio, pero el Guía se lo debemos a Austria.
La cara del hombre que así hablaba era como la del Golem de Praga y su cuerpo, como barril de cerveza. Llevaba un abrigo corto de cuero y una gorra con visera calada hasta la frente. Tenía orejas de elefante indio, un bigote como una escobilla de váter y una papada con más capas que una cebolla. Ya antes de que el inoportuno comentarista arrojase a la banda la colilla de su cigarrillo y acertase a dar al bombo, se abrió un claro a su alrededor como si fuese un apestado. Nadie quería estar cerca de él cuando apareciese la Gestapo con sus particulares métodos de curación.
Di media vuelta y me alejé a paso vivo por Hedemann Strasse. Hacía un día cálido, casi demasiado para finales de septiembre, y la palabra «verano» me hizo pensar en un bien preciado que pronto caería en el olvido. Igual que libertad y justicia. El lema que estaba en boca de todos era «Arriba Alemania», solo que a mí me parecía que marchábamos como autómatas sonámbulos hacia un desastre horrendo, pero todavía por desvelar. Lo cual no significaba que fuese yo a cometer la imprudencia de manifestarlo públicamente y, menos aún, delante de desconocidos. Tenía mis principios, desde luego, pero como quien tiene dientes.
—¡Oiga! —dijo una voz a mi espalda—. Deténgase un momento. Quiero hablar con usted.
Seguí andando, pero el dueño de la voz no me alcanzó hasta Saarland Strasse (la antigua Königgrätzer Strasse, hasta que los nazis creyeron oportuno recordarnos a todos el Tratado de Versalles y la injusticia de la Sociedad de Naciones).
—¿No me ha oído? —dijo.
Me agarró por el hombro, me empujó contra una columna publicitaria y me enseñó una placa de bronce sin soltarla de la mano. Así no se podía saber si era de la brigada criminal municipal o de la estatal, pero, que yo supiera, en la nueva policía prusiana de Hermann Goering, solo los rangos inferiores llevaban encima la chapa cervecera de bronce. No había nadie más en la acera y la columna nos ocultaba a la vista de cualquiera que pasase por la calzada. También es cierto que no tenía muchos anuncios pegados, porque últimamente la única publicidad son los carteles que prohíben a los judíos pisar el césped.
—No, no —dije.
—Es por el hombre que acaba de traicionar al Guía de palabra. Estaba usted a su lado, ha tenido que oír lo que decía.
—No recuerdo haber oído nada en contra del Guía —dije—. Yo estaba escuchando a la banda.
—Entonces, ¿por qué se ha marchado de repente?
—Me he acordado de que tenía una cita.
El poli se ruborizó ligeramente. Su cara no era agradable. Tenía los ojos turbios, velados, una rígida mueca de burla en la boca y la mandíbula bastante prominente: una cara que nada debía temer de la muerte, porque ya parecía una calavera. De haber tenido Goebbels un hermano más alto y más fanático, podría haber sido él.
—No lo creo —dijo el poli. Chasqueó los dedos con impaciencia y añadió—: Identifíquese, por favor.
El «por favor» estuvo bien, pero ni así quise enseñarle mi documento. En la sección octava de la segunda página se especificaba mi profesión por carrera y por ejercicio y, puesto que ya no ejercía de policía, sino que trabajaba en un hotel, habría sido lo mismo que declararme no nazi. Y lo que es peor: cuando uno se ve obligado a abandonar el cuerpo de investigación de Berlín por fidelidad a la antigua República de Weimar, puede convertirse, por lo que hace a comentarios traidores sobre el Guía, en el sordo perfecto. Suponiendo que ser traidor consistiera en eso. De todos modos, sabía que me arrestaría solo por fastidiarme la mañana, lo cual significaría con toda probabilidad dos semanas en un campo de concentración.
Chasqueó los dedos otra vez y miró a lo lejos casi con aburrimiento.
—Vamos, vamos, que no tengo todo el día.
Por un momento me limité a morderme el labio, irritado por el avasallamiento reiterado, no solo de ese poli con cara de cadáver, sino de todo el Estado nazi. Mi adhesión a la antigua República de Weimar me había costado el puesto de investigador jefe de la Kripo —un trabajo que me encantaba— y me había quedado tirado como un paria. Es cierto que la República tenía muchos fallos, pero al menos era democrática y, desde su caída, Berlín, mi ciudad natal, estaba irreconocible. Antes era la más liberal del mundo, pero ahora parecía una plaza de armas del ejército. Las dictaduras siempre se nos antojan buenas, hasta que alguien se pone a dictar.
—¿Está sordo? ¡Enséñeme la identificación de una maldita vez!
El poli chasqueó los dedos nuevamente.
La irritación se me volvió ira. Metí la mano izquierda en el interior de la chaqueta al tiempo que me giraba lo justo para disimular el puño que preparaba con la derecha y, cuando se lo hundí en las tripas, lo hice con todo el cuerpo.
Me excedí. Me excedí muchísimo. El puñetazo le sacó del cuerpo todo el aire que tenía y más. Un golpe así deja tieso a cualquiera durante un buen rato. Aguanté el peso muerto del poli un momento y, a continuación, entré por la puerta giratoria del hotel Deutsches Kaiser abrazándolo con toda naturalidad. La ira se me estaba convirtiendo en algo semejante al pánico.
—Creo que a este hombre le ha dado un ataque de algo —dije al ceñudo portero, y solté el cuerpo inerte en un sillón de piel—. ¿Dónde están los teléfonos de la casa? Voy a llamar a una ambulancia.
El portero señaló hacia la vuelta de la esquina del mostrador de recepción.
Aflojé la corbata al poli solo por disimular e hice como si me dirigiese a los teléfonos, pero, nada más volver la esquina, me colé por una puerta de servicio, bajé por unas escaleras y salí del hotel por las cocinas. Me encontré en un callejón que daba a Saarland Strasse y me dirigí rápidamente a la estación de Anhalter. Se me pasó por la cabeza subirme a un tren, pero entonces vi el túnel que conectaba la estación con el Excelsior, el mejor hotel de Berlín, después del primero. A nadie se le ocurriría buscarme allí. No tan cerca del lugar más evidente por el que escabullirse. Por otra parte, el bar del Excelsior era en verdad excelso. No hay cosa que dé más sed que tumbar a un policía.
2
Fui derecho al bar, pedí un schnapps largo y lo apuré como si estuviésemos a mediados de enero.
Había muchos policías por allí, pero solo reconocí a Rolf Kuhnast, el detective del hotel. Antes de la purga de 1933, Kuhnast estaba en Potsdam, en la policía política, y habría sido un buen candidato para ingresar en la Gestapo, salvo por dos detalles: primero, que había sido él quien, en abril de 1932 y cumpliendo órdenes de Hindenburg de prevenir un posible golpe nazi, había dirigido el destacamento que debía arrestar al conde Helldorf, jefe de las SA. Y segundo, que ahora el nuevo director de la policía de Potsdam era Helldorf.
—Hola —dije.
—¡Bernie Gunther! ¿Qué trae al Excelsior al detective fijo del hotel Adlon? —preguntó.
—Siempre se me olvida que esto es un hotel. He venido a sacar un billete de tren.
—Qué gracioso eres, Bernie. Siempre lo has sido.
—Yo también me reiría si no hubiese tanta policía por aquí. ¿Pasa algo? Sé que el Excelsior es el abrevadero predilecto de la Gestapo, pero, por lo general, son más discretos. Hay algunos tipos por aquí que, a juzgar por la frente que lucen, parece que acaben de llegar del valle de Neander arrastrando los nudillos por el suelo.
—Nos ha tocado un VIP —se explicó Kuhnast—. Un miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos se aloja en el hotel.
—Creía que el hotel olímpico oficial era el Kaiserhof.
—Lo es, pero ha habido un cambio de última hora y no han podido darle habitación allí.
—En ese caso, supongo que también el Adlon estará completo.
—Venga, tócame las narices tú también —dijo Kuhnast—, no te prives. Esos zoquetes de la Gestapo llevan todo el día haciéndolo, conque solo me faltaba que ahora viniese un graciosillo del Adlon a ponerme firmes.
—No he venido a tocarte las narices, Rolf. En serio. Oye, ¿por qué no me dejas que te invite a un trago?
—Me sorprende que te lo puedas permitir, Bernie.
—No me importa que me lo den gratis. Si el gorila de la casa no tiene por dónde agarrar al barman, es que no hace bien su trabajo. Déjate caer por el Adlon algún día para que veas qué gran filántropo es nuestro barman cuando lo han pillado con las manos en la caja.
—¿Otto? No te creo.
—No hace falta, Rolf, pero Frau Adlon me creerá y no es tan comprensiva como yo. —Pedí otro trago—. Vamos, tómate uno. Después de lo que me ha pasado, necesitaba algo que me contuviese las tripas.
—¿Qué te ha pasado?
—Eso es lo de menos. Digamos sencillamente que no se arregla con cerveza.
Me metí el segundo schnapps detrás del primero.
Kuhnast sacudió la cabeza.
—Me gustaría, Bernie, pero a Herr Elschner no le haría ninguna gracia que dejase de vigilar a esos cabrones nazis, por si le roban los ceniceros.
Esas palabras aparentemente indiscretas se debían a su conocimiento de mi pasado republicano, pero, aun así, Kuhnast sabía lo necesaria que era la prudencia y me llevó fuera del bar, cruzamos el vestíbulo y salimos al Patio Palm. Era más fácil hablar con libertad al amparo de la orquesta del hotel. La verdad es que últimamente de lo único que se puede hablar en Alemania sin comprometerse es del tiempo.
—Entonces, ¿la Gestapo ha venido a proteger a un Ami? —Sacudí la cabeza—. Creía que a Hitler no le gustaban.
—Este en particular ha venido a dar una vuelta por Berlín, a comprobar si estamos preparados o no para albergar las Olimpiadas de dentro de dos años.
—Al oeste de Charlottenburg hay dos mil obreros que tienen la firme impresión de que ya lo estamos celebrando.
—Al parecer, muchos Amis quieren boicotearlas debido al antisemitismo de nuestro gobierno. Este en particular ha venido a buscar pruebas, a ver con sus propios ojos si Alemania discrimina a los judíos.
—Me extraña que, para una misión tan cegadoramente evidente, se haya tomado la molestia de buscar hotel.
Rolf Kuhnast me devolvió la sonrisa.
—Por lo que he oído, es una mera formalidad. En estos momentos se encuentra en una de las salas de actos del hotel recibiendo una lista de medidas que el ministro de Propaganda ha elaborado ex profeso.
—¡Ah, ya! Medidas de esa clase. Claro, por supuesto; no queremos que nadie se lleve una falsa impresión de la Alemania de Hitler, ¿verdad? Es decir, no es que tengamos nada en contra de los judíos, pero, ¡ojo! En esta ciudad hay un nuevo pueblo elegido.
Era difícil comprender por qué podía un americano estar dispuesto a pasar por alto las medidas antisemitas del nuevo régimen, sobre todo cuando la ciudad estaba sembrada de ejemplos notorios. Solo un ciego podría dejar de ver las barbaridades ofensivas de las tiras cómicas —en primera plana de los periódicos nazis más fanáticos—, las estrellas de David pintadas en los escaparates de los establecimientos judíos y las señales de paso exclusivo para alemanes de los parques públicos... por no mencionar el miedo puro que llevaba en la mirada hasta el último judío de la patria.
—Brundage, el Ami se llama Brundage.
—Suena alemán.
—Ni siquiera lo habla —dijo Kuhnast—, conque, mientras no se encuentre con judíos que hablen inglés, todo debería ir como la seda.
Eché una ojeada al Patio Palm.
—¿Hay peligro de que pueda suceder?
—Teniendo en cuenta la visita que va a recibir, me extrañaría que hubiese un judío en cien metros a la redonda.
—No será el Guía.
—No, su sombra oculta.
—¿El representante del Guía viene al Excelsior? Más vale que hayáis limpiado los lavabos.
La orquesta cortó en seco la pieza que estaba tocando, atacó el himno nacional alemán y los clientes del hotel se pusieron en pie y levantaron el brazo derecho en dirección a la entrada del patio. No me quedó más remedio que hacer lo mismo.
Rudolf Hess, con uniforme de las SA, entró en el hotel rodeado de guardias de asalto y hombres de la Gestapo. Tenía la cara más cuadrada que un felpudo, pero menos acogedora. Era de estatura media, delgado y con el pelo oscuro y ondulado, frente transilvana, ojos de hombre lobo y la boca más fina que una cuchilla de afeitar. Nos devolvió el saludo mecánicamente y subió las escaleras del hotel de dos en dos. Su actitud entusiasta me recordó la de un perro alsaciano cuando su amo austriaco lo suelta para que vaya a lamer la mano al representante del Comité Olímpico de Estados Unidos.
Tal como iban las cosas, yo también tenía que ir a lamer una mano: la de un hombre de la Gestapo.
3
Oficialmente, como detective fijo del Adlon, mi función consistía en mantener el hotel limpio de matones y homicidas, pero no era una tarea fácil cuando los matones y homicidas eran oficiales del Partido Nazi. Algunos, como Wilhelm Frick, el ministro de Interior, incluso habían cumplido condena en prisión. El ministerio se encontraba en el Unter den Linden, a la vuelta de la esquina del Adlon, y, como ese auténtico zopenco bávaro con una verruga en la cara tenía una amiga que casualmente era la mujer de un prominente arquitecto nazi, entraba y salía del hotel a todas horas. Es probable que la amiga también.
Otro factor que dificultaba la labor de detective de hotel era la frecuente renovación del personal: la sustitución de empleados honrados y trabajadores que resultaban ser judíos por otros mucho menos honrados y trabajadores, pero que, al menos, tenían más pinta de alemanes.
En general, procuraba no meterme en esos asuntos, pero, cuando la detective del Adlon decidió marcharse de Berlín para siempre, me sentí obligado a echarle una mano.
Entre Frieda Bamberger y yo había algo más que amistad. De vez en cuando éramos amantes de conveniencia, que es una manera bonita de decir que nos gustaba irnos juntos a la cama, pero que el asunto no iba más allá, porque ella tenía un marido semiadosado que vivía en Hamburgo. Había sido esgrimista olímpica, pero, en noviembre de 1933, su origen judío le había valido la expulsión del Club de Esgrima berlinés. Otro tanto le había sucedido a la inmensa mayoría de los judíos alemanes afiliados a gimnasios y asociaciones deportivas. En el verano de 1934 ser judío equivalía a ser protagonista de un aleccionador cuento de los hermanos Grimm, en el que dos niños abandonados se pierden en un bosque infestado de lobos feroces.
No es que Frieda creyera que la situación pudiese estar mejor en Hamburgo, pero esperaba que la discriminación que padecía fuera más llevadera con la ayuda de su gentil marido.
—Oye —le dije—, conozco a una persona del Negociado de Asuntos Judíos de la Gestapo, fuimos compañeros en el Alex. Una vez lo recomendé para un ascenso, conque me debe un gran favor. Voy a ir a hablar con él, a ver qué se puede hacer.
—No puedes cambiar lo que soy, Bernie —me dijo ella.
—Quizá, pero a lo mejor puedo cambiar lo que te consideren los demás.
En aquella época vivía yo en Schlesische Strasse, en la parte oriental de la ciudad. El día de la cita con la Gestapo, había cogido el metro en dirección oeste hasta Hallesches Tor y, luego, cuando iba a pie hacia el norte por Wilhelmstrasse, fue cuando topé con aquel policía enfrente del hotel Kaiser. El eventual santuario del Excelsior se encontraba a tan solo unos pasos de la sede de la Gestapo de PrinzAlbrecht Strasse, 8: un edificio que, más que el cuartel general del nuevo cuerpo alemán de la policía secreta, parecía un elegante hotel Wilhelmine, efecto que reforzaba la proximidad del antiguo hotel Prinz Albrecht, ocupado ahora por la jefatura administrativa de las SS. Poca gente transitaba ya por esa calle, salvo en caso de absoluta necesidad, y menos ahora, después de que hubieran atacado allí a un policía. Quizá por eso me imaginé que sería el último sitio en el que me buscarían.
Con su balaustrada de mármol, sus altas bóvedas y una escalinata con peldaños de la anchura de la vía del tren, la sede de la Gestapo se parecía más a un museo que a un edificio de la policía secreta; o quizás a un monasterio... pero de monjes de hábito negro que se divertían persiguiendo a la gente para obligarla a confesar sus pecados. Entré en el edificio y me acerqué a la chica del mostrador, quien iba de uniforme y no carecía de atractivo, y me acompañó, escaleras arriba, hasta el Negociado II.
Al ver a mi antiguo conocido, sonreí y saludé con la mano al mismo tiempo; un par de mecanógrafas que estaban cerca de allí me echaron una mirada entre divertida y sorprendida, como si mi sonrisa y mi saludo hubiesen sido ridículos y fuera de lugar. Y así había sido, en efecto. No hacía más de dieciocho meses que existía la Gestapo, pero ya se había ganado una fama espantosa y, precisamente por eso, estaba yo tan nervioso y había sonreído y saludado a Otto Schuchardt nada más verlo. Él no me devolvió el saludo. Tampoco la sonrisa. Schuchardt nunca había sido lo que se dice el alma de las fiestas, pero estaba seguro de haberle oído reír cuando éramos compañeros en el Alex. Claro que quizás entonces se riese solo porque yo era su superior y, en el momento mismo de darnos la mano, empecé a pensar que me había equivocado, que el duro poli joven al que había conocido se había vuelto del mismo material que la balaustrada y las escaleras que llevaban a la puerta de su sección. Fue como dar la mano al más gélido director de pompas fúnebres.
Schuchardt era bien parecido, si uno considera guapos a los hombres rubísimos de ojos azul claro. Como yo también lo soy, tuve la sensación de haber dado la mano a una versión nazi de mí mismo, muy mejorada y mucho más eficiente: a un dios hombre, en vez de a un infeliz Fritz con novia judía. Aunque, por otra parte, nunca me empeñé en ser un dios ni en ir al cielo, siquiera, al menos mientras las chicas malas como Frieda se quedasen en el Berlín de Weimar.
Me hizo pasar a su reducido despacho y cerró la puerta, de cristal esmerilado, con lo cual nos quedamos solos, en compañía de una pequeña mesa de escritorio, un batallón de archivos metálicos grises como tanques y una hermosa vista del jardín trasero de la Gestapo, cuyos macizos de flores atendía primorosamente un hombre.
—¿Café?
—Claro.
Schuchardt metió un calentador en una jarra de agua. Parecía que le hacía gracia verme, es decir, puso cara de depredador medianamente satisfecho después de almorzar unos cuantos gorriones.
—¡Vaya, vaya! —dijo—. ¡Bernie Gunther! Han pasado dos años, ¿no?
—Por fuerza.
—También está aquí Arthur Nebe, por supuesto, es subcomisario y juraría que conoces a muchos más. Personalmente, no entendí por qué dejaste la Kripo.
—Preferí irme antes de que me echasen.
—Me da la impresión de que en eso te equivocas. El Partido prefiere criminalistas puros como tú cien veces más que un puñado de oportunistas violetas de marzo que se han subido al carro por otros motivos. —Arrugó su afiladísima nariz con gesto desaprobador—. Por descontado, en la Kripo quedan todavía unos cuantos que no se han unido al Partido y ciertamente se los respeta. Por ejemplo, Ernst Gennat.
—Seguro que tienes razón.
Podría haber nombrado a todos los buenos policías que habían sido expulsados de la Kripo durante la gran purga que sufrió el cuerpo en 1933: Kopp, Klingelhöller, Rodenberg y muchos más, pero no había ido a discutir de política. Encendí un Muratti, me ahumé los pulmones un segundo y me pregunté si me atrevería a hablar de lo que me había llevado al despacho de Otto Schuchardt.
—Relájate, viejo amigo —dijo, y me pasó una taza de café sorprendentemente sabroso—. Fuiste tú quien me ayudó a colgar el uniforme y a entrar en la Kripo. No olvido a los amigos.
—Me alegro de saberlo.
—No sé por qué, pero tengo la sensación de que no has venido a denunciar a nadie. No, no me pareces de esos, conque dime, ¿en qué puedo ayudarte?
—Tengo una amiga judía —dije—, una buena alemana, incluso nos representó en las Olimpiadas de París. No es religiosa practicante y está casada con un gentil. Quiere irse de Berlín; espero poder convencerla de que cambie de opinión y me preguntaba si sería posible olvidar su origen o, tal vez, pasarlo por alto. En fin, se sabe que esas cosas pasan de vez en cuando.
—¿De verdad?
—Sí, bueno, es lo que me parece.
—Yo en tu lugar no repetiría esos rumores, por muy ciertos que sean. Dime, ¿hasta qué punto es judía tu amiga?
—Como te he dicho, en las Olimpiadas de...
—No; me refiero a la sangre, que es lo que ahora cuenta de verdad. La sangre. Si tu amiga es de sangre judía, poco importará que se parezca a Leni Riefenstahl y esté casada con Julius Streicher.
—Es judía por parte de madre y de padre.
—Entonces, no hay nada que hacer y además te aconsejo que te olvides de ayudarla. ¿Dices que tiene intenciones de marcharse de Berlín?
—Le parece que podría ir a vivir a Hamburgo.
—¿A Hamburgo? —Eso sí que le hizo gracia—. No creo que sea la solución del problema, de ninguna manera. No, mi consejo sería que se marchase de Alemania directamente.
—Bromeas.
—Me temo que no, Bernie. Se están redactando unas leyes cuya aplicación acarreará la desnaturalización definitiva de todos los judíos que viven en Alemania. No debería contarte estas cosas, pero muchos antiguos luchadores que se afiliaron al Partido antes de 1930 consideran que todavía no se ha hecho lo suficiente para resolver el problema judío en el país. Algunos, como yo, creemos que las cosas pueden llegar a ponerse un tanto crudas.
—Ya entiendo.
—Por desgracia, no lo entiendes, pero cambiarás de opinión. Es más, estoy convencido de que lo harás. Permíteme que te lo explique.
Según mi jefe, el subcomisario Volk, lo que va a pasar es que se declarará alemana a toda persona cuyos cuatro abuelos fueran alemanes. Se declarará judía a toda persona descendiente de al menos tres abuelos judíos.
—¿Y en el caso de un solo abuelo judío? —pregunté.
—Serán personas de sangre mezclada, híbridos.
—Y en la práctica, ¿qué significará todo eso, Otto?
—Se despojará a los judíos de la ciudadanía alemana y se les prohibirá casarse y mantener relaciones sexuales con alemanes puros. Se les vetará el acceso a cualquier empleo público y se les restringirá la propiedad privada. Los híbridos tendrán la obligación de solicitar directamente al Guía la reclasificación o la arianización.
—¡Jesús!
Otto Schuchardt sonrió.
—Dudo mucho que ni él tuviera la menor posibilidad de obtener la reclasificación, a menos que se demostrase que su padre celestial era alemán.
Pegué una calada como si fuese leche de mi madre y apagué el cigarrillo en un cenicero de papel de aluminio del tamaño de un pezón. Tenía que haber una palabra compuesta, de crucigrama —formada con partículas raras de alemán— que describiese lo que sentía, pero todavía no me la imaginaba, aunque estaba seguro de que sería una mezcla de «horror», «pasmo», «patada» y «estómago». ¡Y no sabía ni la mitad! Todavía.
—Te agradezco la sinceridad —dije.
Al parecer, también eso le hizo cierta gracia teñida de reproche.
—No, no es cierto, pero no creo que tardes en agradecérmelo de verdad.
Abrió el cajón de la mesa y sacó una hinchada carpeta de color marrón claro. En la esquina superior izquierda tenía pegada una etiqueta blanca con el nombre del sujeto correspondiente y el del organismo y el negociado que se ocupaban de engrosarla. El sujeto era yo.
—Es tu expediente policial personal. Cada agente tiene el suyo; los expolicías como tú, también. —La abrió y extrajo la primera página—. Aquí está el índice. A cada nueva entrada en el historial se le asigna un número en esta hoja de papel. Veamos. Sí. Entrada veintitrés.
Fue pasando páginas hasta llegar a otra hoja; me la enseñó.
Era una carta anónima en la que se me denunciaba por tener una abuela judía. La letra me recordaba vagamente a alguien, pero, delante de Otto Schuchardt, no me apetecía pensar en la identidad del autor.
—Parece que sería inútil negarlo —dije al tiempo que se la devolvía.
—Al contrario —dijo él—, puede ser lo más útil del mundo. —Encendió una cerilla, prendió la carta y la dejó caer en la papelera—. Ya te he dicho que yo no olvido a los amigos. —A continuación cogió una pluma, le quitó el capuchón y se puso a escribir en el apartado NOTAS de la hoja del índice—. «No es posible tomar medidas» —dijo al tiempo que escribía—. De todas maneras, lo mejor sería que procurases aclararlo.
—Parece que ya es un poco tarde —dije—. Mi abuela murió hace veinte años.
—Como individuo híbrido en segundo grado —dijo, sin hacer caso de mi guasa—, es fácil que en el futuro se te impongan algunas restricciones. Por ejemplo, si quisieras iniciar alguna actividad, la nueva legislación podría exigirte una declaración de raza.
—Ahora que lo dices, he pensado en hacerme detective privado, suponiendo que consiga dinero suficiente. En mi empleo del Adlon echo de menos la acción de Homicidios del Alex.
—En ese caso, harías bien en borrar a tu abuela judía del registro oficial. No serías el primero, créeme. Los híbridos abundan más de lo que te imaginas. En el gobierno hay por lo menos tres, que yo sepa.
—Lo cierto es que vivimos en un peligroso mundo híbrido. —Saqué los cigarrillos, me puse uno en la boca, lo pensé mejor y lo volví a guardar en el paquete—. ¿Cómo se hace exactamente lo de borrar a una abuela?
—No lo sé, Bernie, la verdad, pero hay cosas peores de que hablar con Otto Trettin, el del Alex.
—¿Trettin? ¿Cómo podría ayudarme?
—Es un hombre de recursos y bien relacionado. Ya sabes que, cuando nombraron a Erich nuevo jefe de la Kripo, sustituyó a Liebermann von Sonnenberg en su departamento del Alex...
—... que era Falsificación de Moneda y Documentación —dije—. Empiezo a entender. Sí, Otto siempre fue un tipo muy emprendedor.
—No te lo he dicho yo.
—Nunca he estado aquí —dije y me levanté.
Nos dimos la mano.
—Di a tu amiga judía lo que te he contado, Bernie; que se vaya, ahora que puede. En adelante, Alemania es para los alemanes.
Levantó el brazo derecho y, casi arrepentido, añadió un «Heil, Hitler» con una mezcla de convicción y costumbre.
Puede que en cualquier otra circunstancia no hubiese respondido, pero en la sede de la Gestapo era imposible. Por otra parte, le agradecía mucho lo que había hecho, no solo por mí, sino por Frieda. Además, no quería ser grosero con él, conque le devolví el saludo hitleriano y ya eran dos las veces que había tenido que hacerlo en un día. A esa velocidad, antes de que terminase la semana me volvería un nazi cabrón hasta la médula... Bueno, tres cuartas partes de mí, solamente.
Schuchardt me acompañó hasta el vestíbulo, donde ahora había muchos policías mareando la perdiz enardecidamente. De camino a la puerta, se detuvo a hablar con uno de ellos.
—¿A qué viene tanta conmoción? —pregunté a Schuchardt cuando me alcanzó de nuevo.
—Han encontrado a un agente muerto en el hotel Kaiser —dijo.
—Mal asunto —dije, procurando contener una náusea repentina—. ¿Qué ha pasado?
—Nadie ha visto nada, pero, según los del hospital, parece que ha sido una contusión en el estómago.
4
La partida de Frieda fue como el detonante del éxodo de los judíos del Adlon. Max Prenn, jefe de recepción del hotel y primo de Daniel Prenn, el mejor tenista del país, anunció que habían expulsado a su pariente de la LTA alemana y que por eso se iba con él a vivir a Inglaterra. Después, Isaac no sé qué, músico de la orquesta del hotel, se marchó al Ritz de París. Por último, también se despidió Ilse Szrajbman, taquimecanógrafa del hotel a disposición de la clientela: volvió a Danzig, su patria chica, localidad que, según el punto de vista, podía considerarse polaca, o bien, una ciudad libre de la vieja Prusia.
Yo prefería no considerarlo, como otras muchas cosas que sucedían en el otoño de 1934. Danzig no era más que otro motivo para iniciar una discusión por cuenta del Tratado de Versalles sobre Renania, Sarre, Alsacia y Lorena, nuestras colonias africanas y la envergadura de nuestros ejércitos. De todos modos, en ese aspecto, distaba de ser el típico alemán que en la nueva Alemania me permitirían ser las tres cuartas partes de mi herencia genética.
El jefe empresarial del hotel —por dar a Georg Behlert, el director del Adlon, el tratamiento debido— se tomaba muy en serio a los empresarios y el volumen de negocio que podían generar para el hotel; solo porque uno de los clientes más importantes y que mayores beneficios producía, un estadounidense de la suite 114 llamado Max Reles, hubiese llegado a confiar en Ilse Szrajbman, perderla a ella, de entre todos los judíos que dejaron el Adlon, fue lo que más le inquietó.
—En el Adlon, la comodidad y la satisfacción del cliente están por encima de todo —dijo, como si creyese que me decía algo nuevo.
Me encontraba en su despacho, que daba al Jardín Goethe del hotel, del cual cortaba él todos los días de verano una flor para el ojal... hasta que el jardinero le advirtió que, al menos en Berlín, el clavel rojo era tradicionalmente un símbolo comunista y, por tanto, ilegal. ¡Pobre Behlert! Tenía tanto de comunista como de nazi: solo creía en la superioridad del Adlon sobre todos los hoteles de Berlín y nunca más volvió a ponerse una flor en el ojal.
—Un recepcionista, un violinista, sí, y hasta un detective de la casa contribuyen a que las cosas funcionen bien en el hotel. Sin embargo, son relativamente anónimos y perder a cualquiera de ellos no debería comportar molestias para ningún cliente. No obstante, Fräulein Szrajbman trabajaba a diario con Herr Reles, tenía toda su confianza y será difícil encontrar una sustituta que mecanografíe y taquigrafíe como ella, por no hablar de su buen carácter.
Behlert no era grandilocuente; solo lo parecía. Era más joven que yo —demasiado para haber ido a la guerra—, llevaba frac, el cuello de la camisa tan tieso como su sonrisa, polainas y un bigotito como una hilera de hormigas que bien podía habérselo creado en exclusiva Ronald Colman.
—Supongo que tendré que poner un anuncio en La muchacha alemana —dijo.
—Esa revista es nazi. Si pone ahí un anuncio, se presentará una espía de la Gestapo, délo por seguro.
Behlert se levantó a cerrar la puerta.
—Por favor, Herr Gunther. No me parece aconsejable hablar de esa forma. Nos puede acarrear problemas a los dos. Por sus palabras, se diría que no está bien contratar a nacionalsocialistas.
Se tenía por demasiado refinado para usar un término como «nazi».
—No me malinterprete —dije—. Aprecio a los nazis lo justo. Tengo la sensación de que el noventa y nueve coma nueve por ciento de ellos se dedica a difamar injustamente al cero coma uno restante.
—Por favor, Herr Gunther.
—Por otra parte, es de esperar que cuenten con secretarias excelentes. Por cierto, precisamente el otro día pasé por la sede de la Gestapo y vi a unas cuantas.
—¿Fue usted a la sede de la Gestapo?
Se ajustó el cuello de la camisa, porque debía de apretarle la nuez, que no paraba de subir y bajar como un montacargas.
—Sí. He sido policía, ¿recuerda? La cuestión es que un amigo mío lleva un negociado de la Gestapo que da empleo a un nutrido grupo de taquimecanógrafas. Rubias, de ojos azules, cien palabras por minuto... y eso, solo en confesión voluntaria, sin interrogatorio. Cuando les aplican el potro y las empulgueras, las señoritas tienen que escribir mucho más rápido.
Un agudo malestar seguía revoloteando en el aire frente a Behlert como un avispón.
—¡Qué particular es usted, Herr Gunther! —dijo sin fuerzas.
—Eso fue más o menos lo que dijo mi amigo de la Gestapo. Mire, Herr Behlert, disculpe que conozca su terreno mejor que usted, pero me parece que lo último que necesita el Adlon es una persona que asuste a los clientes hablando de política. Algunos son extranjeros, unos cuantos son también judíos, pero todos son un poco más exigentes en cuestiones como la libertad de expresión, por no hablar de la libertad general de los judíos. Déjeme buscar a la persona adecuada, que no tenga intereses políticos de ninguna clase. De todos modos tendría que comprobar los antecedentes de quienes se presenten... Por otra parte, me gusta buscar chicas, aunque sean de las que se ganan la vida honradamente.
—De acuerdo, si no tiene inconveniente... —sonrió con sarcasmo.
—¿Qué?
—Eso que ha dicho hace un momento me ha recordado otra cosa —dijo Behlert—: lo cómodo que era antes hablar sin estar pendiente de que te oyeran.
—¿Sabe cuál creo que es el problema? Que antes de que llegaran los nazis nadie decía libremente nada que mereciese la pena escuchar.
Aquella noche me fui a un bar de Europa Haus, un pabellón geométrico de cristal y cemento. Había llovido y las calles estaban negras y relucientes; el enorme conjunto de oficias modernas —Odol, Allianz, Mercedes— parecía un gran crucero surcando el Atlántico con todas las cubiertas iluminadas. Un taxi me dejó en el extremo de proa y entré en el Café Bar Pavilion a ayustar la braza de la mayor y a buscar a un miembro de la tripulación que pudiese sustituir a Ilse Szrajbman.
Por descontado, tenía otro motivo para haberme prestado voluntariamente a cumplir una tarea tan arriesgada. Tendría algo que hacer, mientras bebía, algo mejor que sentirme culpable por haber matado a un hombre. Al menos, era lo que esperaba.
Se llamaba August Krichbaum y casi toda la prensa había informado de su muerte, porque, al parecer, había un testigo que me había visto asestarle el golpe mortal. Por suerte, en el momento de la muerte de Krichbaum, el testigo estaba asomado a una ventana de un piso alto y solo había podido ver la copa de mi sombrero marrón. Al describirme, el portero había dicho que se trataba de un hombre de unos treinta años con bigote; me lo habría afeitado nada más leerlo, si lo hubiera tenido. El único consuelo fue que Krichbaum no dejaba esposa ni hijos y, además, se trataba de un antiguo miembro de las SA, afiliado al Partido Nazi desde 1929. De todos modos, mi intención no había sido matarlo, al menos no de un puñetazo que le bajara la presión sanguínea y el ritmo cardiaco hasta que se parase el corazón.
El Pavilion estaba lleno, como de costumbre, de taquimecanógrafas con sombrero cloche. Incluso hablé con unas pocas, pero no me pareció que ninguna tuviese lo que más necesitaban los clientes del hotel, aparte de dominar la taquimecanografía. Yo sabía cómo tenía que ser, aunque Georg Behlert lo ignorase. Era necesario que la candidata poseyera cierto encanto, exactamente como el propio hotel. Lo bueno del Adlon era su calidad y eficiencia, pero lo que le daba fama era su encanto y por eso lo frecuentaba la gente más refinada. Por ese mismo motivo atraía también a lo peor y ahí entraba yo... y últimamente con mayor frecuencia por las noches, desde que Frieda se había ido. Porque, a pesar de que los nazis habían cerrado casi todos los clubs de alterne que, en el pasado, habían convertido Berlín en sinónimo de vicio y depravación sexual, todavía quedaba un contingente considerable de chicas alegres que hacían la carrera más discretamente en las maisons de Friedrichstadt o, con mayor frecuencia, en los bares y vestíbulos de los grandes hoteles. Al salir del Pavilion rumbo a casa, hice un alto en el Adlon solo por ver qué tal iban las cosas.
Carl, el portero, me vio apearme de un taxi y salió a mi encuentro con un paraguas. Se le daba bien lo del paraguas; también las sonrisas y la puerta, pero poco más. No es lo que yo consideraría una gran carrera, pero, gracias a las propinas, ganaba más que yo. Mucho más. Frieda tenía la firme sospecha de que Carl se había acostumbrado a cobrar propinas a las chicas alegres a cambio de permitirles el acceso al hotel, pero ni ella ni yo habíamos podido sorprenderlo con las manos en la masa ni demostrarlo de ninguna otra forma. Flanqueados por dos columnas de piedra, cada una con un farol tan grande como el casquillo de un obús de cuarenta y dos centímetros, nos quedamos los dos un momento en la acera a fumar un cigarrillo, más que nada, por ejercitar los pulmones. Sobre el dintel de la puerta había una sonriente cara de piedra; seguro que había visto los precios del hotel: quince marcos la noche, casi un tercio de lo que ganaba yo a la semana.
Entré en el vestíbulo, saludé al nuevo recepcionista con mi mojado sombrero y guiñé un ojo a los botones. Había unos ocho, sentados en un pulido banco de madera y bostezando como una colonia de simios aburridos, en espera de una luz que los llamase al cumplimiento del deber. En el Adlon no había timbres. El hotel estaba siempre tan silencioso como la Biblioteca Estatal de Prusia. Supongo que eso agradaría a los clientes, pero yo prefería un poco más de acción y vulgaridad. El busto de bronce del káiser que había en la repisa de la chimenea de mármol de Siena, que era del tamaño de la cercana Puerta de Brandeburgo, parecía opinar lo mismo.
—¡Oiga!
—¿Quién? ¿Yo, señor?
—¿Qué hace aquí, Gunther? —dijo el káiser retorciéndose la punta del bigote, que tenía forma de albatros en vuelo—. Debería estar trabajando por su propia cuenta. Corren tiempos hechos a la medida de escoria como usted. En esta ciudad desaparece tanta gente que un tipo emprendedor como usted podría ganarse muy bien la vida ejerciendo de detective privado. Y cuanto antes, mejor, añado. Al fin y al cabo, este empleo no es para tipos como usted, ¿verdad?, con esos pies que tiene, por no hablar de los modales.
—¿Qué tienen de malo mis modales, señor?
El káiser se rio.
—Óigase. Para empezar, el acento. Es horrible y lo que es peor: ni siquiera sabe decir «señor» con la debida convicción. Carece usted del menor sentido de la adulación, cosa que prácticamente lo incapacita para la hostelería. No comprendo cómo ha podido contratarlo Louis Adlon. Es usted un matón y siempre lo será. ¿Por qué, si no, habría matado a Krichbaum? ¡Pobre hombre! Créame, usted aquí no pinta nada.
Eché un vistazo general al suntuoso vestíbulo, a las cuadradas columnas de mármol, del color de la mantequilla clarificada. Aún había más mármol en los suelos y en las paredes, como si hubiesen hecho rebajas en una cantera. No le faltaba razón al káiser. Si me quedaba allí mucho más tiempo, a lo mejor me convertía en mármol yo también, musculoso y sin pantalones como un héroe griego.
—Me gustaría marcharme, señor —le dije—, pero no me lo puedo permitir, de momento. Para instalarse por cuenta propia hace falta dinero.
—¿Por qué no recurres a alguien de tu tribu que te lo preste?
—¿Mi tribu? ¿Se refiere a...?
—Una cuarta parte de judío. Seguro que eso sirve de algo, a la hora de recaudar un poco de dinero contante y sonante.
Me indigné y me enfadé como si me hubiesen abofeteado. Podía haberle contestado una grosería, ya que era un matón. En eso tenía razón él. En cambio, preferí hacer caso omiso del comentario. Al fin y al cabo, se trataba del káiser.
Subí al último piso y empecé la ronda nocturna por la tierra de nadie en que, a esas horas, sumidos en la penumbra, se convertían los pasillos y los rellanos. Tenía los pies grandes, eso era verdad, pero hacía tan poco ruido sobre las alfombras turcas que, de no haber sido por el leve crujido de cuero de mis mejores zapatos Salamander, parecía el fantasma de Herr Jansen, el subdirector del hotel que se había suicidado en 1913 a raíz de un escándalo relacionado con el espionaje ruso. Se decía que Jansen había envuelto el revólver en una gruesa toalla de baño para que el estampido no alarmase a los huéspedes. Seguro que se lo agradecieron mucho.
Al llegar al ala de Wilhelmstrasse y volver un recodo del pasillo, vi la silueta de una mujer que llevaba un abrigo ligero de verano. Llamó discretamente a una puerta. Me detuve y esperé a ver qué pasaba. La puerta no se abría. La mujer volvió a llamar y, al momento, pegó la cara a la madera y dijo:
—Oiga, abra. Ha llamado usted a la pensión Schmidt y ha solicitado compañía femenina, ¿se acuerda? Pues, aquí me tiene. —Esperó otro poco y añadió—: ¿Quiere que se la mame? Me gusta mamarla y se me da bien. —Soltó un suspiro de desesperación—. Mire usted, sé que he llegado un poco tarde, pero no es fácil encontrar un taxi cuando llueve, conque ábrame, ¿de acuerdo?
—En eso tiene razón —dije—, a mí me ha costado lo mío cazar uno. Un taxi.
Nerviosa, se volvió a mirarme. Se llevó la mano al pecho y soltó una bocanada de aire que se convirtió en risa.
—¡Ay, qué susto me ha dado! —dijo.
—Lo siento, no era mi intención.
—No, no pasa nada. ¿Es esta su habitación?
—No, por desgracia —dije con sinceridad.
A pesar de la poca luz, se notaba que era una belleza. Lo cierto era que olía como si lo fuera. Me acerqué.
—Pensará usted que soy muy tonta —dijo—, pero el caso es que se me ha olvidado el número de mi habitación. Estaba cenando abajo con mi marido, discutimos por un asunto, me marché hecha una furia... y ahora no sé si nuestra habitación es esta o no.
Frieda Bamberger la habría echado y habría avisado a la policía y, en circunstancias normales, yo también, pero, en alguna parte del trayecto entre el Pavilion y el Adlon, había decidido volverme un poco más tolerante, un poco menos expeditivo a la hora de juzgar... por no decir un poco menos rápido a la hora de atizar un puñetazo en el estómago a cualquiera. Sonreí, me había hecho gracia el valor de la mujer.
—A lo mejor puedo ayudarla —dije—. Trabajo en el hotel. ¿Cómo se llama su marido?
—Schmidt.
Un nombre acertado, teniendo en cuenta la posibilidad de que la hubiese oído decirlo antes. El único inconveniente era que yo sabía que la pensión Schmidt era el burdel más lujoso de Berlín.
—Hummm... hum.
—Lo mejor sería bajar al vestíbulo y preguntar al recepcionista, a ver si puede decirme a qué habitación tengo que ir.
Eso lo dijo ella, no yo, con la frialdad de un carámbano.
—¡Ah! Seguro que no se ha equivocado de habitación. Que se sepa, Kitty Schmidt jamás se ha equivocado en algo tan elemental como dar el número de habitación correcto a una de sus chicas. —Señalé la puerta con el ala del sombrero—. Solo que, a veces, los pájaros cambian de opinión. Se acuerdan de su mujer, de sus hijos y de su salud sexual y se rajan. Probablemente esté ahí oyéndolo todo y haciéndose el dormido, dispuesto a quejarse ante el director si lo despertamos y lo acusamos de haber solicitado los servicios de una chica.
—Creo que ha habido un error.
—Y lo ha cometido usted. —La agarré del brazo—. Es mejor que me acompañe, fräulein.
—¿Y si empiezo a chillar?
—Entonces —dije, sonriendo—, despertará a los clientes, pero eso no le conviene. Vendría el director de noche, yo me vería obligado a llamar a la pasma y la encerrarían hasta mañana. —Suspiré—. Por otra parte, es tarde, estoy cansado y preferiría sacarla de aquí por la oreja sin más.
—De acuerdo —dijo ella con brío.
Y se dejó llevar por el pasillo hasta las escaleras, que estaban mejor iluminadas.
Al poder mirarla convenientemente, vi que su abrigo largo terminaba en un bonito remate de pieles. Debajo llevaba un vestido de color violeta de una tela tan fina como la gasa, medias blancas, opacas y satinadas, un par de elegantes zapatos grises, dos largas sartas de perlas y un sombrerito cloche de color violeta, también. Llevaba el pelo castaño y bastante corto, tenía los ojos verdes y era una preciosidad, conforme al canon de mujer delgada y de apariencia de muchacho que todavía se llevaba, aun en contra de los esfuerzos de los nazis por convencer a las mujeres alemanas de que lo bueno era parecerse, vestirse y, por lo que yo sé, también seguramente oler como las lecheras. La chica que estaba en las escaleras a mi lado no habría podido parecer una lechera ni aunque hubiese llegado en alas del céfiro a bordo de un obús.
—¿Me promete que no me entregará a los gorilas? —dijo mientras bajábamos.
—Si se porta bien, sí, se lo prometo.
—Porque, si tengo que presentarme ante el juez, me encerrará y perderé mi trabajo.
—¿Así lo llama usted?
—¡Ah, no! No me refiero al fulaneo —dijo ella—. Solo lo hago un poco cuando necesito un pequeño sobresueldo para ayudar a mi madre. No, me refiero a mi trabajo de verdad. Si lo pierdo, tendré que hacer de pelandusca a jornada completa y no me gustaría. Hace unos años no habría sido así, pero ahora las cosas han cambiado. Hay mucha menos tolerancia.
—¡Qué cosas se le ocurren!
—De todos modos, parece usted buena persona.
—No todos opinan lo mismo —dije con resentimiento.
—¿A qué se refiere?
—A nada.
—No es usted judío, ¿verdad?
—¿Lo parezco?
—No. Es por el tono... del comentario. Eso lo dicen a veces los judíos, aunque a mí me importa un comino lo que sea cada cual. No entiendo a qué viene tanto lío. Todavía no he conocido a ningún judío que se parezca a los de las estúpidas tiras cómicas, aunque debería, porque trabajo con uno que es el hombre más amable que se pueda imaginar.
—¿Y qué hace usted, exactamente?
—No es necesario que lo diga con retintín, ¿eh? No me lo come, si se refería a eso. Soy taquimecanógrafa y trabajo en Odol, la empresa de dentífrico. —Lanzó una espléndida sonrisa, como presumiendo de dientes.
—¿En Europa Haus?
—Sí. ¿Qué tiene de gracioso?
—Nada, es que acabo de venir de allí. Por cierto, fui a buscarla a usted.
—¿A mí? ¿Qué quiere decir?
—Olvídelo. ¿Qué hace su jefe?
—Lleva los asuntos legales —sonrió—. Ya, qué contradicción, ¿verdad? Yo, trabajando en asuntos legales.
—Es decir, que alquilar el conejo no es más que un pasatiempo, ¿eh?
Se encogió de hombros.
—Ya le he dicho que necesitaba un sobresueldo, aunque hay otra razón. ¿Ha visto Grand Hotel?
—¿La película? Claro.
—¿No le pareció maravillosa?
—No está mal.
—Creo que me parezco un poco a Flaemmchen, el personaje de Joan Crawford. Me encantan los grandes hoteles como el de la pe lícula o como el Adlon. «La gente viene. La gente se va. Nunca pasa nada». Pero las cosas no son así, ¿verdad? Me parece que en sitios como este pasan muchas cosas, muchas más que en la vida de casi toda la gente normal. Me gusta el ambiente de este hotel en particu lar por el encanto que tiene, por el tacto de las sábanas y los enormes cuartos de baño. No se imagina lo mucho que me gustan los cuartos de baño de este hotel.
—¿No es un poco peligroso? A las chicas alegres les pueden suce der cosas muy malas. En Berlín hay muchos hombres que se divier ten infligiendo un poco de dolor: Hitler, Goering o Hess, por no de cir más que tres.
—Ese es otro motivo para venir a un hotel como este. Casi todos los Fritzes que se alojan aquí saben comportarse y tratan bien a las chicas, con educación. Por otra parte, si algo se torciese, no tendría más que gritar y enseguida aparecería alguien como usted. Por cier to, ¿qué es usted? Con esas zarpas, no creo que trabaje en recepción. Tampoco es el poli de la casa; no el que he visto otras veces, desde luego.
—Parece que lo tiene todo calculado —dije, sin responder a sus preguntas.
—En esta profesión, vale la pena llevar bien la cuenta.
—¿Y se le da bien la taquimecanografía?
—Nunca he recibido quejas. Tengo los certificados de mecanografía y taquigrafía de la Escuela de Secretariado de Kürfurstendamm. Antes, me saqué el Abitur.
Llegamos al vestíbulo y el nuevo recepcionista nos miró con recelo. Me llevé a la chica un piso más abajo, al sótano.
—Creía que iba a echarme —dijo, al tiempo que volvía la cabeza hacia la puerta principal.
No contesté. Estaba pensando. Pensaba en que esa chica podía sustituir a Ilse Szrajbman. Tenía buena presencia, vestía bien, era guapa, inteligente y, según ella, buena taquimecanógrafa, además. Eso sería fácil de demostrar. Solo tenía que sentarla ante una máquina de escribir. Al fin y al cabo, me dije, con las mismas, podría haber ido al Europa Haus, conocerla y ofrecerle el puesto sin haberme enterado de la especialidad que había elegido para sacarse un sobresueldo.
—¿Tiene antecedentes penales?
La opinión general de los alemanes sobre las prostitutas no era mucho más elevada que la que tenían sobre los delincuentes, pero yo había conocido suficientes mujeres de la calle para saber que la mayoría eran mucho mejores. Solían ser atentas, cultas e inteligentes. Por otra parte, esta en concreto no era lo que se dice una cualquiera. Sabía portarse adecuadamente en un hotel como el Adlon. No era una dama, pero podía fingirlo.
—¿Yo? De momento estoy limpia.
Y todavía. Toda mi experiencia policial me aconsejaba que no me fiase de ella. Además, la que había adquirido últimamente como alemán me decía que no me fiase de nadie.
—De acuerdo. Venga a mi despacho, tengo una proposición que hacerle.
Se detuvo en las escaleras.
—No soy el comedor de la Beneficencia, señor.
—Tranquila, no es eso lo que quiero. Además, soy romántico: espero que, como mínimo, me inviten a cenar en el Kroll Garden. Me gustan las flores, el champán y los bombones de Von Hövel. Entonces, si la dama es de mi agrado, puede que incluso me deje llevar de compras a Gersons, aunque debo advertirle que puedo tardar un tiempo en sentirme tan a gusto como para pasar el fin de semana en Baden-Baden con usted.
—Tiene gustos caros, Herr...
—Gunther.
—Me parecen bien: son casi idénticos a los míos.
—Esa impresión tenía yo.
Entramos en el despacho de los detectives. Era una habitación sin ventana, con una cama plegable, una chimenea apagada, una silla, una mesa de despacho y un lavabo con repisa, en la que había una navaja y un cuenco para afeitarse; no faltaban una tabla de planchar y una plancha de vapor para quitar las arrugas a la camisa y adecentarse un poco. Fritz Muller, el otro detective fijo, había dejado la habitación impregnada de un fuerte olor a sudor, pero el de tabaco y aburrimiento era todo mío. La chica arrugó la nariz con desagrado.
—Conque así es la vida en el sótano, ¿eh? No se ofenda, señor, pero, es que, en comparación con el resto del hotel, esto parece una pocilga.
—En comparación, también lo parece el Charlottenburg Palace. A ver, la proposición, ¿Fräulein...?
—Bauer, Dora Bauer.
—¿Es auténtico?
—No le gustaría que le dijese otro.
—¿Puede demostrarlo?
—Señor, estamos en Alemania.
Abrió el bolso para enseñarme varios documentos. Uno de ellos, enfundado en cuero rojo, me llamó la atención.
—¿Está afiliada al Partido?
—Por mis actividades, siempre es recomendable disponer de la mejor documentación. Este carnet corta en seco cualquier pregunta comprometida. Casi todos los policías te dejan en paz en cuanto lo ven.
—No lo dudo. ¿Y el amarillo qué es?
—El de la Cámara de Cultura del Estado. Cuando no estoy escribiendo a máquina o alquilando el conejito, soy actriz. Creía que por afiliarme al Partido sería más fácil que me diesen un papel, pero de momento, nada. La última obra en la que actué fue La caja de Pandora, en el Kammerspiele de Schumannstrasse. Hacía de Lulú. Fue hace tres años. Por eso escribo a máquina las cartas de Herr Weiss, en Odol, y sueño con cosas mejores. Bueno, ¿de qué se trata?
—Poca cosa. Aquí, al Adlon, vienen muchos hombres de negocios y siempre hay unos cuantos que necesitan los servicios de una taquimecanógrafa por horas. Está bien pagado, mucho mejor que las actuales tarifas de oficina. Puede que no llegue a lo que se sacaría usted en una hora, tumbada boca arriba, pero supera a Odol con diferencia. Además, es trabajo honrado y, por encima de todo, seguro. Sin contar con que podría entrar y salir legalmente del hotel.
—¿Va en serio? —dijo con verdadero interés y auténtica emoción en la voz—. ¿Trabajar aquí? ¿En el Adlon? ¿De verdad?
—Completamente en serio.
—¿De verdad de la buena?
Sonreí y asentí.
—Sonríe usted, Gunther, pero, créame, en estos tiempos, casi siempre hay gato encerrado en los empleos que nos ofrecen a las chicas.
—¿Cree que Herr Weiss le daría una carta de recomendación?
—Si se lo pido bien, me da lo que quiera. —Sonrió vanidosamente—. Gracias. Muchas gracias, Gunther.
—Pero no me falles, Dora, porque si lo haces... —Sacudí la cabeza—. Lo dicho: no me falles, ¿de acuerdo? Y quién sabe si no acabarás casándote con el ministro de Interior. No me sorprendería, con lo que llevas en el bolso.
—¡Oye! ¡Que tú también curras! ¿No?
—Qué más quisiera, Dora; así lo permitiese Dios.
5
Justo al día siguiente, el huésped de la suite 114 denunció un robo. Era una de las habitaciones VIP de la esquina que quedaban encima de las oficinas de la North German Lloyds y allá que fui, acompañado por Herr Behlert, el director, a hablar con él.
Max Reles era neoyorquino de origen alemán, alto, fuerte, medio calvo, con unos pies como cajas de zapatos y unos puños como balones de baloncesto; parecía más un policía que un hombre de negocios... al menos, uno que pudiera permitirse corbatas de seda de Sparmann y trajes de Rudolf Hertzog (suponiendo que se saltase el boicot a los judíos). Olía a colonia y llevaba unos gemelos de diamante casi tan brillantes como sus zapatos.
Entramos en la suite y Reles nos echó una mirada —primero a Behlert y después a mí— tan inquisitiva como el rictus de su boca. Tenía cara de boxeador a puño limpio con el ceño permanentemente fruncido. Ni en los muros de una iglesia había visto caras tan agresivas.
—¡Ya era hora, joder! —dijo bruscamente, al tiempo que me miraba de arriba abajo como si fuese yo el recluta más novato de su pelotón—. ¿Qué es usted? ¿Policía? ¡Demonios, tiene toda la pinta! —Miró a Behlert casi con compasión y añadió—: ¡Maldita sea, Behlert! ¿Qué tugurio de mala muerte le han montado aquí estos imbéciles? ¡Por Dios! Si este es el mejor hotel de Berlín, ¡no quiero saber cómo será el peor! Creía que ustedes, los nazis, eran muy severos con la delincuencia. Es de lo que más presumen, ¿no? ¿O no son más que mentiras para el pueblo?
Behlert intentó calmarlo, pero en vano. Yo preferí dejar que se desfogase un poco más.