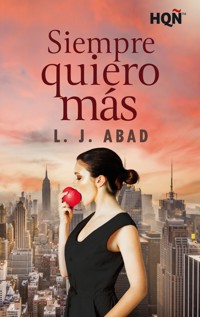
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Él alimentó mi hambre de más abriéndome puertas que otros ni siquiera se molestaron en empujar. Con algo más de treinta años, Casilda ya es viuda, ha sido mencionada en la revista Forbes, ha recorrido medio mundo, vivido en Singapur, Londres y Nueva York y posee gran parte del capital de una de las empresas más famosas del momento. Ha construido una vida exitosa desde unos orígenes humildes, a pesar de todos los impedimentos que ha encontrado en el camino, con el apoyo de José Luis, su mentor y amigo. El amor nunca ha sido una de sus prioridades y Pablo, paciente y comprensivo, siempre ha estado en un segundo plano. Porque la vida son decisiones, algunas muy difíciles y otras poco políticamente correctas. Y Casilda así hace las cosas, a su manera, siempre con la sensación de que no tiene suficiente. ¿La seguirá Pablo en su deseo de comerse el mundo? Irreverente, controvertida y sexual, Casilda y sus decisiones no dejarán indiferente a nadie. Porque ella siempre quiere más. - Si da miedo... hazlo con miedo. - Insisto: no se trata de ser el primero. Una vez más, se trata de ser el mejor. - Me subestimaron por ser pobre, por ser joven, por estudiar una carrera común, por largarme al fin del mundo, por trabajar en banca, donde todos supusieron que no aguantaría más de dos años, y por ser mujer. Y todos se equivocaron. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, romance… ¡Elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 L. J. Abad
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Siempre quiero más, n.º 362 - junio 2023
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 9788411419291
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Adiós
Nunca olvides de dónde vienes
Cuando te conocí
Si tu entorno no cambia, cambia tú
Una mala noche
Nuevas tradiciones
Y si da miedo…, hazlo con miedo
Nuevos horizontes
Perdida en tus brazos
A veces simplemente hay que ganar
La vida es eso: decisiones
Break
Quizás
O quizás no
God Save The Queen
Top Of The Rock
Sí, queremos
Un puñetazo en el estómago
Campamento base
Queriendo más
Never Enough
Un pasado incómodo
Una última despedida
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Adiós
Estaba lloviendo. El agua caía con furia desde el cielo empapando a los presentes sin piedad. Yo me escudaba bajo un paraguas negro, enfundada en mi abrigo de paño, mientras con la otra mano agarraba un cigarrillo al que daba caladas nerviosas en un absurdo intento de tranquilizarme.
La tormenta no parecía tener intención de detenerse y apenas quedábamos cinco personas frente al ataúd que pronto estaría bajo tierra. El agua había empezado a formar surcos en la arena frente a la lápida y ya se apreciaban los primeros charcos. Miré a mis pies y vi que mis botas de terciopelo estaban empapadas y salpicadas de tierra; tendría que tirarlas al llegar a casa.
Unos pasos detrás de mí, y con aspecto solemne, estaban mi madre, Yolanda y mi hermano mayor, Toni. Sola, a un lado, Elena Herrero y, a unos metros más allá, un par de figuras añosas a las que no reconocí, pero que, por su formal forma de vestir, intuí que eran colegas del fallecido. Al menos sabía que mi madre y mi hermano no se moverían de allí hasta que yo decidiese hacerlo y que aguardarían respetuosos todo el tiempo que considerase necesario para despedir a José Luis.
Aún no podía creerlo. De un día para otro, muerto. Pam, infarto fulminante, nada que hacer más que enterrarlo. El muy cabrón decidía morirse justo ahora. Justo ahora que yo le necesitaba. Justo ahora que no sabía qué hacer y que ansiaba su consejo. Aunque, para ser justos, debería reconocer que quizás no había sido su elección del todo. Pero, joder, qué sola me iba a sentir sin él.
La vibración de mi teléfono móvil me sacó de mi ensimismamiento. Lancé la colilla al suelo y maniobré entre los pliegues de mi abrigo para, como una autómata, chequear el aparato. Me acababa de entrar un correo. La dirección con firma de @gx.com hizo que me brincase el corazón en el pecho. Tanto tiempo esperando esa respuesta y ahí la tenía. Y, sin embargo, guardé el teléfono en el bolsillo y decidí esperar a que el cuerpo de José Luis reposase bajo tierra para atenderlo.
«Nunca tomes una decisión enfadada, cansada o con hambre», me decía siempre José Luis. Ahora mismo sentía un poco de las tres cosas, así que supe que no sería un buen momento para revisar qué me deparaba el futuro. Sería mejor esperar. Si era lo que quería oír, tendría que armarme de sangre fría para ejecutar la operación con precisión y conseguir lo que siempre había perseguido. Si, en cambio, era una negativa, tampoco pasaría nada. De hecho, esto último sería lo más probable.
La máquina excavadora poco a poco se retiró con un pitido molesto. El agujero ya era lo suficientemente profundo para dejar el ataúd. El cura, quien estaba muy cabreado por mis exigencias y por obligarle a esperar bajo la lluvia, se acercó a mí para despedirse y largarse lo más rápido que le permitieron sus rechonchas piernas mientras un par de asistentes le seguían. La mayoría se habían quedado mientras duró el sepelio al aire libre y mientras la lluvia se contuvo en las oscuras nubes que tapaban el cielo, solo unos pocos esperamos hasta ese último momento.
Una grúa pasó una especie de cabos alrededor del ataúd y con mucha habilidad bajó la caja de madera oscura hasta el fondo del agujero donde ya empezaba a arremolinarse el agua. Me removí incómoda en mi posición pensando que jamás iba a volver a verle. La sensación de falta de aire que tuve la noche anterior volvió a tomar posesión de mi cuerpo y por un segundo sentí la necesidad de sentarme. Me sobrepuse y recordé que cuando supe la noticia fue mucho peor.
Ese día estaba sentada frente a mi portátil, un MacBook Pro, aprovechando las últimas horas de mi vigilia para responder a correos pendientes y revisar los avances del equipo de tecnología mientras picoteaba sushi de una caja de plástico que un repartidor había dejado en mi puerta horas atrás. La noche era especialmente preciosa desde mi apartamento. Sentada en la barra de la cocina, de cara al enorme ventanal frente al que se ubicaba una enorme mesa de cristal y madera, podía ver cómo el mar se agitaba temperamental y rompía con rabia en la arena. Las vistas desde aquel vigésimo tercer piso eran magníficas.
Sería cerca de la una de la madrugada cuando oí el timbre de un teléfono. Miré hacia mi lado derecho esperando que la llamada entrase en el iPhone de empresa, probablemente desde Nueva York, teniendo en cuenta el cambio horario, y me quedé desconcertada al ver que el sonido provenía del dispositivo personal que casi nunca usaba y que solo me acompañaba por costumbre. Atiné a alcanzarlo y un número de móvil que no conocía apareció en la pantalla. Dudé entre responder a la llamada o ignorarla. Era muy reservada dando mi teléfono personal, así que pensé que podría ser importante. Y acerté.
—¿Casilda Gómez? —preguntó una voz que no supe reconocer de entrada.
—Sí, soy yo.
—Soy Elena Herrero, la hermana de José Luis. Te llamo porque José Luis ha muerto esta mañana. Lo ha encontrado la chica de la limpieza y pensé que tenías que saberlo. —¿Muerto? ¿José Luis? No pude decir nada hasta que la voz chillona de Elena me devolvió a la realidad—. ¿Sigues ahí?
—Sí…
—Mañana ya estará en el tanatorio de Ronda de Dalt y pasado lo enterramos en el pueblo. —Y colgó.
Así es como me enteré de la muerte del hombre más importante de mi vida, del hombre al que más había amado, el único que apostó por mí y me había acompañado a ser quien era a día de hoy. José Luis Herrero, el hombre sin el cual hoy no estaría en este apartamento, sin el cual no habría recorrido medio mundo, sin el cual no tendría una carrera, quizás ni siquiera un trabajo con un sueldo mayor que el salario mínimo interprofesional. Sin el cual hoy mi nombre no estaría a punto de resonar en la prensa.
La voz de Elena, quien sin duda me detestaba, retumbaba en mi cabeza: «José Luis ha muerto esta mañana». Y mientras esa frase sonaba una y otra vez sentí que el oxígeno se acababa en la habitación y traté de recordar lo que el psicólogo me había dicho para gestionar los ataques de pánico: sentarse en el suelo, cabeza entre las piernas, cerrar los ojos y controlar la respiración. Noté las baldosas de la cocina frías al tacto y esa sensación me ayudó a centrarme. Respiré varias veces hasta que todo dejó de dar vueltas y sentí que el aire entraba y salía de mi cuerpo con normalidad.
Había comido con José Luis el día anterior en el Café de París, nuestro lugar de encuentro habitual. Tomamos entrecots con su famosa salsa; él ración completa, yo media. Le conté la situación de la empresa y escuché su consejo. Quedamos en que estudiaría la situación y hablaríamos pasado mañana en su casa. Eso ya no podría ser, me dije; y lloré durante horas hasta que a las seis de la mañana llamé a mi hermano para que viniese a buscarme.
Otra vez, y solo un par de días más tarde, fue la fuerte mano de Toni apretando mi hombro bajo la lluvia quien me rescató de mis pensamientos de nuevo. Me señaló con la mirada que la excavadora había acabado de echar la tierra sobre el ataúd. Ahí ya no teníamos nada que hacer más que acabar de despedirnos y volver al coche. Asentí mirando a mi hermano y le pedí un momento.
Me acerqué al montón de tierra que cubría el ataúd de José Luis y rebusqué en mi amplio bolso de marca hasta encontrar una botella de Macallan 12. La abrí para derramar un generoso chorro sobre la arena empapada de lluvia.
De lejos oí la protesta de Elena Herrero. Que te jodan, bruja. A José Luis le habría encantado el gesto y, ya que no pude hacer nada para cambiar los planes de entierro que su hermana había definido para él, al menos sí que podía hacer esto.
«Adiós, José Luis», dije. «Nunca podré agradecerte lo suficiente todo lo que hiciste por mí».
Por suerte, no necesitaba despedirme más, ya que todo lo importante nos lo dijimos siempre en vida. Eso es algo que a menudo olvidamos y, por desgracia, no solemos reconocer lo crucial de hacerlo hasta que ya es demasiado tarde.
Tras dos días de intenso duelo, había asumido que me despedía de él para siempre. Dudaba que jamás pudiese encontrar a alguien que me quisiese como él me había querido, pero tendría que aprender a vivir sin él.
Pocos entendían nuestra relación, pero a ambos nos daba igual. Me llevaba casi cuarenta años, tuvo una esposa en el pasado y era maricón. Podría definirle como un amigo, pero me quedaría corta. Como mi mentor, pero sería demasiado formal. Y, a falta de encontrar un término más acertado, me refería a él siempre como José Luis, con toda la significancia que llevaba implícito su nombre.
Mi madre cerró su propio paraguas y se colgó de mi brazo derecho dándome un ligero tirón para llevarme de vuelta al coche de Toni. Me dejé arrastrar hasta allí haciendo caso omiso a los aspavientos de Elena y asumiendo que ahora debía enfrentarme a la vida sin él. Como si la vida no fuese suficientemente difícil de por sí.
Me metí en el BMW recién estrenado de Toni, él al volante, yo de copiloto y mamá detrás. Los tres estábamos empapados tras pasar más de una hora bajo la lluvia, el tiempo que tardaron en enterrar el cuerpo de José Luis tras el insulso sepelio que un cura calvo y obeso pronunció a petición de la beata de su hermana Elena, a pesar de que sabía perfectamente que él era ateo y alérgico a la religión en general.
—¿A dónde vamos, nena? —preguntó Toni mientras se sacudía las gotas que perlaban su bufanda.
—De vuelta a Barcelona. Al Café de París —indiqué.
—Estamos empapados, deberíamos ir a casa a cambiarnos de ropa al menos. Si queréis os hago un cocido… —propuso mamá.
—No, al Café de París —zanjé la discusión y ninguno de los dos añadió nada más, sino que nos adentramos en la carretera de vuelta a la ciudad mientras el cielo seguía cayendo sobre nosotros.
Dos horas más tarde entrábamos con los abrigos chorreando en el Café de París. Paco, el camarero, me reconoció nada más llegar y, en cuanto acabó de servir una mesa, vino a saludarme.
—Cas, qué alegría verte. ¿Dónde te has dejado a José Luis?
—Bajo tierra, Paco. Venimos de su entierro. Un infarto lo ha fulminado en el acto.
Paco se llevó la bandeja al pecho a modo de escudo y con la otra mano se tocó la cabeza calva.
—¡Hostias! ¿Qué me dices? Pero si estuvisteis aquí hace dos días…
—Pues sí, no sé ni qué decir. —Y era verdad, las palabras se me atragantaban en la garganta. Igual no había sido buena idea ir allí después de todo.
—Venga, venga, a la mesa, que hoy coméis a su salud.
Entregamos los abrigos y paraguas y nos dejamos acompañar a una de las mesas laterales. A un lado estaba el anticuado banco enmoquetado en el que nos sentamos mamá y yo, dejando al otro lado a Antonio, que aposentó toda su envergadura en una silla frente a mí. Paco trajo agua y sin preguntar dejó sobre la mesa una botella de Remelluri, el vino preferido de José Luis.
—Os dejo las cartas por si queréis consultar y os comento que hoy también tenemos cocido. Os puedo sacar el plato de sopa y luego la carne y las verduras aparte.
—Yo creo que lo tenemos claro —respondí en el acto. Mi hermano y yo nos decantamos por el entrecot poco hecho sin dudar, mi madre no pudo resistirse al cocido y de primero compartimos una ración de garbanzos guisados con setas.
Comimos en silencio hasta que los platos quedaron limpios. Es lo que tiene haber pasado hambre, esa sensación nunca se olvida y los tres éramos incapaces de dejar comida en la mesa. Mientras degustaba la carne y su secreta salsa miré a mi hermano. Era un hombre grande, fornido. Tenía solo cuatro años más que yo, pero parecía que me sacase una década en realidad. A mi lado, y fiel al garbanzo como medio de subsistencia, estaba mi madre, con su pelo rubio teñido y su boca arreglada con carillas que nos lanzaba miradas henchidas de orgullo cuando nos tenía a ambos juntos.
Siempre que comíamos en un restaurante ocurría lo mismo: mi madre se mostraba reticente ante un gasto que consideraba innecesario y se sentía intimidada al ser atendida por otras personas que trataban de complacerla; mi hermano, en cambio, lo gozaba y dejaba que fuese yo quien gustosamente pagase la invitación.
—Nena, ¿cómo van las cosas? Quiero decir, tu trabajo y lo demás —preguntó mi hermano. El único que en lugar de utilizar mi nombre me llamaba «nena».
—Bien, todo en orden —contesté concisa, porque eso era todo lo que necesitaba saber. Toni no tenía ni idea de a qué me dedicaba. Él era ebanista, un maestro en el manejo de la madera en todas sus formas y manipulaciones, un artesano y manitas a quien el mundo de la tecnología le resultaba de lo más ajeno. Había tratado de contarle tanto a él como a mamá varias veces en qué consistía el software que habíamos desarrollado, pero a ambos les sonaba tan ajeno y desconocido que optaron por desistir en sus intentos de entendimiento y por hacer preguntas generales para validar que todo estaba bajo control.
—Cuéntame tú, ¿cómo están la Jennifer y los monstruitos? —inquirí refiriéndome a mi cuñada y mis dos sobrinos, Raúl y Martina de cinco y dos años.
—Todos estamos bien. La Jennifer se muere porque la vuelvas a invitar a cenar al japo ese de la otra vez —dijo él refiriéndose a Nomo, un conocido restaurante de Barcelona—. Y porque te la lleves de tarde de chicas como hiciste. —Pegó un sorbo a su copa antes de añadir—: Tiene el bolso que le compraste guardado bajo llave. Los enanos están muy bien, demasiado bien, nos tienen agotados. Solo mamá consigue controlarlos un poco —dijo guiñándole un ojo a nuestra progenitora, que se encogió de hombros quitándole importancia al cumplido.
Toni y Jennifer se conocieron hacía más de quince años en el barrio, cuando aún vivíamos en el piso de Trinitat Nova. Ella era una chica sencilla, trabajadora y guapa. Un poco basta en sus formas y en su habla, lo cual era comprensible teniendo en cuenta su pasado. Fue su última novia y, en cuanto pudieron, se casaron, se mudaron fuera del barrio y se llevaron a mamá con ellos. Jamás podría agradecerles suficiente ese gesto: me quitó un gran peso de los hombros y liberó mi conciencia de culpa por ser la hija eternamente ausente.
Cuando logré vender por cuatro chavos aquel piso infame en el que nos criamos, cerramos todos un capítulo de nuestra vida al que no teníamos ningún interés en volver. Sin duda, las miserias de nuestra infancia nos habían llevado a convertirnos hoy en quienes éramos, pero pensé que cualquiera que tuviese que pasar por aquello bien podría ahorrarse el trance. Nuestra infancia nos la dio una madre soltera y sin formación que se ganaba la vida limpiando escaleras y fregando cualquier cosa que le permitiese pagar la hipoteca y llevar algo de comida a la mesa. Fue una infancia perra.
Cuando la vida nos fue medianamente bien a mi hermano y a mí, conseguimos que mamá y sus manos artrósicas dejasen de fregar. Ahora vivía con Toni y su familia ayudándoles con la casa y los niños para que él pudiese llevar su taller y Jennifer pudiese trabajar en la peluquería. Yo iba por libre y me encontraba con ellos una vez a la semana si estaba en la ciudad, y entonces ellos me agasajaban tratando de compensar con cariño el dinero y lujos que yo les daba. Bien me lo podía permitir.
—Toni es un exagerado, los niños son buenísimos y muy listos, Cas. Yo les digo que estudien mucho, como tú. Tienen muchas ganas de verte y que les cuentes cómo te fue por Nueva York.
—Iré este domingo, como siempre. Además, les he traído regalos. —Me negaba a aceptar que a mis sobrinos pudiese faltarles de nada. Todo lo importante se lo daban sus padres, yo me encargaba de lo superfluo, que, si bien es innecesario, aporta mucho placer y fue algo que yo no tuve durante demasiados años.
—Nena, no les has de traer cosas cada vez que vienes. Ellos lo que quieren es estar contigo y nosotros también. Oye, ¿por qué no te vienes a cenar? La Jennifer también se alegrará y así no pasas la noche sola, que hoy va a ser un día jodido para ti.
—No, gracias. Tengo que trabajar. Ya he dejado mucho cúmulo de temas pendientes con esto del funeral de José Luis.
—¿Estás segura, cariño? Si quieres me puedo ir contigo esta noche para que no estés sola —propuso mi madre.
—Seguro, mamá, estoy bien. Os prometo que nos vemos el domingo. Me irá bien estar sola y despejarme, necesito digerir lo de José Luis.
Paco interrumpió la conversación al traernos varias copas de Macallan.
—¿Y esto? —pregunté
—A la salud de José Luis. Invita la casa.
Y sin decir más, los tres alzamos las copas para brindar a la memoria de José Luis Herrero, el hombre que directa o indirectamente nos cambió la vida a todos.
Nunca olvides de dónde vienes
Me despedí de mi madre y de Toni cuando se montaron en el coche y pusieron rumbo a su piso de Glorias. Yo me sentía en shock y aún no podía creer que José Luis se hubiese ido, así que para despejarme enfilé la Diagonal en dirección Besós rumbo a mi casa. Tenía más de una hora de camino como mínimo, pero quemar un poco de energía y calorías me iría bien para despejar la mente.
Además, estar con mi madre y Toni a solas siempre me removía cosas. Me hacía recordar de dónde venía y tener perspectiva de hasta donde habíamos llegado. Y hablo en plural porque aquel camino lo habíamos hecho juntos.
Yo nací en el 86, mi hermano en el 82. Durante cinco años mi padre entró y salió de la vida de mamá cuanto quiso y cómo quiso. Toni fue un niño deseado, a pesar de los vaivenes del matrimonio, yo fui un accidente que detonó lo poco que quedaba de aquel fatídico enlace. Un buen día mi padre salió a por tabaco y no volvió más, por muy tópico que pueda sonar. Yo ni siquiera le recuerdo, apenas tenía tres meses.
Pasaron las horas y papá no volvía. Mi madre se temía lo peor, pero sus sospechas quedaron confirmadas cuando amaneció y él no había aparecido. Ahora supo que aquel sí que era un adiós definitivo. Por si las cosas no eran suficientemente complicadas, Yolanda Ramos se encontró sola y con dos críos a su cargo. Su historia no era más que la de otra princesa de barrio que, enamorada de un guaperas y gandul, se casó en su temprana juventud creyendo que con eso se solucionaba su vida. Muy guapa, pero también muy ingenua —como ella misma decía—, acabó sola con dos críos y sin oficio ni beneficio.
La realidad la golpeó como una bofetada cuando tuvo que hacerse cargo de dos hijos ella sola y ponerse a fregar váteres y escaleras porque es de las pocas cosas para las que apenas se necesita formación. Nuestra más tierna infancia la pasamos acuestas de mi agotada madre, que se deslomaba limpiando suelos mientras nos arrastraba de un lado a otro cuando ninguna vecina podía quedarse con nosotros. Vivíamos de su mísero sueldo y de las pocas ayudas sociales disponibles que había por aquel entonces.
Mi abuela Casilda, a quien debía mis ojos claros y mi horrendo nombre, había muerto unos meses atrás, así que no teníamos apoyo alguno. Mi familia paterna, si es que alguna vez existió, jamás hizo acto de presencia. Sin familia ni apenas amigos, solo nos teníamos los unos a los otros.
Los inviernos eran especialmente duros en aquel piso miserable de construcción franquista que ciertamente había visto mejores tiempos. Al final de los 80 las carpinterías de hacía treinta años dejaban que el frío se colase por los cerramientos, las cañerías reventaban de vez en cuando y las paredes se agrietaban con facilidad. Nuestro piso era de los más cochambrosos de todos con sus apenas cincuenta metros y dos habitaciones donde la pintura se desconchaba con mirarla.
Lo más duro eran las noches, cuando el frío se colaba por las ventanas y no podíamos pagar la luz o el gas para calentarnos. Entonces mamá nos sacaba de las literas que teníamos en nuestra habitación y nos metía en su cama tapados bajo capas de mantas y abrigos para que mantuviésemos el calor corporal. Para mi hermano y para mí era una fiesta porque nos encantaba dormir con mamá, mientras que ella se acostaba llorando de rabia por no poder siquiera calentarnos.
Los primeros seis años de mi vida los viví en la feliz ignorancia de la infancia totalmente ajena a la miseria que nos rodeaba. Mi madre y mi hermano me daban todo el amor que necesitaba y lo material es algo que un niño ni quiere ni espera, así que la escasez me era indiferente. Mis primeros recuerdos tristes son de una noche de febrero cuando Toni tenía ya diez años y yo seis. Mamá llevaba semanas haciendo solo limpiezas de oficinas por las noches porque había perdido su trabajo de mañana. Con un único sueldo le llegaba para la cuota de la hipoteca y nada más. Estábamos a final de mes y no había nada en la despensa, y aún menos en la cuenta corriente. Aquella noche nos acostamos llorando de hambre hasta que el agotamiento nos venció.
A la mañana siguiente mamá se tragó el poco orgullo que le quedaba y nos llevó a hacer cola a una iglesia cercana donde daban comida a mendigos y gente necesitada, y ahí, entre yonquis y sintechos, entendí por primera vez cuán cerca estábamos de la indigencia. Por primera vez vi a mi madre vencida, derrotada por una vida que se le hacía muy cuesta arriba desde hacía ya demasiado tiempo. Le agarré la mano a Toni y señalé a mamá: «Ahora nosotros cuidaremos de ella». Sin duda, aquella era una afirmación muy grande para una niña tan pequeña, pero sabía que no teníamos más alternativa.
Toni hacía tiempo que ya cuidaba de ambas, fue niñero y profesor para mí, confesor y soporte para mamá. ¿Cuál debía ser mi parte? Aquella mañana nos quedamos solos en el piso mientras mamá se iba a recorrer calles y agencias en busca de trabajo.
—Cas, yo sé que quieres ayudar, pero poco podemos hacer aún por mamá. Lo mejor es molestarla lo menos posible para que pueda trabajar y ocuparnos nosotros de la casa. Yo ya sé lavar ropa y platos —dijo Toni muy seguro de sí mismo—. Dentro de cuatro años ya podré trabajar como aprendiz en un taller mecánico o haciendo repartos o lo que sea. Entonces habrá dos sueldos y podremos poner la calefacción y enchufar la nevera.
Me quedé mirando a mi hermano totalmente admirada.
—Yo puedo ayudar a mamá a limpiar, pero casi nunca me deja ir con ella.
—Eso es porque no pagan para que los niños limpien casas y porque se supone que los niños no podemos trabajar.
—¿Y podemos conseguir comida? ¿O dinero para la calefacción? —Yo me frotaba las manitas heladas tratando de calentarme. Toni no me respondió inmediatamente, pero al cabo de unos minutos ambos nos pusimos nuestros demasiado finos abrigos y salimos a la calle. Andamos de la mano hasta llegar a la calle trasera del supermercado donde un camión estaba aparcado y un par de chicos jóvenes con aire perezoso descargaban cajas con parsimonia. Miré a mi hermano:
—¿Vamos a robar esa comida?
Él se acuclilló para ponerse a mi altura y me miró muy serio:
—No, Cas. Robar está mal. Vamos a trabajar para ganar esa comida, como hace mamá.
Toni se acercó a los dos chicos que bajaban cajas del camión. Uno era bajo y gordo, sudaba profusamente a pesar del frío debido al esfuerzo de mover las cajas. El otro era muy delgado y nervudo, se notaba que llevaba la voz cantante y que tenía prisa.
—Hola —saludó mi hermano—. ¿Os puedo ayudar?
—Lárgate, canijo —dijo el gordo mientras movía con dificultad una caja llena de latas—. Estamos trabajando.
—Yo quiero trabajar, tengo mucha fuerza —contestó mi hermano.
—¡He dicho que te largues! —gritó de nuevo el chico gordo, lo que le hizo perder el equilibrio y casi caerse al tropezar con una de las cajas que estaba tras él.
—¡Deja que te ayuden, imbécil! —contestó el chico larguirucho—. Si quiere cargar cajas que lo haga, ya vamos tarde al próximo reparto.
Antes de que el gordo pudiese protestar, Toni se puso a descargar cajas y colocarlas en la carretilla que el chico delgado iba entrando en el almacén del supermercado. Trastabilló varias veces y se tambaleó otras tantas, pero consiguió mover un buen número de paquetes y colocar aquellos que iban en la parte más baja de la carretilla. A los cinco minutos se quitó el abrigo, que yo sujeté, y para cuando acabó estaba empapado en sudor y con las mejillas enrojecidas debido al esfuerzo.
—Gracias, canijo. Lo has hecho bien —le felicitó el gordo.
—De nada, pero ahora quiero que me paguéis —exigió Toni cruzándose de brazos con toda la seriedad que pudo.
El gordo y el flaco intercambiaron una mirada y se carcajearon en su cara.
—De eso nada, enano. Tú has querido trabajar —contestó el flaco dándose la vuelta para cerrar el camión.
—¡Quiero dinero!
—¡O comida! —dije yo. Mi vocecilla infantil hizo que los tres se girasen a mirarme como si me hubiesen visto por primera vez.
—¿Quieres comida? —preguntó con sorpresa el chico flaco—. ¿Es que no te dan de comer en tu casa?
—No, no tenemos dinero y por eso queremos trabajar —expliqué con la sinceridad que conlleva la inocencia infantil. Ahora me daba cuenta de la pena que debí de suscitar.
Los dos intercambiaron una mirada que osciló entre la sorpresa y la lástima. Nos miraron con detenimiento y supongo que nuestras ropas viejas y gastadas, nuestros cuerpos lastimeramente delgados y la respiración aún agotada de Toni les ablandaron el corazón porque el chico flaco entró de nuevo en el supermercado y salió al cabo de un minuto con varios bultos en las manos.
Había dos paquetes de yogures, una lechuga medio marrón y unos plátanos aplastados. Se los puso a Toni en los brazos y entró de nuevo en la parte trasera del camión para sacar una lata algo chafada que claramente se había caído.
—Los yogures están caducados, la lechuga y los plátanos pasados, pero la lata de alubias está bien y solo se ha caído de la caja. Todo se puede comer. Descargamos aquí cada martes y jueves por la mañana, y el miércoles y viernes por la tarde sobre las 18:00. Si vienes a ayudar, te sacaré lo que no se pueda vender.
Volvimos a casa corriendo, cargados con ese tesoro que habíamos conseguido gracias al esfuerzo y sudor de Toni. Pusimos la mesa, cortamos la lechuga y Toni calentó las alubias al fuego porque mamá no me dejaba usar la cocina a mí. Estábamos nerviosos y excitados por nuestro triunfo, deseosos de compartirlo con mamá y henchidos del orgullo que se obtiene al conseguir algo por ti mismo.
Mamá volvió a casa derrotada pasadas las dos de la tarde. Había pateado agencias de limpieza y no había conseguido nada en firme. Al principio, nos saludó como siempre, hasta que de golpe levantó la cabeza y husmeó el aroma que salía de la cocina. Toni y yo nos miramos con una sonrisa cómplice y seguimos a mamá cuando se acercó a los fogones donde se calentaba la lata de alubias.
—Mamá, Toni ha trabajado hoy y se ha ganado la comida. Yo he puesto la mesa. Ahora siéntate y descansa.
Y, sin más, rompió a llorar en unos sollozos que brotaban descontrolados desde su pecho, abrazándonos a uno y otro alternativamente sin saber qué decir. Aquella comida nos supo a gloria a los tres y después nos acostamos juntos a dormir la siesta.
Mamá y Toni cayeron agotados, la una por la pena del fracaso y el otro por el esfuerzo. Entonces pensé que todo aquello no merecía la pena, que tenía que haber algo más que una lata de judías compartida entre tres, que el sudor del trabajo nos tenía que conseguir algo más. Era muy pequeña para pensar el qué, así que me dejé vencer por el sueño y decidí que ya lo reflexionaría otro día.
La vibración del móvil me sacó de nuevo de mis pensamientos. Tenía cincuenta y ocho correos pendientes de leer, me esperaban para una videoconferencia y aún no había abierto el correo de GX, una de las mayores empresas de software y buscador online del mundo. Apenas había avanzado en mi camino y aún seguía en Diagonal, a la altura de Balmes, cuando divisé un Starbucks en el que sentarme y enfrentarme a mi acuciante presente.
Pedí un frappuccino de chocolate, leche de soja y nata que cubrí de canela —mi guilty pleasure particular— y me escondí en la zona más apartada que encontré dispuesta a hacer limpieza de mi bandeja de entrada. Mi plan era revisar el aluvión de correos para identificar lo importante y resolverlo, gestionar lo urgente y delegar lo secundario. Dejaría para el final el correo crítico.
Apenas había empezado mi misión cuando una voz me llamó desde la distancia:
—¿Casilda Gómez? ¿Eres tú?
Un hombre que rozaba los cuarenta, vestido con chinos, camisa y chaleco se me acercó mientras se atusaba el tupé. Su cara me sonaba vagamente, pero no conseguía ubicarle ni ponerle nombre. Él siguió acercándose, decidido, y me tendió la mano.
—Hola, Casilda, soy Antonio Carcelén. Nos conocimos hará unos meses en el Mobile después de tu conferencia sobre la escalabilidad del software No-Code. Quedamos en hablar en algún momento para que pudiésemos comentar cómo, desde SalesPlanner, podemos ayudarte a la gestión interna… —Bla, bla, bla. Dejé de escucharle tras diez palabras. A día de hoy, me seguía sorprendiendo lo pequeña que era Barcelona y lo llena de interesados que estaba. En un mundo donde lo que importan son las apariencias, la gente se deja impresionar fácilmente por el dinero, la posición o el título en lugar de impresionarse por el trato que se da a los demás.
En cualquier caso, si bien era cierto que en la ciudad había mucho talento disponible, también era verdad que había mucho trepa suelto. Ahora que mi nombre sonaba con fuerza y que mi empresa, FreeCode, se postulaba como el próximo unicornio, ya que su valoración rozaba los mil millones de dólares, un sinfín de personas se morían por convertirse en mis amigos o por tratar de venderme sus servicios. El dinero llama al dinero y el éxito llama a los aprovechados.
Escuché vagamente lo que aquel tal Antonio me decía y acepté su tarjeta cordialmente. No le invité a sentarse y cuando dio por acabado su discurso le agradecí su tiempo y le convine a dejarme sola para ponerme los cascos y conectarme a una videoconferencia a la que inicialmente no tenía planeado asistir. Todo con tal de quitármelo de encima. La conferencia era una reunión periódica con el equipo de ventas en la que mi asistencia era considerada opcional y a la que jamás solía ir. Aproveché la situación para ponerme al día, aumentar la tensión en el equipo y conocer alguna cara nueva con la que no había coincidido. Pedí explicaciones, deseché argumentos y excusas que se me plantearon por parte de algunos mandos intermedios y mandé un par de correos a mi COO, Max, para delegarle algunas cuestiones que había atisbado en la reunión.
Había dedicado veinte minutos que ahora tendría que compensar. Me sumergí en las diferentes cuestiones que me deparaban en mi bandeja de entrada y, finalmente, cuando el frappuccino llegaba a su fin, me enfrenté a aquel correo que había evitado desde la mañana. El corazón me palpitaba con fuerza y leí en diagonal el contenido antes de volver a repasarlo con detenimiento. La respuesta que esperaba no se manifestaba con claridad, tampoco era una negativa, sino una propuesta para explorar conjuntamente. José Luis me había advertido de que aquello podría pasar, lo que no me había dicho era qué debería hacer. Tendría que pensarlo con detenimiento.
Me levanté de mi asiento dispuesta a proseguir el camino a casa, pero antes pasé por el baño para aliviar mi vejiga. Me disponía a entrar en el aseo, pero encontré un carrito de limpieza bloqueando la entrada. Una mujer de unos cincuenta años a la que le faltaban dos dientes en la mandíbula inferior y de nacionalidad musulmana se afanaba por acabar su tarea.
—Un momento, por favor, yo acabo —pidió en un castellano algo dificultoso.
Ella era una de las invisibles. Una invisible como lo fuimos mamá y yo durante tantísimo tiempo. Mucha gente quiere casas limpias, ropa planchada y váteres impolutos, pero no quieren ensuciarse las manos ni saber qué pasa para que eso sea posible. Ahí es donde entrábamos nosotras, armadas con trapos, lejía y fregona, dispuestas a limpiar la mierda de otros sin que nos dirigiesen siquiera una mirada. Invisibles, porque cuanto más invisibles fuésemos, mejor. Y no era porque limpiásemos inodoros, no, era porque sencillamente éramos un servicio más. Un servicio como el camarero que esperas que reponga tu copa en silencio, como el chófer que esperas que te lleve sin oír ni hablar. No juzgo lo que otros esperan de los invisibles, pero como invisible que fui sí que sabía lo que había al otro lado.
—Claro, esperaré lo que usted me diga. —Sí, le hablaba de usted porque así es como se habla a cualquier adulto mayor que tú. Mi respuesta me valió una sonrisa desdentada mientras se afanaba en acabar de fregar el suelo.
—Tú pasa; yo luego vuelvo a fregar. Cuidado con váter; he puesto lejía —me advirtió mientras me invitaba a pasar.
Hice mis necesidades y, mientras me lavaba las manos en el lavabo de fuera, la mujer volvió a fregar el suelo y pasó a la siguiente cabina. Saqué un billete de veinte de mi bolsillo y se lo tendí a la mujer. Ella me miró con desconfianza y yo se lo acerqué más.
—Gracias por dejarme pasar. Que tenga un buen día.
Y me fui en dirección a mi casa. Había pasado toda la tarde en aquel Starbucks y ya estaba anocheciendo. Iba a enfrentarme a una noche sola en la que el consejo de José Luis era todo lo que hubiese necesitado, pero ya no podría ser. Sentí cómo, con ese pensamiento, se me anegaban los ojos de lágrimas y eché a andar a buen ritmo, Diagonal abajo, para que el frío borrase la humedad de mis mejillas.
Pasé frente a joyerías, torres de oficinas, boutiques de moda y tiendas de calzado extravagante. Ahora estaba familiarizada con todo ello y probablemente alguna de la ropa que llevaba había salido de alguna tienda cercana. Qué lejos quedaban ya los tiempos en el barrio y la ropa de caridad de la Iglesia.
A principios de los 90, Trinitat Nova se encontraba en un estado lamentable. La mayoría de inmuebles fueron construidos en los años 50 usando un cemento de baja calidad que padecía de aluminosis y la comunicación se limitaba a varias líneas de autobús. Allí todos éramos pobres, pero nosotros desde luego estábamos muy jodidos.
Mamá había conseguido que Toni y yo fuésemos a uno de los colegios públicos de la zona y que al menos nos diesen una beca comedor. El catering era repugnante, la comida escasa y siempre fría, y aun así muchas veces era lo único que teníamos para llevarnos a la boca. Pronto aprendimos a esconder el pan en los bolsillos, a sisar alguna pieza de fruta o yogures, ya que eso podíamos llevarlo a casa y desayunarlo al día siguiente.
Toni se ocupaba de ir por las tardes a ayudar a descargar el camión del supermercado. Ramiro el gordo y Pedro el flaco contaban con él y cada día se ocupaban de que el encargado les diese cualquier producto recién expirado o malogrado que aún se pudiese comer. A veces incluso faltaba a clase para ayudar a descargar por las mañanas y asegurarse de que tuviésemos la despensa llena. Mamá le reñía y le decía que se centrase en su educación, pero Toni se encogía de hombros y decía que él lo que quería era un trabajo para llevar comida a la mesa.
En el fondo, las dos nos sentíamos tremendamente agradecidas de no pasar hambre y sabíamos que sin lo que Toni traía a la mesa nuestra vida sería mucho peor. Con el ínfimo sueldo de mamá podíamos pagar a duras penas nuestra obligación con el banco, algunas facturas y la ropa que necesitábamos, así que cada vez se fueron espaciando más sus broncas para Toni y cada vez más se las fue dando con la boca más chiquita.
Yo me sentía frustrada e inútil. Era pequeña, pero no tonta, y sabía que era un engorro para Toni y mamá. Con ocho años se lo dije a mamá, ella llegaba agotada de pasarse horas de rodillas fregando escaleras y Toni se frotaba los riñones a pesar de tener solamente doce años.
—¿Qué puedo hacer, mamá? Soy una inútil para esta familia.
—Estudia, hija mía, estudia mucho. Yo soy una cateta que lee lo justo porque creí que no hacía falta y que una cara bonita me ayudaría en todo. Ahora resulta que no sé nada más que fregar. Ojalá aprendas algo de provecho.
—Pero yo quiero trabajar, como Toni —protesté con mi pataleta infantil—. Y así podremos tener cosas bonitas.
—Tu hermano es un santo, es verdad, pero yo no quería esta vida para él ni para ti. No sé hacerlo mejor. Toni es un desastre en la escuela, se mete en peleas y parece que solo le interesa cargar sacos. Tú escucha a tus profesores y estudia, Casilda, a ver si nos sacas de pobres.
Esa conversación se gravó en mi cabeza. ¿Sería verdad que estudiando podría sacar a mi familia de la pobreza? ¿Cómo sería la vida fuera del barrio? Cuando pensaba en tener cosas bonitas, en realidad solo quería algunos de los juguetes que veía anunciados en la vieja televisión de tubo que teníamos en el comedor, pero cuando pensaba en una vida mejor nos imaginaba a los tres muy lejos de allí, quizás comiendo en algún restaurante elegante, como ese 7 Portes del que una vez oí hablar, mientras otras personas nos servían y limpiaban lo que nosotros ensuciábamos.
En mi infancia, los días se sucedían unos tras otros y también lo hacían las semanas y los meses. Toni era un mal estudiante, pero un gran trabajador. En el barrio todos lo sabían y, cuando necesitaban que alguien hiciese un recado, como llevar o recoger un paquete —a veces de dudosa procedencia—, o había que mover cajas, vaciar un garaje o cargar unos muebles todos contaban con él. No protestaba, trabajaba duro y aceptaba a cambio dinero o lo que pudiesen darle. Mi hermano era un chico guapo, muy guapo, a decir verdad. Su piel bronceada y su pelo oscuro empezaban a levantar suspiros entre las chicas. Además, era simpático, lo que le había granjeado mucha popularidad en el barrio.
Yo era más bien arisca. Las chicas de mi edad no me parecían nada interesantes, sino más bien tontas y con aficiones estúpidas como la de jugar con muñecas o coleccionar álbumes de fotos de las Spice Girls. Mi madre se daba cuenta de mi actitud y me recriminaba: «Cas, tienes que aprender de tu hermano, él hace amigos allá donde va y eso le abre puertas. Con esa actitud no vas a tener a amigos».
La verdad es que me daba absolutamente igual, yo me centraba en atender a las aburridas clases del colegio, que pronto dejaron de suponerme un reto, y descubrí que la biblioteca de la escuela era el mejor lugar para pasar mi tiempo. Era una sala cochambrosa a la que nadie iba y que solo se usaba como aula muy de vez en cuando, estaba siempre abierta para los alumnos que querían ir a estudiar y aquello se convirtió en mi refugio. Allí había calefacción y poca gente que me molestase, así que empecé a pasar largas horas allí, especialmente en invierno, cuando el frío de nuestro piso lo hacía del todo inhabitable.
A pesar de la monotonía de nuestras vidas, con la llegada del euro y del año 2000 vivimos una cierta calma. Nuestra vida era todo lo cómoda que permitían las circunstancias: teníamos casa y comida cada día. Mi hermano incluso se atrevió a hacer algún apaño en el piso para ir arreglando desperfectos menores como puertas que no cerraban, grifos que goteaban y ventanas que no ajustaban. Seguíamos aprovechando cualquier convite para atracarnos de comida: sabíamos que si nos invitaban a un cumpleaños lo mejor era comer todo lo posible para minimizar nuestro consumo durante la cena, llenábamos las garrafas de agua en las fuentes de la plaza para no gastar del grifo de casa y nos duchábamos en el colegio, donde siempre había agua caliente disponible.
Por primera vez en mucho tiempo, mi madre había conseguido un trabajo en la otra punta de la ciudad limpiando oficinas donde tenía un contrato indefinido por el salario mínimo interprofesional. Se levantaba a las cuatro y media de la madrugada, se aseaba y se tomaba un tazón de café y algo de fruta. Cogía tres autobuses para llegar hasta allí, en un traslado que le tomaba más de hora y media, para empezar a limpiar a las seis de la mañana antes de que las oficinas se llenasen de gente. Acababa a la una del mediodía. Se llevaba un bocadillo y después se iba a limpiar casas por la zona de Bonanova y Sarrià, donde le pagaban por horas.
Hacíamos lo que había que hacer, no nos importaba lo que dijesen los demás. Nuestra vecina, la Puri, nos dirigía miradas de superioridad y disfrutaba cotilleando a nuestras espaldas, como si no nos enterásemos de lo que decía al resto de vecinos. «¿Habéis visto al chico de la Yolanda? El niño tiene que trabajar para que puedan comer, ¿dónde se ha visto eso? ¿Y la cría esa? Menudo nombre… Dice que es el nombre de la abuela, pero ya podría haberle puesto cualquier otro, va vestida horrible». A mi hermano y a mí nos hacía gracia que una mujer tan fea y tonta se atreviese a emitir algún tipo de juicio sobre nosotros. Nos reíamos de ella, pero en el fondo nos daba mucha rabia saber que los comentarios de la Puri le hacían daño a mamá, especialmente cuando se pasaba a pedirle algo para restregarle su permanente y tinte recién estrenado de peluquería a sabiendas de que mi madre tenía que teñirse y peinarse en casa.
A pesar de nuestras estrecheces, una vez al mes mamá nos llevaba de excursión por la ciudad. La realidad es que, a pesar de vivir en un barrio de Barcelona, estábamos aislados por la mala comunicación de nuestra zona respecto al resto de la ciudad. Un domingo al mes nos montábamos en un autobús e íbamos a ver algún sitio de la ciudad donde no hubiese que pagar —el parque de la Ciudadela, los jardines de Pedralbes, la fachada de la casa Batlló, la Pedrera…— y nos llevábamos nuestros bocadillos de chóped con pan del día anterior para alargar la visita y aprovechar el gasto del billete de autobús. Mamá nos llevaba tan lejos como sus ingresos le permitían. Durante la excursión, andábamos para no gastar billetes de transporte y nos poníamos la ropa más arreglada que tuviésemos en ese momento. Mamá pretendía enseñarnos con esas excursiones que había más vida y más mundo fuera del barrio y que nosotros debíamos aspirar a más para no acabar como ella y su cúmulo de malas decisiones en la vida.
Debo reconocerle que lo consiguió. Ver aquellas calles bien adoquinadas, mujeres y hombres bien vestidos que salían con sus trajes de domingo a la iglesia o a tomar el vermut y oír más idiomas que el castellano o bereber que sonaban por el barrio alimentaban mi ansia de libertad y mi hambre por conocer mundo y salir muy muy lejos de allí. Cuando acababan los paseos y volvíamos a casa para acostarnos en nuestros cuchitriles, trataba de imaginar la vida que podría llegar a vivir.
Y vaya si lo conseguí, pensé. Desde luego, había conseguido llegar muy lejos.
Cuando te conocí
Llegué a casa cuando ya anochecía, tiré las llaves en el cuenco de la entrada y me quité las botas embarradas que fueron directas a la basura. Me dolían mucho los pies tras andar durante más de una hora con ese calzado del todo inadecuado, pero ese dolor era ínfimo comparado con la pérdida a la que me enfrentaba.
Pronto sería de noche y tendría hambre, así que abrí mi móvil para pedir un bol de ramen a uno de los servicios a domicilio habituales. Me negaba a cocinar por principios, no quería invertir algo tan valioso como mi tiempo en pelearme con alimentos que no sabía procesar, así que, a menos que Toni, mamá o el amante de turno cocinasen para mí, me limitaba a comprar o pedir comida para llevar.
Me metí en la ducha mientras esperaba la llegada del pedido y traté de aclarar mis ideas respecto a lo que tendría que hacer a continuación con la empresa. Habíamos llegado muy lejos, eso sin duda, pero, como siempre, yo quería más.
Mientras me duchaba, usé mi carísimo champú de Shu Uemura, que la Jennifer me había recomendado, y mientras me enjabonaba el cabello recordé cuando ni siquiera podía darme el lujo de elegir qué champú utilizar y debía conformarme con el de oferta del súper, que diluíamos una y otra vez. El champú de las narices se me metió en los ojos y pensé que, por muy caro que fuese, escocía igual.
La muerte de José Luis me tenía aturdida y me había privado temporalmente de la claridad mental necesaria para afrontar el reto al que me enfrentaba. La ducha, lejos de despejarme, me había dejado con los ojos rojos y la mente emborronada de recuerdos. ¿Qué habría hecho él? ¿Qué me habría dicho? Esos pensamientos no me ayudaban ahora mismo porque las respuestas se negaban a venir y mi mente divagaba hacia el pasado, concretamente al año 2001, a punto de cumplir quince años y el año en que conocí al hombre que cambiaría mi vida.
Desde hacía unos tres años, muchas veces mamá me llevaba a limpiar casas con ella. Cuando yo acababa el instituto me recorría media ciudad hasta la zona alta donde me encontraba con ella y nos dirigíamos a alguno de los grandes pisos en los que mi madre trabajaba como mujer de servicio. Siempre la acompañaba cuando mamá estaba segura de que no habría nadie que pudiese verme, ya que entre las dos era mucho más fácil hacer tareas como cambiar camas, mover muebles o porque simplemente yo me quedaba con los quehaceres más pesados físicamente mientras ella hacía las cosas más delicadas como planchar o cocinar.
Mamá sabía que un trabajo bien hecho tiene su recompensa. Ella se esforzaba en dejar las casas impolutas: cuando salíamos de allí flotaba en el ambiente un olor a limpieza de lo más gratificante y, si también había dejado la cena hecha, el aroma de sus guisos invitaba a pasar a la cocina y sentarse a comer. Sabíamos que lo hacíamos bien y también lo sabían las clientas de mamá, quienes la mantenían durante años a su servicio y la recomendaban a otros conocidos.
El día que conocí a José Luis estábamos en el mes de octubre de 2001 y el mundo seguía conmocionado por los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Virginia por el grupo terrorista Al Qaeda. Recuerdo ver las noticias sentada en el incómodo salón de nuestro piso aquel 11 de septiembre en el que no teníamos instituto ni tampoco trabajo porque era festivo en Cataluña. Ese Nueva York de las películas se desmoronó ante nuestros aturdidos ojos.
Superado el trauma y la confusión inicial, la vida para nosotros seguía sin cambios —lo bueno y malo de ser pobres es que seguimos exactamente igual— y mamá había empezado a trabajar para un nuevo cliente. José Luis Herrero, cincuenta y ocho años, abogado y recién enviudado, que tenía lo que a mí me pareció un pequeño palacete en la zona de Sarrià-Sant Gervasi. Se trataba de una de esas escasas pequeñas casas ajardinadas que aún quedan escondidas por Barcelona. Planta cuadrada, dos pisos, pintada de color verde aguamarina y con un precioso jardín poblado de naranjos y limoneros.
Mamá había ido solo un par de veces, pero me pidió que la acompañase, ya que había mucha escalera y mucho cristal que se le hacía difícil limpiar a ella sola. A pesar de no tener aún cuarenta años, sus manos empezaban a dolerle y tenía las rodillas destrozadas de tanto arrodillarse a fregar suelos de baldosa. Ese día quedé con mi madre a eso de las seis de la tarde: ella venía de limpiar en una casa previamente, yo había aprovechado para dar clases de refuerzo a uno de los pocos vecinos que podía permitirse pagarme algo, y ahora íbamos a enfrentarnos a la limpieza de la pequeña mansión.
Al parecer, el señor Herrero nunca estaba en casa, trabajaba hasta tarde en su despacho de Vía Augusta y, ahora que su esposa había fallecido, solo aparecía por su domicilio para dormir unas pocas horas antes de regresar a sus pleitos. No había ningún riesgo de que él descubriese la ayuda que le prestaba a mi madre para que pudiésemos acabar un poco antes y regresar a casa antes de la siguiente jornada.
La misión que el señor Herrero le había encomendado a mamá estaba clara: mantener la casa limpia e impoluta. Para ello la había contratado tres horas durante tres días a la semana, le dijo que eso le parecía suficiente ya que él ya nunca estaba allí y apenas usaba su dormitorio, el baño y la cocina para hacerse café. Del jardín no tenía que preocuparse, había un jardinero encargado de ello y no hacía falta que cocinase, ya que él jamás cenaba en casa. Mamá venía recomendada por la mujer de un colega del despacho: consideraban a Yolanda Ramos una limpiadora eficaz, discreta y silenciosa. No opinaba, obedecía y no robaba. Tenía todo lo deseable en una mujer de servicio.
Aquel día a mamá le dolían las manos especialmente, así que me quedé con la misión de aspirar, fregar y repasar cristales. Ella quitaría el polvo, repasaría la cocina y también los baños. Nuestro plan era finiquitar el trabajo en un par de horas para salir de allí a las ocho de la tarde y llegar sobre las nueve cuando Toni ya nos tendría algo de cena preparada antes de irnos a dormir. Teníamos práctica y llevábamos a cabo nuestra tarea con eficacia.
Yo miraba fascinada aquella casa decorada con tanto cariño y trataba de dilucidar la vida de sus habitantes. El comedor estaba lleno de fotografías, y mientras empujaba el aspirador sobre las alfombras observé los rostros que mostraban los marcos de plata ubicados sobre una repisa. El señor Herrero era un hombre no muy apuesto de porte serio, en cambio, su esposa recién fallecida era tremendamente hermosa y de rostro risueño. Ella parecía algo mayor que él. Pensé que hacían una curiosa pareja. Había fotografías de ellos en muchos lugares, en playas, en barcos, montados sobre caballos e incluso una que parecía en algún lejano lugar de África a juzgar por los mozos armados con rifles que los acompañaban. En todas las fotografías ambos miraban felices a la cámara.
Seguí focalizada en mi misión de pasar el aspirador por las diferentes habitaciones hasta que llegué a un enorme salón con vistas al jardín. La sala estaba orientada al gran patio trasero desde donde podían verse los árboles frutales. Había toda una pared acristalada con una puerta que permitía salir al exterior, las otras tres paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, en la zona cercana a la entrada había un enorme escritorio de madera oscura mientras que en al lado de los ventanales reposaba un caballete con un lienzo a medio pintar y varios botes de pintura. Aquella obra estaba inacabada.
Pasaba el aspirador mecánicamente y con precisión, como mi madre me había enseñado, pero mi mente divagaba analizando aquel espacio mágico. Las estanterías contenían obras de derecho, literatura y guías de viaje. Por algún motivo, ver tantos libros juntos me impresionaba mucho. A falta de nada mejor que hacer, y para justificar mis largas estancias al lado del radiador de la biblioteca, yo había empezado a leer a una edad muy temprana y, sin embargo, jamás había visto una casa donde los libros ocupasen un lugar tan principal. Me fijé también en el caballete y recordé que la casa estaba llena de cuadros a los que no había prestado demasiada atención, ya que el arte no me interesaba nada, pero pensé que quizás la señora Herrero había sido pintora.
Pude imaginar a ambos compartiendo aquel espacio en silenciosa compañía. El señor Herrero con la nariz metida en sus volúmenes de derecho preparando casos y defensas hasta altas horas mientras su esposa pintaba en la otra punta de la habitación o leía sentada en el sillón. Dejé volar mi imaginación leyendo las pistas que me daban las fotografías y libros y los visualicé como una pareja bien avenida: él centrado en su trabajo, ella en su arte y ambos grandes viajeros. Me fijé que había una estantería cargada de fotografías de los dos en muchos destinos y un mapamundi lleno de alfileres que seguro marcaban los lugares que habían visitado. Los envidié profundamente y pensé que esa era la vida que quería para mí, una vida llena de aventura y ambición, una vida con algo más.
Aparqué el aspirador fuera de la habitación y entré con el mocho para fregar. Agua abundante con una pizca de vinagre de vino para limpiar el parqué y mocho bien escurrido, tal y como me había enseñado mamá para no estropear la preciada madera. Empecé por la zona más cercana a las cristaleras, que relucían impolutas tras la limpieza que había hecho mamá dos días atrás. Apenas había dado un par de pasadas al suelo cuando la puerta de la habitación se abrió y entró el señor Herrero, maletín en mano. Yo no lo esperaba, él tampoco preveía encontrar a nadie invadiendo su despacho, y ambos reaccionamos con un susto.
Él no tenía que estar en casa, se suponía que estaría en su despacho hasta altas horas, como siempre, pero al parecer ese día no había sido así. Mamá y yo habíamos hablado de cómo reaccionar si alguna vez nos descubrían en nuestro delito de compartir las tareas para acabar más deprisa y puse en marcha nuestro plan.
Me cuadré frente al señor Herrero, me aparté el flequillo lateral que me tapaba los ojos y procedí a presentarme.
—Buenas tardes, señor Herrero, siento haberle importunado con mi presencia. Mi nombre es Casilda Gómez, soy la hija de Yolanda Ramos y he venido hoy para agilizar la limpieza y ayudarla con las tareas más pesadas. Disculpe si le he molestado.
El señor Herrero me escudriñó con su mirada aguileña y clavó sus ojos en los míos analizándome antes de contestar. Me sentí muy intimidada.
—Buenas tardes, ciertamente, no esperaba encontrarla aquí. Acabe sus tareas, yo hablaré con su madre.
Y dicho esto salió de la habitación cerrando la puerta tras él. No me gustó nada su reacción y temí que fuese a despedir a mamá por su atrevimiento. Ahora vivíamos una vida humilde, pero segura gracias a su trabajo en la empresa de limpieza y a sus horas extras como mujer de servicio. Si perdía este trabajo no pasaría nada ya que mi hermano también trabajaba y solamente sería cuestión de tiempo encontrar otros suelos que fregar, a menos que… a menos que el señor Herrero se enfadase y contase que mi madre no era de fiar y metía a otras personas en casa en las horas de limpieza. Eso sería fatal y pondría en riesgo la reputación de mi madre y los trabajos en las otras casas.
Me apresuré a acabar de fregar el suelo, recogí el mocho, el cubo y el aspirador y me dirigí a la cocina, trastabillando, a guardar los enseres y a enfrentar la conversación que el señor Herrero pudiese tener con mi madre. Encontré a mamá con la mirada gacha clavada en el suelo, las manos cogidas frente a su mandil y al señor Herrero con su porte erguido frente a ella.
—… lo que quiero decir, señora Ramos, es que me parece inapropiado que traiga usted a su hija a limpiar.
—Disculpe, señor Herrero, no volverá a pasar, pero le prometo que ella limpia igual o mejor que yo y que solo ha venido porque hoy se me hacía tarde…
Lo primero que me sorprendió de aquella conversación es que el señor Herrero hablase de usted a mi madre. Este detalle inicialmente insignificante supuso un mundo para mí. Nadie nos había hablado de usted en toda nuestra vida. En el barrio mi madre era la Yolanda, sí, con «la» delante, ese laísmo catalán que demostraba incultura, y en las casas donde limpiaba era Yola o Yolanda a secas. Por primera vez en mi vida, oí a alguien referirse a mi madre con el debido respeto: señora Ramos.
—Eso puedo entenderlo, pero comprenda usted que es un delito tener a menores trabajando y que si pensaba traer a su hija lo menos que debería haber hecho era avisarme.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















