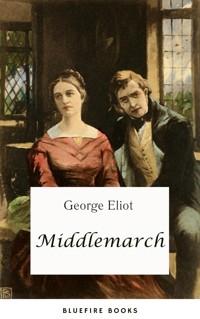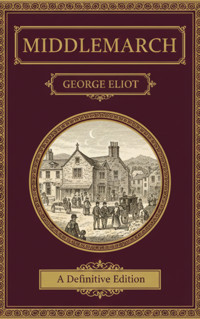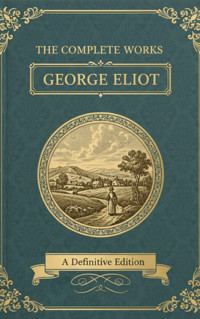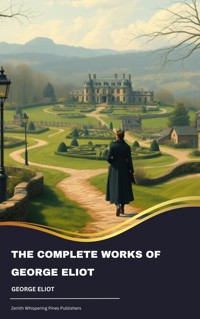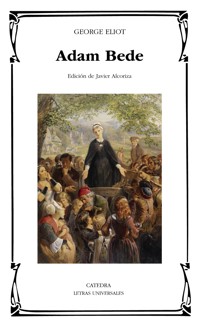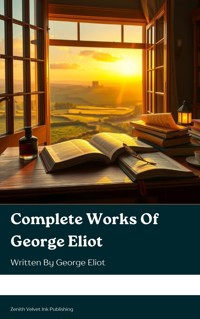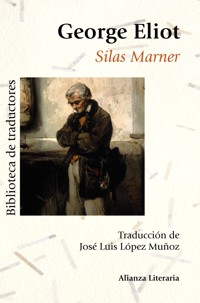
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Silas Marner, un bondadoso tejedor, es acusado de un robo abyecto cometido por su mejor amigo, lo que le obliga a exiliarse de su comunidad. Se instala en Raveloe, un pueblo apartado, en donde se convierte en un solitario y huraño avariento cuya existencia se reduce al trabajo en el telar y a acumular un tesoro en monedas de oro y plata. Dos sucesos inesperados cambiarán su amarga monotonía: el robo de su dinero y la súbita aparición en su casa de una niña huérfana. Su avaricia y su desconfianza hacia el forastero, hacia lo desconocido, se tornan en un inusitado amor desinteresado por la niña abandonada. El destino de ambos se verá ligado al de Godfrey Cass, el hijo del terrateniente local, quien, al igual que Silas Marner, está atrapado por su pasado. Silas Marner fue la novela preferida de George Eliot y uno de los relatos clásicos que más han reconfortado a sucesivas generaciones de lectores. Con una profunda comprensión de la naturaleza humana, George Eliot combina el humor con la aguda crítica social para crear un retrato afectuoso, pero sin sentimentalismos, de la vida rural en la sociedad preindustrial de principios del siglo XIX. "Silas Marner ocupa un lugar relevante en la obra de la autora. Es lo más cercano a una obra maestra. Tiene los elementos de sencillez, madurez y consumación (...) que definen una obra clásica." Henry James
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Eliot
Silas Marner
El tejedor de Raveloe
Traducido del inglés por José Luis López Muñoz
Contenido
Cubierta
Primera parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Segunda parte
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Epílogo
Créditos
Un niño, más que otro don cualquiera
que la tierra ofrezca al hombre en el ocaso de su vida,
traerá consigo esperanza y pensamientos de futuro.
WILLIAM WORDSWORTH
Primera parte
Capítulo I
En los tiempos en que las ruecas zumbaban afanosas en las casas de labranza —y cuando hasta las grandes damas, que se vestían de seda y encajes, tenían las suyas de juguete, fabricadas con madera de roble bien pulimentada— se podía ver en distritos remotos, por los caminos, o en lo más profundo de los valles, a ciertos hombres pálidos, más pequeños de lo normal, que, al lado de los musculosos campesinos, no parecían ser más que los restos de una raza de desheredados. El perro del pastor les ladraba con ferocidad cuando alguna de aquellas criaturas con aspecto extranjero aparecía por las tierras altas, siluetas oscuras contra el temprano atardecer invernal; porque, ¿dónde hay un perro al que le guste una figura inclinada bajo un pesado saco? Y lo cierto es que aquellos pálidos seres raras veces salían de casa sin su cargamento misterioso. El pastor mismo, aunque tenía buenos motivos para pensar que el saco sólo contenía madejas de hilo, o los rollos de recio lino tejidos con aquel hilo, no estaba del todo seguro de que el oficio de tejedor, aunque fuese indispensable, se pudiera ejercer enteramente sin ayuda del Maligno. En aquellos tiempos remotos, la superstición se aferraba fácilmente a cualquier persona o cosa que resultara insólita, o incluso aunque sólo lo fuera de manera intermitente y ocasional, como en el caso del quincallero o del afilador y de sus esporádicas visitas. De aquellas gentes que iban de caserío en caserío nadie sabía dónde tenían su hogar ni cuál era su origen; y ¿cómo se podía entender a una persona sin saber al menos de alguien que conociera a su padre y a su madre? Para los campesinos de otros tiempos, el mundo ajeno a su experiencia directa era una región de vaguedad y de misterio: según sus pensamientos sedentarios, el estado de errabundez era una realidad tan oscura como la vida invernal de las golondrinas aunque se supiera que regresaban con la primavera, y difícilmente dejaban de ver a cualquier persona, incluso a un colono, si procedía de lugares distantes, con un poso de desconfianza, con lo que se evitaban sorpresas en el caso de que una larga historia de conducta inofensiva terminara con la comisión de un delito; en especial si el forastero tenía la reputación de ser un hombre con saberes, o se mostraba hábil en los trabajos manuales. Todo tipo de destreza, ya fuera en el uso rápido de ese difícil instrumento que es la lengua, o en algún otro arte con el que los aldeanos no estuviesen familiarizados, era de por sí sospechoso: la gente honrada, nacida y criada de manera visible, no era en su mayor parte ni sabia ni inteligente en exceso: al menos, no más allá de cuestiones como conocer las señales del buen o del mal tiempo; y los procesos por los que se adquirían rapidez y destreza de cualquier clase quedaban tan por completo ocultos que participaban de la naturaleza de la magia. De esa manera llegó a suceder que aquellos diseminados tejedores —emigrantes de las ciudades al campo— fueron siempre considerados extranjeros por sus vecinos rústicos, y de ordinario adquirían las peculiares costumbres características de las personas que viven en soledad.
En los primeros años del siglo XIX, uno de aquellos tejedores, llamado Silas Marner, trabajaba en su oficio en una casita de piedra situada entre unos bosquecillos de avellanos próximos a la aldea de Raveloe, y no lejos del límite de una cantera abandonada. El sonido peculiar del telar de Silas, muy distinto del alegre trote, tan tranquilizador, de una aventadora, o del ritmo más sencillo del mayal, fascinaba y asustaba a medias a los chicos de Raveloe, que con frecuencia dejaban de recoger avellanas y de buscar nidos de pájaros para mirar por las ventanas al interior de la casa de piedra, compensando cierto respeto reverencial ante el trabajo misterioso del telar con un agradable sentimiento de desdeñosa superioridad, gracias a burlarse de sus ruidos dispares, así como de la postura inclinada y de la monotonía de aquella ocupación. Pero sucedía a veces que Marner, al hacer una pausa para corregir una irregularidad en el hilo, advertía la presencia de los bribonzuelos y, aunque reacio a perder el tiempo, le gustaban tan poco aquellas intromisiones que bajaba del telar y, abriendo la puerta, los miraba de tal manera que siempre conseguía ponerlos en fuga, aterrorizados. Porque, ¿quién iba a creer que aquellos grandes ojos saltones, en medio de tanta palidez, apenas veían con claridad nada que no estuviera muy cerca, y que no eran en absoluto capaces de provocar calambres, ni raquitismo, ni una boca torcida a cualquier rapaz que se encontrase cerca de su casa? Quizás habían oído insinuar a sus padres que Silas Marner podía curar el reumatismo si le daba por ahí, y añadir, de manera más siniestra, que, si conseguías encontrar las palabras adecuadas para hablar con aquel demonio, te podías ahorrar los honorarios del médico. Aún hoy en día, quizás un oyente atento pueda recoger, entre el campesinado de cabellos grises, parecidos ecos, tan extraños como persistentes, de un antiguo culto demoníaco, porque las mentes toscas casi nunca asocian las ideas de poder con las de benevolencia. Una concepción del poder como entidad misteriosa a la que se puede convencer, con mucha persuasión, para que se abstenga de hacer daño es la forma que más fácilmente reviste el sentimiento de lo Invisible en la cabeza de hombres que han vivido siempre empujados por necesidades primitivas y en quienes una existencia de trabajo duro no ha estado nunca iluminada por alguna fe religiosa llena de entusiasmo. Para ellos dolores y contratiempos presentan un abanico mucho más amplio de posibilidades que la alegría y el placer: su imaginación está casi desprovista de las imágenes que nutren el deseo y la esperanza y llena, en cambio, de recuerdos que son alimento perpetuo del miedo. «¿Se le ocurre algo que le gustaría comer?», le pregunté una vez a un anciano trabajador que, ya en su lecho de muerte, había rechazado todo lo que su esposa le ofrecía. «No —respondió—. Sólo estoy acostumbrado a los alimentos más corrientes, y ésos no me apetecen.» La experiencia no le había proporcionado capricho alguno que pudiera despertar en él el fantasma del apetito.
Y Raveloe era un pueblo en el que subsistían muchos de los antiguos ecos, ecos que las nuevas voces no conseguían ahogar. Tampoco es que fuera una de esas parroquias estériles situadas en las afueras de la civilización y habitadas por escasas ovejas y poquísimos pastores; se hallaba, por el contrario, en la fértil llanura central de lo que nos gusta llamar «la alegre Inglaterra», con granjas que, hablando desde un punto de vista espiritual, pagaban unos diezmos altamente convenientes. Estaba enclavado, eso es cierto, en una depresión, bien arbolada, a una hora de camino a caballo desde cualquier carretera, de manera que nunca le llegaban las notas del cornetín de la diligencia, ni los dictámenes de la opinión pública. Era un pueblo que parecía importante, con una excelente iglesia antigua y un amplio camposanto en su mismo centro y, situadas no lejos de la calle, dos o tres casas grandes de ladrillo y piedra, con huertos y jardines bien vallados y veletas decorativas, y con fachadas más llamativas que la de la casa del párroco, que asomaba entre los árboles al otro lado del cementerio. Un pueblo que mostraba al instante las cimas de su vida social y contaba al ojo experimentado la ausencia de cualquier parque de grandes dimensiones y de aristocráticas casas solariegas en los alrededores, pero que permitía reconocer la presencia de varios señores que, pese a explotar mal sus tierras, podían permitirse tal desidia sin que les faltase el dinero suficiente —en aquellos años de guerras1— para vivir con despreocupación y celebrar cumplidamente las Navidades, la fiesta de Pentecostés y la Pascua de Resurrección.
Habían pasado quince años desde la llegada de Silas Marner a Raveloe; por entonces era, sencillamente, un joven pálido, de saltones ojos castaños, miope, cuyo aspecto no habría tenido nada de extraordinario para personas de cultura y experiencia normales, pero que para los aldeanos a cuyo lado había venido a instalarse poseía misteriosas características que se correspondían con la peculiar naturaleza de su oficio, y con el hecho de que procediera de una región desconocida, situada hacia el norte del país. Lo mismo sucedía con su manera de vivir: Silas Marner no invitaba a nadie a que cruzara el umbral de su casa y no se había presentado nunca en el pueblo para beber una jarra de cerveza en El Arcoíris, ni para cotillear en casa del carretero. No buscaba la compañía de hombres ni de mujeres, excepto por cuestiones relacionadas con su oficio o para satisfacer sus necesidades, y pronto quedó claro entre las jóvenes de Raveloe que nunca recibirían de él propuesta matrimonial alguna: exactamente como si ya les hubiera oído afirmar a todas que nunca se casarían con un muerto resucitado. Semejante opinión sobre la personalidad de Marner se basaba en otras razones, además de la palidez de su rostro y de unos ojos como nunca se habían visto en Raveloe, porque Jem Rodney, el exterminador de topos, afirmaba que una noche, cuando regresaba a casa, había visto a Silas Marner junto a una cerca con un pesado saco a la espalda; el saco, sin embargo, no lo tenía apoyado en la cerca, que era lo que hubiera hecho cualquier persona en su sano juicio; Jem, al acercarse, vio que los ojos de Marner tenían la inmovilidad de los de un muerto, y aunque habló con él, y lo zarandeó, sus extremidades estaban completamente rígidas y sus manos sujetaban el saco como si estuvieran hechas de hierro; pero precisamente cuando ya no le quedaron dudas de que tenía delante a un difunto, Marner se restableció, como si dijéramos, en un abrir y cerrar de ojos, dio las buenas noches y echó a andar. Todo aquello Jem juró haberlo visto, y explicó que había sucedido, por añadidura, el mismo día en que estuvo cazando topos en las tierras de Cass, el terrateniente, junto a la vieja serrería. Algunos dijeron que Marner debía de haber tenido un «ataque», palabra que parecía explicar cosas que, de lo contrario, serían incomprensibles; pero el señor Macey, discutidor irreductible, sacristán y factótum de la parroquia, agitó la cabeza y preguntó si se sabía de alguien que al sufrir un ataque no hubiera caído al suelo. Un ataque era una apoplejía, ¿o no?, y parte de la naturaleza de una apoplejía era que la víctima perdiera el uso de sus extremidades y necesitara a partir de entonces la ayuda de la parroquia, si no tenía hijos que cuidaran de él. No, no; no era una apoplejía algo que permitía a un hombre seguir en pie, como un caballo entre las varas de un carro, y luego echar a andar en menos que canta un gallo. Pero podía suceder algo así como que el alma de una persona se separase de su cuerpo, y entrara y saliera, como un pájaro que abandona el nido y luego regresa; y era así como la gente se volvía más sabia, porque en estado incorpóreo iban a aprender con aquellos que podían enseñarles más de lo que sus vecinos eran capaces de aprender con sus cinco sentidos y la ayuda del párroco. Si no, ¿de dónde había sacado Silas Marner sus conocimientos sobre hierbas, y también de encantamientos, aunque no parecía que le gustase compartirlos? El relato de Jem Rodney se correspondía con lo que podía esperar cualquiera que estuviera al tanto de cómo Marner había curado a Sally Oates, y cómo había conseguido que durmiera como un niño de pecho, cuando, durante más de dos meses, mientras el médico la atendía, el corazón le había latido con tanto ímpetu que parecía salírsele del pecho. Marner podría curar a más gente si quisiera; pero convenía hablar bien de él, aunque sólo fuera para evitar que te jugara una mala pasada.
Se debía en parte a aquel miedo difuso el que Marner estuviera protegido de la persecución que le podrían haber atraído sus peculiaridades, pero tenía aún más importancia el hecho de que, al haber muerto el anciano tejedor en la vecina parroquia de Tarley, era por su oficio una adquisición altamente bienvenida para las amas de casa más acomodadas del distrito, e incluso para mujeres más modestas, pero precavidas, que disponían de una pequeña reserva de hilo al concluir el año. La utilidad evidente de Silas Marner habría contrarrestado cualquier repugnancia o sospecha que no se viera confirmada por una deficiencia en la calidad o en el volumen del paño que tejía para ellas. Y los años habían transcurrido sin producir ningún cambio en la opinión del vecindario acerca de Marner, excepto el que supone pasar de la novedad a la costumbre. Al cabo de quince años los hombres de Raveloe decían acerca de Silas Marner las mismas cosas que de recién llegado; no las decían con tanta frecuencia, pero estaban mucho más convencidos cuando las decían. Sólo se había producido una importante adición con el paso del tiempo, y era que el tejedor había acumulado una considerable cantidad de dinero en algún sitio, y que sin duda estaba en condiciones de comprar a «hombres más importantes».
Pero si bien las opiniones sobre Marner habían permanecido casi estacionarias, y sus costumbres, día a día, apenas se habían modificado, en su vida interior se había producido una metamorfosis, como es inevitable que le suceda a cualquier naturaleza ardiente cuando ha tenido que huir o se ha visto condenada a la soledad. Su existencia, antes de recalar en Raveloe, había alcanzado cierta forma de plenitud gracias al movimiento, a la actividad mental y a la íntima comunión que, tanto en aquellos días como en los que ahora vivimos, marcaba la vida de un artesano tempranamente incorporado a una estricta secta religiosa, donde hasta el más insignificante de los seglares tenía la posibilidad de distinguirse por el don de la palabra, y también, como mínimo, porque hasta el peso de un votante silencioso cuenta en el gobierno de una comunidad. Marner disfrutaba de gran consideración en aquel pequeño mundo escondido, al que sus miembros conocían como la iglesia que se reunía en Lantern Yard; Marner era para ellos un joven de vida ejemplar y fe ardiente; y se había convertido en centro de un interés peculiar desde que, en una de sus reuniones, mientras rezaban, había caído en una misteriosa rigidez y suspensión de la conciencia, que, por haber durado una hora o más, había sido confundida con la muerte. El mismo Silas, al igual que su pastor y los demás miembros de su grupo, habría juzgado que buscar una explicación médica para semejante fenómeno supondría una caprichosa autoexclusión del significado espiritual que aquel suceso pudiera encerrar. Silas era sin duda un hermano elegido para una tarea especial dentro de su comunidad y, aunque el esfuerzo para decidir cuál pudiera ser aquella tarea resultaba descorazonador dada la ausencia, por su parte, de toda visión espiritual durante su trance, él y otros creían, sin embargo, que su existencia quedaba probada por un aumento de la luz y del fervor espirituales. Un hombre menos sincero que él podría haber tenido la tentación de crear un visión ulterior que adoptase la forma de un recuerdo recobrado; un hombre menos cuerdo podría haber creído en semejante creación; pero Silas era cuerdo y veraz, las dos cosas, aunque, como en el caso de muchos hombres sinceros y fervorosos, la cultura no había definido en su caso ningún canal para su sentimiento del misterio, por lo que se limitaba a ejercitarse por la adecuada senda de la indagación y el conocimiento. Silas había heredado de su madre cierta familiaridad con las hierbas medicinales y con su preparación —una pequeña provisión de sabiduría que ella le había transmitido con la mayor solemnidad, como si se tratara de un legado—, aunque en años posteriores había tenido dudas sobre la moralidad de utilizar aquellos conocimientos, convencido de que las hierbas no podían ser eficaces si no iban acompañadas de la oración, y que la oración podía bastar sin las hierbas; de manera que el disfrute, recibido como herencia, de errar por los campos en busca de digital, de diente de león y de fárfara empezó a revestir para él los rasgos de una tentación.
Entre los miembros de su iglesia había un joven, un poco mayor que él, con el que había mantenido una amistad tan íntima que era ya costumbre entre los hermanos de Lantern Yard llamarlos David y Jonatán2. El verdadero nombre del amigo era William Dane, a quien, a su vez, se consideraba un ejemplo resplandeciente de piedad juvenil, aunque a veces se mostrase severo en exceso con hermanos más débiles y se sintiera tan deslumbrado por su propia luz como para considerarse más sabio que sus maestros. Pero fueran las que fuesen las imperfecciones que otros pudieran descubrir en William, en opinión de Silas, su amigo, carecía de defectos; porque Marner tenía una de esas maneras de ser impresionables e inseguras que, a una edad temprana, admiran el autoritarismo y se apoyan en quienes les llevan la contraria. La expresión de confiada sencillez en el rostro de Marner, acentuada por la ausencia de una observación detenida; la mirada indefensa, como de ciervo, que va unida a unos grandes ojos prominentes, ofrecían un fuerte contraste con la reserva y la seguridad en sí mismo de quien está convencido de sus triunfos futuros, que asomaba en los ojos entornados y caídos y en los labios apretados de William Dane. Uno de los temas de conversación más frecuentes entre los dos amigos era la posibilidad de alcanzar la salvación eterna. Silas confesaba que nunca podría llegar más allá de una esperanza mezclada con el miedo, y escuchaba con nostálgico asombro cuando William declaraba poseer una seguridad inquebrantable desde que, en el periodo de su conversión, había soñado que veía las palabras «vocación y elección aseguradas» en una página, por lo demás en blanco, de una Biblia abierta. Tales coloquios han ocupado a muchas parejas de pálidos tejedores, cuyas almas sin educación han sido como jóvenes criaturas aladas, revoloteando olvidadas en el crepúsculo.
Al confiado Silas le había parecido que su amistad no sufría menoscabo por el hecho de llegar a establecer, por otra parte, un lazo de carácter más íntimo. Llevaba ya varios meses comprometido para casarse con una joven sirvienta, y esperaba sólo a que se produjera un pequeño aumento de sus ahorros conjuntos para poder anunciar su matrimonio, por lo que era para él una gran alegría que Sarah no pusiera objeciones a la presencia ocasional de William durante sus encuentros dominicales. En aquel momento de su historia —durante una de sus reuniones devotas— se produjo el ataque cataléptico; y entre las diferentes preguntas y manifestaciones de interés que le dirigieron sus correligionarios, tan sólo la sugerencia de William desentonó de la general simpatía hacia un hermano en religión así elegido para un trato especial. El comentario de su amigo fue que, en su opinión, aquel trance más parecía una intervención de Satanás que una prueba del favor divino, y exhortó a su amigo a que comprobara que no escondía nada condenable en el fondo de su alma. Silas, que se consideraba obligado a aceptar reprimendas y advertencias como manifestaciones de la corrección fraterna, no albergó resentimiento, tan sólo dolor por las dudas de su amigo; a lo que muy pronto se añadió cierta ansiedad al advertir que en la actitud de Sarah empezaba a producirse cierta extraña mezcla de forzadas manifestaciones de aprecio y muestras, involuntarias, de rechazo y desagrado. Silas le preguntó si deseaba romper su compromiso; pero la joven dijo que no: la congregación de Lantern Yard conocía su noviazgo, que había sido aceptado en las reuniones devotas; no era posible romperlo sin una estricta investigación, y Sarah no estaba en condiciones de aducir ningún motivo razonable que el sentir de la comunidad pudiera sancionar. Por aquel entonces el diácono de más edad enfermó gravemente y, por tratarse de un viudo sin hijos, lo atendieron noche y día algunos de los hermanos o hermanas más jóvenes. Silas participó con frecuencia en los turnos nocturnos junto con William, que pasaba a sustituirlo a las dos de la madrugada. El anciano, en contra de lo que se temía, daba la impresión de estar ya en el camino de la recuperación cuando una noche Silas, sentado a la cabecera de la cama, observó que la respiración del enfermo, de ordinario audible, había cesado. La palmatoria apenas daba luz, y tuvo que alzarla para ver con claridad el rostro del paciente. El examen le convenció de que el diácono estaba muerto y de que llevaba muerto algún tiempo, dada la rigidez de sus extremidades. Silas temió haberse quedado dormido y comprobó que el reloj de pared marcaba ya las cuatro de la madrugada. ¿Cómo era posible que William no se hubiera presentado? Lleno de ansiedad, salió en busca de ayuda y pronto varios hermanos se reunieron en la casa, el pastor entre ellos, mientras Silas marchaba a su trabajo, con la insatisfacción de no haber podido ver a William para conocer la razón de su ausencia. Pero a las seis de la tarde, cuando estaba pensando en ir a buscarlo, William se presentó, acompañado del pastor. Venían a emplazar a Silas para que acudiera a una reunión en Lantern Yard con los miembros de la iglesia y, al preguntar cuál era la causa, la única respuesta que recibió fue «Ya te enterarás». Nada más se dijo hasta que Silas se sentó en la sacristía, delante del pastor, fijos en él, con gran solemnidad, los ojos de quienes representaban al pueblo de Dios. Acto seguido, el pastor, tomando una navaja, se la mostró a Silas, y le preguntó si sabía dónde la había dejado. Silas respondió que no le constaba que la hubiese dejado en ningún sitio, porque creía llevarla en el bolsillo, pero ya había empezado a temblar ante aquel extraño interrogatorio. Se le exhortó entonces a que no escondiera su pecado, sino que lo confesara y se arrepintiese. La navaja se había hallado en el escritorio cercano a la cama del diácono fallecido, precisamente en el sitio donde estaba una bolsita con el dinero de la iglesia, bolsita que el pastor mismo había visto el día anterior. Alguien se había apoderado de ella, y ¿quién podía haberlo hecho, excepto el propietario de la navaja? Durante algún tiempo el asombro hizo enmudecer al acusado, pero luego respondió:
—Dios me absolverá. No sé por qué mi navaja estaba ahí, ni conozco el porqué de que haya desaparecido el dinero. Que se me registre y también mi casa; no se encontrará otra cosa que las tres libras y cinco chelines de mis ahorros, que, como William Dane sabe, han sido míos durante estos últimos seis meses.
Al oír aquello a William se le escapó un murmullo de desaprobación, pero el pastor intervino:
—Las pruebas en tu contra son incontrovertibles, hermano Silas. El dinero desapareció la noche pasada, y nadie más que tú acompañaba a nuestro difunto diácono, porque William Dane nos ha declarado que una indisposición repentina le impidió ir a ocupar su sitio como de ordinario, y tú mismo dijiste que no se había presentado; todavía más, no te ocupaste del cadáver.
—Debí de quedarme dormido —dijo Silas. Y añadió, después de una pausa—: O pudo ser que tuviera otro episodio como el que todos presenciasteis, de manera que el ladrón debe de haber actuado mientras yo no estaba en mi cuerpo sino fuera de él. Pero, repito, registradme a mí y registrad mi casa, porque no he estado en ningún otro sitio.
El registro se hizo y terminó... con que William Dane encontró la bolsa, bien conocida de todos, ¡escondida detrás de la cómoda en el cuarto de Silas! Ante aquello, William exhortó a su amigo a que confesara y renunciara a ocultar su pecado por más tiempo. Silas le dirigió una mirada de vivo reproche, y dijo:
—William, durante nueve años hemos salido y entrado juntos, ¿me has oído alguna vez decir una mentira? Pero Dios probará mi inocencia.
—Hermano —dijo William—, ¿cómo sé yo lo que has podido hacer en lo más recóndito de tu corazón para permitir que Satanás se apodere de ti?
Silas seguía mirando a su amigo. De repente su rostro enrojeció, y se disponía a hablar de manera impetuosa cuando pareció frenarse de nuevo por alguna sacudida interior que le hizo enrojecer aún más y también temblar. Pero a la larga habló con voz débil, sin dejar de mirar a William.
—Ahora lo recuerdo..., la navaja no estaba en mi bolsillo.
—No sé de qué estás hablando —dijo William.
Las otras personas presentes, sin embargo, empezaron a preguntar a Silas dónde, según él, estaba la navaja, pero Marner no quiso dar más explicaciones, limitándose a repetir:
—He recibido un golpe muy duro; no puedo decir nada. Dios probará mi inocencia.
Al regresar todos a la sacristía prosiguieron las deliberaciones. Recurrir a medidas legales para descubrir al culpable era contrario a los principios de Lantern Yard, según los cuales las denuncias ante los tribunales estaban prohibidas a los cristianos, incluso aunque se tratara de casos menos escandalosos que aquél. Pero los hermanos tenían la obligación de tomar otras medidas para averiguar la verdad, y optaron por la oración y por echar suertes. Tal decisión sólo podría ser motivo de sorpresa para quienes no estén familiarizados con la oscura vida religiosa que ha florecido en las callejuelas de nuestros pueblos. Silas se arrodilló con sus hermanos en religión, convencido de que su inocencia quedaría confirmada por la inmediata intervención divina, aunque sentía que lo que le esperaba, incluso entonces, serían dolor y lamentaciones, y que su confianza en los seres humanos había quedado cruelmente maltrecha. El resultado de echar suertes fue que se declaró culpable a Silas Marner. Se le excluyó solemnemente de la iglesia y se le conminó para que devolviera el dinero robado: sólo si confesaba, lo que se consideraría señal de arrepentimiento, se le podría aceptar una vez más en el seno de la comunidad. Marner escuchó en silencio. Finalmente, cuando todos se levantaron para marcharse, se acercó a William Dane y dijo, con voz temblorosa por la agitación:
—La última vez que utilicé la navaja fue cuando la saqué para cortarte una correa. No recuerdo que me la volviera a meter en el bolsillo. Tú robaste el dinero y has tejido un complot para acusarme de ese pecado. Pero, de todos modos, es muy probable que prosperes, porque no existe un Dios justo que gobierne la tierra con rectitud; sólo existe un Dios de mentiras, que da testimonio contra el inocente.
Aquella blasfemia provocó un estremecimiento generalizado.
William replicó con gran mansedumbre:
—Dejo a nuestros hermanos la tarea de juzgar si lo que acabamos de oír es o no la voz de Satanás. No está en mi mano hacer otra cosa que rezar por ti, Silas.
El pobre Marner salió de allí con la desesperación en el alma: destruida la confianza en Dios y en los hombres, lo que es poco menos que la locura para una naturaleza amante. En la amargura de su espíritu herido, se dijo: «También ella me abandonará». Y pensó que si Sarah rechazaba el testimonio en contra de su prometido, su fe quedaría tan maltrecha como la de Silas. Para personas acostumbradas a razonar sobre las formas en que han nacido sus sentimientos religiosos, es difícil entrar en ese estado de ánimo sencillo, que no se aprende, en el que la forma y el sentimiento no se han visto nunca separados por un acto de reflexión. Tendemos a considerar inevitable que un hombre en la situación de Marner hubiera puesto en duda la validez de recurrir al juicio divino echando suertes; pero para él aquello hubiera supuesto un esfuerzo de pensamiento independiente nunca intentado con anterioridad; y tendría por añadidura que haber hecho ese esfuerzo en un momento en que todas sus energías estaban concentradas en la angustia de la fe decepcionada. Si existe un ángel que anota el dolor de los hombres, así como sus pecados, sabe cuántos y qué profundos son los sufrimientos que proceden de falsas ideas de las que ningún hombre es culpable.
Marner volvió a su casa, y durante todo un día estuvo solo, abrumado por la desesperación, sin el menor deseo de ir a ver a Sarah para intentar convencerla de su inocencia. Al segundo día buscó refugio contra la incredulidad que le embotaba los sentidos regresando a su telar y trabajando como de ordinario; y, antes de que hubieran pasado muchas horas, el pastor y uno de los diáconos se presentaron con un mensaje de Sarah, en el que le decía que daba por terminado su compromiso. Silas recibió la comunicación en silencio, y luego dio la espalda a los mensajeros para volver al telar. Transcurrido poco más de un mes, Sarah se había casado con William Dane; y no mucho más tarde los hermanos de Lantern Yard tuvieron noticia de que Silas Marner había abandonado la ciudad.
11 1793-1815, cuando Inglaterra y Francia estaban casi de continuo en guerra, hasta la derrota final de Napoleón en Waterloo. [N. del T.]
2Jonatán es la personificación de la completa lealtad en su relación con David, rey de Israel. I Samuel 18: 1-4. [N. del T.]
Capítulo II
Incluso las personas cuyas vidas han descubierto nuevos horizontes gracias a sus estudios encuentran a veces difícil mantener un riguroso control sobre sus opiniones habituales acerca de la vida, sobre su fe en lo Invisible y, más aún, sobre el sentimiento de que sus alegrías y penas del pasado son una experiencia real en el caso de que se trasladen de repente a una nueva tierra, donde quienes los rodean no saben nada de su historia y no comparten ninguna de sus ideas; donde la madre tierra muestra un regazo distinto y la vida humana tiene otras formas que aquellas con las que esas almas se han alimentado. Espíritus que se han visto arrancados de su antigua fe y de su antiguo amor han buscado quizá la influencia de Leteo, el río del olvido, en el exilio, en donde el pasado se convierte en ensoñación porque todos sus símbolos han desaparecido, y donde también el presente es una ensoñación porque no está ligado a ningún recuerdo. Pero incluso su experiencia difícilmente podría permitirles imaginar por completo cuál fue el efecto del exilio en un sencillo tejedor, como Silas Marner, cuando dejó su tierra y a su gente para venir a instalarse a Raveloe. Nada podía haber sido más distinto de su ciudad natal, situada a la vista de extensas laderas montañosas, que aquella región llana, boscosa, donde se sentía oculto incluso de los cielos gracias a los árboles y a los setos que formaban como una barrera. No había nada allí —cuando se levantaba inmerso en la profunda quietud de la mañana y contemplaba las zarzas cubiertas de rocío y las altas hierbas tupidas— que pareciera tener la más mínima relación con su vida anterior, centrada en Lantern Yard, en la comunidad que había sido para él en otro tiempo altar de supremas bendiciones. Las paredes encaladas; los bancos en los que se instalaban figuras bien conocidas entre suaves susurros, y donde primero una voz bien conocida y después otra, elevadas en un peculiar modo de petición, pronunciaban frases que eran al mismo tiempo arcanas y familiares, como el amuleto que se lleva sobre el corazón; el púlpito desde el que el pastor impartía doctrina que nadie cuestionaba, y en el que se inclinaba hacia un lado y hacia otro, y pasaba las hojas del libro sagrado de maneras que reflejaban costumbres de años; las pausas mismas que se hacían entre los dísticos de los himnos y el repetido alzarse de las voces al cantarlos: todo aquello había sido el canal por el que Marner recibía las influencias sobrenaturales, eran el hogar que alimentaba sus emociones religiosas, eran la cristiandad y el reino de Dios sobre la tierra. Un tejedor que encuentra palabras difíciles en su himnario no las entiende en sentido abstracto, como tampoco el niño pequeño sabe nada del amor de sus padres, tan sólo del rostro y del regazo hacia los que tiende los brazos en busca de refugio y alimento.
Y ¿qué podía ser más distinto del mundo de Lantern Yard que el mundo de Raveloe? Huertos que daban sensación de pereza por su abundancia desaprovechada; la iglesia de grandes dimensiones y el amplio cementerio que contemplaban durante los servicios religiosos los hombres que permanecían ociosos junto a las puertas de sus casas; los granjeros de rostros amoratados que trotaban por los caminos o entraban en El Arcoíris; casas donde los hombres cenaban copiosamente y dormían al calor del hogar y donde las mujeres parecían estar almacenando una reserva de ropa blanca para la vida venidera. No había labios en Raveloe de los que brotara una sola palabra que pudiera reavivar la fe embotada de Silas Marner y darle así un sentimiento de dolor. En las edades tempranas del mundo, según sabemos, se creía que cada territorio estaba habitado y gobernado por sus propias divinidades, de manera que un hombre podía cruzar los montes que separaban una región de otra y quedar fuera del alcance de sus dioses nativos, cuya presencia no iba más allá de los ríos, los bosques y las colinas entre los que había vivido desde que vino al mundo. Y el pobre Silas percibía vagamente algo no muy distinto de los sentimientos de los hombres primitivos, cuando huían así, por miedo o tristeza, de la presencia de una deidad desfavorable. Le parecía que el Poder en el que había confiado vanamente por las calles y en las reuniones piadosas estaba muy lejos de aquella tierra en la que había venido a refugiarse, donde las personas vivían en despreocupada abundancia, sin saber ni necesitar nada de aquella confianza que, para él, se había transformado en amargura. La modesta luz que Marner poseía extendía tan poco sus rayos que la fe desengañada era una cortina lo bastante densa para sumirlo en la negrura de la noche.
Su primera reacción después del desastre había sido trabajar en su telar, y así siguió, incansable, sin preguntarse nunca el porqué, y ahora que había venido a Raveloe, trabajaba hasta muy avanzada la noche para terminar toda la mantelería de la señora Osgood antes de lo que ella esperaba, y sin pensar de antemano en el dinero que llegaría a sus manos por aquel trabajo. Marner parecía tejer, como la araña, de manera puramente impulsiva, sin reflexionar. El trabajo de cualquier persona, si se lleva a cabo con gran constancia, tiende a convertirse en un fin, y logra superar el abismo sin amor que es su vida. La mano de Silas se satisfacía con el movimiento de la lanzadera, y su ojo con la aparición, uno tras otro, como consecuencia de su esfuerzo, de los sucesivos cuadritos que iban completando el paño. Luego estaban las llamadas del hambre; y Silas, en su soledad, tenía que proporcionarse desayuno, almuerzo y cena, ir a buscar agua al pozo y poner su tetera en el fuego para calentar el agua; y la necesidad de atender a todos aquellos imperativos ayudaba, junto con la operación de tejer, a reducir su vida a la ciega actividad de un insecto que hila. Detestaba pensar en lo que había dejado atrás; no había, por otra parte, nada que despertase su amor y su sentimiento de fraternidad hacia los desconocidos entre los que había venido a vivir; y el futuro era todo oscuridad, porque no había ningún Amor Invisible que se interesase por él. El pensamiento quedaba detenido por el más absoluto desconcierto, ahora que su antigua y estrecha senda estaba cerrada y el afecto parecía haber muerto por el golpe recibido en sus fibras más sensibles.
Pero, a la larga, la mantelería de la señora Osgood quedó terminada y a Silas se le pagó en oro. La remuneración que recibía en su ciudad de origen, donde había trabajado para un comerciante al por mayor, era menor; se le pagaba semanalmente, y destinaba una buena parte de sus ingresos a objetos de piedad y a obras de caridad. Ahora, por primera vez en su vida, le habían entregado en mano cinco guineas relucientes; nadie esperaba recibir una parte de aquellas ganancias, ni existía tampoco ningún ser amado con quien compartirlas. Pero ¿qué eran las guineas para él, que no veía más allá de los innumerables días de trabajo en el telar? No necesitaba preguntárselo, porque le resultaba agradable sentir las monedas en la palma de la mano, y contemplar sus caras brillantes, que eran todas suyas: otro elemento de vida, como tejer y satisfacer el hambre, otro elemento de un subsistir en completa independencia de la vida de fe y amor que le había sido arrebatada. Las manos del tejedor habían conocido el tacto del dinero ganado con el sudor de la frente antes incluso de que hubieran terminado de crecer; durante veinte años un dinero misterioso había sido para él símbolo de los bienes terrenos y objeto inmediato de un duro trabajo. Le había importado muy poco en los años en que cada penique tenía para él una finalidad; porque entonces lo que contaba era aquella finalidad. Pero ahora, cuando los propósitos habían desaparecido, la costumbre de mirar el dinero y de tenerlo en la mano con un sentimiento de esfuerzo realizado creaba un terreno lo bastante profundo como para que crecieran las simientes del deseo; y, al atardecer, mientras Silas caminaba hacia su casa a través de los campos, se sacaba el dinero del bolsillo y pensaba que aún brillaba más al espesarse las tinieblas a su alrededor.
Por aquel entonces un suceso pareció abrir la posibilidad de cierta fraternización con sus vecinos. Un día, al llevar un par de zapatos para que se los arreglaran, vio a la mujer del zapatero remendón sentada junto al fuego y se percató de los sufrimientos que le causaba su enfermedad del corazón, junto con la hidropesía, algo de lo que Silas ya había sido testigo como señal precursora de la muerte de su madre. Se sintió movido a compasión ante la conjunción del dolor presente y de sus memorias del pasado y, al recordar el alivio que su madre había experimentado gracias a una simple preparación de digital, prometió a Sally Oates traerle algo que le calmaría el dolor, dado que el médico no lo conseguía. Como consecuencia de aquella iniciativa piadosa Silas vio, por primera vez desde su llegada a Raveloe, una posibilidad de unión entre su vida pasada y presente que le podría haber servido para abandonar la existencia, como de insecto, a la que su vida se reducía. Pero la enfermedad había convertido a Sally Oates en un personaje de gran interés e importancia para sus vecinos, y el hecho de que hubiera encontrado alivio al beber la «pócima» de Silas Marner se convirtió en motivo general de conversación. Cuando el doctor Kimble recetaba una medicina, era natural que produjera un efecto; pero cuando un tejedor, procedente de un sitio que nadie conocía, conseguía maravillas con un frasco de agua marrón, era evidente la naturaleza arcana del proceso. Una cosa como aquélla no había tenido lugar desde la muerte de la Mujer Sabia de Tarley, que disponía de amuletos además de «pócimas»; todo el mundo acudía a ella cuando sus hijos tenían ataques. Silas Marner debía de ser una persona de la misma especie, porque ¿cómo sabía lo que iba a devolverle a Sally Oates la respiración, si sus conocimientos no abarcaban muchas más cosas? La Mujer Sabia utilizaba palabras que murmuraba para sus adentros, de manera que no se llegaba a oír lo que decía, y si ataba un trocito de hilo rojo alrededor del dedo del pie de un niño durante un rato, eso hacía que no le entrase agua en la cabeza. Aún había en Raveloe mujeres que habían llevado una de las bolsitas de la Mujer Sabia colgada del cuello y, en consecuencia, no les había nacido nunca un hijo tonto, como le pasó a Ann Coulter. Lo más probable era que Silas Marner pudiera hacer todo aquello, e incluso más; y ahora ya se entendía el porqué de que procediera de un sitio desconocido y tuviera un aspecto «tan cómico». Pero Sally Oates debía andarse con ojo y no contárselo al médico, porque sin duda alguna se pondría en contra de Marner: al doctor Kimble siempre le había disgustado mucho lo que hacía la Mujer Sabia y solía amenazar a los que iban a consultarla con no volver a atenderlos.
Silas se encontró de repente asediado en su casa por madres que querían que hiciera desaparecer la tosferina de sus hijos, o que les devolviera a ellas la leche que se les había retirado, y por hombres que querían una pócima contra el reumatismo o contra los nudos en las articulaciones; y, para estar seguros de no ser rechazados, se presentaban con dinero. Silas podría haber practicado un provechoso comercio en amuletos, además de con su modesto repertorio de remedios; pero los ingresos así conseguidos no representaban una tentación para él: no había sentido nunca el menor impulso hacia la superchería, y procedió a despedirlos a todos, uno tras otro, con creciente irritación, porque las informaciones sobre su condición de hombre sabio se habían extendido incluso hasta Tarley, y pasó mucho tiempo hasta que la gente dejó de darse largas caminatas con la intención de solicitar su ayuda. De manera que las esperanzas basadas en su ciencia se transformaron a la larga en miedo, porque nadie le creyó cuando dijo que no conocía ningún encantamiento ni realizaba curaciones, y todo hombre o mujer que sufría un accidente o un nuevo ataque después de acudir a él achacaba la desgracia a la mala voluntad y las miradas de irritación del señor Marner. Vino así a suceder que la compasión que le había inspirado Sally Oates, y que le había provocado un momentáneo sentimiento de fraternidad, exacerbó la repulsión entre él y sus vecinos e hizo aún más completo su aislamiento.
Poco a poco las guineas, las coronas y las medias coronas aumentaron hasta formar un montón, y Marner fue gastando cada vez menos para satisfacer sus necesidades y trató de solucionar el problema de mantenerse lo bastante fuerte para trabajar dieciséis horas al día con el mínimo desembolso posible. ¿No se sabe de hombres, en reclusión solitaria, que han encontrado de interés registrar el paso de los días mediante trazos rectos de cierta longitud en la pared, hasta que el aumento de la suma de trazos rectos, distribuidos en triángulos, se ha convertido en finalidad dominante? ¿No llenamos momentos de inanidad o de espera fatigada mediante la repetición de algún movimiento o sonido triviales, hasta que la repetición produce un deseo que es un hábito incipiente? Eso nos ayudará a entender cómo el amor del dinero que se acumula se transforma en pasión absorbente en los hombres cuya imaginación, incluso al comienzo mismo de la formación de su tesoro, no les ofrece ninguna finalidad ulterior. Marner quería que los montones de diez pasaran a ser de doce para formar así un cuadrado, y después un cuadrado todavía más grande; y cada guinea que se añadía, aunque le proporcionaba por sí sola una satisfacción, originaba un nuevo deseo. En aquel extraño mundo, convertido para él en un enigma imposible de resolver, habría podido, si hubiera tenido una manera de ser menos vehemente, dedicarse a tejer y a tejer, con la vista fija en el final del dibujo, o en el final de la tela, hasta olvidarse por completo del enigma, y de todo lo demás, excepto de sus sensaciones inmediatas; pero el dinero había venido a separar su trabajo en periodos, y el dinero no sólo era cada vez más, sino que seguía a su lado. Silas empezó a pensar que tenía una estrecha relación con él, como la tenía su telar, y por ningún motivo hubiera cambiado aquellas monedas, que se habían convertido en sus compañeras, por otras con rostros desconocidos. Las manoseaba, las contaba, hasta que su forma y su color eran para él como la satisfacción de una sed; pero las sacaba sólo de noche, terminado su trabajo, para disfrutar de su compañía. Retiró algunos ladrillos del suelo debajo de su telar e hizo allí un agujero en el que colocó la olla de hierro que contenía sus guineas y monedas de plata; luego cubría los ladrillos con arena siempre que los recolocaba. No porque la posibilidad del robo se presentara a menudo o con fuerza en su imaginación: esconder el dinero era corriente en los distritos rurales por aquellos días; había en la parroquia de Raveloe trabajadores entrados en años de los que se sabía que guardaban consigo sus ahorros, probablemente dentro de sus colchones de borra; pero sus rústicos vecinos, aunque no todos tan honrados como sus antepasados de los días del rey Alfredo, carecían de la audaz imaginación necesaria para preparar un plan y robarles. ¿Cómo gastar el dinero mal adquirido en el propio pueblo sin descubrirse? Estarían obligados a «escapar», un proceder tan oscuro y lleno de incertidumbre como un viaje en globo.
De manera que, año tras año, Silas Marner había vivido en constante soledad, cada vez con más guineas en la olla de hierro, mientras su vida se estrechaba y endurecía más y más, convertida en una simple pulsión de deseo y satisfacción, carente de relación con ningún otro ser humano. Su vida se había reducido a las funciones de tejer y atesorar, sin ninguna previsión de cualquier posible finalidad hacia la que tendieran aquellas actividades. Quizás hombres más sabios se han hundido en un proceso similar al quedarse sin fe ni amor, si bien, en lugar de un telar y de un montón de guineas, han dispuesto de alguna investigación erudita, algún proyecto ingenioso o alguna teoría bien elaborada. Extrañamente, el rostro y la figura de Marner se contrajeron y se inclinaron en una constante relación maquinal con los objetos de su vida, de manera que el tejedor producía la misma impresión que una manilla o un tubo torcido, algo que no tiene ningún significado si permanece aislado. Los ojos saltones, con su mirada soñadora y confiada, ahora miraban como si se les hubiera obligado a ver sólo un tipo de cosas que eran muy pequeñas, como simientes diminutas que buscara por todas partes: y él mismo estaba tan marchito y amarillento, que, sin haber cumplido aún los cuarenta, los niños siempre lo llamaban «el viejo señor Marner».