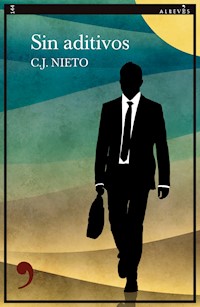
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Englisch
A finales del mes de julio, al borde de las vacaciones y con el calor acechando cuerpos y mentes, el único objetivo del abogado protagonista de esta novela, con tanta habilidad para sacar adelante sus casos como pocos escrúpulos para complacer a sus clientes, es poder disfrutar de unos días de tranquilidad junto a su pareja y su hija. Pero ni la isla ni su trabajo le darán tregua. La isla, porque algunos de los cadáveres que con frecuencia recibe en sus costas tienen que ver —más de lo que parece— con su pasado, su familia y sus tejemanejes. Y su trabajo, porque un caso que implica a sus amistades más íntimas, y que ni siquiera quería aceptar, terminará por envolverlo en una historia de violencia, traición, corrupción y ambición que lo va sacando, poco a poco, de la seguridad que había encontrado al otro lado de la línea… … Una línea que no es más que un muro de adjetivos, esos que no aparecen por ningún lado en esta novela que C. J. Nieto ha pergeñado con el pulso de los maestros del género y que nos fascinará por su pericia en el estilo, su pulso al narrar y, también, por su control del tempo y la tensión en la narración, su ironía y, sí, su conciencia. Porque los adjetivos pesan, y esta novela, sin aditivos, nos hace evidente, en su ausencia, cómo su carga lastra las vidas de los que viven evitando asomarse al otro lado de ese muro que separa a los blancos de los negros, a los corruptos de los puros, a los legales de los ilegales, a los violentos de los pacíficos… Pero ¿qué hacer cuando ese muro se ha derrumbado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmen J. Nieto Rodríguez (Montaña de Cardones —Arucas—, 1973) es asesora fiscal y gestora tributaria. Es autora de Las truchas sin freír, publicado en abril de 2016 (Canariasebook), y de 9 corto, publicado en diciembre de 2020 por la editorial Cazador de Ratas. Ha sido finalista del certamen de relatos cortos en los premios Gourie de 2017 con el relato Pesar de piedra, nominada en el festival Cubelles Noir 2021 a la mejor novela negra escrita por una mujer en castellano, nominada al premio Negra y Mortal 2021 a la mejor novela negra publicada en 2020 y nominada al premio Paco Camarasa 2021 de novela negra.
Lectora omnívora, es asistente a cursos de escritura on-line y alumna de los talleres de escritura de Alexis Ravelo. Hipnotizada por el OuLiPo, le ha cogido el gusto a la escritura con restricciones y trata de convencer a quien se deje de que entre al trapo.
A finales del mes de julio, al borde de las vacaciones y con el calor acechando cuerpos y mentes, el único objetivo del abogado protagonista de esta novela, con tanta habilidad para sacar adelante sus casos como pocos escrúpulos para complacer a sus clientes, es poder disfrutar de unos días de tranquilidad junto a su pareja y su hija.
Pero ni la isla ni su trabajo le darán tregua. La isla, porque algunos de los cadáveres que con frecuencia recibe en sus costas tienen que ver —más de lo que parece— con su pasado, su familia y sus tejemanejes. Y su trabajo, porque un caso que implica a sus amistades más íntimas, y que ni siquiera quería aceptar, terminará por envolverlo en una historia de violencia, traición, corrupción y ambición que lo va sacando, poco a poco, de la seguridad que había encontrado al otro lado de la línea…
… Una línea que no es más que un muro de adjetivos, esos que no aparecen por ningún lado en esta novela que C. J. Nieto ha pergeñado con el pulso de los maestros del género y que nos fascinará por su pericia en el estilo, su pulso al narrar y, también, por su control del tempo y la tensión en la narración, su ironía y, sí, su conciencia.
Porque los adjetivos pesan, y esta novela, sin aditivos, nos hace evidente, en su ausencia, cómo su carga lastra las vidas de los que viven evitando asomarse al otro lado de ese muro que separa a los blancos de los negros, a los corruptos de los puros, a los legales de los ilegales, a los violentos de los pacíficos… Pero ¿qué hacer cuando ese muro se ha derrumbado?
Sin aditivos
Sin aditivos
C. J. NIETO
Primera edición: marzo de 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, C. J. Nieto
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-19615-01-5
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Para Aurora, Paco, Pepe, Juan y Ángela
Atticus me dijo que borrara los adjetivos y tendría los hechos.
HARPER LEE,Matar a un ruiseñor
En el Infierno hay un lugar para expiar los pecados que se cometen por los hijos. En mi vuelta al turno de oficio coincidían la falta y la penitencia. Para pagar el colegio, las actividades y las plantillas tenía que asistir en su derecho a la defensa a toda clase de individuos. Y lo hacía a mi manera.
Podía presumir de conocer el mercado de los testigos. No encontré dificultades para comprar la declaración que necesitaba.
El tipo mantuvo la intriga hasta llegar al estrado. Cuando el abogado de la acusación le preguntó, se quedó pensando unos segundos y luego dijo: «No me acuerdo». Tuve que hacer un ejercicio de contención para no gritar por la sala como un delantero que acaba de marcar el gol de la victoria. Quien no se contuvo fue mi colega: «¿Cómo que no se acuerda?». No hizo falta mi intervención, la jueza lo reconvino por su comentario y el viento empezó a soplar a mi favor.
No esperé a la sentencia. El hombre había cumplido y en este negocio hay que cuidar la reputación. Esperé en la plaza. Lo vi cuando se dirigía al aparcamiento. Me acerqué a él y le entregué un sobre. No dijo nada, lo cogió y se fue sin despedirse. Me miró como si hubiera pensado que no se lo iba a dar. ¿Con quién creía que estaba hablando?
El Pinga estaba en la calle. Le había conseguido la libertad antes y después del juicio. Él lo sabía.
—Lo que sea, jefe. Cualquier cosa, tú me llamas. Tienes mi número. No lo borres. —Guiñó un ojo—. TelePinga a su servicio. —Abrió los brazos como un artista en el escenario e inclinó la cabeza.
—Te aviso cuando salga la sentencia.
No supe si me había oído, porque antes de que le contestara se había dado la vuelta y se alejó en dirección a su territorio.
Mi jornada en los juzgados había terminado. Saqué del maletín una toallita y me refresqué. Caminé hasta la parada de taxis y allí estaban. Leo hacía malabares para sacar el carrito del portabultos, luego metió la cabeza y la mitad del cuerpo en la parte de atrás del coche para sacar a nuestra hija. No me acordaba: era viernes y habíamos dicho que almorzaríamos en familia cuando terminase el juicio. Para mí que habíamos quedado en el despacho.
Llegué a tiempo de pagar la carrera, mientras Marina se resistía a las correas, al carrito y a Leo. Olían a colonia y a pistoletazo de salida para el fin de semana. Besé a Leo y decidí indultar a Marina. Me tiró los brazos pidiendo clemencia y la saqué de la sillita. Sonrió y me lanzó besitos con la mano. Leo murmuró una letanía: «La malcrías, así no se puede. Toma, lleva tú el bolso».
Puse el bolso en el carro y también mi maletín. Me gané su perdón llamando al restaurante. Reservé mesa para dos y una trona.
Caminamos por la explanada, ella correteaba delante de nosotros. Decidimos ir dando un paseo hasta El Gomero. Leo se adelantó y apresó a la niña, yo me inhibí. Si hubiera intervenido me habría tocado llevarla en brazos.
Después del almuerzo me apetecía ir a casa, quitarme los zapatos y tumbarme en el sofá. Yo sabía que mi deseo se desvanecería. Las madres del cole habían quedado en la avenida, el punto de encuentro era el parque cerca del auditorio; para que los niños se vieran. Le dije a Leo que los niños habían compartido un curso y, total, para dos meses que tenían de vacaciones, tampoco había necesidad de verse. No le gustó el comentario, así que me resigné.
Las madres de la clase lo adoraban. Se había convertido en un Google daddy a quien podías preguntarle cualquier duda sobre la crianza. Estaba todo el día leyendo libros sobre el apego, colecho, alimentación. Luego los intercambiaban en el grupito, como si estuvieran en una biblioteca. Él era el pez en el agua, y yo el pulpo en el garaje. Se sentaba con su cervecita sin alcohol y no paraba de reírse con ellas, compartían trucos y confidencias. Mientras tanto, yo y otros padres como yo corríamos del tobogán a los remos, sudando y dando esperridos.
Me preguntaba a quién se le había ocurrido situar un parque en aquel sitio. Lo llamábamos «el parque de la tos». El alisio enfriaba la tarde y cogí a Marina en brazos. Fue entonces cuando lo vi pasar. Llevaba el hatillo a la espalda y en la chilaba se contaban más agujeros que churretones. Caminaba arrastrando con las babuchas la presencia de la vejez. Él levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. La niña lo saludó con la manita. Entonces, el hombre cambió su expresión y miró sin disimulo la marca que Marina tenía en la palma de la mano. Era una mancha en forma de calabaza.
El hombre se detuvo frente a nosotros. Se acercó sonriendo. No supe discernir el significado de aquella sonrisa. Abracé a Marina con más fuerza y le bajé el brazo. La miró y dijo:
—Yo soy Habib Keitá. —Se llevó la mano al corazón—. Yo sé quién tú eres.
Bajó la cabeza y rozó el turbante con los dedos. Se marchó caminando tal como había venido. No pude pronunciar palabra. Me quedé allí, con los pies de hielo, el cuerpo en tensión, apretando a la niña hasta que empezó a incomodarse.
Enseguida llegó Leo y me preguntó si yo conocía al hombre. Si le hubiera dicho que no, habría sido otra verdad de procedimiento. Él me las olía de lejos. Tratándose de la niña, no podía jugármela. Qué coño, necesitaba contárselo.
—No sé quién es, pero dice que conoce a Marina.
Leo se llevó las manos a la cara, como si quisiera arrancarse la perilla. Luego se metió las manos en los bolsillos y movió el pie como si apagase un cigarro. Levantó la cabeza. Los ojos le brillaban.
—Nos vamos ahora, vamos a casa y me lo cuentas todo. Quiero la verdad sobre la niña. La verdad. Inténtalo.
Salí de casa unos minutos antes del orto. Me gustaba bajar por la cuesta caminando hacia el amanecer.
Iba repasando los casos, las opciones, la jurisprudencia, los plazos, la provisión de fondos, el silencio como castigo, los por favores, el acostarse más temprano que yo y la maldad de cocinar berenjenas.
Todo el fin de semana escuchando boleros. No podíamos seguir así, tenía pensado hablar con él por la tarde. La niña había tenido mocos y se le había complicado con una mimitis que me permitió escapar de la conversación, pero no pude huir de los lloros de Gatica y los lamentos de Nat King Cole.
Una señora aguardaba en la sala de espera. No me contestó al saludo. Estaba mirando su móvil. Interpelé a la secretaria con un gesto y se encogió de hombros. Antes de abrir las persianas de mi despacho le envié un mensaje preguntándole y me respondió que la señora ya estaba en la calle cuando ella llegó a las nueve. No tenía cita, pero dijo que venía de parte de alguien.
Decidí atenderla antes de tomarme el café. Ella se lo había buscado. Patricia la hizo pasar. Entró y se sentó después de mirar durante unos segundos la estatuilla que tenía sobre la mesa. A diferencia de otros colegas, yo usaba como pisapapeles una figura de la diosa Angerona. Me había dado cuenta de que generaba más confianza en los clientes que la figura de Lustitia.
La mujer sacó una carpeta del bolso y comenzó a mostrarme documentos que iba colocando por orden sobre la mesa. Empezó con una escritura de la compraventa de un inmueble, tenía fecha de un par de días antes de mi nacimiento. Me mostró también dos certificados de defunción, cada uno con su documento de identidad. Aquello era una herencia y yo no tenía ganas de ponerme a rellenar impuestos. Saqué del cajón la tarjeta de una compañera que llevaba sucesiones. Se lo resolvería todo.
Me miró fijamente unos segundos, la raya de los ojos rozaba la perfección. Pensé que a la mujer no le temblaba el pulso. No me equivocaba. Se enderezó en el asiento y me dijo:
—No me hace falta. —Puso el dedo sobre la tarjeta y la empujó—. Necesito un abogado que convenza a mi hermana. Hace quince años que no nos hablamos. Y si no quiere entrar en razones tendré que demandarla.
Miró con desdén los cuadros del despacho. Sacó la cartera del bolso y la puso sobre la mesa.
—Entonces, ¿su hermana difiere en el reparto de la herencia?
—No lo sé. Ya le he dicho que no hablo con ella.
—Lo que usted me pide es un servicio de mediación. Necesitaré el contacto de su hermana.
—No, lo que yo quiero es la casa de mi madre. Ella le dio a mi hermana un dinero a cuenta de la herencia. —Puso una escritura de donación sobre la mesa—. Se firmó ante notario. Y el piso tampoco vale tanto, así que es mío.
—¿Hay testamento?
—Aquí tiene el certificado. No hizo testamento.
Volvió a empujar con el dedo uno de los documentos que había puesto sobre la mesa.
—Eso no facilitará las cosas.
—Por eso estoy aquí. Le conté el caso a una persona y me dijo que usted podía resolverlo.
—Mi secretaria no me ha dicho de parte de quién viene.
—Porque no se lo dije. Me lo recomendó Rubi Marqués. Ustedes se conocen, ¿no?
No podía entender de dónde sacaba Rubi aquellas amistades. Me sorprendía cómo alguien como ella se relacionaba con todo tipo de sujetos, que por unas cosas u otras acababan en mi despacho.
—Sí, nos conocemos. —Acudió a mi mente la imagen de Rubi con sus trenzas de brillantina y el fleco tapándole la frente—. Desde hace tiempo.
Beatriz enderezó la espalda, se sentó en el borde del confidente y metió la cartera en el bolso.
—Pues ya me dirá si necesita algo más.
—De momento, el contacto de su hermana, copia de la documentación y una provisión de fondos. Mi secretaria le indicará el importe y la cuenta para la transferencia.
Ella se levantó y señaló los documentos que estaban sobre la mesa.
—Son para usted. Le daré a su secretaria la dirección y el teléfono de mi hermana. Ya usted me llama para informarme de cómo van las cosas. Le dejo mi número también.
Extendió la mano para despedirse: manicura de parafina. El vestido se le había arrugado, es lo que tiene el lino.
Me levanté y correspondí con un «la iré informando».
Cuando ya estaba en la puerta, se giró:
—No es como yo esperaba. Hablando con Rubi me había hecho otra idea. —Estaba exhibiendo sin tapujos su decepción—. En fin, ya me va informando.
Salió sin esperar a que le contestase. Hice mis cálculos: las sandalias de verano, el cursillo de la piscina y no podía olvidarme del fin de semana de la reconciliación. Le envié un mensaje a mi secretaria con la cantidad.
También empecé a escribirle a Rubi. Quería saber si podía quedarse con Marina. Aunque, si lo pensaba bien, la agenda de la mañana no daba para mucho. A mediados de julio ya se notaba la inactividad del verano. Tenía ganas de verla, tomar algo con ella y comentarle la visita de la clienta. Borré el mensaje y le empecé a escribir otro.
Patricia entró, como siempre, sin llamar a la puerta.
—Doña Beatriz ha pagado en efectivo. Y me ha dado cien euros más para gastos. Así da gusto empezar la semana. —Dejó el dinero sobre la mesa—. Apunté el teléfono de la hermana y el de ella en su ficha. —Señaló mi ordenador—. Voy a buscarme un cortado, porque esta señora estaba aquí desde temprano y me dio cosa salir y dejarla en la sala. ¿Quieres algo?
—Un café.
—Vengo enseguida.
—Patricia, cierra la puerta de fuera, por favor.
—Vale, jefe.
Empecé mi búsqueda en internet. Había un hotelito en las medianías al que habíamos ido un par de veces, a Leo le encantaba. Había sido una casona de las de alcurnia y tenían fotos del proceso de restauración. En el parterre de la entrada crecían las calas. Por la tarde, su olor perfumaba la zona de hamacas de la piscina. La dueña cocinaba para los huéspedes utilizando productos del huerto y a veces se sentaba a la mesa para conversar con nosotros. Era lo que necesitábamos. Sin embargo, la reserva se me resistía, no había forma de que me diera los días que yo quería. Como ya nos conocían, decidí llamar.
La dueña me facilitó todo. Le dije que esta vez no llevaríamos a la niña. Ella trató de solidarizarse con mi decisión, habló de la necesidad de un espacio para la pareja. Y el teléfono del despacho empezó a sonar. Ella seguía hablando del peligro de perder la intimidad con la llegada de los hijos. El teléfono enmudeció y empecé a oír una llamada en espera en mi móvil. Miré la pantalla y apareció un número. La voz al otro lado me confirmaba la entrada el viernes por la tarde y la salida el domingo. La llamada insistía. Me despedí con toda la amabilidad que permitía mi nerviosismo y rescaté la llamada en espera.
—¡Menos mal! ¡Necesito que venga!
Era la voz de Beatriz Salinas.
—Señora, tengo trabajo. Hablaré con su hermana cuando pueda.
—¡Olvídese de mi hermana! Necesito un abogado y acabo de contratar sus servicios. Han matado a uno de los chicos y la Policía está aquí. Anote: Pablo Sinfín, número 26. Facture lo que usted quiera, pero venga. —Se oía de fondo el sonido de una sirena.
—Voy. No diga nada, no hable con nadie.
El olor de la muerte se había agarrado a mi piel. Cuando busqué en el maletín una toallita con colonia ya era tarde.
El cuerpo estaba en la entrada. Dos policías hacían lo que podían por alejar a la vecindad del rellano. El recibidor era un espacio de dos por dos. No podían cerrar la puerta. No había espacio para el forense, el juez y el cuerpo. Calculé que no tendría más de catorce años. Traté de hacerme una composición: el chico abrió la puerta y lo golpearon con fuerza contra la pared, más de una vez, y lo dejaron allí, en el suelo. Debajo de la cabeza había un charco de sangre.
Un grupo de muchachos esperaba en la escalera. Permanecían en silencio, con la mirada en algún lugar. Un hombre declaraba ante un policía a la vez que se secaba los mocos y las lágrimas con el dorso de la mano. Le contaba que habían ido a jugar un partido de fútbol y Madou no había querido ir. Dijo que le dolía la barriga, que había comido mucho y que prefería reposar. El policía le preguntó si solía dejarlos sin supervisión y el hombre rompió a llorar. Insistió en que estaban jugando muy cerca de allí. Pensó que el chico se aburriría en la casa y terminaría yendo con los demás. Después se extrañó de que no apareciese y decidió volver con todos un poco antes, no fuera que hubiera cogido un virus y no estuviera fingiendo. Al entrar no pudo abrir bien la puerta. El hombre se puso las manos en la cara y el policía hizo un gesto de consuelo. Yo empecé a buscar a Beatriz Salinas. No la veía.
En el otro extremo del descansillo se abrió la puerta del tercero D y se asomó una mujer con una bata de flores. Me miró y me hizo señas para que me acercara.
—Usted es el abogado, ¿verdad?
—Eso creo.
—Pase, Beatriz está dentro. Vaya disgusto. Le hice una tila porque no quiere tomarse un Calmadín. Qué bobería, eso no le hace daño a nadie, yo me los tomo para dormir, mi niño.
Entré al recibidor y la mujer me hizo pasar a la cocina. Allí estaba mi clienta. Suspiró y se dirigió a la anfitriona.
—Muchas gracias, Lolita.
—De nada, mi niña. Nos conocemos de toda la vida. Puerta con puerta. Aunque tu hermana y tú se marcharon. La juventud estudia y se mudan de casa. Tu madre se murió aquí. Igual que ese muchachito. —Se secó las manos en los bolsillos de la bata—. Yo no te lo había querido decir, para no meterme en tus cosas, pero sabía que eso iba a traer problemas. Pero no te mortifiques, ya está. Lo que pasó, pasó.





























