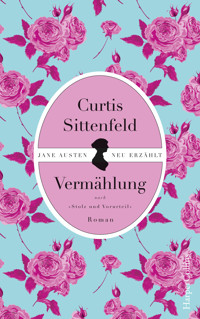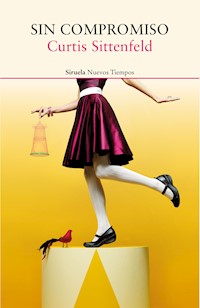
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Libro estrella en The New York Times, Sin compromiso es una elegante y divertida reescritura en clave moderna de Orgullo y prejuicio. Nada en el mundo podría haber preparado a Lizzy Bennet, treintañera de buena familia que trabaja en una revista femenina, y a su hermana mayor, Jane, monitora de yoga a punto de cumplir los cuarenta, para el panorama que se encuentran al volver a Cincinnati: la enorme casa de estilo Tudor en la que se criaron se cae a pedazos y toda su familia parece envuelta en una crisis sin solución. Las hermanas menores, Kitty y Lydia, están demasiado ocupadas con sus ejercicios de crossfit y sus paleodietas como para buscar trabajo. Mary, la mediana, está sacándose su tercera carrera on-line y apenas sale de su cuarto. Y la señora Bennet solo piensa en una cosa: cómo casar a sus hijas. Con la entrada en escena de Chip Bingley, un atractivo médico que ha participado en un reality para buscar pareja, y su amigo, el neurocirujano Fitzwilliam Darcy, la vida de todos los miembros de la familia Bennet dará un giro completamente inesperado... En Sin compromiso, que homenajea y revisa con desenfado la obra maestra de Jane Austen, Sittenfeld lanza una nueva y refrescante mirada sobre temas tan clásicos como las diferencias de clase, el amor o las relaciones familiares, logrando así una de las novelas más sofisticadas y entretenidas de los últimos años.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Sin compromiso
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
Capítulo 93
Capítulo 94
Capítulo 95
Capítulo 96
Capítulo 97
Capítulo 98
Capítulo 99
Capítulo 100
Capítulo 101
Capítulo 102
Capítulo 103
Capítulo 104
Capítulo 105
Capítulo 106
Capítulo 107
Capítulo 108
Capítulo 109
Capítulo 110
Capítulo 111
Segunda parte
Capítulo 112
Capítulo 113
Capítulo 114
Capítulo 115
Capítulo 116
Capítulo 117
Capítulo 118
Capítulo 119
Capítulo 120
Capítulo 121
Capítulo 122
Capítulo 123
Capítulo 124
Capítulo 125
Capítulo 126
Capítulo 127
Capítulo 128
Capítulo 129
Capítulo 130
Capítulo 131
Capítulo 132
Capítulo 133
Capítulo 134
Capítulo 135
Capítulo 136
Capítulo 137
Capítulo 138
Capítulo 139
Capítulo 140
Capítulo 141
Capítulo 142
Capítulo 143
Capítulo 144
Capítulo 145
Capítulo 146
Tercera parte
Capítulo 147
Capítulo 148
Capítulo 149
Capítulo 150
Capítulo 151
Capítulo 152
Capítulo 153
Capítulo 154
Capítulo 155
Capítulo 156
Capítulo 157
Capítulo 158
Capítulo 159
Capítulo 160
Capítulo 161
Capítulo 162
Capítulo 163
Capítulo 164
Capítulo 165
Capítulo 166
Capítulo 167
Capítulo 168
Capítulo 169
Capítulo 170
Capítulo 171
Capítulo 172
Capítulo 173
Capítulo 174
Capítulo 175
Capítulo 176
Capítulo 177
Cuatro meses después
Capítulo 178
Capítulo 179
Dos semanas más tarde
Capítulo 180
Capítulo 181
Agradecimientos
Créditos
Sin compromiso
Para Samuel Park,
admirador de Austen y queridísimo amigo
«Cuando llegue el fin del mundo quiero estar en Cincinnati,
porque allí siempre van con un retraso de veinte años».
Mark Twain
Primera parte
Capítulo 1
Mucho antes de que llegase a Cincinnati, todo el mundo sabía que Chip Bingley andaba buscando esposa. Dos años antes, Chip —graduado por el Dartmouth College y por la Facultad de Medicina de Harvard, vástago de los Bingley de Pensilvania, que durante el siglo XX habían hecho fortuna con el negocio de las piezas de fontanería— había aparecido, por lo visto con alguna reticencia, en el famosísimo reality televisivo Tal para cual. A lo largo de ocho semanas, durante el otoño de 2011, veinticinco solteras habían convivido en una mansión de Rancho Cucamonga, en California, compitiendo por el corazón de Chip: celebraban citas en las que iban a jugar al blackjack a Las Vegas o a catas de vino en los viñedos del valle de Napa mientras se peleaban y se ponían a parir entre ellas delante del pretendiente y también a sus espaldas. Al final de cada episodio, le daba a cada una o bien un beso en los labios, lo que significaba que continuaba compitiendo, o bien un beso en la mejilla, que quería decir que tenía que volverse a su casa de inmediato. En el último episodio, cuando solo quedaban dos mujeres —Kara, una antigua animadora universitaria de veintitrés años con unos ojazos y una melena rubia rizada, profesora de instituto en Jackson, Misisipi; y Marcy, una dentista morena de veintiocho años, hipócrita pero atractiva, de Morristown, Nueva Jersey—, Chip se puso a llorar como una magdalena y rehusó proponer matrimonio a ninguna de las dos. Ambas eran increíbles, extraordinarias, inteligentes y sofisticadas, afirmó, pero no sentía hacia ninguna de las dos lo que él llamaba «una conexión espiritual». En cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones, la consecuente diatriba de Marcy quedó reducida a una serie de palabras interrumpidas por pitidos que a duras penas ocultaban su cólera.
—No quiero que conozca a las chicas por haber estado en esa chorrada de programa —le decía la señora Bennet a su marido durante el desayuno una mañana de finales de junio. Los Bennet vivían en Grandin Road, en una amplia casa de estilo Tudor de ocho habitaciones en el barrio de Hyde Park de Cincinnati—. Ni siquiera lo he visto. Pero estudió en la Facultad de Medicina de Harvard, ¿sabes?
—Eso me comentaste —respondió el señor Bennet.
—Después de todo lo que hemos pasado, no me importaría tener un médico en la familia. Llámalo interés si quieres, pero yo más bien diría que es una cuestión de inteligencia.
—¿Interesada tú? —repitió el señor Bennet.
Cinco semanas antes, el hombre había pasado por una revascularización coronaria de urgencia; tras una convalecencia complicadita, hacía pocos días que había recuperado su habitual actitud sardónica.
—Chip Bingley ni siquiera quería presentarse en Tal para cual, pero su hermana lo propuso como candidato.
—Entonces un reality no es muy distinto del Premio Nobel de la Paz, pues en ambos se requiere de candidatos propuestos por terceros.
—Me pregunto si está de alquiler o ha comprado la casa —dijo la señora Bennet—. Eso nos indicaría cuánto tiempo tiene pensado quedarse en Cincinnati.
El señor Bennet bajó su rebanada de pan.
—Teniendo en cuenta que hablas de un completo desconocido, tu interés en los pormenores de su vida me parece desmedido.
—Yo tampoco lo consideraría un desconocido. Trabaja en Urgencias en el Christ Hospital, lo que significa que Dirk Lucas debe de conocerlo. Chip es bienhablado, no como esos jóvenes vulgares que suelen salir en la tele. Y es muy atractivo, además.
—Pensaba que nunca habías visto el programa.
—Me tragué unos minutos de pasada mientras las chicas lo veían. —Miró malhumorada a su marido—. No deberías discutir conmigo; es malo para la recuperación. En cualquier caso, Chip podría haber hecho carrera en la televisión pero decidió volver a la Medicina. Y se nota que viene de buena familia. Fred, estoy convencida de que el hecho de que se haya mudado aquí justo cuando Jane y Liz se encuentran en casa supone un resquicio de esperanza para nuestros problemas.
Las dos hijas mayores de las cinco hermanas Bennet llevaban una década y media viviendo en Nueva York; a causa del susto motivado por la salud de su padre habían vuelto repentina, si bien temporalmente.
—Cariño, si una marioneta hecha con un calcetín, que tuviera herencia y un diploma de Medicina de Harvard, se mudase aquí, tú estarías convencida de que su destino era casarse con una de nuestras chicas.
—Búrlate todo lo que quieras, pero el tiempo no pasa en balde. No, Jane no aparenta los cuarenta que va a cumplir en noviembre, pero cualquier hombre que sepa su edad le dará vueltas y vueltas a lo que ello supone. Y Liz la sigue de cerca.
—Muchos hombres no quieren hijos. —El señor Bennet le dio un sorbo al café—. Ni yo lo tengo claro todavía.
—Una mujer de cuarenta puede dar a luz, pero no es tan fácil como los medios de comunicación nos hacen creer. La hija de Phyllis y Bob ha probado toda clase de métodos y al final se tuvo que conformar con el pequeño Ying de Shanghái. —Se levantó y se miró el reloj de oro ovalado—. Voy a llamar por teléfono a Helen Lucas, a ver si puede organizar algo para presentarme a Chip.
Capítulo 2
La señora Bennet era quien siempre bendecía la mesa en las comidas familiares —sentía predilección por las oraciones de la Iglesia anglicana— y, aquella noche, apenas hubo pronunciado la palabra «amén», anunció con entusiasmo incontenible:
—¡Los Lucas nos han invitado a su barbacoa del Cuatro de Julio!
—¿A qué hora? —preguntó Lydia, de veintitrés años, la pequeña de las Bennet.
Mary, que tenía treinta, le dijo:
—Hasta que no se haga de noche no puede haber fuegos artificiales.
—Nos han invitado a una prefiesta en Mount Adams —intervino Kitty. Ella tenía veintiséis, la más cercana tanto en temperamento como en edad a Lydia, aunque contraria a las conductas fraternales típicas; iban juntas a todas partes, y era la pequeña quien llevaba por el mal camino a la otra.
—Pero si no os he dicho quién va a estar en la barbacoa. —Desde su extremo de la larga mesa de roble de la cocina, la señora Bennet estaba eufórica—: ¡Chip Bingley!
—¿El llorica de Tal para cual? —dijo Lydia, y Kitty soltó una risita mientras aquella añadía—: Yo no he visto nunca a ninguna mujer llorar lo que lloró él en la temporada final.
—¿Qué es un llorica de tal para cual? —preguntó Jane.
—Ay, Jane —le dijo Liz—. Qué inocente y pura eres. Has oído hablar del programa Tal para cual, ¿verdad?
Jane entrecerró los ojos.
—Creo que sí.
—Pues él salía allí ahí hace un par de años. Era el tío que codiciaban veinticinco mujeres.
—Creo que no os imagináis el terror que ha de experimentar un hombre al verse así de superado en número —comentó el señor Bennet—. Yo muchas veces me echo a llorar, y eso que aquí solo sois seis.
—Tal para cual es degradante para la mujer —dijo Mary.
—Esa es tu opinión, claro —terció Lydia.
—Pero a la temporada siguiente van a ser una mujer y veinticinco chicos; eso es paridad —dijo Kitty.
—Las mujeres se humillan de una manera a la que no llegan los hombres. Están desesperadísimas —replicó Mary.
—Chip Bingley estudió en la Facultad de Medicina de Harvard —dijo la señora Bennet—. No es uno de esos ordinarios de Hollywood.
—Mamá, su ordinariez hollywoodiense es lo único que interesa de él aquí en Cincinnati —le dijo Liz.
Jane se volvió hacia su hermana.
—¿Tú sabías que estaba aquí?
—¿Tú no?
—¿A por cuál de nosotras quieres tú que vaya, mamá? —preguntó Lydia—. Es mayor, ¿verdad? Entonces doy por hecho que a por Jane.
—Gracias, Lydia —comentó aquella.
—Tiene treinta y seis, así que es tan adecuado para Jane como para Liz —contestó la señora Bennet.
—¿Por qué no Mary? —preguntó Kitty.
—No me parece el tipo de Mary.
—Porque es lesbiana y el tal Chip no es mujer —añadió Lydia.
Mary la fulminó con la mirada.
—Lo primero: no soy lesbiana. Y aunque lo fuese, prefiero ser una lesbiana a una sociópata.
Lydia sonrió con superioridad.
—Puedes ser las dos cosas.
—¿Lo estáis oyendo todos? —Mary se volvió hacia su madre, en un extremo de la mesa, luego a su padre, en el otro—. Lydia está fatal de la cabeza.
—Las dos tenéis la cabeza perfectamente —dijo la señora Bennet—. Jane, ¿cómo se llama esta verdura? Sabe distinta a otras veces.
—Son espinacas. Las he estofado.
—A decir verdad —intervino el señor Bennet—, hay un aspecto para el que no os funciona muy bien la cabeza. Sois adultas, tendríais que estar viviendo por vuestra cuenta.
—Papá, vinimos para cuidarte —respondió Jane.
—Pues ya estoy bien. Volveos a Nueva York. Tú también, Lizzy. Ya que eres la única que se niega a aceptar un centavo y, no por casualidad, la única con un empleo de verdad, se supone que debes dar ejemplo a tus hermanas. De lo contrario, te arrastrarán con ellas.
—Jane y Lizzy saben lo importante que es para mí el almuerzo —dijo la señora Bennet—. Por eso siguen aquí.
El acontecimiento al que se refería era el almuerzo benéfico anual de la Liga Femenina de Cincinnati, programado aquel año para el segundo jueves de septiembre. La señora Bennet era miembro de la Liga desde los veinte, aquel año era la presidenta del Comité de Organización del acto y, lamentablemente (como recordaba a menudo a los integrantes de la familia), la enorme presión y responsabilidad de dicho papel le impedían cuidar de su marido durante la convalecencia.
—A ver: la invitación de los Lucas es para cuatro. Lydia y Kitty: tenéis tiempo de sobra para veniros con nosotros y llegar a vuestra fiesta antes de los fuegos artificiales. Helen Lucas va a invitar a unos cuantos jóvenes del hospital aparte de a Chip Bingley, así que sería una pena que os perdieseis la oportunidad de conocerlos.
—Mamá, a diferencia de nuestras hermanas, Kitty y yo somos perfectamente capaces de conseguir novio por nuestra cuenta —replicó Lydia.
La señora Bennet miró al otro extremo de la mesa, a su marido.
—Si alguna de nuestras hijas se casase con un médico, me quedaría satisfecha, sí. Pero Fred: me atrevería a decir que, si eso hace que se vayan de casa, tú también lo estarías.
Capítulo 3
En el terreno profesional, el señor Bennet no había aportado a la familia gran cosa aparte de una tremenda pero menguante herencia, de modo que sus comentarios sobre la indolencia de sus hijas eran más que ligeramente hipócritas. No obstante, tenía razón. De hecho, a alguien ajeno a la familia se le podía perdonar que se preguntase qué hacían las hermanas Bennet con sus vidas día tras día, año tras año. No era que les faltase educación: al contrario, entre los tres y los dieciocho habían asistido al colegio Seven Hills, una institución mixta acogedora pero exigente donde memorizaban canciones como «Fifty Nifty United States» y colaboraban —en el Seven Hills la colaboración era primordial— con los compañeros de clase en la construcción de enormes estegosaurios o triceratops de papel maché. Más adelante leyeron La Odisea, ayudaron a organizar la feria anual de la cosecha y se fueron de viaje complementario de verano a Francia y China; y, durante todo aquel tiempo, jugaban al fútbol y al baloncesto. La factura acumulada por aquella educación progresista y de gran amplitud de miras ascendía a 800.000 dólares. Luego, las cinco habían ido a universidades privadas antes de embarcarse en lo que podríamos denominar de manera eufemista «carreras sin afán lucrativo», aunque en el caso de algunas de ellas una definición más exacta sería «carreras sin afán ninguno». Kitty y Lydia jamás habían trabajado más de unos cuantos meses seguidos, de niñeras ocasionales o de dependientas en Abercrombie & Fitch o en el Banana Republic del Rockwood Commons and Pavilion. De la misma manera, habían vivido fuera de casa de sus padres durante breves temporadas, experimentos de cuasi independencia que siempre habían terminado en tremendas peleas con antiguas amistades íntimas, vínculos rotos, y el enfurruñado trajín de pertenencias en una cesta de la colada y unas bolsas de basura de vuelta a la casa de estilo Tudor. Lo que ocupaba la mayor parte del tiempo a las hermanas Bennet eran los almuerzos en el Green Dog Café o en el Teller’s, mensajeándose o viendo vídeos en sus móviles, y hacer ejercicio. Un año antes aproximadamente, Kitty y Lydia se habían aficionado al crossfit, la intensa disciplina de fuerza y tonificación que combina levantamiento de pesas, pesas rusas, battle ropes, acrónimos crípticos, la privación de la mayoría de alimentos que no fuesen carne, y una actitud burlona hacia la masa débil e inculta que todavía creía que correr era ejercicio suficiente y que un bagel era un desayuno aceptable. Naturalmente, todos los Bennet excepto Kitty y Lydia formaban parte de esa masa.
Mientras tanto, Mary se aplicaba en su tercer máster on-line, esta vez en Psicología; los anteriores fueron en Justicia Penal y en Administración de Empresas. A pesar de ser la más sencilla de las hermanas a primera vista, Mary consideraba la decisión de vivir con sus padres como prueba de su compromiso con una vida intelectual por encima de las propiedades materiales, además de un reflejo de su aversión al dispendio, dado que su dormitorio de la infancia estaría vacío de no ser porque lo ocupaba con su presencia. Siguiendo esta lógica, la reticencia de la chica a malgastar era verdaderamente ejemplar, pues apenas salía de su cuarto: se clausuraba allí dentro con sus estudios, se acostaba tarde y se levantaba a las tantas. La excepción era una excursión periódica los martes por la noche, pero, si se le preguntaba por aquella misteriosa salida semanal, Mary profería un «No es de tu incumbencia», o eso es lo que respondía cuando los miembros de la familia aún se lo inquirían. Por entonces, Lydia había comentado:
—¿Vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos? ¿A un club de lectura lésbico? ¿A una reunión de lesbianas alcohólicas anónimas?
Jane y Liz siempre habían tenido empleo, pero, incluso a ellas, cierta consciencia de la red de seguridad que las protegía les había permitido priorizar sus intereses personales frente a la remuneración. Jane era monitora de yoga, una posición que le habría permitido pagarse el alquiler en una ciudad como Cincinnati, pero no así en Manhattan, y menos aún en el Upper West Side, al que llamaba hogar desde hacía quince años. Mientras que Liz también había pasado la veintena y la treintena en Nueva York, ocupando pisos desangelados sin ascensor a las afueras hasta su reciente mudanza al barrio de Cobble Hill en Brooklyn. La excepción había sido el apartamento en la Setenta y dos con Amsterdam que habían compartido brevemente ambas hermanas después de que Liz se graduase en Barnard a finales de los noventa, un año más tarde que Jane en la misma universidad. Aunque se habían llevado bien como compañeras de piso, la convivencia de las hermanas llegó a su fin cuando Jane se comprometió con un afable analista de inversiones financieras llamado Teddy; el desasosiego que le producía a la señora Bennet que Jane y Teddy vivieran juntos antes de casarse se vio apaciguado por el título de Cornell y el lucrativo empleo que ostentaba. Ay, pero el descubrimiento incipiente de la atracción de Teddy por los hombres terminó descartando la posibilidad de una unión con Jane, si bien mantuvieron una buena relación y una o dos veces al año Liz y Jane quedaban con él y con su apetecible pareja, Patrick, para un brunch.
Liz se había pasado toda su vida profesional trabajando en revistas, ya que la contrataron al salir de la universidad para hacer de verificadora de datos en una publicación semanal famosa por su incisivo tratamiento de la política y la cultura. De allí saltó a Mascara, una revista femenina mensual a la que llevaba suscrita desde los catorce años, atraída a partes iguales por sus actitudes feministas a la par que por un entusiasmo desacomplejado por los zapatos y los cosméticos. Empezó de ayudante de la editora, luego fue editora asociada, a continuación, editora de crónicas; pero al cumplir los treinta y uno, al darse cuenta de que su pasión radicaba más en contar historias que en editarlas, se convirtió en redactora de Mascara, puesto que todavía ocupaba. Aunque escribir solía pagarse peor que editar, Liz creía que tenía el trabajo de sus sueños: viajaba con regularidad y entrevistaba a expertos (en ocasiones, famosos). Sin embargo, sus logros no impresionaban a su familia. Después de tanto tiempo, su padre continuaba fingiendo que no recordaba el nombre de la revista. «¿Qué tal van las cosas por Pintaúñas?», le preguntaba, o «¿Alguna novedad en Pintalabios?». Mary le decía a menudo que Mascara reafirmaba los estándares de belleza opresivos y elitistas; ni siquiera a Lydia y Kitty, que no tenían ningún problema con los estándares de belleza opresivos y elitistas, les interesaba lo más mínimo la publicación, probablemente porque no eran aficionadas ni a revistas ni a libros y reducían su experiencia lectora a las pantallas de sus teléfonos.
Y aun así, por más que a sus allegados les importase un bledo el oficio de Liz, su naturaleza flexible era lo que le había permitido quedarse en casa durante la convalecencia de su padre, y la situación era parecida para Jane, que se había cogido una excedencia del centro de yoga donde estaba contratada. Cinco semanas antes, las dos hermanas habían viajado a Cincinnati con incertidumbre, y gran angustia, por el resultado de la operación del señor Bennet. Para cuando quedó claro que se recuperaría por completo, Liz y Jane estaban más que implicadas tanto en su recuperación como en las tareas domésticas del día a día: iban a comprar a la tienda y preparaban comidas aptas para alguien afectado por una cardiopatía; se turnaban para llevar al padre a las consultas de los médicos, incluido el ortopedista que le trataba el brazo que se había roto cuando perdió el conocimiento y se cayó escaleras abajo en el rellano de la segunda planta durante el incidente coronario con el que comenzó todo (no podía conducir, porque todavía llevaba el brazo derecho enyesado). Además, aunque hasta el momento no habían logrado grandes progresos, Liz y Jane pretendían adecentar las condiciones de abarrotamiento y suciedad en las que la casa de estilo Tudor había ido degenerando.
Si bien sus hermanas podrían, en teoría, haber llevado a cabo dichas tareas, las más jóvenes no parecían estar por la labor. A pesar de andar también angustiadas por el incidente del padre, no se trataba de una angustia que las moviese a alterar sus horarios cotidianos: Lydia y Kitty continuaron con su crossfits y sus comidas de horas en restaurantes, mientras que Mary salía de su cuarto cuando menos se lo esperaban para liar a algún miembro de la familia en una discusión sobre la mortalidad. Un día que estaba observando en la cocina, cómo su padre se bebía el líquido a base de hollejo de semillas de psilio en polvo que debía contrarrestar los efectos astringentes de los calmantes, Mary declaró que consideraba la visión cíclica de la vida de los indios americanos nativos mucho más avanzada que la proclividad occidental a buscar remedios imposibles, momento en el cual el señor Bennet había vertido el resto del brebaje en el fregadero, dijo: «Por Dios, Mary, cierra el pico», y se largó.
La señora Bennet expresó gran preocupación por el problema de su marido (de hecho, apenas era capaz de hablar de la tarde en la que lo hospitalizaron sin echarse a llorar al recordar el susto que se había pegado), pero no podía hacerle de enfermera ni de chófer a causa de sus muchas obligaciones para el almuerzo de la Liga Femenina.
—¿Y si le pides a otro miembro del comité que se encargue y tú eres la presidenta el año que viene? —le había preguntado Liz un día cuando el señor Bennet todavía estaba en el hospital. Su madre la miró horrorizada.
—Mira, no quiero ni oír hablar de eso. Lizzy: todos esos artículos que se ofrecen en la subasta silenciosa… Soy yo quien lleva el recuento.
—¿Y por qué no creamos una hoja de cálculo on-line que pueda ver todo el mundo, entonces? —Como a la señora Bennet no se le daba muy bien la informática, la hija añadió—: Yo te ayudo.
—Ni hablar. También soy quien ha estado hablando con la florista, y quien tuvo la idea de hacer servilletas con la insignia de la liga. No se pueden delegar cosas así, a medio hacer.
—¿Es que mamá odia en secreto a papá? —le preguntó Liz a Jane al día siguiente mientras corrían—. Porque no le está prestando ningún apoyo.
—Yo creo que no quiere afrontar lo grave que podría haber sido el asunto.
Sin embargo, tras la vuelta del señor Bennet a casa, Liz se preguntaba no si se había equivocado en lo de la antipatía de su madre hacia su padre, sino si sería algo que llevara en secreto. Aunque sus padres reanudaron sus comidas juntos en el Club de Campo de Cincinnati tan pronto como el señor Bennet tuvo energías, la pareja llevaba vidas tremendamente separadas dentro de aquella casa de estilo Tudor. De hecho, su padre ya no se quedaba en el dormitorio de matrimonio, sino que dormía en una estrecha cama trineo en su despacho de la segunda planta, un arreglo que databa de antes de su estancia en el hospital. Cuando Liz le preguntó a Mary cuánto tiempo llevaban así, esta entrecerró los ojos y respondió:
—¿Cinco años? Lo mismo, no sé, ¿diez?
Para mayor consternación de Liz, a pesar de que el doctor Morelock había hablado de forma explícita de la importancia de que el señor Bennet se ciñese a una dieta baja en carnes rojas, sal y alcohol, la señora Bennet había dado la bienvenida a su marido con un aperitivo consistente en whisky y Cheetos seguido de un filete de ternera. Cuando la cena de la siguiente noche fue un asado, Liz le pidió con discreción a su madre que se plantease hacer pollo o salmón.
—Pero es que a Kitty y Lydia les gusta el asado porque es comida de cavernícolas —protestó ella.
—Pero es que papá ha tenido un ataque al corazón —replicó Liz.
A partir de aquella noche, Jane y ella se habían turnado para preparar la cena. También convinieron en quedarse en Cincinnati hasta el fin de semana después del almuerzo de la Liga Femenina. Liz no confiaba demasiado en que su madre fuese a tomar la iniciativa y se ocupase de su marido llegado ese momento, sino que más bien esperaba que este, ya sin el yeso, cuando hubiese avanzado bastante en el tratamiento o lo hubiese terminado y hubiese recuperado la capacidad de conducir, fuese capaz de cuidar de sí mismo.
Capítulo 4
—Toca el claxon para que tu madre sepa que la estamos esperando —dijo el señor Bennet.
En medio del gran camino circular de entrada a la casa de estilo Tudor, aguardaban para ponerse en marcha hacia la barbacoa de los Lucas, Liz al volante del Lexus de su madre, su padre en el asiento del copiloto y Jane detrás.
—Ya lo sabe —le respondió, y el señor Bennet se inclinó hacia delante y, con el brazo izquierdo, el que no tenía enyesado, tocó el claxon por su cuenta.
—Caray, papá. Ten un poco de paciencia.
Para desplazarse, los Bennet necesitaron nada más y nada menos que tres coches: Lydia y Kitty iban en el Mini Cooper de Kitty, y Mary insistió en que cogería su Honda híbrido. «Así no hay problema si papá se cansa y tiene que irse antes», había dicho la señora Bennet mientras deliberaba con Liz y Jane en la cocina sobre el bizcocho ligeramente aplastado, adornado con frambuesas y arándanos que había hecho esta última.
En la entrada, Liz se volvió hacia su padre.
—¿Ansioso por conocer al famoso Chip Bingley?
—A diferencia de vuestra madre, a mí me da igual con quién os caséis o si os casáis siquiera, francamente. No es una institución que haya hecho mucho por mí, bien lo sabe Dios.
—Bonita reflexión; gracias por compartirla. —Liz le dio unas palmaditas en la rodilla a su padre.
La señora Bennet apareció en la puerta de atrás de la casa con aspecto aturullado y gritó:
—Dadme un minuto.
Antes de que les diese tiempo a decir nada, se esfumó de nuevo.
Liz le echó una mirada a Jane por el retrovisor.
—Jane, ¿tú estás nerviosa por ir a conocer a Chip?
Jane miraba por la ventanilla; tenía un semblante tan sosegado que a veces costaba discernir si estaba disgustada o simplemente pensativa. En cualquier caso, nunca había participado de buen grado en las bromas que tanto gustaban al padre y al resto de las hermanas.
—Supongo —respondió, mientras la señora Bennet salía de la casa.
—Qué detalle por tu parte que te vengas con nosotros —le gritó su marido por la ventanilla abierta.
Liz puso en marcha el motor mientras su madre se metía en el asiento de atrás.
—Ha sonado el teléfono y era Ginger Drossman, que nos invitaba al brunch. Por eso he tardado tanto. —Se inclinó hacia delante para echar una ojeada al asiento delantero y un matiz de preocupación endureció su semblante—. Lizzy, yo creo que, si corres, te da tiempo a ponerte una falda.
En la adolescencia o a los veintitantos, una insinuación así la habría irritado, pero a los treinta y ocho, a Liz le parecía que pelearse con su madre por la vestimenta era ridículo. Contestó animadamente:
—Qué va, estoy cómoda.
Aunque su madre no fuese capaz de reconocerlo, los pantaloncitos que llevaba eran extremadamente elegantes, al igual que la blusa blanca sin mangas y las sandalias de esparto.
Jane hizo un comentario cuando empezaron a recorrer el caminito que llevaba a la carretera:
—Yo creo que Lizzy va guapísima.
Capítulo 5
Mientras que, técnicamente, no era desacertado decir que Liz y Jane estaban solteras, la cosa podía matizarse un poco. Después de su temprano e improductivo compromiso, Jane había conocido a un hombre llamado Jean-Pierre Babineaux, un educado economista francés, y habían sido pareja durante casi una década. A pesar de que ella daba por hecho que se casarían, sus conversaciones al respecto siempre estuvieron impregnadas de un toque agridulce que, en retrospectiva, reconoció como una especie de advertencia. No era que no sintiesen afecto el uno por el otro; era más bien que las circunstancias de la vida los hacían incompatibles: él era quince años mayor que ella, divorciado y padre de unos gemelos que tenían doce años cuando Jane lo conoció. Viajaba a París con frecuencia, y Jane, si bien no podía reprocharle aquellos desplazamientos, pues se quedaba en el apartamento que él pagaba en el VI Distrito de París, no quería vivir tan lejos de su familia ni, desde luego, de manera permanente; en cambio, el plan de Jean-Pierre a largo plazo era volver a su ciudad natal. Es más: mientras que Jane tenía muy claro que deseaba tener niños, Jean-Pierre se había hecho la vasectomía cuando los gemelos tenían dos años.
La ruptura de Jean-Pierre y Jane no por decorosa y prolongada fue menos devastadora. A sus treinta y siete, volvía a estar soltera; y siguió estándolo durante los siguientes dos años. Poco después de cumplir los treinta y nueve, tras valorar minuciosamente una multitud de candidatos anónimos, Jane se tumbó en camisón de hospital en una clínica de la calle Cincuenta y siete Este a la espera de la inserción, vía jeringa sin aguja, del semen de un donante en su cérvix. Aunque siguió las recomendaciones para crear unas condiciones favorables al embarazo —dejó de beber alcohol, dormía ocho horas y hacía meditación a diario—, no hubo fecundación ni en aquel ciclo ni en ninguno de los múltiples intentos posteriores. Si bien estadísticamente no constituía una anomalía —pocas mujeres lograban quedarse embarazadas mediante inseminación artificial de inmediato—, aquel estancamiento resultaba desmoralizante, además de caro, y el seguro médico no cubría los 1.000 dólares mensuales que costaba el tratamiento. Previendo la desaprobación de sus padres, no les había desvelado su intentona y, por lo tanto, no estaba recibiendo dinero extra aparte del correspondiente al alquiler, que el señor Bennet pagaba en su nombre. Por lo tanto, por primera vez en su vida adulta, Jane se vio evitando restaurantes, absteniéndose de ir a la peluquería y alejándose de la calle de su tienda de ropa favorita con sus elegantes faldas de tubo a medida de 400 dólares y sus suntuosos jerséis de 300. Era consciente de que aquellos sacrificios no contaban como privaciones según el baremo de mucha gente, pero en su interior se le había revelado un nuevo tipo de austeridad.
No habló de sus esfuerzos por ser madre con nadie más que con Liz. Su ginecóloga había sugerido que se lo contase a sus padres antes incluso de la primera inseminación, pero ella consideró que si al final resultaba que no era capaz de quedarse embarazada tendría que padecer el castigo por partida doble del inevitable melodrama de su madre y encima sin bebé. Y todavía tenía esperanzas de terminar casándose, aunque el matrimonio no era su objetivo inmediato.
A diferencia de Jane, Liz quería evitar la maternidad. El hecho de salir con un hombre casado hacía que tuviese lógica, aunque ni ella misma podía asegurar si era simple casualidad o se había guiado por su subconsciente. Cuando se conocieron, a finales de los noventa, Liz y Jasper Wicks se habían caído genial al instante cuando entraron a trabajar en el departamento de verificación de datos de la misma prestigiosa revista: ambos se aguantaban la sonrisa cuando el redactor literario, de Delaware, pronunciaba la palabra memoir como memuá; almorzaban juntos varias veces a la semana en un tailandés barato y se repartían rutinariamente las tareas cuando tocaba verificar información en artículos pesados (comenzaron trabajando con conexiones esporádicas a internet, en la época en la que verificar datos suponía visitar la biblioteca pública o esperar angustiados a que les devolviesen llamadas).
Cuando Liz y Jasper se conocieron, él tenía novia, como era de suponer: tenía ojos castaños oscuros, el pelo rizado, enmarañado y rubio, y era a un tiempo listo e irreverente, juvenil y atento, con las proporciones justas —en opinión de Liz— de neurosis y lascivia como para que fuese interesante hablar con él, receptivo al chismorreo, dispuesto a analizar el comportamiento y la personalidad de los demás sin por ello perder su apariencia de virilidad. De hecho, el único defecto de Jasper, según Liz, aparte de la novia, era que llevaba un anillo de la Universidad de Stanford, su alma mater; a Liz le daba igual tanto la bisutería masculina como la ostentación académica, pero la verdad es que la alegraba haber identificado lo único que cambiaría de él, porque era como darse cuenta de que te has olvidado de meter algo en el equipaje y, cuando ves que se trata solo de perfume y no del carné de conducir, te sientes aliviada.
De entrada, Liz pensó que su emparejamiento con Jasper era solo cuestión de tiempo; era tal la inclinación del hombre a confiarle la cantidad de obstáculos que estaba experimentando con su novia Serena, que supuso que ni siquiera tendría que persuadirlo de nada. Mientras seguía con Serena, Jasper había dejado caer bombas conversacionales como «A ver: hablo contigo con más franqueza que con ella» y «A veces pienso que tú y yo haríamos buena pareja, ¿no se te ha ocurrido?». Liz sabía que había dicho aquellas cosas porque, aunque ya no llevaba diario, las había anotado tal cual junto con la fecha en un folio no pautado de papel para impresora que guardaba en su mesilla. Además, después de contarle un día que de niña la llamaban Ninny o Nin, él empezó a llamarla por este último mote.
Ocho meses después de conocerse, o sea, siete meses y ocho semanas de estar tremendamente pillada por él, durante una ventisca que tuvo lugar un sábado de febrero, estaban corriendo juntos en Central Park con la nieve casi por los tobillos mientras iban cayendo copos. El ritmo de Jasper, unido al lecho formado en el suelo hacía de aquella excursión el mayor esfuerzo físico que había experimentado ella, así que al segundo kilómetro ya no podía más. Se detuvo, se agachó con las palmas de las manos apoyadas en las rodillas y dijo entre jadeos:
—Me rindo. Tú ganas.
—¿En serio? —Jasper estaba a unos pocos metros de ella y la miraba medio girado, sonriendo con la cabeza embutida en un gorro negro de lana—. ¿Cuál es mi premio?
El premio soy yo, pensó Liz.
—Ganas el derecho a fanfarronear y una bebida caliente en el primer bar que encontremos abierto —dijo ella. Acto seguido, se arrodilló y se dejó caer de espaldas en la nieve.
Jasper volvió sobre sus pasos y se tumbó a su lado. Se quedaron en silencio mientras los copos revoloteaban y giraban por el aire a su alrededor; encima el sucio cielo blanco; debajo el cojín helado de la nieve. Jasper sacó la lengua para atrapar un copo y Liz hizo lo mismo. La tormenta amortiguaba los ruidos habituales de Manhattan, y Liz se sentía completamente feliz. Entonces Jasper se volvió hacia ella.
—Resulta que anoche corté con Serena —le dijo.
La alegría que inundó el corazón de Liz fue casi incontenible. Se dijo que ojalá sonase tranquila al decir:
—Tiene lógica, supongo.
—¿Tú crees?
—Es que da la impresión de que habéis tenido un montón de problemas.
—El caso es que está furiosa. Dice que le he tendido una trampa.
Aunque no era tan guapa como Liz, Serena era mucho más firme a la hora de ponerlo difícil y más exigente en lo que se refería a apaciguamiento y reconciliación.
Liz le preguntó:
—¿Te sigue apeteciendo la fiesta de esta noche en casa de Alex o crees que pasarás de ir?
Se trataba de la fiesta anti San Valentín que celebraba un compañero de trabajo, pero si Jasper prefería no ir podían pedir algo de comida para llevar, ir al cine y pasar una noche tranquila, pensó Liz.
—Igual voy.
Entonces algo húmedo y grumoso golpeó a Liz, una sustancia que se rompió al entrar en contacto con su nariz y que le llenó los ojos y las fosas nasales.
—¡Au! —se quejó—. Pero ¿qué coño…?
Y, tal como lo decía, lo entendió. Todavía no sentía del todo el impulso de devolverle una bola de nieve y Jasper ya estaba sonriendo. Cuando la pelota le rozó el hombro del impermeable, dijo:
—¡Ay, Nin, tienes tanto que aprender!
¿Cuánto tiempo se imaginaba Liz que iban a tardar en verse envueltos en una relación romántica? Seis o siete semanas; tal vez, lo suficiente como para digerir la ruptura con Serena; y «digerir» era la palabra que había usado Jasper para referirse a sus propias emociones, a diferencia de cualquiera de los demás novios universitarios que ella había tenido. Liz no se sintió obligada a vigilarlo de cerca durante la fiesta, con lo que todavía fue más descorazonador cuando se marchó con la hermana del anfitrión, Natalie, una primeriza en la Universidad de Nueva York.
Es un parche, se dijo. De lo más natural, y quizá incluso sea mejor para que se saque la espinita. Desde luego, lo que era obvio para Liz —y también para otros; en la revista había una editora más mayor que ella que hasta le susurraba de vez en cuando: «Jasper y tú estaríais monísimos juntos»— pronto se volvería visible para Jasper.
Ay, Jasper y Natalie fueron pareja durante dos años, y a las pocas semanas de cortejo Liz recuperó sus hábitos de la Era Serena: era su compañera de almuerzo, su pareja esporádica de footing, su pared de frontón profesional —revisaba y corregía las argumentaciones que él redactaba con la esperanza de lograr un artículo de portada en la revista—, además de su confidente, quien lo ayudaba a analizar sus preocupaciones sobre la inmadurez de Natalie o el enfado con su compañero de piso, que cuando andaba emporrado se comía sus tortitas y su mantequilla de cacahuete. Un miércoles por la noche, una vez que Natalie estaba visitando a sus padres en Fénix, Liz y Jasper se tomaron un montón de cervezas en un bar de mala muerte cerca de Times Square y ella, incapaz de aguantarse más, le soltó:
—Pero ¿tú y yo qué? ¡Yo pensaba que nos veías en plan pareja!
Jasper pareció sobresaltarse.
—¿Es eso lo que tú quieres? —le preguntó.
—¡Pues claro! —le respondió Liz.
—Una parte de mí también. —El tono de Jasper era más de dolor que de tonteo—. Pero lo nuestro es verdaderamente especial, y no sé si estoy preparado para esto. Eres una amiga tan importante que no quiero arriesgarme a perderte.
Cuando salieron del bar, antes de separarse en Port Authority, se quedaron en una esquina de la calle Cuarenta y dos con la Séptima Avenida y siguieron hablando; siempre tenían infinidad de temas que tratar, diseccionar, reflexionar, burlarse y recordar. Era una noche ventosa de marzo, y los mechones de la melena castaña de Liz, que se le habían soltado de la coleta, revoloteaban alrededor de su frente y de sus mejillas.
De repente, Jasper dijo:
—Hoy tienes el pelo alborotadísimo.
Se adelantó hacia ella tendiendo una mano, pero, al mismo tiempo, Liz alzó el brazo y se recolocó el pelo, de modo que Jasper dejó caer la mano y dio un paso atrás. Ella se pasó un sinfín de horas (o quizá más aún: semanas y días) reviviendo aquella no-acción, aquella ausencia de contacto. Porque ella tampoco tenía el pelo tan alborotado, se le escapaba de la coleta muy a menudo, así que estaba claro que su intención era tocarla, a lo mejor incluso besarla y convertirse en su novio y en el amor de su vida. ¿Lo había interceptado por reflejo, porque era su pelo y su cabeza? ¿Porque no le iba lo de besar al novio de otra? ¿O porque, de una manera instintiva, pretendía sabotear su propio destino?
La noche en que él no la tocó, ambos tenían veinticuatro años. No se besaron a lo largo de los siguientes seis años; incluso durmieron dos veces en la misma cama, una vez en casa de la tía de un amigo en Sag Harbor y otra vez durante un viaje en coche para visitar a la hermana de él en la Universidad de Virginia. Mientras tanto, Jasper fue teniendo otras novias —después de Natalie vino Gretchen, y después de Gretchen vino Elise, y después de Elise vino Katherine—, y Liz salió con otros chicos un poco porque sí pero nunca más de unos pocos meses. Jasper le pedía todos los detalles sobre ellos, y en una ocasión en que le dio por probar con las citas on-line, quedaron en que Elise y él fuesen a tomar una copa al bar donde Liz se iba a encontrar con su candidato de internet, de manera que pudiesen interrogarlo sobre la marcha; de antemano les pareció una idea muy divertida, pero tuvo una ejecución del todo desastrosa. Evidentemente, Jasper no había avisado a Elise y, por lo tanto, fingió que se los encontraban por casualidad, y Liz no estaba segura de si el hecho de que la otra pareciera creerse aquella farsa empeoraba o no las cosas.
Para entonces ninguno de los dos trabajaba ya en la revista en la que se habían conocido, pero Liz seguía en el mismo edificio y Jasper se pasaba por allí para almorzar en la cafetería, que había sido diseñada por un arquitecto famoso y recordaba a una serie de acuarios, a causa de sus particiones de cristal tintado de azul. A lo largo de todos aquellos años, la atracción de Liz hacia Jasper y la, en apariencia, menor pero no inexistente atracción de Jasper hacia ella habían sido algo a lo que aludían jocosamente (por ejemplo, tras visitar el Guggenheim, ella levantó su entrada partida y dijo con lo que esperaba que sonase como inconfundible sarcasmo: «Igual si duermo con esto bajo la almohada esta noche te enamoras de mí», y él sonrió y contestó: «Igual sí»). Con menos frecuencia, pero con regularidad, tenían enfrentamientos emotivos aumentados por el alcohol que siempre iniciaba Liz.
—Es ridículo que no estemos juntos. En muchos sentidos, prácticamente soy tu novia —le dijo una vez.
—Cómo me jode estar haciéndote daño —le respondió Jasper.
—Soy idiota. Cualquiera que me viese pensaría que soy idiota.
—No eres idiota. Eres mi mejor amiga.
¡Si le hubiese dejado colocarle bien el pelo!
Por temporadas, Liz ponía punto final a aquello; le decía a Jasper: «Esta relación es enfermiza», y se entregaba por un tiempo al yoga, que odiaba, a pesar de su lealtad a Jane; pero su círculo de amistades coincidía de tal manera que en una semana o un mes se topaban el uno con el otro en una fiesta o jugando al frisbee, y entonces se ponían a charlar y charlar de todo lo que se habían estado guardando mientras no se veían.
Cuando tenían treinta y uno, Jasper anunció su compromiso con una vivaz y agradable socia de un prestigioso gabinete de abogados, una mujer llamada Susan por quien Liz experimentaba un sentimiento tan ambivalente como por las novias anteriores. Después de una sesión de footing juntos le pidió que fuese su padrino de bodas; al fijarse en la expresión usada, añadió: «O madrina, lo que sea». Cuando Liz se echó a llorar le preguntó: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», y ella salió corriendo y se pasó cinco años sin hablarle; aunque todavía se cruzaban en eventos relacionados con los medios de comunicación, ni asistió a la boda ni mucho menos participó en la ceremonia.
Un sábado de la primavera de 2011, Liz y un oboísta que había conocido en una cita a ciegas se toparon con Jasper y Susan en el High Line; él iba empujando un cochecito con un bebé dormido. Susan la saludó con efusividad —al igual que Elise, siempre había parecido extrañamente poco recelosa con ella, lo que hacía que Liz se preguntase cómo explicaba su amistad exactamente Jasper— y terminaron tomando el brunch los cinco juntos; el niño, Aidan, se despertó y se echó a llorar de manera tan inconsolable que Liz perdonó un poco a Jasper. Al día siguiente él le envió un correo electrónico: «Estuvo genial verte. De verdad que echo de menos nuestra amistad».
Tras un intercambio de mensajes, almorzaron juntos entre semana y charlaron sobre artículos recientes que les habían encantado o soliviantado, y luego Jasper le confesó la presión económica que sentía ahora que Susan había decidido dejar la abogacía y quedarse en casa con Aidan. Los últimos años habían sido duros, por lo visto: de recién nacido, el niño había tenido cólicos; desde el principio, ella se había empeñado en darle de mamar y ahora no se decidía a dejar de hacerlo; y se pasaba una cantidad de tiempo tremenda en internet tratando de determinar qué sustancias potencialmente tóxicas contenía el producto que usaban para limpiar la moqueta del edificio. Mientras tanto, Jasper se quemaba las pestañas en el trabajo. Sabía que era capaz de dirigir una revista —seguía siendo editor sénior más que editor ejecutivo, que solía ser el puesto trampolín para convertirse en editor jefe—, y escuchó de buen grado qué publicación pensaba ella que le convendría más para un continuado ascenso en la carrera profesional. El enorme respeto de Jasper por sus ideas y opiniones, su deseo de compartir impresiones a propósito de cualquier tema, incluso a propósito de lo raro que era que su mujer todavía amamantase a un niño de diecinueve meses, fue a un tiempo la actitud más halagadora e insultante que había experimentado Liz en su vida. Pensó que, de ser posible, habría conectado un cable entre sus cabezas, o igual se habría descargado el contenido de su córtex cerebral para dárselo y punto.
La siguiente vez que se vieron tras aquella interrupción de cinco años fue para tomar unas copas, y, después de la tercera ronda, Jasper le contó que Susan y él habían llegado a la dolorosa conclusión de que su matrimonio se había agotado y que, si bien ambos habían actuado con la mejor intención, cometieron un error al escogerse como pareja. Lo malo era que, si ella o cualquiera de sus hermanas se divorciaba, la abuela (profundamente católica), una rica, rencorosa y sorprendentemente sana mujer de noventa y ocho años que vivía en el Upper East Side, la quitaría del testamento y Aidan no podría optar a una educación privada. De modo que, aunque tenían el permiso del otro para embarcarse en las relaciones extramaritales que gustasen, iban a seguir viviendo juntos hasta que la abuela muriese. Después de comunicarle esto, Jasper tragó saliva, la miró con aquellos ojos castaños bañados en lágrimas y le dijo:
—Siempre has sido tú, Nin. La he fastidiado bien, pero siempre has sido tú.
En algunos momentos a lo largo de aquel silencio de cinco años, Liz había fantaseado con que Jasper se presentase en su oficina o en su apartamento —posiblemente, como en las películas, tras haber corrido bajo la lluvia— para declararle enardecido su amor. En esas escenas tal vez decía justo «Siempre has sido tú». Pero no seguía legalmente casado con Susan; y, desde luego, no era padre de un niño de diecinueve meses. Y aun así, entre los suaves vapores de los tres gin-tonics que se había tomado, Liz consideró que aquellas circunstancias comprometedoras le daban a la situación cierta credibilidad: no era demasiado bueno como para ser verdad. No tenía que sentir la inquietud de lograr todo lo que había deseado en la vida.
De vuelta en su apartamento, la consumación de lo que fuese aquello suyo tampoco fue un sueño hecho realidad —desde luego, catorce años de expectativas y más de media docena de cócteles entre los dos no ayudó—, pero fue adecuada, y después, cuando Jasper se quedó dormido abrazándola, Liz pensó que ojalá su yo de los veintidós años pudiese saber que al final lo conseguirían. El embeleso de su yo de los veintidós años habría sido menor cuando Jasper se despertó a los cuarenta minutos, se dio una ducha rápida y corrió a casa con su esposa y su hijo; a pesar del acuerdo conyugal, al día siguiente le tocaba a él levantarse con Aidan a las cinco de la madrugada.
En una semana, Jasper hizo tres visitas más a Liz y se quedó a dormir en dos ocasiones; se habían establecido unas pautas. Los inconvenientes de aquella relación saltaban a la vista de una manera tan obvia —dado que los miembros de la extensa familia de Susan leales a la abuela vivían en Manhattan, era necesario actuar con discreción, así que no salían a cenar, ni tampoco se reunían para desempeñar juntos labores relacionadas con el trabajo— que casi no valía la pena darle más vueltas. Por otro lado, podía disfrutar de una cercanía genuina, así como de intimidad física, con alguien a quien conocía bien y por quien se preocupaba muchísimo, a la vez que le quedaba tiempo para trabajar, correr, leer y ver a sus amigos; tal vez, de hecho, más tiempo que cuando se había dedicado a explorar webs o se pasaba tres horas del tirón analizando su soltería con Jane o con cualquier otra. Unos pocos amigos sabían lo de Jasper, además de su hermana mayor, y sus reacciones escépticas eran suficientemente disuasorias como para explicarles en profundidad aquel extraño acuerdo; era demasiado fácil que sonase como si Jasper estuviese poniéndole los cuernos a su mujer y nada más.
Un viernes de finales de mayo por la tarde, dos años después de la reconciliación con Jasper, Liz se encontraba en el apartamento de Jane; esta estaba cortando berza para una ensalada mientras la hermana abría la botella de vino tinto que había traído.
—¿De verdad me vas a hacer beber sola otra vez? —le preguntó Liz.
—Estoy propiciando un entorno uterino acogedor —le replicó Jane.
—O sea, que sí. Me la bebo sola.
—Lo siento. —Jane puso cara de circunstancias.
—No te disculpes. —Liz sacó una copa de la estantería de Jane—. Y mira: cualquier feto sería afortunado de ocupar tu vientre. Apuesto a que tienes el Ritz de los úteros. —Alzó la copa llena—. Por la reproducción. —Jane chocó su vaso de agua contra la copa mientras Liz añadía—: ¿Te acuerdas de Sandra, de la oficina, a la que le costó tres años quedarse preñada? Me contó que fue a un acupuntor que…
Le empezó a vibrar el teléfono en el bolsillo y se preguntó si sería Jasper; por lo visto, Jane pensó lo mismo, porque le dijo, sin disimular del todo su desaprobación:
—¿Es él?
Pero no era él; era su hermana Kitty. Liz sostuvo el móvil para que Jane pudiese ver la pantalla antes de contestar:
—Ey, Kitty. Estoy aquí con Jane.
—Es papá —dijo Kitty; estaba llorando—. Está en el hospital.
Capítulo 6
Media hora después de quejarse a la señora Bennet de un ardor de estómago que atribuía a la ternera cacciatore que había hecho para la cena, el señor Bennet había subido las escaleras desde el rellano de la primera planta de la casa de estilo Tudor hasta la segunda y se había derrumbado, jadeando sin resuello. Lydia lo oyó caer, Mary llamó al 911 y se lo llevaron en ambulancia al Christ Hospital.
Tras recibir la llamada de Kitty en el apartamento de Jane, Liz se puso a buscar vuelos como una loca mientras Jane recogía la comida; resultó que los últimos vuelos de la noche a Cincinnati desde los aeropuertos de LaGuardia y JFK ya habían salido. Liz volvió a su apartamento después de hacer las reservas para la mañana siguiente temprano, echó ropa en una maleta, durmió mal un par de horas y se reunió con Jane de nuevo pasado el control de seguridad de la terminal D de LaGuardia a las seis de la madrugada. Para entonces, su padre había salido del quirófano tras seis horas de intervención quirúrgica, y estaba entubado e inconsciente en la Unidad de Cuidados Intensivos.
A pesar de que estaba despierto y le habían quitado el tubo respiratorio, cuando Liz y Jane llegaron al hospital directas del aeropuerto, se le veía increíblemente apagado y parecía más pequeño vestido con aquel camisón que con su habitual uniforme de pantalones caquis, camisa y americana azul. Al verlo, Liz contuvo las lágrimas, mientras que Jane se echó a llorar abiertamente.
—Mi querida Jane… —dijo el señor Bennet, pero no añadió nada más; no hizo ninguna payasada para tranquilizarlas. El amasijo de cables que monitorizaba sus constantes vitales siguió pitando con indiferencia.
Se pasó una semana en el hospital, pero al segundo día después de la operación lo trasladaron de Cuidados Intensivos a la Unidad de Cuidados Intermedios, y su salud había mejorado de forma considerable. Más que de forma paulatina, avanzaba a trompicones, pero, en cualquier caso, volvió a subirle el color, su energía aumentó, recuperó su mordacidad y pareció que de verdad se recuperaría.
Mientras tanto, las hermanas mayores adoptaron ciertas rutinas. Dormían en dos camas en el cuarto de la tercera planta que había pertenecido a Liz cuando eran pequeñas. Esta programaba la alarma del despertador para las siete en punto, se levantaban y salían a correr juntas antes de que empezase a hacer calor: iban por la curva de Grandin Road, pasando por delante del bulto que formaba el Club de Campo de Cincinnati, directas a Madison Road y de nuevo a Observatory Avenue, luego cuesta arriba por la primera loma de Edwards Road, cuya subida era suavemente gradual pero interminable, y por la segunda, que era corta y empinada. De vuelta en casa desayunaban cereales, se duchaban una detrás de la otra y decidían qué había que dejar arreglado aquel día.
Descubrieron, minimizado por la enfermedad del padre pero cada vez más insistentemente reafirmado a medida que el hombre iba mejorando, que la casa de estilo Tudor, construida en 1903, se encontraba en un estado de profundo deterioro. A lo largo de los últimos veinte años, Liz y Jane habían ido a ver a la familia en visitas de tres días, por lo general en época de vacaciones, y Liz se daba cuenta al rememorarlo de que su madre debía de haberse pasado semanas preparándose para su llegada. Esta vez que la señora Bennet no estaba en absoluto lista, el correo se amontonaba en pilas en la mesa de mármol del recibidor, el lavabo del servicio de la tercera planta tenía moho, colgaban telarañas de las bombillas y de los rincones del techo, y las dos hermanas compartían dormitorio porque la cama y la mayor parte del suelo de la habitación contigua, que en su día perteneció a Jane, estaba atestado de cajas, unas llenas solo de plástico de burbujas de embalaje pero otras sin abrir todavía, enviadas por varios vendedores de artículos de lujo a la atención de la señora de Frederick M. Bennet. El día antes de que a su padre le dieran el alta, Liz abrió con la hoja de unas tijeras tres paquetes que contenían, respectivamente: un cojín de felpa de color crema cubierto por un bordado que representaba una piña, un juego de toallas de baño en azul ultramar con las iniciales de la señora Bennet y doce platitos de postre con un Yorkshire terrier pintado (ya puestos, hay que decir que los Bennet jamás habían tenido un terrier, ni perros de ninguna otra raza).
Que su madre dedicaba una atención desmedida a los artículos del hogar no era nada nuevo; el impulso habitual que la hacía llamar a Liz a Nueva York era el de preguntarle si le venía bien, pongamos, una tetera de porcelana con un motivo de hiedras que costaba 260 dólares pero estaba de oferta por 230. Siempre, sin abordar siquiera el tema de quién pagaría la tetera en cuestión, Liz declinaba muy a su pesar; seguro que era, pero tenía tan poco espacio, y además, le recordaba a su madre, no es que bebiese demasiado té. Una vez, años atrás, la convencieron para que aceptase de regalo una gran fuente de filos dorados —«¡Para cuando tengas invitados a cenar!, le dijo la señora Bennet alegremente—, pero al enterarse de que dieciocho meses después su hija no había dado ni una cena, le insistió para que se la devolviera. Enviársela por correo le costó 55 dólares. Así que no, no era ningún secreto que su madre hacía de toda clase de elementos decorativos un fetiche, pero la tremenda cantidad apilada en la antigua habitación de Jane, más el hecho de que tantas cajas estuviesen aún por abrir, obligaron a Liz a preguntarse si no tendría aquello algo que ver con alguna clase de patología.
Mientras tanto, con una frecuencia casi diaria, la casa de estilo Tudor iba revelando sus deficiencias: grifos que goteaban, baldosas quebradas, bombillas fundidas en candelabros de tamaños inusitados. En muchos casos, Liz no tenía claro si tal o cual problema, como la mancha de humedad de un metro cuadrado en la pared del lado este del salón, era nuevo o si sus padres y sus hermanas se habían limitado a hacer la vista gorda durante meses o años.
La casi hectárea y media que rodeaba la casa presentaba sus propias complicaciones, incluida una hiedra venenosa gigantesca detrás del edificio y un hongo en el enorme plátano bajo el cual Liz había celebrado pícnics con sus muñecas. Por lo que ella veía, su padre llevaba bastante tiempo haciendo poco más que pasar el cortacésped, y desde que se había puesto enfermo, ni eso. Un día, mientras esperaba al teléfono a que le dieran el presupuesto de una empresa de jardinería, se le ocurrió que la casa de sus padres era como una persona tremendamente obesa incapaz ya de ver, tocar o mantenerse autónoma físicamente, y que estaba —estaban todos ellos— agotada y fláccida.
Durante las horas que se reservaba para trabajar cada día, Liz abría su portátil sobre el escritorio de formica rosa que sus padres le compraron en 1987 y respondía preguntas de los editores de Mascara sobre algún artículo reciente suyo, programaba o llevaba a cabo entrevistas y rechazaba o aceptaba publicistas. Además de participar en temas diversos, escribía tres minibiografías mensuales para la ya tradicional columna de la revista titulada «Mujeres osadas»: una cabo en Irak, una monitora de aerobic ciega o una directora de un colegio de Wichita que salvó a sus alumnos de un tornado, por ejemplo. A pesar de que Liz se refería para sus adentros a aquello como «Mujeres osadas, atractivas y estilosas», dar con ellas y entrevistarlas era su parte preferida del trabajo.
Jane, en cambio, no intentaba trabajar desde Cincinnati. Un par de veces por semana asistía a una clase de yoga en un local de Clifton, pero en calidad de alumna, no de monitora. Aun así, para ambas, los días pasaban sorprendentemente rápido, como un ciclo de carreras matutinas, citas médicas, recados y preparativos de comidas y cenas familiares. Mayo había dado paso a junio enseguida, y junio a julio.