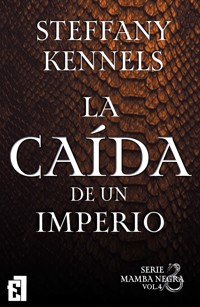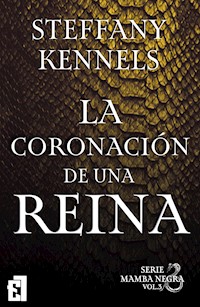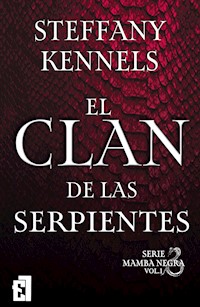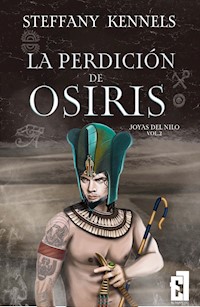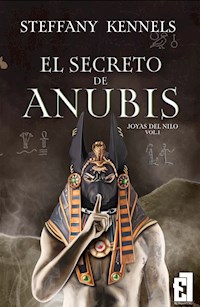Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sinaloa
- Sprache: Spanisch
Alanna Caley admiraba tanto a su padre que decidió seguir sus pasos, lo que la llevó a convertirse en inspectora jefe de la UDYCO, donde trabajaba bajo sus órdenes. En aras de cooperar contra el crimen organizado, se les ordenó reunir pruebas contra uno de los carteles más sanguinarios de Sinaloa, pero cansada de ver cómo a través de sus hombres se extendía el tráfico de estupefacientes por España, cometió el error de tomar la iniciativa e ir a por Armando de la Cruz: el sicario más peligroso. Sin embargo, la jugada no le salió como esperaba. Ahora, el cartel le ha puesto precio a su cabeza por matar a su mano derecha. Su padre quiere ayudarla, pero Alanna ya no confía ni en él ni en nadie. Por eso, cuando el nuevo inspector asignado al caso aparece en el lugar en el que ella lleva escondida los dos últimos años, lo echa a patadas. Pero Maverick es de los que prefieren pedir perdón a pedir permiso y, a fin de cuentas, conquista quien perdura, aunque en los planes de él no entraba ni una cosa ni la otra. Si quieres paz, prepárate para la guerra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sinaloa
Parte 1
Sinaloa
Parte 1
Steffany Kennels
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Steffany Kennels 2025
© Entre Libros Editorial LxL 2025
www.entrelibroseditorial.es
04240, Almería (España)
Primera edición: abril 2025
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 979-13-87621-15-5
Nunca tengas miedo a empezar de nuevo,
porque no estarías empezando de cero.
Piensa que lo haces con experiencia.
Índice
Capítulo 1
Si vis amaris, ama
Si quieres ser amado, ama
Capítulo 2
E pluribus unum
De muchos, uno
Capítulo 3
Omnia causa fiunt
Todo sucede por una razón
Capítulo 4
Nune aut nunquam
Ahora o nunca
Capítulo 5
Django. Semper fidelis
Django. Siempre fiel
Capítulo 6
Mea culpa
Por mi culpa
Capítulo 7
Divide et impera
Divide y vencerás
Capítulo 8
Experientia docet
La experiencia enseña
Capítulo 9
Cave canem
Cuidado con el perro
Capítulo 10
Aequam memento rebus in arduis servare mentem
Recuerda mantener la mente serena en momentos difíciles
Capítulo 11
A pose ad esse non valet consequentia
De ser a poder, prevalece la consecuencia
Capítulo 12
Sapere aude
Atrévete a saber
Capítulo 13
Vitiis nemo sine nascitur
Nadie nace sin culpas
Capítulo 14
Lux et veritas
Luz y verdad
Capítulo 15
Vincit qui patitur
Conquista quien perdura
Capítulo 16
Extinctus ambitur idem
El hombre que es odiado será amado tras su muerte
Capítulo 17
Memento vivire
Acuérdate de vivir
Capítulo 18
Acta est fabula
La función ha terminado
Capítulo 19
Dum excusare credis, accusas
Cuando crees que te estás excusando, te estas acusando
Capítulo 20
Amor aecus est
El amor es ciego
Capítulo 21
Accipere quam facere praestat iniuriam
Más vale ser objeto de una injusticia que cometerla
Capítulo 22
Militiaae species amor est
El amor es una especie de guerra
Capítulo 23
Citius, altius, fortius
Más rápido, más alto, más fuerte
Capítulo 24
Si vis intellegere hominem, non audire verba ejus, servare mores
Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento
Capítulo 25
Amoris vulnus ídem sanat qui facit
La herida de amor la cura el mismo que la provoca
Capítulo 26
Odi et amo
Odio y amor
Capítulo 27
Nescio si Deus existit, si autem existit, scio quia dubitabo non pugnes eum
Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda
Capítulo 28
Ave caesar, morituri te salutant
Ave César, los que van a morir te saludan
Capítulo 1
Si vis amaris, ama
Si quieres ser amado, ama
El Valle, a 07 de diciembre de 2023
El pasado siempre vuelve. Por eso, para dormir con la conciencia tranquila debemos esforzarnos por saldar nuestras deudas. De lo contrario, de una u otra manera nos encontrará. Lo que marcó quienes somos ahora, regresará y nos echará en cara lo que no hicimos, lo que no dijimos, los actos en los que no obramos en conveniencia y todo lo que no nos atrevimos a enfrentar.
El pasado siempre vuelve. Ese que algunos llaman karma y otros que solo el ser humano es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Y, aunque creo que he aprendido la lección, temo el día en el que el mío decida que ha llegado el momento de venir a buscarme, porque será entonces, y solo entonces, cuando me veré arrastrada al infierno del que se supone que intentaron salvarme.
Cerré el cuaderno de notas, porque llamarlo diario pasados los treinta me parecía muy infantil.
Me recosté en el balancín pensando en si el psicólogo tendría razón. Si desahogarse garabateando un trozo de papel serviría para algo más que para remover todos esos recuerdos olvidados y que aflorasen. Mi subconsciente ya se encargaba de eso la mayor parte del tiempo, y era de todo menos agradable. Entonces, ¿por qué seguía haciéndolo? «Para no pegarte un tiro», me recordé.
Dejé el cuaderno con hastío, cogí la humeante taza de café de la mesita y me aferré a la manta que mi vecina, Prudencia, me tejió y me regaló a los pocos días de llegar aquí: al Valle. Vecina por decir algo, porque en realidad su casa distaba de la mía más de quinientos metros. Una mujer que ese mismo año, el día de Navidad, abandonaría los sesenta para entrar en los setenta y que pondría todo su empeño en celebrarlo conmigo, a pesar de que yo era de esas personas que pensaban que la Navidad dejaba de tener sentido cuando había más huecos en la mesa que comensales. Y en la mía las ausencias pesaban demasiado.
Con el pelo cano, una perenne sonrisa en el rostro y la astucia de quien ha vivido más de lo que le habría gustado, a una edad en la que sus hijos prácticamente se habían olvidado de ella por culpa del dichoso estrés de la ciudad —como se empeñaba en justificar—, Prudencia casi siempre era una agradable compañía. Al menos para acallar las voces de mi conciencia. Esas que se habían propuesto impedirme avanzar durante los dos últimos años. Y digo casi siempre, porque de vez en cuando le daba por arrejuntarme con algún mozo de la comarca, de esos que pasaban de higos a brevas por el Valle para comprobar la calidad del agua de la fuente o arreglarnos la calefacción, lo que provocaba que, sin querer, abriera viejas heridas en mi corazón. Heridas que ya deberían estar cicatrizadas, pero que aún supuraban.
Prudencia, siendo viuda y única habitante de una pequeña aldea de solo doce construcciones pareadas abandonadas —sin contar la iglesia—, separadas las unas de las otras por arboledas y prados que dotaban al Valle de una magia indescriptible que invitaba a la reflexión, al descanso y a la relajación, tenía la mala costumbre de mimarme demasiado. «Beneficios de la España despoblada», pensé. Al menos para las personas que, como yo, se veían obligadas a abandonarlo todo y huir a un lugar que hacía mucho tiempo que había dejado de aparecer en los mapas. Allí donde nadie pudiese encontrarlos. ¿Y qué mejor que un pueblo perdido de la mano de Dios?
El suspiro que escapó entre mis labios me arremolinó un velo de vaho frente al rostro. Me arrellané en el asiento y parapeté contra mi pecho la manta para resguardarme del frío infernal de ese precioso paraje, con la vista fija en el infinito prado verde que se perdía tras las montañas.
Agarré la taza de café ya helada y la sujeté entre las manos, calentándola yo a ella en lugar de ella a mí.
En esos dos últimos años me había dado cuenta de que la soledad no estaba tan mal. Que no echaba en falta el bullicio de la ciudad. Que era necesario perderse para encontrarse a uno mismo. Que se podía vivir sin adrenalina, sin prisas, y que la muerte no es más que el adiós definitivo a una imagen, pues los recuerdos son quienes devuelven la vida a quien más falta nos hace.
Pasado el primer año de exilio, recapacité. Comprendí que lo que la rabia me hacía ver necesario no era lo correcto. Que las cárceles estaban copadas de delincuentes, pero también de justicieros, y que los cementerios rebosaban de valientes. Así que, de los tres destinos, podría decirse que había elegido el único que me mantenía con vida para que otros pudiesen arreglar lo que yo había roto. Pero, como esa copa que se te cae de las manos y se rompe en mil pedazos, aunque consiguieran reunirlos todos y pegarlos, el cristal no se sostendría. Si intentabas llenarla de nuevo el líquido se derramaría. Ya nada sería igual. Como nosotros. Como todos los involucrados. «Como yo».
—Tú no lo sabías. No fue culpa tuya —me repetí, como llevaba haciéndolo los últimos dos años.
«Sí que lo sabías. Sí que fue tu culpa», me dijo esa vocecita que todos tenemos en nuestra cabeza y que en su día decidí ignorar cuando me advirtió de que algo olía a podrido, de que algo en mi interior no estaba bien, de que hacía lo correcto solo porque era eso: lo que había que hacer, pero no porque me naciese de dentro.
He ahí mi amigo el dolor tomando posesión de mi cuerpo y, como siempre que hacía acto de presencia y decidía flagelarme con la vara de la verdad, decidí que había llegado el momento de moverse para evitar darle cabida a la rabia que, todavía, de vez en cuando, me nublaba el entendimiento.
Me levanté del balancín, recogí el cuaderno y atravesé el jardín trasero en dirección a la acogedora casa de piedra que desde hacía dos años se había convertido en mi hogar, en mi refugio y mi supuesta salvación. Y digo supuesta porque los fantasmas del pasado seguían ahí.
Pese a la paz y al sosiego que me rodeaban, y a las reflexiones diarias, no había sido capaz de deshacerme de ellos y, por desgracia, sabía que nunca lo haría, pues formaban parte de mí desde el mismo día en el que aparecieron, me gustase o no.
Dejé la taza y el cuaderno en la cocina. Doblé la manta de cualquier manera, la abandoné sobre el respaldo del sofá y, de camino hacia la puerta, aproveché para coger el móvil, los cascos y las llaves del vacíabolsillos de madera tallado en forma de hoja que tenía sobre el mueble de la entrada.
En mallas y con una camiseta de tirantes holgada salí a la calle dispuesta a correr más que el pasado, a ser más veloz que mis pesadillas y a claudicar ante el dolor físico, siempre más llevadero que el emocional.
La gélida brisa golpeó mi cuerpo. Me estremecí y comencé a estirar antes de cruzar la carretera que dividía el Valle en dirección al sendero que llevaba al bosque.
Con la música apelmazando mis pensamientos y el trote calentándome los músculos, me concentré en un presente en el que mantenía la dentadura intacta y todos los huesos del cuerpo en su sitio.
El terreno plagado de piedras, las ramas, los arbustos y los troncos me hicieron olvidar durante un momento el pasado. Hasta que la rabia comenzó a difuminarse y el dolor dio paso a un vacío desolador.
Mientras ascendía por el bosque sin rumbo fijo, la respiración se acompasó con mis zancadas y la cabeza volvió a exudar todos mis esfuerzos por olvidar, en lugar de atesorar malos pensamientos.
Ese viernes a las ocho de la mañana, en soledad y sin nada que perder, pues yo era de esas personas que ya lo habían perdido todo —hasta el miedo—, una solitaria lágrima cruzó mi mejilla. Alcé la vista con la esperanza de que fuese una gota de lluvia, pero el cielo de ese día no era un reflejo de la tristeza que estaba a punto de colapsar en mi interior.
Aceleré hasta que los pulmones comenzaron a arderme del esfuerzo por mantener un ritmo muy superior a mi propia resistencia. Me limpié la lágrima de un manotazo sin dejar de correr por el sendero hasta llegar a la laguna donde frené en seco frente a la orilla. Coloqué los brazos en jarra, entre jadeos desesperados por coger aire, y dejé caer la cabeza entre los hombros, mareada.
Debía dejarlo ir.
Olvidar lo que ocurrió.
Llorar hasta que no quedase ni una sola lágrima en mi cuerpo, tal y como me había negado tantas veces por miedo a no ser suficiente, aun sabiendo que nada de lo que hiciese lo sería. Nada ni nadie me lo devolvería, pero se suponía que debía dejar fluir el dolor. Drenarlo de mi cuerpo de una vez por todas. Rehacer mi vida. Darme una segunda oportunidad. Comenzar de cero. Dejar de culparme por seguir respirando cuando él ya no podía hacerlo. Sin embargo, era incapaz. Por más que lo intentaba, esa vocecita egoísta, insana y retorcida me decía que si lo hacía pasaría página, y no debía. Él no se lo merecía.
Merecía justicia. No un miserable artículo en un periódico de sucesos ni un homenaje ni flores ni una medalla. ¿Dónde había estado el puto reconocimiento las otras tantas veces que se había jugado la vida?
—No... No debió morir esa noche —balbuceé entre hipidos—. ¡¡Merecía vivir!! —grité con todas mis fuerzas, con rabia, con frustración y dolor. Con mucho dolor. Más del que era capaz de soportar cualquier persona sin perder el juicio. Uno al que yo me aferraba con uñas y dientes para evitar que se me escapase entre los dedos.
Recogí una piedra de la orilla y se la lancé a la laguna con impotencia, como si ella tuviese la culpa de la pena, de la angustia y la pesadumbre que me encogía el corazón, que me había robado el sueño y había quebrado mi espíritu, en otro tiempo entusiasta, optimista y lleno de vida.
Me agaché y cogí otro guijarro que corrió la misma suerte. Y otro, y otro, y otro... Y así estuve un buen rato; no sabría decir cuánto. Hasta que tropecé debido al impulso y terminé de rodillas en el suelo, con las manos dentro de la gélida agua que mecía de manera insinuante la cascada como único testigo de unas lágrimas que se perdían en la inmensidad de ese pequeño embalse del que se enorgullecía.
Apoyé el trasero sobre los talones, recogí un poco de agua con las manos y me limpié la cara. Entre sollozos, temblando por las emociones que me ardían en el pecho, el frío y el sudor helado que me erizaban la piel, me deshice de los cascos, del teléfono y de la camiseta.
Cerré los ojos y me acaricié el hombro con la yema de los dedos, dibujando la cicatriz en forma de estrella que lucía sobre la piel: mi primera cicatriz en acto de servicio.
Recordé cómo mi marido la besaba siempre que tenía oportunidad, culpándose por ser yo quien recibiese un disparo que iba dirigido a él, que podría haberlo matado y que me tuvo más de un mes con el brazo en cabestrillo mientras él se encargaba de la casa, de coger a los malos y de mí. Sobre todo, de mí.
Crucé los brazos por delante de mis pechos y me quité el sujetador deportivo que dejé caer sobre la camiseta, alejado de la orilla para evitar que se mojase.
Me abracé la cintura y me balanceé sobre mí misma, compungida por los amargos recuerdos del día en el que me lo arrebataron. El mismo que alguien decidió que yo tendría una segunda oportunidad mientras que su cuerpo era pasto de las llamas dentro de un chasis que el fuego convirtió en el amasijo de hierros en el que perdió la vida.
Delineé el enorme relieve de la cicatriz en forma de medialuna del cristal que me atravesó el costado de la misma manera que lo habría hecho él si hubiese sobrevivido: a escondidas. Tal y como hacía siempre antes de envolverme entre sus brazos con cada rasguño, cada arañazo y cada golpe que recibía tras una jornada complicada.
Un desgarrador quejido emergió de lo más profundo de mi alma al sentir la diferencia entre sus caricias y las mías, que nada tenían que ver.
Auné fuerzas suficientes como para abrir los ojos y deshacerme de la imagen del hombre que una vez prometió robarme el corazón, y que no paró hasta que no consiguió arrebatarme hasta el aliento.
Entre tiritones, terminé de desnudarme y me introduje en la laguna. El agua no me llegaba por las rodillas cuando ya no sentía los dedos de los pies. De igual forma, seguí caminando hasta que me cubrió la cintura. Me sumergí por completo sin pensarlo demasiado y grité hasta dejar secos mis pulmones, ahogando el alarido que pugnó por desgarrarme la garganta entre millones de burbujas que acariciaron mi rostro y me cosquillearon la piel.
Cobarde, incapaz de enfrentarme a la maravillosa tumba acuática que la naturaleza me ofrecía, emergí. Me dejé llevar a la deriva por las ondas que dibujaba la cascada en la superficie, haciendo caso omiso al entumecimiento que iba coloreando mi piel de azul cerúleo y, por fin, con la mente completamente en blanco, cerré los ojos dispuesta a pasar página de una vez.
Por mí.
Por él.
Por todos.
Capítulo 2
E pluribus unum
De muchos, uno
Llegué por los pelos. Sin llamar, me colé en el interior de la sala de reuniones donde ya esperaban todos mis compañeros de unidad. Suspiré al ver que el comisario no estaba, aunque tampoco esperaba que ese gruñón fuese a decirme nada por retrasarme cinco minutos.
En el fondo era un buen tipo. Cascarrabias y de la vieja escuela, pero de gran corazón. Además, se suponía que yo estaba de vacaciones. Bastante que había ido. Y la rubia de piernas kilométricas que había abandonado en la cama bien merecía esos cinco minutos de cortesía.
Busqué entre los cogotes las puntas del pelo negras de José, convencido de que me habría guardado un sitio a su lado. Y, en efecto, ahí estaba. Sentado más o menos a mitad de la sala, pegado al pasillo que dibujaban las incómodas sillas de confidente tapizadas en azul, con la tela roída y las mesas colganderas de uno de los laterales, que rara vez utilizábamos, estaba hipnotizando con su esplendorosa verborrea a una compañera. Me dirigí hacia él en el momento justo en el que la puerta volvía abrirse tras de mí.
Al percatarme de cómo los que no habían tomado asiento apoyaban el trasero y se acomodaban en las sillas como si les hubiesen metido un palo por el culo, miré de soslayo con cara de perrillo abandonado la cafetera que había en la mesa, bajo la ventana, de camino al hueco que mi fiel compañero y amigo de tropelías me había reservado.
—Llegas tarde —me susurró, y me ofreció uno de los dos vasos de plástico que sujetaba.
«Menos mal», pensé, embriagado por el olor que desprendía el americano que sujetaba entre las manos, haciendo caso omiso a su repunte.
Una reunión de madrugada, sin cafeína y dos días antes de reincorporarme de las vacaciones seguro que era delito. Y si no lo era alguien debería ir pensando en tipificarlo como tal.
—Como veo que ya estamos todos, supongo que podemos empezar —dijo el comisario de camino al atril, situado al final de la sala.
Casi me atraganto al dar el primer sorbo, no porque me hubiese lanzado la pulla a mí, que por cómo me taladraron sus ojos castaños mientras atravesaba el pasillo dejó patente hacia quien iba dirigido su descontento esa madrugada, sino por el tono de su voz: más autoritario y seco que de costumbre.
Carraspeé y eché un vistazo a mi alrededor. Al parecer estábamos todos, incluyendo los que, como yo, se suponía que debíamos estar de vacaciones. Lo cual me pareció un hecho insólito.
—¿De qué coño va esto? —le pregunté a José en un murmullo apenas audible.
Mi amigo se encogió de hombros a modo de respuesta.
Que nos hicieran volver un par de días antes e incluso en mitad de la noche por un caso importante no era algo fuera de lo común, pero es que ahí había gente que, según los cuadrantes, se suponía que se iban de vacaciones poco antes de que yo volviese, por lo que apenas habrían tenido tiempo de disfrutarlas.
El comisario cogió el mando del proyector que colgaba del techo y lo encendió, dando comienzo a la reunión.
—Como algunos de ustedes saben, hace diez años, en aras de cooperar activamente contra el crimen organizado, se nos encargó reunir pruebas contra uno de los carteles más sanguinarios de Sinaloa: el Santiago Guzmán, alias el Chivo. —Pulsó uno de los botones y en la pantalla que quedaba a su derecha apareció la foto del tipo.
Un hombre de unos cuarenta o cincuenta años, con el pelo negro engominado hacia atrás, de mirada fría, calculadora, engalanada con unos ojos marrones casi negros que daban escalofríos y la típica sonrisa de suficiencia de quien se sabe por encima de la ley.
—Según los últimos informes de la DEA1, el CDS2 es una de las estructuras criminales más potentes del mundo por ser una de las que opera en seis de los siete continentes —añadió.
Volvió a pulsar el mando para mostrar un mapa en el que se encontraban señalados todos esos países entre los que, por supuesto, estaba España.
Uno de los jefes de unidad sentados en primera fila se levantó y comenzó a repartir unas carpetas marrones, con lo que parecía el dosier y la información detallada de lo que el comisario nos estaba contando. Algunos de los agentes las abrieron y ojearon por encima la documentación. Nosotros, no. José y yo permanecimos atentos a sus explicaciones.
—Cinco de nuestros compañeros fueron los encargados de llevar a cabo la investigación Pandora —continuó—. Durante ocho años se dejaron la piel y se volcaron en cuerpo y alma, pero algo salió mal: uno de ellos murió en acto de servicio. —La imagen del mapa desapareció para mostrarnos la de un cuerpo irreconocible y calcinado, si es que a eso se le podía llamar cuerpo, junto a la fotografía de archivo del agente al que se suponía que pertenecía.
Evité, en la medida de lo posible, que mi rostro reflejase la impresión que daba ver la carne ennegrecida y la mueca de horror que se le había quedado al ser pasto de las llamas.
—Los otros cuatro agentes fueron relevados del servicio. Tres de ellos pasaron a formar parte del programa de protección de testigos hasta hace unas semanas. —Las fotografías cambiaron de nuevo y aparecieron las de tres cuerpos torturados que apenas se podían reconocer—. No es necesario que les diga que esto no es casualidad. Santiago Guzmán ha puesto precio a sus cabezas y el CDS ya se ha cobrado cuatro de ellas. —José y yo nos miramos. Parecía que a ninguno de los dos nos salían las cuentas—. Los motivos ahora mismo poco nos importan. Vuestra única prioridad debe ser encontrar al quinto agente: Alanna Caley.
Todas las imágenes de la pantalla desaparecieron para dar paso a una: la de una joven de enormes ojos castaños, voluptuosos labios de color fresa y melena negra recogida en un moño bajo, oculta por la gorra del uniforme de gala y que estaba convencido de que deslumbró con esa preciosa sonrisa al cámara cuando le tomó la instantánea.
La sala, hasta ese momento en completo silencio, se convirtió en un hervidero de murmullos ininteligibles. «¿Caley? ¿Como el comisario?».
Busqué de nuevo los ojos pardos de José, con los que me topé de inmediato. Seguro que eso tampoco era casualidad.
Ambos llegamos a la unidad al mismo tiempo hacía un par de años y, como todo el mundo, habíamos escuchado rumores sobre la preciosa hija del comisario a la que no habíamos llegado a conocer y que, según las malas lenguas, se había vendido al cartel de Sinaloa.
Como ninguno de los dos tenía la intención de quedarse con las dudas, José alzó la mano.
—¿Montes? —El comisario le dio la palabra, cesando de inmediato los cuchicheos.
—Entiendo que si se nos solicita localizar el paradero de la agente Caley es porque protección de testigos no nos lo ha facilitado, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no están obligados?
Fruncí los labios, disimulando la divertida sonrisa que pretendían dibujar.
Mi amigo había estado muy espabilado. En lugar de preguntarle directamente si era su hija y qué había de cierto en los chismorreos de pasillo sobre la presunta orden de búsqueda y captura que recaía sobre ella, optó por hacerse el tonto. Sin embargo, nuestro superior no lo era, y, además, nos conocía a los dos como si nos hubiese parido.
El comisario cogió aire de manera abrupta y lo retuvo un par de segundos antes de soltarlo, tal y como hacía siempre que no estaba autorizado a contarnos todos los detalles, bien por nuestra seguridad o la del caso.
Su actitud me escamó lo suficiente como para no molestarme en ocultarlo en mi rostro. Y no solo a mí; también a José, en vista de cómo lo desafió con la mirada.
El cartel había dejado claro que no se andaba por las ramas. Guardarse cualquier detalle, por mínimo que fuera, podría dejarnos con el culo al aire, y cuando te estás jugando la vida son precisamente esas nimiedades las que pueden provocar que termines con tus huesos en la morgue.
—Como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, la agente Caley no solo es una de los nuestros, también es mi hija. Pero, aunque como padre siempre intentaré hacer todo lo que esté en mi mano para localizarla y salvaguardar su integridad, hoy no me dirijo a ustedes como tal, sino como el comisario al mando de esta división. Un funcionario más que se limita a seguir las instrucciones de los de arriba. Y esas instrucciones creo que son bastante claras. —Cogió una carpeta, idéntica a la que nos habían proporcionado y que tenía sobre el atril, y nos la enseñó—. Aquí tienen toda la información requerida sobre el caso, las investigaciones y los sospechosos. —Volvió a dirigir su atención hacia José—. También las localizaciones y las identidades facilitadas a sus compañeros por protección de testigos. Salvo la de Caley. Ella no aceptó la ayuda de la institución. Su intención, tras los hechos, era la de dejar el cuerpo, así que solicitó una excedencia y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. ¿Alguna otra pregunta? —Hizo un barrido visual por la sala.
«¡Sí, claro! ¿Y papá pitufo no sabe dónde está?». José y yo nos miramos de soslayo, hermanados. No había quien se lo creyese.
Me decidí a levantar la mano. Mi amigo ya le había tocado los anacardos y, ahora, me tocaba a mí.
—¿Reyes? —El comisario resopló.
Sonreí con fingida inocencia. ¿Qué esperaba?, ¿que nos quedáramos tan panchos con su mierda de explicación? Sabía que nosotros éramos como esos perros de presa que cuando fijan un objetivo no cesan hasta que no lo han machacado por completo. Por eso nos habíamos hecho un hueco entre los dinosaurios que llevaban en la unidad más años que Matusalén.
—¿Qué se supone que debemos hacer una vez localicemos a la agente Caley? —«¿Custodiarla?, ¿vigilarla?, ¿entregarla?», pensé.
El comisario entrecerró los párpados con sutileza, lo más probable que acordándose de todo mi árbol genealógico. Obviamente él no era ajeno a los rumores que circulaban sobre su hija y, aunque nunca se había pronunciado al respecto, fuese o no inocente, tenían que picarle a base de bien.
—Custodiarla, por supuesto —siseó entre dientes—. ¿Alguna otra pregunta? —Por el malhumorado tono de su voz, no es que estuviera para muchas más—. Entonces, ¿a qué están esperando? ¡A trabajar! —dijo, aferrado al atril como si quisiera arrancarlo del suelo y tirárnoslo a José y a mí a la cabeza.
Uno a uno nuestros compañeros comenzaron a salir.
Cualquiera podría pensar que éramos unos imprudentes. De hecho, al pasar por nuestro lado, muchos nos miraron justamente así, pero yo preferí tomármelo como lo que éramos: los únicos con los huevos suficientes como para hacer preguntas incómodas.
¿No querían que encontrásemos a Caley? Pues le gustase o no, al ser su padre era una de las fuentes de información a la que cualquier agente debería acudir en busca de pistas. Cualquiera que no fuese de esa unidad. «Panda de cagados».
El comisario cogió la carpeta, se la metió bajo el brazo y atravesó el pasillo en dirección hacia la puerta.
—Montes. Reyes. A mi despacho —nos ordenó antes de abandonar la sala con un sonoro portazo.
Nos miramos el uno al otro, resoplamos al unísono y seguimos sus pasos con las sonrisillas de los más veteranos en el cogote.
Al entrar, el comisario rodeó su mesa, apoyó los puños en el tablero y apuntaló su cuerpo sobre la barricada de madera que nos separaba del pitbull cabreado en el que se había convertido.
—Siéntense. —Taladró con un golpe de vista las dos sillas situadas frente a nosotros, al otro lado de la mesa.
—Señor... —trató de interceder José.
—¡Que se sienten, hostia! —Golpeó la madera con el puño.
Accedimos y apoyamos el trasero sin decir ni mu. Mi amigo, firme, probablemente intuyendo que iba a caernos la madre de todas las broncas. Yo, por el contrario, algo más relajado. Mi asistente mental fuera de la oficina —quien aún pululaba por mi cabeza— me impedía cabrearme por un sermón que se veía venir de lejos. «Con lo bien que estaba yo con la rubia. ¿Por qué no he dicho que estaba malo?».
—Denme esas carpetas. —Guio la mano en nuestra dirección y la dejó en el aire, enfatizando su solicitud.
—¿Nos saca del caso? —le preguntó el follonero que vivía en mi interior, agarrando con más ímpetu el dosier de manera inconsciente.
Vale que me había tocado los cojones sobremanera que me hiciesen volver antes de tiempo, que me hubieran jodido un polvo mañanero y que me fueran a echar la bronca por querer hacer bien mi trabajo, pero en el fondo era como esos críos que no quieren algo hasta que se lo quitan. El típico tío al que le dicen «no vayas por ahí que te escalabras» y coge carrerilla como un miura antes de lanzarse al vacío.
Me pareció ver una media sonrisa triunfal en el pétreo rostro del comisario. Carraspeó, disimulando su pequeña victoria, y abrió y cerró la mano en el aire, dándonos a entender que ya había tomado su decisión y que nadie le iba a hacer cambiar de opinión al respecto, así que le entregamos las dichosas carpetas.
—¿Creen que soy estúpido? —Las dejó a un lado, sobre la mesa—. ¿Que no sé a qué han venido sus inocentes preguntitas?
—Pero, señor... —José volvió a guardar silencio antes de que le diese tiempo a terminar la frase cuando el comisario lo fusiló con sus feroces ojos garrapiñados.
Yo me limité a cruzar los brazos sobre mi pecho, como ese niño enfurruñado que no comprende las razones por las que lo han castigado, pero que ya es lo suficiente mayor como para ponerse a patalear.
—Ustedes han sido los últimos en llegar a esta unidad y, aun así, por muy brillante que sea su trayectoria, son el mismo par de viejas chismosas que el resto. ¿De verdad creen que no sé lo que los agentes dicen sobre mi hija? ¿Se piensan que no me han llegado los mismos rumores que al resto? —nos aclaró al ver la ofendida cara de estupor de ambos—. ¡¡Es mi hija!! —Golpeó de nuevo la mesa con tanto coraje que a punto estuvo de partirla por la mitad.
Nos mantuvimos impávidos, a pesar de que solo le faltaba echar espumarajos por la boca.
—Con todos mis respetos, señor —me decidí a intervenir, incapaz de morderme la lengua durante más tiempo—. Podrá ser su hija, pero la agente Caley se ha convertido en un tema tabú. Nadie habla sobre ella. Nadie la menciona. Nadie se atreve a nombrarla en voz alta precisamente por eso: por ser su hija —continué, sorprendido porque no me hiciese callar como a José—. Si quiere recuperarla con vida sabe que cualquiera de esos pelagatos que adornan las mesas ahí fuera, y que solo levantan el culo de la silla para colgarse las medallas de otros, deberían hacerle esas mismas preguntas no solo por usted, sino también por ella. Para limpiar su nombre.
—¿Para limpiar su nombre? —Enarcó una ceja.
—Bueno..., solo se nos ha pedido que la encontremos y la custodiemos, pero si queremos hacer ambas cosas lo lógico sería asegurarnos de que es quien dice ser —añadió José—. Como bien ha comentado, nosotros no la conocemos de nada —se justificó, antes de que lo mandase a la mierda.
—No se ofenda, señor. Pero a nadie le gusta dormir pensando que en la habitación de al lado hay una tía que puede pegarte un tiro en la nuca. —Me encogí de hombros.
Yo había sido mucho más directo y sinceramente me daba igual si creía que podía considerar a su hija culpable. En realidad, no tenía mucho sentido que lo fuera. De ser así, el cartel no le habría puesto precio a su cabeza, sin embargo, ahí había un hilo de investigación del que tirar y no iba a soltarlo solo porque a él le molestase que hurgásemos en su vida privada o, en este caso, en la de su hija.
Escudriñó nuestros rostros unos segundos que, a mí personalmente, se me hicieron eternos hasta que se incorporó y nos dio la espalda para acercarse a uno de los archivadores que había en una de las esquinas del despacho.
Se sacó un manojo de llaves del bolsillo del pantalón y abrió el primer cajón del que cogió un par de carpetas, iguales a las que nos había requisado.
—Ahí tienen el mismo dosier que les acaban de entregar, pero en este se encuentra incluido el paradero de mi hija. —Las tiró sobre la mesa, frente a nosotros.
Yo fruncí el ceño. José boqueó como un pez fuera del agua. Si sabía dónde se encontraba, ¿a qué coño había venido toda esa parafernalia?
Capítulo 3
Omnia causa fiunt
Todo sucede por una razón
Miré de nuevo la dirección apuntada en el papel y alcé la vista hacia la casa, si es que a ese chamizo con cuatro pedruscos mal puestos unos sobre los otros que tenía enfrente, al borde del asfalto, se le podía llamar casa.
—Tienen que estar de coña —le dije a la nada, plantado en medio de la carretera junto al coche. Busqué los ojos de Django, sentado a mi lado—. ¿Tú qué opinas? —le pregunté.
Como era de esperar, ladró a modo de respuesta y dejó de jadear para olfatear el ambiente, sin moverse del sitio.
Enarqué una ceja. Se había mostrado muy nervioso durante todo el trayecto y con ganas de salir corriendo desde que nos bajamos del coche. «Normal».
No se podía negar que el lugar era idílico, de postal, pero la casa que José me había alquilado, a simple vista, era una soberana mierda. Eso sí, el anuncio de «Viva una experiencia cien por cien rústica» no mentía. Solo esperaba que al menos ese chamizo tuviese calefacción o chimenea, porque hacía un frío de mil demonios.
Me cerré la cazadora y miré al perro.
—Ya. Yo también he visto chabolas con más glamur —le hablé. Django ladró de nuevo y se levantó para volver a sentarse en el mismo lugar—. Oye, que yo no tengo la culpa. Es lo que hay, así que ve acostumbrándote. Además, tienes un montón de campo para correr. —Señalé a mi alrededor—. Mira el lado positivo, no será necesario irse donde Cristo perdió la chancla para que puedas desfogarte. —«Al menos tú, porque yo...».
No había ni un mísero bar en el que tomar un café. ¿En qué clase de pueblo no había ni un bar? ¡Por el amor de Dios! ¡Que estábamos en España, la cuna de los bares, la cerveza y la tapita! «Menuda encerrona».
Nos habíamos metido en un marrón de mucho cuidado. Claro que, tras su llamada de atención, el comisario nos explicó los motivos por los cuales no le había desvelado la ubicación de su hija a nadie, salvo a nosotros, y la verdad era que el tío tenía razones de peso para no confiar ni en su sombra, a excepción de «dos novatos tocapelotas», como nos había llamado. Que novatos éramos porque llevábamos poco tiempo bajo su mando, pero —sin ánimo de alardear—, ambos habíamos sido condecorados por los más de diez años de servicio que llevábamos sobre la espalda, y un par de escurridizos narcos a los que no habrían pillado si no hubiese sido por nosotros. En cuanto a lo de tocapelotas, nada que añadir, su señoría.
No obstante, de no haberme jugado el trabajo de campo a pistola, machete y puñetazo —nuestra versión del piedra, papel o tijera—, ahora estaría disfrutando de mis dos últimos días de vacaciones con esa rubia medio contorsionista a la que no me había molestado ni en llamar para disculparme por salir a hurtadillas de su apartamento a las dos de la mañana, y no en mitad de un pueblo perdido de la mano de Dios con un chucho que me había llenado el asiento de pelos y el salpicadero de babas.
Django volvió a ladrar inquieto y tiró de la correa, lo que me pareció extraño teniendo en cuenta su supuesto adiestramiento. O el que el comisario me había vendido que su hija le había enseñado desde cachorro.
«Como comprenderás, mi hija no se fía de nadie, así que llévatelo. Es tu carta de presentación para que Alanna confíe en ti», me había dicho. Y yo, como un gilipollas, me planté en los guías caninos para recogerlo. «¿En qué estaría pensando?».
Eché un vistazo a nuestro alrededor. No había ni un alma por la calle y sabía que no era por la hora. Se suponía que allí solo vivían dos personas: Alanna y una mujer mayor, viuda, que debía de ser la de la casa que se veía a lo lejos, esa de los jazmines que adornaban la ventana y que, desde luego, tenía mejor pinta que la que me había tocado a mí en la tómbola de «Es lo mejor que he podido encontrar a estas horas».
Me acerqué al coche, cogí el móvil de la guantera que tenía entre los asientos y que servía de reposabrazos y llamé a José para que me recordase en qué momento y por qué se suponía que aquello era una buena idea. Joder, que nos estábamos jugando el puesto.
Él podría decir que era pan comido, pero a mí había ciertas cosas que no terminaban de encajarme por completo como, por ejemplo, ¿por qué no llamaba el comisario a su hija para que volviese?, ¿para alertarla? O, simplemente, ¿por qué no venía a por ella él mismo?
—Perfecto —espeté, al agotar los tonos sin que el cabrón de mi amigo diese señales de vida.
Comprobé la hora y bufé. A las ocho y media de la mañana, y después de habernos llamado para presentarnos de madrugada en la división, seguro que había vuelto a casa y se había metido en la cama, mientras a mí me había tocado conducir cuatro horas. «Será cabrón».
Me guardé el teléfono en el bolsillo trasero del pantalón y acaricié la cabeza del perro mientras valoraba mis opciones, que no eran muchas, con la vista fija en la casa de Alanna.
—Vamos, campeón.
Decidí agarrar al toro por los cuernos y comprobar si estaba despierta. Cuanto antes aclarásemos la situación, antes cogeríamos a los malos y antes podría disfrutar de mis dos días libres.
Me planté frente a la puerta y me aseguré de tener el arma a buen recaudo, escondida bajo el abrigo. Esperé paciente a que alguien abriese. Al cabo de unos segundos asomé la cabeza por el cristal de la única ventana que daba a ese lado de la calle, situada junto a la puerta.
—¿Hola? —Django ladró a mi lado y arañó la madera de la entrada tras olisquear el ambiente interior que debía colarse por debajo—. Oye, estate quieto. Vas a conseguir meternos en problemas antes de tiempo —lo reprendí.
Lo situé detrás de mí y miré a ambos lados para asegurarme de que nadie había visto su desesperación por entrar. Una tontería por mi parte cuando no había ni un alma.
—¿Alanna? —me pareció escuchar desde el lateral que bordeaba la casa.
Caminé hasta la esquina, seguido por la que se había convertido en mi sombra de cuatro patas, donde me topé con una mujer de avanzada edad, el pelo cano recogido en un moño bajo y ojos color miel. Vestía con una falda negra hasta las rodillas y unas deportivas con corazoncitos de colores, medias de color carne, una camisa azulona y una chaquetilla de punto amarilla.
—Hola —me saludó.
Las arruguitas de alrededor de los labios se le marcaron visiblemente al sonreír. Dejó en el suelo la caja de madera llena de hortalizas, de la que sobresalían las hojas de unos puerros, y que coronaba una docena de huevos.
—Buenos días. —Sujeté a Django por el collar para que no se subiera encima de la señora.
Se suponía que no era un perro agresivo, pero cada vez estaba más y más nervioso y no quería asustar a la mujer que, para mi tranquilidad, era la que aparecía en esa parte del dosier que solo José y yo habíamos recibido y a la que apenas había tenido tiempo de echarle un vistazo.
—¿Has venido a ver a Alanna? —me preguntó, restregándose las manos en el delantal que llevaba sobre la falda y escaneándome de arriba abajo—. Porque me parece que ha salido. No la he escuchado marcharse con el coche, así que andará por ahí correteando como un conejillo.
«¿En serio?, ¿Alanna? ¿No se le ha ocurrido cambiar de nombre?». No es que para vivir en esa... aldea debiese tener un DNI y un pasaporte con otra identidad, pues solo tenía una vecina, pero podía haber tomado la precaución de inventarse una, ¿no?
Al parecer, Santiago Guzmán tenía ojos, oídos y las manos metidas en todas partes. Y esa mujer tenía pinta de ser una fuente inagotable de información. Tomar ciertas precauciones era de primero de manual.
—Eh... No, no. Soy su vecino. O, mejor dicho, su nuevo vecino.
La mujer frunció el ceño un segundo antes de volver a ofrecerme una afable sonrisa.
—¡Ah, sí! Algo me comentó ayer el panadero. Que el hijo del Pulga había puesto en alquiler la casa. —Se agachó a por la caja—. Mejor así. Para el uso que le daba... —Dejó la frase a medias y dio un manotazo al aire, restándole importancia a lo que fuese que iba a añadir.
«No, si pulgas es lo más agradable que tiene toda la pinta que voy a pillar ahí dentro».
—Déjeme que le eche una mano.
Solté el collar de Django, le di una vuelta a su correa alrededor de mi mano para asegurarme de que no salía corriendo y me ofrecí a cogerle la caja, que tuvo a bien entregarme.
—Gracias. —Avanzó en dirección a la puerta de la casa de mi nueva vecina.
—No hay de qué. —Tiré del perro—. Django, no —lo regañé, antes de seguirla al ver que su intención era ir hacia lo que, desde mi perspectiva, parecía un jardín trasero.
Seguí los ágiles pasos de la mujer hasta la entrada, arrastrándolo. Para su edad, había que reconocer que la señora se movía con bastante soltura, porque en un visto y no visto estábamos de nuevo a los pies de la carretera.
—Puedes dejar la caja ahí, en el suelo. Cuando vuelva Alanna se encargará de ella. Seguro que no tardará. Es una chica muy simpática y de muy buen ver, pero está muy sola —soltó sin venir a cuento y con demasiada picardía.
—Ya... —Sonreí y me acaricié la nuca sin saber qué decir cuando me guiñó un ojo.
«¡Ay que joderse con la abuelita!». Me recordó a mi yaya, siempre intentando emparejarme con la nieta de alguna de esas amigas con las que jugaba a la brisca3 en la residencia.
—Seguro que hacéis buenas migas enseguida. Yo creo que es de tu edad. Un poco más joven, tal vez. —Miró sin disimulo ninguno al coche—. ¿Has venido solo?
—Esto..., sí. Es decir, no. Con mi perro, Django —se lo presenté.
Aproveché para tirar de nuevo de la correa, acariciarle la cabeza y que dejase de lloriquear e intentar llegar hasta la puerta de la casa de Alanna.
—¡Oh! —Sus ojos chispearon emocionados—. ¿Quieres que te ayude?
Me sentí como su nueva atracción de feria. Una que le reportaba excesivo interés por no disponer de datos con los que entretenerse en cavilar, mientras hacía lo que fuera que se hiciese en ese pueblo para pasar el rato. Vamos, que Emetrio, el agente que reseñaba a los detenidos de la comisaría del centro, les hacía menos preguntas a ellos que esa señora a mí.
—Muchas gracias, pero no será necesario. Hoy tan solo echaré un vistazo por encima a la casa y a los alrededores.
—Ah, pero ¿no te quedas? ¿Solo has venido a pasar el día?
Volví a mirar al coche, tal vez buscando maletas o muebles. En definitiva, lo que venía a ser indicios de una mudanza. «En un interrogatorio esta mujer tiene que ser la bomba». A lo tonto, a lo tonto, me estaba haciendo un tercer grado.
—Quiero tomar algunas medidas en la casa, por si tengo que comprar muebles.
Una excusa penosa, pero no se me ocurrió nada mejor, la verdad.
Alanna había optado por decirle quién era, yo, en cambio, preferí mantenerme en el anonimato.
—Entiendo. Bueno, te prepararé unos huevos, un par de lechugas y unos tomates para que puedas hacerte algo de comer o de cenar, por si se te echa el día encima y decides quedarte a dormir. —Volvió a guiñarme un ojo, cómplice.
No pude evitar reírme cuando, además, movió la cabeza en dirección a la puerta de la casa de Alanna. ¡Era una jodida alcahueta!
—No se preocupe, de verdad. No es necesario.
—¡Bah! Pamplinas. —Dio un manotazo al aire—. No es ninguna molestia. Bueno, no te entretengo más, no vaya a ser que pienses que soy de esas abuelas entrometidas que no tienen nada mejor que hacer. Pero, hijo, por aquí solo pasan hombres arrugados y feos. Muy feos. Verás..., verás cuando te vea mi Alanna. ¡Menuda alegría para la vista se va a llevar! —Dio media vuelta sobre sus talones—. ¡Quién tuviese treinta años menos! —la escuché decir.
Negué con la cabeza entre carcajadas y me quedé observando cómo recorría el camino de vuelta a su casa, la de los jazmines en la ventana que se encargó de adecentar antes de despedirse con la mano y desaparecer.
—¡Django, maldita sea! —lo agarré por el collar—. ¡Para, por favor! —terminé suplicándole, incapaz de enfadarme con esa mirada lastimera.
No había dejado de tirar hacia la entrada de la casa de mi vecina y de lloriquear como un cachorrillo. Me agaché para quedar a su altura.
—Puedes olerla, ¿verdad? —le acaricié los belfos—. Puedes olerla —me repetí, saboreando el significado de esas dos palabras.
No hacía falta que esperase a que regresara porque ¡Django podía localizarla!
Adiestrado para la detección de drogas y el rescate, era un pastor belga malinois de cinco años que, según el agente que me lo había entregado, despuntaba por un carácter muy marcado que a punto estuvo de costarle la eutanasia cuando Alanna se marchó. Si seguía con vida era solo porque el comisario se había encargado de él personalmente durante los dos últimos años y, claro, a los jefes pocas veces se les decía que no.
—Está bien. Voy a soltarte, pero no me la líes —le solicité, rezando para que no saliese corriendo monte a través. «Solo me falta que se pierda»—. ¿Preparado? —Desenganché la correa del collar, sin dejar de agarrar el cuero negro que le rodeaba el cuello—. Django, busca —le ordené tras coger aire por la nariz y soltarlo lentamente por la boca, nada convencido.
Cruzó la carretera sin despegar la trufa del suelo y alzó la vista en mi dirección, lo que supuse que sería algún tipo de señal para que lo siguiese. Y eso hice, antes de que echase a correr como un demonio en dirección al sendero.
Los pájaros cantaban, el sol resplandecía, las nubes en el cielo parecían de algodón de azúcar y el camino, aunque pedregoso y escarpado, invitaba disfrutar del paisaje sin perder un pulmón por el camino detrás de un perro que corría como alma que lleva el diablo.
—La madre que lo parió —farfullé—. Django, espérame —le pedí en un susurro ahogado en cuanto se paró para buscar el rastro que debió perder, en vista de cómo olfateaba en todas direcciones.
Aproveché para coger aire y, al igual que él, comprobé los alrededores para ver si desde mi perspectiva era capaz de dar con su dueña.
Nada. Salvo los pájaros y lo que parecía una cascada de fondo, a lo lejos no se escuchaba nada inusual. Y con tantos árboles no se veía un carajo.
—¡Django! —El cabrón reanudó la marcha sin avisar—. Maldita sea. Pienso ponerte las croquetas de pescado que me han dado. Sí, esas que huelen a mierda y que tienen pinta de saber aún peor —lo amenacé, siguiendo su sombra a través de los únicos matorrales que se movían fuera del sendero hasta que lo perdí de vista.
Olía a humedad. Los arbustos en esa parte del bosque eran más frondosos, de un verde tan intenso que hacía que la zona que habíamos atravesado pareciese un secarral.
Seguí caminando a ciegas un buen trecho sin encontrar al maldito perro. El ruido del agua comenzó a ser atroz y me preocupé. Temí que se hubiese despeñado por algún barranco, hasta que llegué a una laguna y vi, al otro lado de esta, una mancha rojiza carbonada moviéndose entre los arbustos de la orilla y olisqueando el terreno.
Suspiré aliviado y estuve tentado de llamarlo a gritos cagándome en su padre por el susto que me había dado, sin embargo, la imagen de una morena empapada, completamente desnuda y saliendo del agua de espaldas a mí me paralizó por completo.
Me escondí entre la vegetación. Desde donde estaba agazapado solo era capaz de verle la cola de caballo en la que llevaba recogida lo que se me antojó una larga y sedosa melena que trataba de escurrir con ahínco y un trasero perfecto en forma de melocotón y en su punto óptimo de maduración.
Me fijé en que tiritaba, hasta el punto de no poder coordinar sus movimientos al ponerse la camiseta de tirantes anchos que le cubría el cuerpo hasta las caderas. Comenzó a saltar y a sacudir los brazos y las piernas para devolverle a sus extremidades la circulación. Debía estar congelada y como una puta regadera para atreverse a entrar en el agua a esas horas, con el frío que hacía y como Dios la trajo al mundo. Solo de verla me estaban castañeando los dientes hasta a mí.
Un caballero se habría cubierto los ojos y habría tratado de llamar su atención para prestarle algo de abrigo. Lo dicho: un caballero. Porque yo me quedé como un pasmarote mirándola desde mi escondite sin saber qué hacer ni qué decir para no parecer un depravado, sin embargo, el chucho pareció tenerlo cristalino.
—No, no, no, no. ¡Django!
Capítulo 4
Nune aut nunquam
Ahora o nunca
Salí de mi escondite y corrí hacia la joven sobre la que Django saltó como un loco. Fueron tan solo unos segundos, puede que un minuto, lo que tardé en recorrer la escasa distancia que nos separaba. Sin embargo, aunque ocurrió todo muy deprisa, a cámara lenta vi cómo la chica era derribada por el perro cuando saltó sobre su pecho. Con tan mala suerte que se golpeó la cabeza contra el saliente de una de las piedras de la orilla.
Ajeno a la catástrofe, Django comenzó a lamerle la cara como si no hubiese un mañana. Feliz, movía el rabo en círculos y con tanto ímpetu que pensé que en cualquier momento saldría volando como un helicóptero, hasta que se dio cuenta de que ella no reaccionaba. Fue entonces cuando empezó a lloriquear y a arañarle con cuidado la camiseta a la altura del pecho, llamándola, pidiéndole que abriese los ojos.
—Mierda —farfullé.
Se lo quité de encima al ver el hilillo de sangre que surcaba la piel de su rostro y que se difuminaba entre las gélidas aguas de la orilla.
Me costó lo mío, porque no quería separarse de ella. No hacía más que darle con el hocico, emitir sonidos lastimeros entre el llanto y la desesperación y colocarle la pata sobre el hombro cada vez que intentaba incorporarla para comprobar si seguía respirando.
—Estate quieto. —Lo empujé, apoyando la mano sobre su pecho—. Me cago en tu raza. —Le di una orden para que se sentara—: Sit. ¡Django, sit!
Golpes más tontos en la cabeza había visto que se habían llevado más de uno al otro barrio, así que me urgía comprobar cuanto antes que estaba bien, y el maldito perro no estaba poniéndomelo fácil.
Al final se sentó. Terminó por tumbarse y arrastró la panza sobre los guijarros hasta colocar la barbilla encima de una de las tibias de la joven, dejándome claro, a su manera, que no iba a separarse de ella.
Estaba helada. Le retiré un mechón de pelo que se le había soltado de la coleta y que tenía pegado a la comisura del labio y le comprobé el pulso en el cuello.
—Vale. Respira.
Yo también lo hice. Solté el aire que sin ser consciente había retenido en los pulmones y suspiré con alivio. Estaba viva.
Le eché un vistazo a la herida. A simple vista me pareció limpia. Un corte superficial excesivamente escandaloso por la sangre y situado encima de la ceja, sin embargo, no corría peligro salvo por encontrarse en un alarmante estado de hipotermia.
Me quité la bomber y la cubrí para que su cuerpo no perdiese más calor, si es que aún le quedaba algo en vista del azul cerúleo que le maquillaba la piel y le coloreaba las uñas.
Era ella. Era Alanna, la hija del comisario, y era... «Joder». Era una puta divinidad. De facciones dulces, labios gruesos, ojos ligeramente rasgados, colmados de largas pestañas rizadas, las cuales le confería una sensualidad felina que no pasaba desapercibida y que lucía de manera natural. Tanto, que la fotografía que había proyectado su padre en la sala de reuniones —y de la que me había asegurado de disponer de una copia en el dosier—, no le hacía justicia.
—Con tu permiso, morena. Nos vamos —gruñí, alzándola en brazos.
A Django no me hizo falta ni mirarlo. Se limitó a marcar el camino de regreso como si supiese de la urgencia y hacia dónde dirigirnos.
Tras una eterna media hora, volvimos al sendero. Preocupado, avancé sin detenerme hasta llegar frente a la puerta de su casa con ella inconsciente entre mis brazos. No era ningún experto, pero cada vez tenía los labios más azulones y a mí me daba que eso no era buena señal.
Sin pensármelo dos veces, me lie a patadas con la puerta hasta que cedió. Agradecí la bofetada de calor que nos recibió en cuanto puse un pie en el salón y lo atravesé sin prestarle demasiada atención a la decoración.
La dejé con cuidado sobre el sofá que había en mitad de la estancia, frente al hueco de una enorme chimenea. Le retiré mi chaqueta, que abandoné en el suelo, y me apresuré a quitarle la camisa para evitar que cogiese una pulmonía mientras Django daba vueltas a nuestro alrededor buscando la manera de subirse al sofá junto a ella.
Dudé. No me parecía correcto dejarla como Dios la trajo al mundo. La situación en sí ya me parecía bastante violenta. No es que tuviera nada que no hubiese visto antes. Al contrario, de tenerlo lo tenía todo muy bien puesto, sin embargo, opté por cubrirla de nuevo con el abrigo y me di la vuelta para encender la chimenea.
Django aprovechó para subirse al sofá junto a ella y tumbarse entre sus piernas. Sonreí. No, si el perro tonto no era.
Cogí un par de hojas de uno de los periódicos, que había junto a un cesto de mimbre, al lado de los atizadores, las hice un gurruño y con una de las cerillas de la caja que había sobre la repisa les prendí fuego, comprobando cada dos por tres por encima de mi hombro si seguía inconsciente.
Regulé el tiro de la chimenea y volví sobre mis pasos para encajar la puerta en el marco en cuanto prendió la hojarasca y los leños que tenía colocados en el centro en forma de tipi.
Antes de ponerme a rebuscar por toda la casa cualquier cosa que me sirviera para hacerme cargo de la brecha, la tapé con una enorme manta blanca a medio doblar que colgaba del respaldo del sofá.
En cuanto a la temperatura de su cuerpo poco más podía hacer. En otras circunstancias me habría servido de otro tipo de artimañas para entrar en calor, mucho más divertidas y efectivas. Era hombre, tenía ojos en la cara como todo el mundo y las mujeres bonitas me gustaban más que a un tonto un lápiz. Alanna lo era, y mucho. Pero también era la hija del jefe, y, como bien dice el refranero español, donde tengas la olla no metas la polla.
Mi único cometido allí debía ser convencerla de que yo era de fiar, protegerla, saber si nos podía echar una mano para encarcelar al cartel y ponerla en antecedentes, ya que no veía ninguna televisión en la que pudiera haberse enterado de la caza indiscriminada del CDS contra sus antiguos compañeros de unidad, los periódicos del cestillo eran del mes pasado, a simple vista no tenía ordenador y tampoco veía un teléfono móvil por ningún sitio.
Dirigí la vista hacia Django, acurrucado la mar de a gusto entre las piernas de la joven, y recorrí su cuerpo de pies a cabeza más tranquilo al ver que sus labios iban perdiendo el color gélido de un pitufo y sus mejillas abandonaban poco a poco la lividez.
Reparé de nuevo en la brecha que no había dejado de sangrarle y me dispuse a buscar un botiquín, o cualquier cosa con la que cerrarle la herida.
La casa era acogedora, de catálogo e impersonal. Sin ninguna foto o algún recuerdo que dejase entrever quién era Alanna en realidad, de dónde venía, cuáles eran sus gustos o si tenía familia. Por lo que alguna precaución sí que había tomado, aunque utilizar su hombre de pila seguía pareciéndome un error de novato. Y ella no lo era.
Deseché la idea de dirigirme a la única puerta abierta: la de la cocina, en vista de la enorme nevera de acero de dos puertas estilo americano que se veía desde el salón. Por lo general, la gente no solía tener un botiquín ahí. Solo mi madre, que decía que la mayor parte de los accidentes siempre ocurrían en la cocina y le parecía una estupidez ir pringando de sangre toda la casa hasta el cuarto de baño para curarse. Siempre supuse que eso lo decía porque en casa de mis padres el baño estaba al final del pasillo, aunque algo de razón llevaba. No obstante, opté por abrir una de las dos puertas que daban al salón.
Sonreí para mis adentros cuando vi que se trataba del cuarto de baño, sin embargo, mi buen humor se esfumó tras ponerlo todo patas arriba y no encontrar nada salvo papel higiénico, compresas, botes de crema y maquillaje.
Salí de nuevo y rebusqué en la mesilla que había junto al sofá. El único mueble con cajones de toda la estancia. Nada. Allí tampoco encontré lo que buscaba.
—¿En la habitación? —me pregunté y alcé la vista por encima del hombro hacia la única puerta que permanecía cerrada y que supuse que debía ser el dormitorio.
Django me miró con desdén, como si a él le importase un rábano lo que hiciese con mi vida en general.